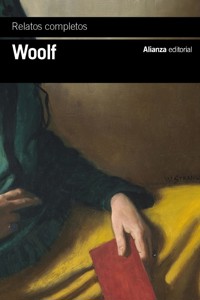
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Woolf
- Sprache: Spanisch
Pese a estar asociada habitualmente a las novelas que publicó entre 1925 y 1937 -etapa en que obras como La señora Dalloway, Orlando o Al faro, todas ellas publicadas en esta colección, la consagraron como una de las principales figuras de la literatura anglosajona de su época-, el deseo de explorar los diversos géneros que ofrece la literatura llevó a Virginia Woolf (1882-1941) a experimentar en el campo del relato breve a lo largo de toda su vida, probando en él los temas, personajes y técnicas que más tarde desarrollaría en sus novelas. La presente edición de sus Relatos completos incluye tanto los publicados en vida de la autora, como los póstumos e inéditos, en una nueva versión revisada por la traductora. Traducción de Catalina Martínez Muñoz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Virginia Woolf
Relatos completos
Edición de Susan DickTraducción de Catalina Martínez Muñoz
Índice
Introducción
Agradecimientos
Nota a la edición española
RELATOS COMPLETOS
Primeros relatos
[Phyllis y Rosamond]
El extraño caso de la señorita V.
[El diario de Joan Martyn]
[Diálogo en el Monte Pentélico]
Memorias de una novelista
1917-1921
La marca en la pared
Kew Gardens
La velada
Objetos sólidos
Condolencias
Una novela no escrita
Una casa encantada
Una sociedad
Lunes o martes
El cuarteto de cuerda
Azul y verde
1922-1925
Un colegio femenino visto desde fuera
En el huerto
La señora Dalloway en Bond Street
La cortina de la niñera Lugton
La viuda y el loro: una historia real
El vestido nuevo
Felicidad
Antepasados
La presentación
Juntos y separados
El hombre que amaba al prójimo
Una sencilla melodía
Una conclusión
1926-1941
Momentos de vida: «Los alfileres de Slater no tienen punta»
La mujer del espejo: un reflejo
La fascinación del lago
Tres escenas
Escenas de la vida de un oficial de la armada británica
La señorita Pryme
Oda escrita en parte en prosa al ver el nombre de Cutbush en la puerta de una carnicería de Pentonville
[Retratos]
Tío Vania
La duquesa y el joyero
La partida de caza
Lappin y Lapinova
El reflector
Gipsy, la perra mestiza
El legado
El símbolo
El balneario
Abreviaturas utilizadas
Créditos
Introducción
Los relatos incluidos en este volumen abarcan toda la trayectoria literaria de Virginia Woolf. El primero, «Phyllis y Rosamond», data de 1906, justo dos años después de que Virginia empezara a publicar críticas y ensayos breves en los diarios londinenses. El último borrador, «El balneario», se escribió menos de un mes antes de su muerte, el 28 de marzo de 1941, y es probablemente la última pieza de ficción terminada por la autora.
Los relatos de Virginia Woolf no se habían reunido hasta ahora en un único volumen. Leerlos tal y como aquí se presentan, en orden cronológico, permite seguir de cerca la asombrosa evolución del talento de su autora. Su deseo, como manifestó en 1908, de «renovar la novela y captar multitud de cosas en la fugacidad del presente, de abarcar el todo y modelar infinitas formas extrañas»1, la llevó a experimentar a lo largo de su carrera no solo con la novela, sino también con diversas formas de ficción breve. En 1917, señala una vez más lo «torpe y agobiante» que es la novela, y añade: «Me atrevería a decir que habría que inventar una forma completamente nueva. De todos modos, es muy divertido experimentar con estas piezas breves...» (l ii, 167).
Debido a esta continua experimentación con diferentes técnicas narrativas, los relatos de Virginia Woolf son de lo más variados. Algunas de las piezas más breves, como «Objetos sólidos» y «El legado», son cuentos cortos en el sentido tradicional del término, narraciones con un argumento sólido y personajes claramente definidos. Otras, como «La marca en la pared» y «Una novela no escrita», son ensoñaciones que, tanto por sus cambios de perspectiva como por el lirismo de su prosa, evocan los ensayos autobiográficos de algunos escritores del siglo XIX, en particular los de De Quincey. Y otras, en fin, que podríamos llamar «escenas» o «apuntes», tienen quizá algo de Chéjov, quien nos enseñó, como observara Virginia Woolf en 1919, que «las historias inacabadas también son legítimas»2.En algunos relatos, el narrador actúa como observador atento de la realidad externa, mientras que en otros dramatiza –desde la mente de los personajes– sus percepciones de sí mismos y del mundo que los rodea. Y, en las ensoñaciones, es el análisis sutil de los propios pensamientos de la narradora lo que configura la prosa.
Tal como sugiere esta breve descripción, la línea que separa la ficción de Virginia Woolf de sus ensayos es muy fina. En esta colección he incluido solo aquellos relatos breves que, a mi juicio, son claramente piezas de ficción, es decir, relatos en que los personajes, el escenario y la acción son más imaginarios que reales, y en que la voz del narrador no coincide necesariamente con la voz de la autora. Esta decisión me ha llevado a excluir algunos trabajos que guardan un gran parecido con su ficción: retratos biográficos, como «Old Mrs Grey» y «Eleanor Ormerod»; y ensayos personales como «To Spain» y «The Moment: Summer’s Night». He incluido, sin embargo, varias piezas de ficción –«Un colegio femenino visto desde fuera», «El huerto» y «Tres escenas»– publicadas anteriormente en recopilaciones de ensayos.
Los tres primeros relatos del presente volumen son lo que podríamos llamar textos de aprendizaje, en los que Virginia Woolf pone a prueba su habilidad para crear personajes y situaciones, y empieza a desarrollar una prosa con una voz y un estilo propios. En todo ellos, el narrador se centra en las relaciones que establecen los personajes principales –siempre mujeres– con su sociedad en particular. Phyllis y Rosamond, al igual que la escurridiza Señorita V., viven en el Londres de la época, mientras que «El diario de Joan Martyn» nos transporta al Norfolk del siglo xv. «Memorias de una novelista», donde aparecen una crítica literaria, una biógrafa y una escritora, nos ofrece un retrato de la vida de una mujer en la Inglaterra victoriana y refleja especialmente el continuo interés de Woolf por la función del biógrafo.
Con «La marca en la pared», Woolf inicia una nueva e importante etapa en su trayectoria literaria. Escribió este relato en 1917, mientras terminaba su segunda novela, Noche y día (1919), una obra extensa que más adelante ella misma calificaría de «ejercicio al estilo convencional». «Nunca olvidaré», le dice a Ethel Smith, «el día en que escribí “La marca en la pared”... de un tirón, como flotando, después de llevar meses picando piedra». Aproximadamente dos años más tarde escribe «Una novela no escrita» y descubre, como diría más adelante, «cómo dar con la forma exacta en la que encajar toda la experiencia acumulada» (l iv,23I). Estos dos escritos experimentales, junto con otros seis relatos de Woolf y cuatro grabados de Vanessa Bell, aparecieron en Lunes o martes (1921), el único volumen de relatos y apuntes publicado en vida de la autora3.
Virginia se queja en su diario de que los críticos no supieran apreciar que en Lunes o martes estaba «tras la pista de algo interesante»4.A pesar de todo, su reacción fue más de sorpresa que de desánimo y el año siguiente publica su primera novela experimental, El cuarto de Jacob, el libro que mueve a T. S. Eliot a felicitarla por haber «construido un puente para salvar la laguna que existía entre Lunes o martes yel resto de tus novelas»5. Nada más terminar El cuarto de Jacob, Virginia empezó a trabajar en su próximo libro, que quizá fuera a titularse, decía la autora, «En casa: o La fiesta». «Este va a ser un libro breve», añadía, «de seis o siete capítulos, todos completamente independientes, aunque con cierta cohesión»6.El primer «capítulo» de los aquí incluidos fue «La señora Dalloway en Bond Street», un relato que pronto «se ramificaría para crear un libro» (d ii, 207).
Esta pieza marcó otra etapa decisiva en la evolución de Virginia Woolf, pues fue al escribir «La señora Dalloway en Bond Street» cuando encontró el modo de situar al narrador en la mente del personaje y mostrar sus pensamientos y emociones a medida que surgían. El uso del monólogo interior en los capítulos iniciales del Ulises de James Joyce, libro que Virginia estaba leyendo mientras trabajaba en este relato, influyó probablemente en la manera de presentar la vida interior de Clarissa Dalloway, aunque la simiente de este método nuevo ya se había sembrado sin lugar a dudas en «La marca en la pared», «Una novela no escrita» y algunos de los primeros relatos.
Virginia descartó el proyecto inicial de escribir una serie de «capítulos» independientes y compuso La señora Dalloway (1925) sin ningún tipo de división en capítulos. Terminado este libro, empezó a redactar rápidamente un conjunto de ocho relatos –que arranca con «El vestido nuevo»– ambientados en la fiesta de la señora Dalloway. En todos ellos, Woolf presenta las sutiles tensiones que caracterizan «la conciencia del grupo» desde la perspectiva de uno o dos personajes (d iii, 12).Modificado el proyecto inicial, pensó que los relatos podían convertirse en una especie de «pasillo» que llevara hasta un nuevo libro7. Tras concluir el último de estos ocho relatos, oportunamente titulado «Una conclusión», Virginia comenzó su siguiente novela, Al faro (1927). En este libro emplea con maestría las técnicas narrativas que estos relatos le habían ayudado a perfeccionar.
Entre 1917 y1925, Virginia Woolf escribe veinticinco relatos y apuntes, además de tres novelas, un libro de ensayos y numerosos artículos. A lo largo de esta etapa asombrosamente fértil, sus relatos sirven a menudo como terreno de experimentación con técnicas narrativas que más tarde emplearía y desarrollaría en sus novelas. Los relatos incluidos en Lunes o martes, así como los escritos inmediatamente antes y después de La señora Dalloway, reflejan de maneras muy distintas que la autora se estaba liberando de todo tipo de convenciones, tanto de método como de pensamiento, y empezaba a descubrir esa voz narradora inconfundiblemente suya.
Nunca más volvería a crear tantas obras de ficción en tan corto espacio de tiempo; a lo largo de los dieciséis años siguientes completó diecisiete relatos y apuntes, escritos de manera intermitente y con frecuencia para relajarse o por pura diversión. «Momentos de vida: “Los alfileres de Slater no tienen punta”» fue una «historia colateral» que surgió, cuenta la autora, mientras terminaba de componer Al faro (d iii, 106). «La mujer del espejo» y «La fascinación del lago», ambos escritos en mayo de 1929, debieron de aliviar notablemente la «enorme presión» que experimentó cuando estaba esbozando su siguiente novela, Las olas (d iii, 229). Algunos de los relatos y apuntes escritos en la década de 1930, como «Tres escenas», «La cacería» y, probablemente, su cómica «Oda», tuvieron su origen en situaciones o anécdotas reales. Su galería de personajes se amplía en los últimos relatos hasta incluir a un inescrutable oficial de la armada británica, una fatigosa aunque infatigable benefactora, un carnicero de Pentonville, un joyero arribista, dos ancianas que contemplan alegremente la decadencia de su familia, varias viudas infelices con maridos absortos en sí mismos y hasta una perra revoltosa. En estos relatos, como en los primeros, los recuerdos y la imaginación proporcionan a los personajes el medio de escapar de unas vidas marcadas por el tedio.
La mayor parte de los últimos relatos, que comienzan con «La duquesa y el joyero», eran piezas redactadas en fechas anteriores y revisadas en el momento de su publicación. Virginia registra en su diario, con evidente satisfacción, la cantidad que percibió por cada uno. Y, aunque a veces se refiere con desdén a algunos de estos trabajos como «relatos alimenticios para publicar en Estados Unidos» (L vi, 252), tanto los manuscritos como los textos definitivos dan cuenta de que puso en ellos tanta dedicación como en cualquiera de sus escritos. Nunca, reflexionaría más adelante, podrían acusarla de recurrir a la palabrería superficial: «Siento en los dedos el peso de cada palabra», escribió, «incluso cuando escribo un artículo» (d v, 335).
Me ha sido imposible no pensar, sobre todo en el silencio de la noche, qué habría opinado Virginia Woolf de esta selección. De haber vivido para publicar ese volumen de relatos que ella y Leonard Woolf tenían proyectado, tal vez no habría incluido todas las piezas publicadas previamente8y tampoco todos los relatos inéditos. Es muy probable que hubiera revisado los relatos incluidos en Lunes o martes que pensaba reimprimir, lo mismo que otros que habían visto la luz en publicaciones periódicas, y sin lugar a duda habría sometido el material inédito a una revisión exhaustiva. También puede que hubiera presentado los relatos de una forma distinta, no en orden cronológico, como he hecho yo, sino de un modo que expresara, como muchos de los cuentos por separado, los ritmos especiales de su mente. Cuando decidí mezclar los relatos y borradores sin revisar con aquellos que Virginia Woolf ya había publicado –en lugar de incluirlos en una sección aparte–, consideré estas piezas como documentos que enriquecerían y aportarían nueva información al contexto en el que iban a leerse los relatos y apuntes más pulidos, al aparecer en estrecha relación con estos otros. Los trabajos previamente inéditos ofrecen pruebas adicionales de la determinación de Virginia Woolf de no cesar en su experimentación con nuevos temas y nuevas técnicas narrativas. Como muchos manuscritos publicados desde su muerte –los borradores ológrafos de Al faro y Las olas; los borradores más antiguos de El viaje iniciático (Melymbrosia) y Los años; los manuscritos de Entreactos, Momentos de vida, ensayos, diarios, cartas y otros textos–, estas obras inéditas y otras agotadas hace ya mucho tiempo pueden leerse ahora junto con los relatos más conocidos, lo que seguramente nos permitirá apreciar en profundidad el logro de esta notable escritora9.
Susan Dick
1. The Letters of Virginia Woolf, ed. Nigel Nicolson (Londres: The Hogarth Press, 1975-1980), I, 356. En lo sucesivo L I-VI. [Véase «Abreviaturas usadas en las notas», pp. 495-496.]
2. The Russian Background in «Books and Portraits», ed. Mary Lyon (Londres: The Hogarth Press, 1977), p. 123.
3. Lunes o martes contiene: «La casa encantada», «Una sociedad», «Lunes o martes», «Una novela no escrita», «El cuarteto de cuerda», «Azul y verde», «Kew Gardens» y «La marca en la pared».
4. The Diary of Virginia Woolf, ed. Anne Olivier Bell (Londres: The Hogarth Press, 1975-1984), II, 106. En lo sucesivo D I-V.
5. Quentin Bell, Virginia Woolf: A Biography (Londres: The Hogarth Press, 1972), II, 88.
6. El manuscrito de El cuarto de Jacob, III, 131 (Berg Collection).
7. «Notes for Stories» en Notes for Writing, cuaderno manuscrito (Berg Collection).
8. En su Prólogo a A Haunted House and Other Short Stories, Leonard Woolf explica que ha excluido «Una sociedad» y «Azul y verde» de su selección porque Virginia Woolf había decidido no reeditarlos en el volumen de relatos que pensaba publicar en 1942. En 1931 Virginia le confesaba a Ethel Smith que «Azul y verde» y «Lunes o martes» eran «estallidos de libertad incontrolados, simples protestas sin articular, ridículas e impublicables». «... esa es la razón principal», escribía antes en esa misma carta, «por la que no pienso reeditarlos» (L IV, 231).
9. Este volumen no incluye las obras de juventud de Virginia Woolf, así como «A Cockney’s Farming Experiences» y su secuela inacabada, «The Experiences of a Pater-familias», ambas escritas por Virginia cuando tenía diez años y publicadas por Suzanne Henig, San Diego State University Press, 1972.
Agradecimientos
Quisiera agradecer la autorización para transcribir y publicar los relatos inéditos incluidos en esta colección a las siguientes personas: a Quentin Bell y Angelica Garnett, administradores del Legado Literario de la autora; a la colección Henry W. y Albert A. Berg, a la New York Public Library, a las Fundaciones Astor, Lenox y Tilden; a la Biblioteca de la Universidad de Sussex; al King’s College, a la Universidad de Cambridge, y al Harry Ransom Humanities Research Center, Universidad de Texas.
Estoy en deuda con la Universidad de Queen’s en Kingston, Ontario, por concederme el año sabático que me permitió trabajar en la edición de este libro, y con el Advisory Research Commitee de la Universidad de Queen’s y el Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, por concederme las becas de investigación que me permitieron viajar y realizar mi trabajo.
Quisiera dar las gracias a diferentes personas por su ayuda editorial. En especial a Elizabeth Inglis, ayudante de biblioteca de la sección de manuscritos de la Universidad de Sussex, que compartió conmigo sus amplios conocimientos de los fondos woolfianos y cuya generosa hospitalidad hizo que mis viajes a Sussex resultaran sumamente agradables. Gracias también a Lola Szladits, conservadora de la Colección Berg, y a su eficiente personal, por la ayuda prestada en diferentes aspectos. Asimismo quisiera dar las gracias a Michael Halls, archivero de autores modernos de la biblioteca del King’s College, y a Ruth Mortimer, conservadora de Libros Raros; a la Biblioteca William Allan Neilson del Smith College, por la ayuda prestada. S. P. Rosenbaum planteó difíciles e importantes cuestiones durante las primeras fases de esta edición; sin embargo, no se le debe responsabilizar de las soluciones que yo aporto. Le estoy muy agradecida a John Graham por su ayuda en el texto de «El reflector» ya Edward Bishop por indicarme que «Un colegio femenino visto desde fuera» tiene su origen en el manuscrito de El cuarto de Jacob. Gracias también a Mitchell Leaska por su ayuda con «La viuda y el loro».
Mi agradecimiento especial para Olivier y Quentin Bell, por su buena disposición a la hora de responder a mis preguntas. Estoy especialmente en deuda con Olivier Bell, que localizó tres de los Retratos sin publicar. También deseo dar las gracias a Betty Klarnet de Harper’s Bazaar; Peter Jovanovich, de Harcourt Brace Jovanovich; a Douglas Matthews, de la London Library; al personal de la Records Office de Lewes; a Anne Milton, del Departamento de Bibliotecas, London Borough of Islington; al personal de la Biblioteca Douglas de la Universidad de Queen’s; a Diane Leonard y Jean-Jacques Hamm por su ayuda en diferentes cuestiones.
Quisiera dar las gracias a Carolyn Bond, Edward Lobb, Andrew McNeillie, Duncan Robertson, S. P. Rosenbaum y Douglas Spettigue por leer y comentar mi introducción; y a A. C. Hamilton, Catherine Harland, Claudette Hoover, Barbara Robertson, Catherine Smith y, como siempre, a mis padres, por su interés y su apoyo.
Por último quisiera agradecer a Hugo Brunner, de Hogarth Press, su erudito, entusiasta y siempre amable apoyo en este proyecto.
Susan Dick,
Kingston, Ontario,
febrero de 1985
Nota a la edición española
La presente edición española se basa en la segunda edición inglesa, revisada y ampliada (Londres, The Hogarth Press, 1989), e incorpora, respecto a la primera edición inglesa (1985), la subsanación de los errores detectados en esta, un relato adicional –el titulado «Diálogo en el Monte Pentélico»– y algunos cambios introducidos en «El reflector», basados en una copia del texto final mecanografiado encontrada recientemente.
Relatos completos
Primeros relatos
[Phyllis y Rosamond]10
En estos tiempos tan extraños, ahora que empezamos a necesitar retratos de la gente, de su mentalidad y de su indumentaria, un boceto fiel, hecho sin maestría pero con veracidad, podría tener algún valor.
Que cada hombre, oí decir el otro día, anote los detalles de su jornada de trabajo; la posteridad se alegrará tanto como nos alegraríamos nosotros si contáramos con una crónica de cómo el portero del Globe y el guarda de las puertas del Parque pasaron el sábado 18 de marzo del año del Señor de 1568.
Y, como los retratos con los que contamos son casi siempre del sexo masculino, que se pavonea por el escenario con aires más llamativos, parece oportuno tomar como modelo a una de tantas mujeres hacinadas en la sombra. Y es que un estudio histórico y biográfico convence a cualquier persona razonable de que estas figuras oscuras ocupan un lugar no muy distinto del de la mano del titiritero en el baile de las marionetas; y eso viene a poner el dedo en la llaga. Es cierto que nuestros ojos inocentes creyeron durante mucho tiempo que las figuras bailaban por voluntad propia y daban tantos pasos como se les antojaba, y que la escasa luz que algunos novelistas e historiadores han dirigido de un tiempo a esta parte a ese rincón oscuro y abarrotado de gente, entre bastidores, ha servido hasta el momento poco más que para mostrar la cantidad de hilos que allí se esconden, movidos por manos desconocidas que con cada sacudida o tirón determinan totalmente el resultado del baile. Este preámbulo nos lleva así al punto de partida. Tratamos de observar, con la máxima atención posible, a un pequeño grupo de personas que vive en este momento (20 de junio de 1906) y que, por razones que indicaremos más adelante, parece reunir las cualidades de muchas otras. Se trata de un caso común, porque, al fin y al cabo, hay muchas jóvenes, hijas de padres ricos, respetables y reconocidos: todas ellas se enfrentan a problemas muy similares, y es difícil, por desgracia, encontrar en sus respuestas demasiada variedad.
Son cinco hermanas, le explicarán con pesar, lamentando de por vida este error inicial de sus padres. Además, están divididas en dos bandos: dos de las hermanas se oponen a las otras dos, mientras que la quinta se debate entre uno y otro bando. Ha querido la naturaleza que dos de ellas hereden un carácter inquebrantable y beligerante, que se aplica con éxito y felicidad a la economía política y los problemas sociales; mientras que a las otras dos las ha hecho frívolas, hogareñas, de temperamento más dócil y sensible. Estas últimas están por tanto condenadas a ser lo que en la jerga del siglo se conoce como «niñas de su casa». Sus hermanas, por el contrario, deciden cultivar su inteligencia, van a la Universidad, terminan brillantemente sus estudios y se casan con académicos. Su trayectoria profesional es tan parecida a la de los hombres que casi no merece la pena detenerse a investigarla. La quinta hermana tiene una personalidad menos marcada que todas las demás, pero se casa a los veintidós años, sin apenas tiempo para desarrollar las características propias de las señoritas que nos disponemos a describir. Las dos «niñas de su casa», a quienes llamaremos Phyllis y Rosamond, nos ofrecen un material excelente para nuestra investigación.
Unos cuantos datos nos ayudarán a situarlas en el lugar que les corresponde antes de emprender nuestra tarea. Phyllis tiene veintiocho años y Rosamond veinticuatro. Son hermosas, vivaces, de mejillas sonrosadas. Un observador atento no encontraría en sus rasgos lo que normalmente se entiende por belleza, pero su indumentaria y sus modales les confieren el efecto de la belleza, aunque sin su sustancia. El salón parece ser su medio natural, como si, nacidas ya con su traje de noche de seda, jamás hubieran pisado suelo más duro que el de la alfombra turca ni se hubieran inclinado sobre terreno más árido que la butaca o el sofá. Verlas en un salón lleno de personas bien vestidas es como ver al corredor en la Bolsa o al abogado en los Tribunales. Este, cada movimiento y cada palabra así lo proclaman, es su medio natural, su centro de operaciones, su círculo profesional. Aquí, es evidente, practican las artes en las que han sido instruidas desde su más tierna infancia. Aquí, tal vez, cosechan sus victorias y se ganan el pan. Ahora bien, sería tan injusto como fácil forzar esta metáfora hasta el punto de insinuar que la comparación es acertada y completa en todos sus aspectos. Tiene sus fallos. Sin embargo, descubrir dónde y por qué falla nos costará algo de tiempo y atención.
Tenemos que prepararnos para seguir a estas señoritas hasta su casa y oír sus comentarios en el dormitorio, a la luz de las velas. Tenemos que estar con ellas cuando despierten a la mañana siguiente; y tenemos que observar su actividad a lo largo del día. Hecho esto, no solo un día sino muchos, podremos valorar con acierto las impresiones que recibiremos por la noche, en el salón.
De la metáfora que empleamos anteriormente hay que retener los siguientes detalles: que el escenario del salón representa para ellas trabajo y no diversión. Esto queda bien claro en la escena que transcurre en la calesa, de vuelta a casa. Lady Hibbert es una crítica muy severa de estas actuaciones. Ha estado observando si sus hijas iban bien arregladas, si hablaban bien, si se comportaban bien; si atraían a quien debían atraer y rechazaban a quien debían rechazar; si en conjunto causaban una buena impresión. Es fácil apreciar, por lo variopinto y minucioso de sus comentarios, que dos horas de espectáculo son para estas artistas un trabajo sumamente delicado y complejo. Al parecer, todo depende en gran medida de cómo se defiendan. Las hijas contestan humildemente y luego guardan silencio, tanto si reciben halagos como si reciben censuras de su madre; y las críticas maternas son siempre severas. Cuando por fin se quedan solas, en el dormitorio de modestas dimensiones que comparten en la buhardilla de una casa grande y fea, se abrazan y suspiran con alivio. Su conversación no es muy edificante: hablan como hombres de negocios. Calculan sus beneficios y sus pérdidas y no manifiestan el más mínimo interés por nada aparte de sí mismas. Sin embargo, también podríamos oírlas hablar de libros, teatro y pintura, como si fuera lo más importante del mundo para ellas. Debatir sobre estos asuntos era el único objetivo de una «reunión social».
Pero en estas horas de áspera franqueza observaremos también algo profundamente sincero y en absoluto desagradable. Las dos hermanas se querían de verdad. Su afecto se había convertido en una especie de masonería que es cualquier cosa menos sentimental. Comparten esperanzas y temores por igual, y su sentimiento es profundo y auténtico, a pesar de su apariencia prosaica. Demuestran un estricto sentido del honor en todos sus pactos, e incluso hay cierta hidalguía en la actitud de la más joven hacia la mayor. Esta, que en razón de su mayor edad es la más vulnerable, debe recibir siempre lo mejor. Hay también algo patético en la gratitud con que Phyllis acepta el privilegio. Pero se hace tarde y, por el bien de su cutis, estas jóvenes profesionales se recuerdan mutuamente que es hora de apagar la luz.
A pesar de su precaución, querrían seguir durmiendo cuando las despiertan a la mañana siguiente, pero Rosamond se levanta de un salto y zarandea a Phyllis.
–Phyllis, vamos a llegar tarde a desayunar.
El argumento debía de ser convincente, porque Phyllis salió de la cama y empezó a vestirse en silencio. Las prisas no impidieron que se vistiera con sumo cuidado y destreza, y que cada una de las hermanas examinara escrupulosamente a la otra antes de bajar a desayunar. El reloj estaba dando las nueve cuando entraron en el comedor: el padre, que ya se había sentado a la mesa, besó a sus hijas mecánicamente, alargó la taza para que le sirvieran el café, leyó el periódico y desapareció. El desayuno transcurrió en silencio. Lady Hibbert desayunaba en su habitación. Tenían que ir a verla en cuanto hubieran terminado, para recibir las instrucciones del día, y mientras una redactaba las notas de su madre, la otra fue a planificar el menú con la cocinera. A eso de las once quedaron libres, de momento, y se reunieron en la sala de estudio, donde la menor de las hermanas, Doris, de dieciséis años, estaba escribiendo una redacción en francés sobre la Carta Magna11. Sus protestas por la interrupción –pues ya soñaba con un sobresaliente– no merecieron consideración alguna de sus hermanas:
–Tenemos que sentarnos aquí porque no tenemos otro sitio –dijo Rosamond.
–No creas que buscamos tu compañía –añadió Phyllis. Sin embargo, estas observaciones se hicieron sin acritud, como banalidades cotidianas.
Por deferencia a su hermana, Phyllis cogió un volumen de Anatole France y Rosamond abrió los «Estudios Griegos» de Walter Pater. Leyeron en silencio unos minutos; luego, una doncella llamó a la puerta y, casi sin aliento, anunció que «la señora quería ver a las señoritas en el salón». Todas refunfuñaron. Rosamond se ofreció a ir ella sola; Phyllis dijo que no, que las dos eran víctimas; y, preguntándose cuál sería el motivo, bajaron a regañadientes. Lady Hibbert las esperaba con impaciencia.
–¡Ah, por fin estáis aquí! –exclamó–. Vuestro padre ha invitado a comer al señor Middleton y a sir Thomas Carew. ¡Qué inoportuno! No sé por qué se le habrá ocurrido, y el caso es que no hay comida suficiente… Veo que no has arreglado las flores, Phyllis. Y tú, Rosamond, quiero que cosas un pañuelo limpio en mi vestido marrón. ¡Dios mío, qué desconsiderados son los hombres!
Las hijas estaban acostumbradas a este tipo de insinuaciones contra el padre: normalmente se ponían de su parte, aunque nunca lo decían.
Salieron en silencio para cumplir sus cometidos por separado. Phyllis tenía que ir a por flores y un plato extra para el almuerzo, y Rosamond se sentó a coser.
Apenas pudieron acabar estas tareas con tiempo suficiente para cambiarse antes de comer, pero a la una y media entraban lozanas y sonrientes en el ostentoso y amplio salón. El señor Middleton era el secretario de sir William Hibbert, un joven de cierta posición y muy prometedor, tal como lo definía lady Hibbert: un buen partido. Sir Thomas, un hombre gordo y gotoso, atractivo aunque insignificante, trabajaba en la misma oficina.
A lo largo de la comida, Phyllis y el señor Middleton entablaron una animada conversación mientras los demás entonaban trivialidades con voz profunda y sonora. Rosamond se mostró más bien reservada, como tenía por costumbre; especulaba con entusiasmo sobre el carácter del secretario que podría convertirse en su cuñado y revisaba sus teorías a cada palabra que él pronunciaba. Las hermanas habían decidido de común acuerdo que el señor Middleton era cosa de Phyllis: Rosamond no se inmiscuiría. Si alguien hubiera podido leer sus pensamientos mientras escuchaba las historias de sir Thomas sobre la India en 1860, habría descubierto que Rosamond estaba enzarzada en cálculos más bien abstrusos. El pequeño Middleton, como ella lo llamaba, no estaba nada mal: tenía talento; era, así le constaba, un buen hijo; y sería un buen marido. Además era rico y llegaría a hacer carrera. Por otro lado, su agudeza psicológica le indicaba que aquel hombre era corto de miras, que no tenía una pizca de imaginación y tampoco de cualidades intelectuales, tal como ella las entendía, y Rosamond conocía a su hermana lo suficiente para saber que Phyllis jamás podría amar a aquel hombrecillo activo y eficiente, aunque sí llegaría a respetarlo. La cuestión era: ¿le convenía a su hermana casarse con él? A este punto había llegado justo cuando asesinaban a lord Mayo12; y a la vez que murmuraba con los labios ¡oh! y ¡ah!, llena de horror, enviaba con la mirada un mensaje telegráfico a Phyllis desde el otro lado de la mesa: «Tengo mis reservas». Si hubiera asentido con la cabeza, su hermana habría empezado a practicar esas artes que habían servido para consolidar tantas proposiciones de matrimonio. Rosamond, sin embargo, no tenía información suficiente para decidirse de momento. Se limitó a telegrafiar: «Síguele el juego».
Los caballeros se marcharon poco después de comer, y lady Hibbert se retiró a descansar un rato. Pero antes de salir llamó a Phyllis.
–Bueno, hija –le dijo, con más cariño del que le había demostrado nunca–, ¿has disfrutado de la comida? ¿Te ha parecido agradable el señor Middleton? –acarició las mejillas de su hija y la miró atentamente a los ojos.
Cierta petulancia se apoderó de Phyllis, que contestó con indiferencia:
–No es mala persona, pero no me entusiasma.
La expresión de lady Hibbert se transformó al instante. Si antes parecía un gato bondadoso que jugaba con un ratón por razones filantrópicas, ahora mostraba al animal auténtico, sin ningún tipo de adornos.
–Te recuerdo –le señaló con brusquedad– que esto no puede durar eternamente. Procura ser un poco menos egoísta, hija–. Sus palabras no habrían sonado peor si hubiera pronunciado directamente una maldición.
Lady Hibbert salió con aire majestuoso, y las dos hermanas se miraron con una expresiva mueca en los labios.
–No he podido evitarlo –dijo Phyllis, echándose a reír–. Y ahora, vamos a darnos un respiro. «La señora» no nos llamará hasta las cuatro.
Subieron a la sala de estudio, que a esa hora estaba desierta, y se dejaron caer en unas butacas cómodas. Phyllis encendió un cigarrillo mientras Rosamond chupeteaba caramelos de menta como si la indujeran a pensar.
–Y bien –dijo Phyllis al fin–, ¿qué decisión tomamos? Estamos en junio. Nuestros padres me darán de plazo hasta julio: el pequeño Middleton es el único.
–Aparte de... –empezó a decir Rosamond.
–Sí, pero más vale no pensar en él.
–¡Pobre Phyllis! Bueno, no es un mal hombre.
–Limpio y sobrio, leal y trabajador. ¡Seremos una pareja modélica! Deberías vivir con nosotros en Derbyshire.
–Podrías aspirar a algo mejor –señaló Rosamond, con el aire reflexivo de un juez–. Por otro lado, no creo que ellos estén dispuestos a esperar mucho más–. «Ellos» eran sir William y lady Hibbert.
–Papá me preguntó ayer qué haría si no me casaba. No supe qué decir.
–No; nos han educado para el matrimonio.
–Tú también podrías aspirar a algo mejor. Yo, está claro que soy tonta, así que da lo mismo.
–Yo creo que el matrimonio es lo mejor que hay... si te dejan casarte con el hombre al que quieres.
–Ya lo sé: es horrible. Pero no hay otra salida.
–Middleton –dijo escuetamente Rosamond–. Él es la salida en este momento. ¿Sientes algo por él?
–Nada en absoluto.
–¿Te casarías con él?
–Si «la señora» me obliga...
–De todos modos, podría ser una solución.
–¿Qué piensas de él? –preguntó Phyllis, que habría aceptado o rechazado a cualquier hombre solo por el consejo de su hermana. Rosamond, de inteligencia aguda y poderosa, se había nutrido únicamente de la observación del ser humano; y, como su ciencia apenas estaba velada de prejuicios personales, sus conclusiones eran por lo general dignas de confianza.
–Es un hombre estupendo –empezó a decir–. Cualidades morales: excelentes. Inteligencia: media. Seguro que le irá bien. No tiene ni una pizca de imaginación o de romanticismo, pero será justo contigo.
–En resumen, seremos una pareja respetable, ¡como nuestros padres!
–La cuestión es –añadió Rosamond– si vale la pena soportar otro año de esclavitud hasta que aparezca el próximo. Y ¿quién será el próximo? ¿Simpson, Rogers?
A cada nombre, su hermana le ponía una cara.
–La conclusión parece ser la siguiente: fíjate un plazo y guarda las apariencias.
–¡Vamos a divertirnos mientras podamos! De no haber sido por ti, Rosamond, me habría casado ya doce veces.
–Tendrías que haber pasado por la sala de divorcios, querida.
–Soy demasiado respetable para eso. Sin ti me siento muy insegura. Y ahora, hablemos de tus asuntos.
–Mis asuntos pueden esperar –dijo Rosamond con firmeza. Y las dos jóvenes discutieron sobre la personalidad de sus amistades con cierta agudeza y sin la menor benevolencia, hasta que llegó la hora de cambiarse de nuevo. Merece la pena señalar dos aspectos de su conversación. Primero: que mostraban un gran respeto por la inteligencia y hacían de ella uno de los puntos cardinales de su discusión; segundo: que cuando albergaban la sospecha de una vida infeliz o una unión decepcionante, incluso en el caso de la menos atractiva de las dos, sus juicios eran siempre amables y comprensivos.
A las cuatro salieron con lady Hibbert a hacer visitas. El juego consistía en recorrer solemnemente las casas en las que ya habían cenado o esperaban cenar y entregar al criado dos o tres tarjetas. En una de estas casas entraron, tomaron una taza de té y hablaron del tiempo por espacio de quince minutos exactos. Terminaron dando un lento paseo por el parque, sumándose a la procesión de alegres carruajes que a esa hora circulaban despacio alrededor de la estatua de Aquiles. Lady Hibbert lucía una sonrisa inmutable.
Alrededor de las seis ya estaban de vuelta en casa, donde sir William hacía lo posible por entretener a un primo mayor y a su mujer que habían venido a tomar el té. Como eran personas a las que podía tratar sin formalismo, lady Hibbert se retiró a descansar un rato y dejó que sus hijas se encargaran de preguntar cómo estaba John y si Milly se había recuperado ya de la viruela.
–Recuerda que cenamos a las ocho, William –dijo cuando ya salía de la habitación.
Phyllis se fue con sus parientes. La fiesta la ofrecía un distinguido juez, y a Phyllis se le encomendó la misión de entretener a un respetable consejero del rey; podía relajarse al menos en un aspecto: su madre la miraba con indiferencia. Hablar con un hombre mayor e inteligente de asuntos impersonales, pensaba Phyllis, era como una corriente de agua clara y fresca. No teorizaban, pero él le ofrecía datos y a ella le gustaba descubrir que el mundo estaba lleno de cosas importantes que nada tenían que ver con su vida.
Cuando se marcharon, Phyllis le dijo a su madre que iba a casa de los Tristram para reunirse con Rosamond. Lady Hibbert apretó los labios, se encogió de hombros y contestó «muy bien», como dispuesta a objetar algo si es que encontraba una buena razón. Pero sir William la esperaba, y se limitó a fruncir el ceño por todo argumento.
Así, Phyllis se fue sola a aquel barrio de Londres, alejado y poco elegante, donde vivían los Tristram. Esta era una de las muchas cosas envidiables de su suerte. Las fachadas de estuco, las impecables hileras de Belgravia y South Kensington le parecían a Phyllis el mejor destino para ella: el de una vida orientada a crecer de acuerdo con una pauta desagradable en consonancia con la desagradable seriedad de sus semejantes. Pero quien vivía aquí, en Bloomsbury –empezó a teorizar, saludando con la mano desde la calesa mientras cruzaba las grandes plazas tranquilas bajo el pálido verdor de los árboles–, podía crecer como quisiera. Aquí había espacio, y libertad, y en el bullicio y el esplendor del Strand leía la viva realidad del mundo, del que su estuco y sus columnas la protegían totalmente.
El coche se detuvo delante de unas ventanas iluminadas que, abiertas a la noche estival, derramaban en la acera parte de la conversación y la vida del interior. Phyllis esperó con impaciencia a que le abrieran la puerta que le permitiría entrar y participar en la reunión. Pero en la sala tomó conciencia de su aspecto, que, como muy bien sabía, era en estas ocasiones el de una mujer de Romney13. Se vio a sí misma entrando en aquel espacio lleno de humo, donde todos estaban sentados en el suelo y el anfitrión llevaba una chaqueta de cazador, con la cabeza muy alta y los labios apretados como a punto de recitar un epigrama. Phyllis llamaba la atención con su vestido de seda blanca y sus lazos de color cereza. Y, sin pasar por alto su diferencia con los demás, tomó asiento sin decir palabra y sin aprovechar el hueco que le hicieron en la conversación. Observó a las doce personas allí reunidas con una sensación de desconcierto. La conversación versaba sobre unos cuadros que estaban expuestos al público en ese momento, y sus méritos se discutían desde un punto de vista más bien técnico. ¿Por dónde podía empezar Phyllis? Aunque había visto los cuadros, era consciente de que sus tópicos comentarios jamás pasarían la prueba de la pregunta y la crítica a la que quedarían expuestos. Sabía además que allí no había lugar para esa gracia femenina que tantas cosas podía disimular. Había pasado el momento, porque la discusión era acalorada y seria, y ninguno de los contendientes quería ponerse en evidencia con argumentos ilógicos. Así, siguió en su sitio, observando y sintiéndose como un pájaro con las alas cortadas, y más incómoda, por la autenticidad de su sensación, de lo que se había sentido nunca en un baile o una fiesta. Se repetía el amargo axioma de que estaba atrapada entre dos aguas, y al mismo tiempo intentaba interpretar con sensatez lo que allí se decía. Rosamond le indicó desde el otro lado del salón que ella también se encontraba en el mismo aprieto.
Los contendientes por fin se dispersaron y la conversación derivó hacia cuestiones generales, pero nadie pidió disculpas por el ambiente tan tenso que había creado la polémica, y las hermanas Hibbert descubrieron que la conversación general, aunque ahora giraba sobre asuntos más triviales, tendía a despreciar los lugares comunes, y no dudaron en señalarlo expresamente. De todos modos era divertida, y Rosamond se defendió con mucha dignidad al dar su opinión sobre cierto personaje que salió a colación; aunque le asombró ver que sus hallazgos más profundos se tomaban como un simple punto de partida para nuevas disquisiciones y no como conclusiones.
Además, las hermanas Hibbert se quedaron muy sorprendidas y algo desanimadas al ver hasta qué punto eran víctimas de su educación. A Phyllis le habría gustado abofetearse por censurar instintivamente un chiste sobre el cristianismo que contaron las Tristram y los demás aplaudieron con ligereza, como si la religión fuese una minucia.
Sin embargo, lo más asombroso para ellas fue el tratamiento que allí se daba a su propio gremio profesional, porque estaban convencidas de que incluso en aquel ambiente tan peculiar «los hechos de la vida» eran importantes. La señorita Tristram, joven de gran belleza y artista muy prometedora, debatía sobre la cuestión del matrimonio con un caballero que, a juzgar por su actitud, bien podía tener intereses personales en el particular. Pero la libertad y la franqueza con que ambos exponían sus puntos de vista y teorizaban sobre el amor y el matrimonio daban al asunto un matiz nuevo y sorprendente. Jamás habían oído o visto nada tan fascinante. Para ellas, que se jactaban de conocer todos los aspectos y enfoques de la cuestión, lo que oían no solo era nuevo sino indiscutiblemente auténtico.
–Yo por ahora no he recibido ninguna proposición de matrimonio. Me gustaría saber qué se siente –dijo la cándida y reflexiva voz de la menor de las Tristram; y Phyllis y Rosamond creyeron que era el momento de relatar sus experiencias para ilustrar a los presentes. Pero no eran capaces de adoptar ese punto de vista nuevo y desconocido, porque sus experiencias habían sido de naturaleza muy distinta. El amor era para ellas algo inducido por ciertas actividades calculadas; surgía en los salones de baile, en los conservatorios perfumados, al abrigo de miradas furtivas, golpes de abanico e insinuantes comentarios entrecortados. Aquí, el amor era algo intenso e inocente que despuntaba a plena luz del día, desnudo y sólido, para ser explorado y analizado a gusto de cada cual. Aunque libres de amar como quisieran, a Phyllis y Rosamond les parecía muy poco probable que pudieran amar de esa manera. Movidas por el rápido impulso juvenil, se condenaron sin paliativos y llegaron a la conclusión de que todo intento de liberación sería inútil: su largo cautiverio las había corrompido tanto por dentro como por fuera.
Así, siguieron sentadas, inconscientes de su propio silencio, como personas excluidas de una celebración que se quedan en la calle, expuestas al frío y al viento, invisibles para quienes participan en la fiesta. Lo cierto es que la presencia de aquellas dos muchachas calladas y de mirada ávida resultaba agobiante para todos los presentes, aunque no sabían decir por qué con exactitud; quizá porque se aburrían. Las señoritas Tristram se sintieron responsables, y Silvia Tristram, la más joven, que había oído un cuchicheo, entabló una conversación en privado con Phyllis. Phyllis se aferró a la ocasión como el perro al hueso; de hecho, su rostro adusto había cobrado una expresión voraz al ver que el momento se le escapaba y la esencia de aquella extraña velada quedaba fuera de su alcance. Ya que no era capaz de participar podía explicar al menos qué se lo impedía. Quería demostrarse a sí misma que su impotencia estaba justificada por buenas razones; y como consideraba a la señorita Sylvia una mujer íntegra, a pesar de sus generalizaciones impersonales, cabía la esperanza de que algún día pudieran encontrarse en un terreno común. Cuando se inclinó para hablar con ella, Phyllis tuvo la extraña sensación de abrirse camino desesperadamente entre un cúmulo de frivolidades artificiales para atrapar la partícula sólida de yo puro que suponía oculta en alguna parte.
–¡Ay, señorita Tristram! –empezó a decir–. Son todos tan brillantes que me asustan.
–¿Se burla de nosotros? –dijo Sylvia.
–¿Por qué iba a burlarme? ¿No ve lo tonta que me siento?
Sylvia empezaba a ver, y lo que veía despertó su interés.
–La suya es una vida maravillosa; totalmente extraña para nosotras.
Sylvia, que era escritora y sentía cierto placer literario al verse reflejada en espejos curiosos y levantar su propio espejo para observar en él las vidas de los demás, se aplicó con gusto a la tarea. Era la primera vez que consideraba a las hermanas Hibbert como seres humanos; siempre las había llamado «señoritas». Y así, ahora estaba dispuesta a reparar su error, tanto por vanidad como por auténtica curiosidad.
–¿A qué se dedica? –preguntó directamente, para entrar en materia lo antes posible.
–¿A qué me dedico? –repitió Phyllis–. Bueno, me ocupo de los menús y arreglo las flores.
–Sí, pero ¿cuál es su profesión? –insistió Sylvia, decidida a no dejarse distraer con frases estereotipadas.
–Esa es mi profesión. ¡Ojalá no lo fuera! No olvide, señorita Tristram, que la mayoría de las jóvenes somos esclavas; y no debería insultarme porque usted tiene la suerte de ser libre.
–Dígame –interrumpió Sylvia– lo que quiere decir exactamente. Me interesa mucho. Me gusta saber cosas de la gente. Al fin y al cabo, ya sabe usted que lo importante es el alma humana.
–Sí –asintió Phyllis, impaciente por alejarse de las teorías–. Pero nuestra vida es de lo más simple y vulgar. Seguro que conoce a docenas de mujeres como nosotras.
–Conozco sus trajes de noche –dijo Sylvia–. Las veo desfilar en bonitas procesiones, pero nunca las he oído hablar. ¿De verdad son de carne y hueso? –vio que su tono había herido a Phyllis, y cambió de táctica–. Yo diría que somos hermanas. Pero ¿por qué somos tan distintas aparentemente?
–No, no somos hermanas –replicó Phyllis con amargura–; y si lo fuéramos la compadecería. Verá, nos han educado únicamente para salir de noche, pronunciar discursos bonitos y casarnos, supongo. Por supuesto, podríamos haber ido a la universidad si hubiéramos querido, pero no quisimos y ahora solo estamos dotadas para la vida doméstica.
–Nosotras tampoco fuimos a la universidad –señaló Sylvia.
–Y ¿no se sienten como nosotras? Aunque usted y su hermana son auténticas, mientras que Rosamond y yo somos burdas imitaciones: al menos yo. ¿No lo ve ahora todo claro? ¿No se da cuenta de lo perfecta que es su vida?
–No veo por qué no pueden hacer lo que quieran, igual que nosotras –dijo Sylvia, mirando a su alrededor.
–¿Cree que nosotras podríamos invitar a gente como la que hay aquí? Nunca podemos invitar a nuestros amigos a casa, salvo cuando nuestros padres están fuera.
–¿Por qué no?
–Para empezar, no tenemos un salón; y, además, nunca nos lo permitirían. Somos hijas, hasta que seamos mujeres casadas.
Sylvia la miró con cierta pena. Phyllis comprendió que se había equivocado al hablar con franqueza del amor.
–¿Usted quiere casarse? –preguntó Sylvia.
–¿Cómo puede preguntarme eso? ¡Qué inocente! Aunque tiene usted toda la razón. Habría que casarse por amor y todo lo demás. Pero –añadió Phyllis, diciendo la verdad desesperadamente– nosotras no podemos pensar así. Queremos tantas cosas que nos resulta imposible considerar el matrimonio como un hecho aislado, tal como es en realidad o como debería ser. Siempre se mezcla con muchas otras cosas. El matrimonio significa libertad y amistades y una casa propia y, en fin, ¡todo lo que usted tiene! ¿Le parece esto horrible, le parece interesado?
–Es horrible, pero no creo que sea interesado. Yo de usted me pondría a escribir.
–¡Pero bueno, señorita Tristram! –exclamó Phyllis con cómica desesperación–. No consigo hacerle entender que, en primer lugar, no tenemos talento, y aunque lo tuviéramos, no podríamos emplearlo en nada. Menos mal que el Buen Dios es compasivo y nos ha creado a la medida de nuestra posición. Rosamond podría haber hecho algo en la vida; pero ya es demasiado mayor.
–¡Madre mía! –dijo Sylvia–. ¡Qué panorama tan negro! Yo estallaría, mataría, saltaría por la ventana, ¡haría algo!
–¿Qué? –preguntó Phyllis con ironía–. Si estuviera en nuestro lugar, tal vez; pero no creo que pudiera estarlo. No –añadió en un tono más animado y cínico–, nuestra vida es así, y tenemos que sacarle el mayor provecho. Solo quiero que comprenda por qué venimos a esta casa y nos quedamos sentadas sin decir nada. Esta es la vida que a nosotras nos gustaría vivir, ¿sabe?; y ahora ya dudo mucho de que sea posible. Ustedes –dijo, señalando a todos los presentes– nos consideran simplemente unas frescas con clase; y eso es lo que somos en realidad, o casi. Aunque podríamos haber sido algo mejor. ¿No es triste?
Y se le escapó su risita seca de costumbre.
–Pero tiene que prometerme una cosa, señorita Tristram: que vendrá a visitarnos y nos permitirá venir aquí de vez en cuando. Y ahora, Rosamond, tenemos que irnos.
Se fueron, y en el coche de caballos Phyllis se sorprendió un poco de su arrebato, aunque tenía la sensación de haber disfrutado. Estaban las dos algo alteradas, con ganas de analizar su inquietud y ver qué significaba. La noche anterior habían vuelto a casa a la misma hora, en un estado de ánimo más taciturno, pero más satisfechas. Lo que habían hecho les resultó aburrido, pero tenían la certeza de haberlo hecho bien. Y también tuvieron la satisfacción de comprobar que eran aptas para cosas mucho mejores. Esta noche no se habían aburrido, pero tenían la sensación de haber perdido la oportunidad de estar a la altura. La conversación que tuvieron después en el dormitorio traslucía su desánimo; al adentrarse en su verdadero ser, Phyllis había dejado que unas ráfagas de aire gélido inundaran aquel espacio guardado con tanto celo. ¿Qué quería en realidad?, se preguntó. ¿Para qué servía? Para criticar ambos mundos y sentir que ninguno de los dos le ofrecía lo que necesitaba. No se encontraba con ánimo para exponerle el caso a su hermana, y su honestidad la convenció de que hablarlo sería inútil; si es que podía hacer algo, tendría que hacerlo sin ayuda de nadie. Sus últimos pensamientos esa noche fueron que era un inmenso alivio que lady Hibbert hubiera planificado el día siguiente para ellas de principio a fin: así, al menos, no tendría que pensar; y las fiestas en el río siempre eran divertidas.
10. Título original: [Phyllis and Rosamond]. El texto que se ofrece aquí corresponde al manuscrito, fechado «Miér. 20-23 de junio de 1906».
11. Si V. Woolf hubiera revisado este relato, sin duda habría aclarado la identidad de la hermana menor de Phyllis y Rosamond.
12. Es probable que Sir Thomas contase la historia del sexto conde de Mayo, que fue nombrado virrey de la India en 1868 y asesinado en las islas Andamán en 1872.
13. Los elegantes vestidos de las mujeres retratadas por George Romney (1734-1802) resultaban pasados de moda y fuera de lugar en la fiesta de los Tristram.
El extraño caso de la señorita V.14
Suele decirse que no hay soledad como la de quien se siente solo en medio de la multitud: los novelistas no paran de repetirlo; el patetismo es innegable. Y ahora, desde que conocí el caso de la señorita V., también yo he llegado a creerlo. Una historia como la suya y la de su hermana –aunque es curioso que un solo nombre sirva indistintamente para hablar de las dos– basta para recordar de golpe a una docena de hermanas como ellas. Una historia así difícilmente sería posible en un lugar distinto de Londres. En el campo podría haber sido la mujer del carnicero o del cartero o del párroco; pero en una ciudad tan civilizada, las cortesías de la existencia humana se reducen al mínimo posible. El carnicero distribuye la carne por el vecindario; el cartero echa las cartas en el buzón, y es sabido que la mujer del párroco utiliza la misma práctica abertura para enviar las misivas pastorales: no hay tiempo que perder, dicen todos. Y así, aunque nadie se come la carne, ni lee las cartas, ni obedece las observaciones del párroco, nadie lo sabe. Hasta que un buen día estos ciudadanos deciden tácitamente que no volverá a atenderse al número 16 o al número 23. Se lo saltan en sus rondas, y la pobre señorita J. o señorita V. queda fuera de la cadena de la vida humana y olvidada de todos para siempre.
La facilidad con que semejante destino puede acontecerle a cualquiera indica que es muy necesario hacerse valer para que no lo ignoren a uno. ¿Cómo podría alguien volver a la vida si el carnicero, el cartero y el policía decidieran pasarlo por alto? Es un destino cruel. Creo que es el momento de volcar una silla, para que el vecino de abajo sepa al menos que estoy viva.
Pero volvamos al extraño caso de la señorita V., inicial tras la que se oculta –que quede claro– también la persona de la señorita Janet V.: es escasamente necesario separar una letra en dos partes.
Andaban por Londres desde hacía alrededor de quince años. Se dejaban ver por ciertos salones o galerías de arte y a la pregunta de: «¿Cómo está, señorita V.?», como si acostumbraras a verla a diario, ella contestaba «¿Verdad que hace buen día?» o «¡Qué mal tiempo estamos teniendo!». Y después te marchabas, y ella parecía convertirse en un sillón o en una cómoda. El caso es que no volvías a recordarla hasta que, quizá al cabo de un año, se despegaba del mobiliario, y de nuevo se repetían las mismas palabras.
Un vínculo de sangre –o del fluido que corriese por las venas de la señorita V.– quiso que el destino me hiciera tropezar con ella –o atravesarla, o disiparla, no sabría cómo expresarlo– más a menudo que con cualquier otra persona, hasta que la breve escena llegó a convertirse casi en hábito. Ninguna fiesta, concierto o exposición resultaban completos sin la presencia familiar de su sombra gris. Y cuando, hace ya algún tiempo, dejó de cruzarse en mi camino, tuve la vaga sensación de que faltaba algo. No voy a exagerar diciendo que sabía que lo que faltaba era ella; pero tampoco miento si empleo un término indefinido.
Fue así como me sorprendí buscándola con la mirada en una sala llena de gente, con indecible inquietud. No, parecía que todo el mundo estaba ahí… Pero era evidente que algo faltaba en el mobiliario o en las cortinas, ¿o es que habían retirado un cuadro de la pared?
Una mañana me desperté temprano –en realidad, al amanecer– y grité «¡Mary V.! ¡Mary V.!». Era la primera vez, estoy segura, que alguien gritaba su nombre con tanta convicción; por lo general parecía un epíteto insulso que se usaba únicamente para rematar una frase. Pero mi voz no logró, como en parte esperaba, convocar a la persona o la presencia de la señorita V.: la habitación seguía desdibujada. A lo largo de todo ese día estuvo resonando en mi cerebro el eco de aquel grito, hasta que tuve la certeza de que me encontraría con ella en cualquier esquina, como siempre, la vería esfumarse y me quedaría satisfecha. Pero no apareció, y creo que me sentí contrariada. El caso es que esa noche, cuando estaba en la cama, desvelada, al principio como un mero capricho, aunque poco a poco el pensamiento fue cobrando fuerza y emoción, volvió a mi cabeza el extraño y fantástico plan de hacerle una visita a Mary V. en persona.
¡Qué descabellado, extraño y divertido me pareció –ahora que lo pienso– seguir la pista de una sombra, averiguar dónde vivía y si vivía, y hablar con ella como si fuera igual que todos nosotros!
¡Imaginen lo que sería subir al autobús para visitar la sombra de una campanilla en Kew Gardens cuando el sol está en lo más alto del cielo! ¡O atrapar la pelusa de un diente de león a medianoche en una pradera de Surrey! Pues, bien, la expedición que me proponía era mucho más disparatada que cualquiera de estas dos cosas, y, mientras me vestía para emprenderla, no dejé de reírme al pensar en los preparativos que requería mi tarea. ¡Botas y sombrero para Mary V.! Resultaba de lo más incongruente.
Por fin llegué a la casa donde vivía y, al mirar el letrero, descubrí que señalaba con ambigüedad –como nos pasa a todos– que estaba a la vez dentro y fuera. Cuando llegué a su puerta, en el último piso del edificio, llamé con los nudillos y toqué el timbre, esperé y escudriñé; no venía nadie, y empecé a preguntarme si las sombras podían morir y cómo las enterrarían. Entonces, una criada abrió la puerta despacio. Mary V. había pasado dos meses enferma; había muerto el día anterior por la mañana, a la hora exacta en que yo gritaba su nombre. Así que nunca más volveré a encontrar su sombra.
14. Título original: The Mysterious Case of Miss V. Se ofrece aquí el texto del manuscrito, sin fecha. Data, probablemente, del verano de 1906.
[El diario de Joan Martyn]15
Mis lectores tal vez no sepan quién soy. Por eso, aunque se trate de una práctica rara y antinatural –pues ya sabemos lo modestos que son los escritores–, no dudaré en aclarar que soy Rosamond Merridew, tengo cuarenta y cinco años –¡mi franqueza es aplastante!– y he cosechado cierta fama en mi profesión, por mis estudios sobre el sistema de tenencia de tierras en la Inglaterra medieval. Mi nombre es conocido en Berlín. En Fráncfort organizarían una velada en mi honor, y tampoco soy del todo extraña en algunos despachos de Oxford y Cambridge. Quizá fuera más convincente para exponer mi caso –sabiendo cómo es la naturaleza humana– decir que he cambiado marido, familia y un hogar en el que envejecer por un puñado de fragmentos de pergaminos amarillentos que muy pocos son capaces de leer y aún muchos menos se tomarían la molestia de hacerlo aunque pudieran. Pero tal como una madre, según he leído a veces no sin curiosidad en la literatura femenina, a quien más quiere es al más feo y más tonto de sus hijos, así ha brotado en mi corazón una especie de pasión maternal por estos gnomos arrugados y grises. En la vida real los veo como seres tullidos, de gesto angustiado, aunque con el brillo del genio en la mirada. No voy a explicar este comentario; mis posibilidades de éxito serían tan escasas como si esa misma madre con quien yo me comparo intentara explicar que su tullido es en realidad un niño hermoso y mejor que todos sus hermanos.
El caso es que mis investigaciones me han convertido en una especie de buhonera, con la salvedad de que mi costumbre es la de comprar y no la de vender. Me presento en viejas granjas, decrépitas casas señoriales, parroquias y sacristías, siempre con la misma pregunta. ¿Tiene usted documentos antiguos que pueda enseñarme? Como podrán imaginar, los días de prosperidad para este tipo de pasatiempo han terminado; la antigüedad se ha convertido en la más comercial de las mercancías, y, por otro lado, el Estado y sus delegaciones han puesto fin a cualquier iniciativa individual. Cierto funcionario, me dicen en muchas ocasiones, ha prometido venir a examinar los documentos; y el favor del «Estado» que esta promesa entraña priva a mi pobre voz de toda su persuasión.





























