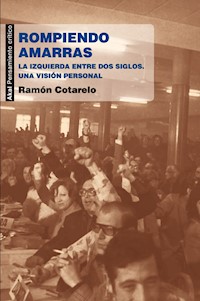
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento crítico
- Sprache: Spanisch
Si 1789 iniciaba el siglo de la burguesía, 1917 lo clausuraba: la revolución burguesa era sustituida por su sepulturera, la revolución proletaria. Un siglo corto, el XX, que fue en gran medida el siglo de las izquierdas hasta que el hundimiento del comunismo en 1991 zanjó de un plumazo la oposición entre izquierda "proletaria" e izquierda "burguesa". La recomposición de la izquierda, hoy en día, ¿es una posibilidad real o una quimera? Este libro esboza una propuesta de reconstrucción de la izquierda a partir de los discursos dispares del obrerismo tradicional, del feminismo, del ecologismo, del utopismo, cuyo resultado último no puede dar en un partido único, sino en un movimiento horizontal, coordinado a través del ciberespacio, y plural pero con una base sustancial común: he ahí el reto de las izquierdas. En la medida en que el estudioso de los fenómenos sociales es también objeto de su propio estudio, el autor entrelaza su análisis con el relato vivencial en primera persona, no al modo de memorias interesadas, sino como experiencia directa de los acontecimientos que han marcado el devenir de la política y la sociedad española de los últimos 30 años.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 19
Ramón Cotarelo
Rompiendo amarras
La izquierda entre dos siglos. Una visión personal
Diseño interior y cubierta
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ramón Cotarelo, 2013
© Ediciones Akal, S. A., 2013
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3817-7
PRIMERA PARTE
La aventura del siglo xx: el balance de la izquierda
Capítulo I
El siglo xx. El siglo de los errores y los horrores
Muchos consideran el siglo xx un siglo «corto». A los efectos políticos y culturales, en general suele decirse que el xix abarca desde 1789 hasta 1914/1918 o bien hasta 1917, con lo que comienza y acaba con sendas revoluciones, la francesa y la bolchevique. Era además un bucle perfecto pues, desde el punto de vista de los teóricos de la última, se cerraba un ciclo simbólico. 1789 iniciaba el siglo de la burguesía; 1917 lo clausuraba. La revolución burguesa era sustituida por su enterradora, la revolución proletaria, mediante la cual la nueva clase, el proletariado, tomaba el relevo de la clase explotadora por excelencia e inauguraba el milenio, la sociedad sin clases, la definitiva emancipación de la especie. El xix había sido un siglo muy largo: la burguesía había triunfado en todo el planeta, había desarrollado el modo de producción capitalista, lo había convertido en imperialismo, había llevado las contradicciones del modo de producción hasta sus últimas consecuencias y, finalmente, había sucumbido en los campos de batalla de una primera guerra mundial, la Gran Guerra, que había alumbrado la llama de la revolución comunista, con lo cual se prolongaba y negaba al mismo tiempo dialécticamente la revolución burguesa.
Con la comunista empezaba un siglo xx que, sin embargo, resultó ser mucho más corto de lo que todos habían supuesto. Apenas setenta y cinco años fueron necesarios para dar cuenta de la promesa del milenio. Entre los últimos años del decenio de 1980 y los primeros del de 1990 se vino abajo el mundo comunista, desapareció la Unión Soviética y su red de Estados clientelares en la esfera de influencia que los acuerdos de la segunda posguerra de Yalta y Potsdam habían reconocido a aquella; las fechas fueron, pues, 1917 a 1991. Un siglo corto.
Pero muy intenso. El movimiento que lo impregna todo con sus elementos característicos es el comunismo, el fenómeno civilizatorio que, después de la Segunda Guerra Mundial divide el planeta en dos bloques enfrentados en la llamada guerra fría. El comunismo comparte además con los regímenes nazi, fascista y franquista la opción por el totalitarismo, tan arraigado en estos sistemas que según algunos, en realidad, el siglo xx es el siglo de los totalitarismos (Todorov, 2010). Desde luego, un punto de vista muy plausible.
La reflexión sobre el totalitarismo se abrió paso con cierta rapidez. Ya en las obras de Franz Neumann y en los análisis sobre el carácter del nacionalsocialismo, como en las de Fritz Sternberg, se hacía referencia a esta cuestión del totalitarismo (Neumann, 1984; Sternberg, 1970). Si bien estos primeros estudios se enfocan sobre todo al nacionalsocialismo y el fascismo en general, dejando fuera de observación el comunismo. Al fin y al cabo, eran los propios fascistas quienes reclamaban, para sí, orgullosos, el término «totalitario» (Gentile, 1929). A Mussolini, procedente del socialismo, le faltó tiempo para sostener que la revolución fascista establecía un Estado totalitario.
La primera pensadora que, a mi noticia, hace extensivo el concepto de totalitarismo al comunismo es Hannah Arendt, en su obra sobre el origen del totalitarismo, en donde distingue acertadamente entre el fascismo y el nazismo y sostiene que el elemento en común entre el último y el comunismo es el totalitarismo (Arendt, 2003). Este ya no es tanto una forma de dominación de clase, como querían los estudiosos marxistas, sino un modo específico de ejercicio del poder como técnica, al margen de los contenidos de clase. Sin embargo, este empleo del término totalitario para caracterizar las formas de dominación, al emplearse en el contexto de la guerra fría, acabó siendo considerado más como un concepto ideológico que verdaderamente científico. Esta era sobre todo la tendencia de los autores marxistas, quienes no gustaban de ver su sistema político de «dictadura del proletariado» equiparado al de la dictadura nazi. Desde este punto de vista, y de acuerdo con la doctrina comunista más acrisolada –perfectamente expuesta en las obras de Lenin, para quien no había duda de que la dictadura del proletariado era la «verdadera democracia»–, las democracias burguesas, por su origen de clase son, en realidad, dictaduras del capital.
Siglo del totalitarismo o del comunismo, ya tanto da en cuanto al fondo del asunto, pues ambas formas son del mismo género. No todo totalitarismo es comunista, pero todo comunismo es totalitario. Sea como sea, es el siglo más corto aun midiéndolo con el movimiento más longevo, el comunista. Por supuesto hay ciertas diferencias entre el totalitarismo nazi y el comunista, pero el rasgo en común, esto es, la supeditación completa de la sociedad civil al Estado, es el más poderoso y no puede pasarse por alto, pues permitió formular la primera y más feliz crítica a ambos que resultó ser certera y preparar el camino para la reacción antitotalitaria que, para bien y para mal al mismo tiempo, preside la acción social desde comienzos del siglo xxi.
El dominio total de la sociedad por el Estado es la negación del individualismo y la entronización del colectivismo. Los totalitarismos sostienen en sentido filosófico que la realización del ser humano como individuo sólo puede lograrse en la medida en que forme parte de una totalidad orgánica superior, dotada de una conciencia colectiva, de un interés de autopreservación, sea la raza o la clase. El individuo es individuo y titular de derechos porque pertenece a una totalidad superior. Si no es así, no es nada; es masa. Pero no exactamente el hombre masa de Ortega quien, aunque no sirve para nada, tiene mucho poder a través de sus malas condiciones. Ortega era un liberal a fondo. Lo importante es el individuo frente a la masa, compuesta por quienes no consiguieron ser individuos, pues hace falta un nivel muy elevado de autoexigencia que la masa no alcanza. Para los totalitarios, la contraposición es entre la masa (inorgánica) y la colectividad, orgánica: la raza, la clase, el pueblo elegido. El individuo no cuenta sino sólo como parte de la totalidad orgánica.
Ese es el colectivismo al cual se opone la temprana crítica de la escuela austriaca, Von Mises y Hayek principalmente (Mises, 1981; Hayek, 1994). «La humanidad vive una orgía de autosacrificio», dice Howard Roark, el héroe de Ayn Rand en su emblemática novela El manantial. La defensa del individualismo contra todas las formas de colectivismo (incluidas las religiosas) es quizá el mayor timbre de gloria del liberalismo que, como premio, ha conseguido ganar para él a buena parte de sus adversarios políticos en la izquierda, en concreto la socialdemocracia, el socialismo democrático cuya defensa del individualismo es tan genuina como la del liberalismo.
No obstante, la coincidencia en el colectivismo no oculta las diferencias entre las dos formas del totalitarismo que han marcado el siglo xx y habrá que hablar de ambas, aunque en proporción a sus dimensiones reales, tanto por su duración como por su alcance. El totalitarismo fascista es, por decirlo en términos marxistas, «superestructural», esto es, afecta a las instituciones, las costumbres, las creencias, las leyes; es en lo esencial ideológico, pero no toca las relaciones de producción. Este totalitarismo se superpone como una especie de uniforme militar sobre un sistema de propiedad privada de los medios de producción, explotación del hombre por el hombre y libre mercado. Si bien este último rasgo está modulado por una permanente intervención del Estado, que, por ejemplo en el caso alemán, orientaba la producción hacia una economía de guerra y se ocupó de que las empresas estratégicas alemanas, ya desde el comienzo de las hostilidades, dispusieran de mano de obra esclava lo cual, además de garantizar abundante producción, permitía que los dueños se enriquecieran fabulosamente. Es decir, el Estado totalitario nazi inauguraba una segunda oleada de acumulación de capital. Es, por tanto, una forma de Estado capitalista.
El totalitarismo alienta la inclusión de los elegidos en la raza y, dentro de esta, en el partido que la defiende. En el caso de Italia, a falta de poder postular una raza que en los pueblos latinos, productos de mil mezclas, es una quimera, el fascismo italiano enarbola el concepto de civiltà, la civilización romana. Al crear el «Museo della Civiltà Romana», Mussolini está formalizando en términos simbólicos una unidad colectiva, el colectivismo romano, corazón de la nación italiana, algo que consigue que apruebe hasta el papa Pío IX a través de los acuerdos de 1929. Así se consolida ese colectivismo de la nación italiana organizada en torno al partido fascista, cuyo mero símbolo ya representa la continuidad con el imperio romano.
El espíritu del totalitarismo fascista encuentra terreno abonado en algunas de las vanguardias artísticas. El gesto de Gabriele d’Annunzio de conquistar Fiume, en la frontera yugoslava, da fe del encendido nacionalismo prefascista y permite considerar un aspecto que no suele tratarse en los estudios políticos sobre el fascismo y sobre los totalitarismo en general, que es el de su compleja relación con la cultura. Cuando D’Annunzio, profeta del decadentismo, proclamó el Estado libre constitucional de Fiume (que llegó a declarar la guerra a Italia), se designó a sí mismo Duce y estableció que la música era un principio fundamental del Estado. Mussolini tomó muchas ideas del poeta, obviamente no todas, pues el himno fascista, Giovinezza, es un horror. Pero sí el nombre de Duce y la idea del Estado corporativo, que luego copiarían los portugueses y los españoles para disfrazar sus respectivas dictaduras.
Fascismo y prefascismo rezuma también el futurismo. El Manifiesto de Marinetti, muy a tono con los procedimientos vanguardistas consagrados ya desde las secesiones artísticas de fines del xix en Francia, Alemania o Austria, tiene ese espíritu rupturista, en cierto modo agresivo con el orden constituido, que suele incorporarse en la forma de manifiestos, forma que ya gozaba de ilustres precedentes. Puede que el de Marinetti fuera el Manifiesto del Partido Comunista, y el de este quizá fuera el Manifiesto de Cartagena, de Simón Bolívar, en 1812, quizá la primera vez que se emplea el término, al menos en español.
Esta insurrección contra el pasado y el presente (de ahí el nombre de futurismo) es también el espíritu del dadaísmo. Además de la afición por los manifiestos[1], el futurismo parece haber legado a las vanguardias posteriores la inclinación hacia la acción política, lo cual convierte a los artistas en intelectuales en el sentido en que se los entiende hoy día. Marinetti ingresaba en el partido fascista italiano en 1919, diez años después de haber publicado su famoso manifiesto. El futurismo conectaba con un movimiento político de espíritu militar, revolucionario, con una glorificación del poder, la fuerza, la guerra, el machismo. Punto nueve del Manifiesto, publicado en Le Figaro del 20 de febrero de 1909: «Queremos glorificar la guerra –única higiene del mundo–, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor del liberador, las bellas ideas por las cuales se muere y el desprecio de la mujer»[2]. El fascismo es básicamente eso, y tiene una clara conexión con el arte, con los intelectuales.
El futurismo tendría predicamento en Italia; también en Rusia, antes y después de la Revolución bolchevique[3], si bien aquí el movimiento se declaró independiente de Marinetti desde el principio y, en la medida en que se orientó a la política, lo fue a la revolucionaria, la bolchevique. Probolcheviques fueron Malevich, Mayakovsky, Klebnikov, Goncharova. De hecho, el comisario popular de educación, cultura y arte era Lunacharsky, crítico de arte, bolchevique de primera hora y protector del futurismo. Cabe considerar aquí la peculiaridad de que una misma vanguardia artística tenga políticas tan aparentemente contrarias, pero nos apartaría de nuestro tema ahora. Debe recordarse asimismo que el idilio del futurismo ruso con el poder político acabó precisamente con el ascenso del estalinismo, tan totalitario como el fascismo o más.
A este respecto, se impone una breve digresión de carácter metodológico sobre el totalitarismo y los intelectuales. Hay una tendencia, muy presente en el «siglo corto», a creer que los intelectuales, si lo son de valor, no son totalitarios. Pero eso no es cierto. Jünger era totalitario y una cumbre del intelecto; y Ezra Pound, una cumbre de la poesía, y Bertolt Brecht, cumbre del teatro. Este último nombre conduce al segundo prejuicio que suele oírse acerca de los intelectuales, que si lo son, son de izquierda. También falso. Muchos intelectuales disimulaban ser totalitarios porque eran de izquierda y, por definición, la izquierda no era totalitaria para la izquierda. Ahí aparece de nuevo Bertolt Brecht, pero también Louis Aragon o su esposa, Elsa Triolet, y hasta cabría hablar de Sartre o de los escritores estalinistas, como Ilia Ehrenburg, Pablo Neruda, Rafael Alberti, etc. Ciertamente, es trazo grueso, porque todos estos escritores han pasado por momentos distintos en sus biografías, pero todos ellos, y bastantes más, tienen en común haber sido estalinistas en algún momento de sus vidas. El prejuicio, además, no hace justicia a los intelectuales de la derecha. Es absurdo negar la categoría de Drieu La Rochelle, primero comunista y luego fascista, o del inconmensurable Céline por su antisemitismo. De derecha era Dionisio Ridruejo (hasta su conversión a la socialdemocracia) y de derecha, y bien de derecha, Borges. Resultado de la digresión: una mentalidad abierta que valore el arte y la literatura por sus cánones internos sabe que la adscripción política del artista o literato es asunto importante, ayuda a entender su obra pero no determina su calidad. La independencia del arte por el arte, algo incontrovertible en la historia de la humanidad, ha resultado más presente a medida que las relaciones sociales se han hecho más variadas y complejas que la relación personal de dominación de las sociedades antiguas. Existe, sí, una tendencia a esperar que, en su mayoría, los intelectuales, artistas y creadores se sitúen a la izquierda. Esto probablemente tiene que ver con esa expresión de Marinetti, las bellas ideas por las cuales se muere, que es atributo del arte. Una idea que lo que acaba valorando por encima de todo, paradójicamente, es la idea de la muerte.
Fin de la digresión y vuelta al manifiesto futurista; el rasgo que más inherentemente fascista resulta es ese desprecio de la mujer que, leído cien años después, suena como un trallazo, como algo que no puede decirse y que, si se dice, no se hace. ¿No estuvo casado el propio Marinetti con una mujer veinte años más joven que él y discípula de Giacomo Balla? Y, sin embargo, se ha dicho. Y eso tiene un valor. La única diferencia entre esta descarada declaración y otros discursos de amplio apoyo social, como el de la Iglesia católica en lo referente a las mujeres, es que estos hacían, llevaban y llevan siglos haciendo lo que los futuristas predicaban a voz en grito.
En punto a las artes, los totalitarismos se han servido generosamente de la cinematográfica, que se prestaba mejor que ninguna otra a sus fines de propaganda. El cine fascista italiano glorifica la civiltà romana y la misión imperial fascista en Eritrea. Hasta dónde llega en la práctica esta instrumentalización totalitaria del arte se sigue de la aventura del film Noi vivvi (1942) de Goffredo Alessandrini, con Rossano Brazzi y Alida Valli. La película está basada en la novela de Ayn Rand, Los que vivimos, pero sin conocimiento ni permiso de la autora. El régimen mussoliniano mandó rodarla porque pensó que el intenso anticomunismo de la novela le serviría de publicidad y, sin embargo, tuvo que retirarla de las salas de exhibición porque el público acudía a verla interpretándola como una crítica del fascismo ya que, al serlo del totalitarismo (el Estado y el partido, fascista o comunista, son todo uno), lo era de los dos.
El totalitarismo italiano, como los otros, pero en su caso aparece siempre en primer lugar por ser el primero, tiene una pronunciada faceta paternalista o providencialista. Mussolini puso en marcha un amplio plan de obras públicas y generó o amplió numerosos entes nacionales que habrían de canalizar las medidas de intervención del Estado en la economía. Pero, en lo esencial, el fascismo no tocó la economía de libre mercado. Como no lo haría en Alemania.
Una última cuestión con la Iglesia. Desde los mencionados acuerdos de Letrán de 1929, las relaciones del régimen con el catolicismo fueron de mutuo respeto pero no de intensa colaboración. La iglesia convivió con el fascismo, como lo hizo con el nazismo alemán. Imbricación directa de la Iglesia en la política totalitaria sólo se dio en las dictaduras portuguesa y española.
El totalitarismo nazi tuvo una estructura bastante distinta, empezando por el hecho de tratarse de una ideología en la que se mezclaba el nacionalismo con el racismo y el antisemitismo, ya que el racismo y el antisemitismo no son términos idénticos. Su origen está en un movimiento político de revancha por la derrota en la Primera Guerra Mundial y tiene un carácter mucho más fuertemente militar que el fascismo italiano. Curiosamente, sin embargo, cabe reseñar que así como el ejército italiano se imbricó en cierto modo en el fascismo, el ejército alemán, aun habiendo colaborado en un principio con el partido nazi, se mantuvo en su conjunto aparte del movimiento, de forma que este hubo de crear sus propias unidades militares de elite, las SS.
El nacionalismo alemán enlaza con el pasado no menos que el italiano. Por eso el reino del milenio hitleriano fue el III Reich, el que venía detrás del Sacro Imperio Romano Germánico y del Imperio guillermino. Pero en punto a las raíces simbólicas se fue mucho más atrás, al reino de la mitología nórdica, y aprovechó para ello el programa que le había legado el genio de Wagner.
Aunque socialista y revolucionario de marzo de 1848, Wagner acabó siendo el poeta de la nación alemana, como Hegel fue su filósofo o Leopold von Ranke su historiador. Pero Wagner lo fue más, sobre todo a causa de su idea del arte integral que, lógicamente, tenía que tener una resonancia grata a oídos de la mentalidad totalitaria. La pelea de Nietzsche con Wagner da la impresión de producirse en este terreno: Wagner ha puesto el arte al servicio de una causa política, nacional. Luego, el mundo de las ideas estéticas se dividió en wagnerianos y antiwagnerianos, pero el origen de la diatriba era esa supuesta traición a la fuerza superhumana del arte poniéndolo al servicio de una causa nacional y, para mayor vergüenza, mezclado con elementos de sentimentalismo cristiano (Nietzsche, 1973). No me parece una crítica muy justa a Wagner. Cierto que en su obra hay elementos simbólicos cristianos, pero no son genuinos sino, seguramente, parte de la obra de propaganda de esta doctrina, que fue «cristianizando» a su vez todos los elementos culturales paganos que había ido encontrando en su expansión y no podía extirpar; los relatos populares, las leyendas, ciclos enteros como el artúrico, etc.[4]. Y Nietzsche reconocía en Wagner alguien igual a él, un genio malquisto por su tiempo. Y todavía más injusta se me antoja la crítica de Tolstoy quien, además, reconocía no haber escuchado la música del maestro alemán, sino que se había marchado de la sala sin terminar de ver la primera parte de El anillo del Nibelungo (Tolstoy, s.d.: 213).
No debe olvidarse que el cristianismo y, en concreto, según en qué regiones, el catolicismo, tenían profundas raíces en Alemania. Hasta un sistema político racista que jugaba con una (por lo demás inadecuada) similitud con la idea de la voluntad nietzscheana, confundiendo el superhombre del filósofo con el rebaño de la superraza, pagaba tributo al espíritu católico y lo consagraba en el concordato con la Santa Sede de 1933. Uno tiene tendencia a ver la obra de Wagner como ese ambicioso fresco panartístico capaz de crear un mundo de fantasía que eleva a quien lo contempla y escucha a regiones de experiencias estéticas únicas. Y eso tiene poco que ver con cuestiones mejor o peor traídas de propaganda. Lo cual no quiere decir que, efectivamente, el totalitarismo nazi no instrumentalizara la música wagneriana y la glorificación de la mitología nórdica al servicio de su forma de dominación. El fabuloso documental que rodó Leni Riefenstahl sobre el III Congreso del Partido Nazi en 1934, en Núremberg, llamado El triunfo de la voluntad, incorporaba la música de Wagner como banda sonora, especialmente Los maestros cantores de Núremberg.
No obstante, la manifestación artística propia del totalitarismo nazi se hizo recurriendo a una visión pomposa y falsa del clasicismo, en imitación de los modelos de la Antigüedad. El estilo arquitectónico del III Reich, determinado en gran medida por la personalidad de Albert Speer, el arquitecto oficial del Partido Nazi y luego ministro, se concentraba en trasladar a Alemania los edificios y estilos griego y romano. Esa referencia a la Antigüedad clásica trataba de restaurar en otras artes una imagen idílica de la pureza racial del ario. Así, en pintura, por la influencia de Adolf Ziegler, el pintor preferido de Hitler, abundaban los desnudos femeninos que idealizaban la rubia mujer o el valeroso guerrero arios en posiciones de equilibrio clásico, pero dotadas de una decisión y una voluntad. Las obras de Arno Breker, que tanto recuerdan el realismo socialista, y han dado lugar a interesantes análisis sobre las fantasías sexuales de los nazis (Theweleit, 1980), son muy conocidas.
Por supuesto que la determinación oficial de un estilo artístico nacional «del régimen», por así decirlo era una de las pruebas más contundentes del carácter totalitario del nazismo. La idea de que pueda haber un «arte alemán», no en el sentido general y vulgar en que llamamos tal al que cultivan los ciudadanos alemanes o se muestra en Alemania, sino en el sentido esencial, profundo, de que es un arte que revela el espíritu del pueblo, resulta siempre dudosa, pero adquiere caracteres repulsivos cuando se utiliza para definirse a sí misma a base de atacar otra manifestación artística, esto es, cuando trata de afirmarse en lucha con un hipotético enemigo en su mismo terreno, cuando el poder artístico se supedita al poder político. El arte alemán acuñó un término definitorio de la producción del enemigo: el arte degenerado. Dentro de tal categoría maldita entraban poetas, dramaturgos, músicos y, sobre todo, escultores y pintores. En 1938, la Casa Alemana del Arte de Baviera organizó una Exposición de arte degenerado que fue inaugurada por el propio Hitler. En ella se acumulaban muchas piezas que los nazis habían expropiado en sus correrías por las ciudades alemanas, sobre todo en persecución de los judíos a los que, entre otros horrores, se reprochaba ser creadores y consumidores de esta forma de arte antialemán. Prácticamente todos los pintores expresionistas estaban incluidos en el concepto de arte degenerado: Grosz, Nolde, Kirchner, Beckmann, Kokoschka y no digamos Egon Schiele y el inspirador de todos ellos, el noruego Munch.
El III Reich hizo un uso extensivo del cine como medio de propaganda. Además de los documentales de Leni Riefenstahl quien, al fin y al cabo, tenía categoría, el régimen fomentaba un cine popular de movilización patriótica y antisemita. Este último aspecto, el antisemitismo, fue muy socorrido. En la tradición de la agresiva estética de Der Stürmer, la revista que había fundado el capitoste nazi Julius Streicher, se hizo un cine profundamente antisemita cuyas películas más famosas, ambas rodadas en 1940, fueron El judío eterno y El judío Suss[5].
Apenas hubo intelectuales, escritores nazis de renombre. El régimen ejercía un férreo control sobre la actividad literaria a través de la Unión de escritores nacionalsocialistas. Se parecía en esto al totalitarismo soviético, que también tenía una Unión de escritores soviéticos por medio de la cual el poder político dictaba las normas y cánones estéticos. Los dos casos muestran ejemplos de intervencionismo directo del Estado en la creación artística. ¿No se dictó una Schreibverbot («prohibición de escribir», o sea, de publicar) contra Gottfried Benn en 1938? Y eso que este había empezado apoyando el régimen y participando en él.
En el terreno del pensamiento, el totalitarismo nazi contó con figuras destacadas, pensadores como Carl Schmitt o Heidegger, cuya influencia desborda en mucho su colaboración o complacencia con las autoridades nazis. El compromiso del primero fue muy destacado y hubo de purgarlo con un par de años en un campo de desnazificación, en donde escribió su palinodia, Ex captivitate salus. No deja de ser significativo, sin embargo, que su teoría del decisionismo y del estado de excepción como núcleo de la soberanía haya influido decisivamente en las elaboraciones de la teoría política contemporánea, especialmente en la izquierda, en las obras de Negri, Agamben o Žižek, aunque no sólo en las de ellos. En el caso de Heidegger, el asunto está más claro: su complacencia y contemporización con el nazismo es una nota marginal al valor de su filosofía existencialista, que ha dominado buena parte del siglo xx. Su gran aportación, esto es, la aniquilación de toda metafísica al postular el Dasein como la condición humana a secas, es válida para todo tiempo y lugar.
Otra parte importante, la mayoritaria, del pensamiento alemán tomó posición en contra del nazismo, lo que, en muchos casos, significó el exilio. Toda la Escuela de Fráncfort hubo de refugiarse en el extranjero: Horkheimer, Adorno, Marcuse, y otros cercanos como Otto Kirchheimer o Franz Neumann. Y lo mismo cabe decir del exilio de otros pensadores que, no siendo alemanes, estaban dentro del ámbito de la cultura alemana, por ejemplo Sigmund Freud, que se refugió en Inglaterra en 1938, al igual que hubieron de refugiarse en otras partes algunos de sus discípulos, como Reich, Jung, Bernfeld o Fenichel.
La gran mayoría de la literatura alemana de la época estuvo al margen del III Reich o en contra. Bertolt Brecht y los hermanos Thomas y Heinrich Mann son los nombres más conocidos. Ocurriría como con el totalitarismo español a partir de 1939, en el que la literatura se salvó convirtiéndose en literatura del exilio. León Felipe, Juan Ramón, Ramón Sender, Bergamín, Aub, Zambrano, Ayala, Cernuda, Buñuel, etc., vivieron como exiliados, como transterrados, con la mirada siempre puesta en el regreso. Es una creación nostálgica. El fascismo había convertido España en una cárcel y a ellos los había encerrado fuera. Lo mismo pasó con el exilio alemán, aunque en menor medida por tratarse de un destierro menos prolongado. Y sobre todo por el hecho de que, al estallar la guerra mundial al poco tiempo, muchos de esos intelectuales del exilio actuaron al servicio de los aliados en contra del régimen imperante en su país, cosa que apenas sucedió con los exiliados españoles, no porque muchos de ellos no lo hubieran hecho, sino porque, no estando España en guerra con nadie, no había necesidad de montar ese tipo de servicios en los que los intelectuales suelen ser de utilidad, tales como servicios de propaganda o contrapropaganda.
No es posible olvidar que el totalitarismo vive de y en la propaganda, a la que destina abundancia de recursos; comparativamente, más que a cualquier otra actividad. Dado que tratan de justificar esa idea o abstracción a la cual piden al individuo que se sacrifique (la raza o la clase), están obligados a propagarlas como doctrinas verdaderas frente a otras falsas o carentes de fuerza de movilización, de lo que suelen acusar a las democracias liberales. La propagación de la doctrina, como sucede con el Evangelio para la Iglesia católica, es un deber de los «verdaderos creyentes» que se hace en beneficio de los pueblos a los que se adoctrina. Si acaso, a algunas razas intermedias entre la aria, que sólo era germánica, y la de los Untermenschen, que abarcaba a los judíos de pleno derecho y probablemente también, al menos de hecho, a los gitanos y todos los eslavos. Razas intermedias, a su vez jerarquizadas, como los nórdicos de Noruega o los magiares de Hungría. En realidad esta propaganda tenía un objetivo imposible de alcanzar ya desde sus inicios, pues consistía en convencer a los demás pueblos, de grado o por fuerza, de que aceptaran la superioridad de la raza aria y su inherente derecho a conquistarlos y gobernarlos. Fue una propaganda muy bien teorizada por Goebbels pero con muy malos resultados, pues solamente ganaba el territorio que hubiera conquistado antes militarmente[6].
En este punto hay otra distinción esencial entre el totalitarismo nazi y el comunista, además de la ya señalada en referencia al modo de producción. En los demás aspectos comparten muchos elementos, pero esta diferencia, que se refiere al carácter esencial de la ideología que los sostiene, es decisiva y su ignorancia –muy frecuente– conduce a una asimilación mecánica de los fenómenos y a un error básico de comprensión sobre sus respectivas naturalezas. La cuestión es que el nazismo es una doctrina nacionalista, en la que la nación se identifica con la raza, mientras que el comunismo es una doctrina internacionalista (a la par que nacionalista, pero esto se manifestaría más tardíamente) en la que el mundo se identifica con el proletariado, los proletarios de todos los países. Aquí hay un terreno abonado para la propaganda. La doctrina se presenta como una de liberación y emancipación de todos los pueblos del mundo. Hay un evangelio y la propaganda es necesaria.
La propaganda comunista presenta la doctrina como la clave de la emancipación de todos los pueblos del planeta de sus respectivas burguesías y sin que importe gran cosa de qué nación o confesión religiosa se trate. Los creyentes o propagandistas difunden una fe en una futura sociedad mundial emancipada en la que todos los pueblos serán fraternalmente iguales. Como piedra de toque podían señalar la Unión Soviética, que funcionaba cual prueba tangible de la factibilidad de la doctrina (mostrando así que esta no pertenece al denostado género de la utopía) y, al tiempo, como faro y guía de la revolución mundial.
Desde los primeros momentos el totalitarismo bolchevique hizo coincidir su propio régimen con una proyección exterior, bajo la forma de la Tercera Internacional, que se funda en 1919 en Moscú. La Internacional, como el propio bolchevismo, conoció un arranque revolucionario, abierto, casi libertario (de hecho, la CNT estuvo una temporada de observadora), que pronto se cerró con la promulgación de las famosas veintiuna condiciones para ingresar en ella y que supusieron una uniformación de todas las organizaciones candidatas según el modelo del partido bolchevique. La Internacional fue el más poderoso aparato de propaganda de Rusia. Teóricamente conocido como «el Estado mayor de la revolución mundial», nunca pasó de ser una correa de transmisión de la política exterior de la Unión Soviética. Al frente de la propaganda de la Internacional estuvo el Goebbels comunista, Willi Münzenberg, figura fascinante cuanto misteriosa y de cuya riqueza literaria ha dejado un apunte Muñoz Molina en una curiosa obra concebida como una novela de novelas (Muñoz Molina, 2001), pero a cuya complejidad e importancia en el conjunto del movimiento comunista no hace entera justicia.
En los primeros tiempos de la Revolución bolchevique, incluso durante el comunismo de guerra y hasta el fin de la guerra civil, se rastrea un espíritu innovador, emancipador, socialmente muy avanzado, se aprueba el divorcio y se da un salto en la emancipación de la mujer así como en la difusión de las técnicas de control de la natalidad, pero todo esto se cerraría con motivo de la colectivización forzosa de 1928. A partir de entonces se restaura la familia tradicional, se obstaculiza el divorcio y se retrocede sensiblemente en el proceso de emancipación de las mujeres.
Esta misma evolución acaeció en las artes. En los primeros años de la revolución hubo una proliferación de tendencias creadoras vanguardistas en pintura, cartelería (muy importante a lo largo del régimen soviético, que valoró siempre mucho el elemento iconográfico, fundamental en un país con una inmensa mayoría de analfabetos a la que había que adoctrinar mediante imágenes), el teatro, la literatura y, desde luego, el cine. Los rayonistas de Malévich o los futuristas de Mayakovsky fueron muy activos en las creaciones artísticas de los primeros años, hasta que comenzaron a tropezar con problemas crecientes en los años veinte según avanzaba el proceso de burocratización del Estado. Con la fundación de la Unión de Escritores Soviéticos en 1932, se oficializaba la injerencia directa del Estado en la creación artística y se ponía fin a la etapa en que era libre.
En la literatura revolucionaria, las obras del mismo Mayakovsky, de Yesenin o de Isaac Bábel irían cediendo poco a poco terreno a un tipo de literatura oficial politizada cuya más cumplida y temprana muestra son Así se templó el acero, de Ostrovski, y Cemento, de Gladkov, hasta desembocar en sagas interminables del realismo socialista, al estilo de El Don apacible de Sólojov.
Hay, no obstante, en el curso de los años veinte, dos novelas anticomunistas escritas por rusos justamente famosas por ese fuerte carácter político contrario a la corriente, Nosotros, de Zamiatin y Los que vivimos, de Ayn Rand. La obra de Zamiatin, ingeniero bolchevique de los primeros momentos al que sus amigos llamaban «el inglés» por lo atildado de su atuendo, inaugura las distopías del siglo xx y su influencia se deja sentir en el Mundo feliz de Huxley y 1984, de Orwell, y hasta Fahrenheit 451, de Bradbury. La novela, un texto breve, es una imagen de la Rusia soviética de los años veinte, un lugar en el que la maquinaria del colectivismo aniquila por entero la individualidad de las personas reducidas a números, con comportamientos más propios de robots, término que, por cierto, había popularizado hacia 1920 el checo Karel Čapek con su obra R.U.R. Robots Universales Rossum. Los hombres viven vidas de productividad taylorista, en un Estado totalitario con una policía omnipresente que todo lo vigila. Zamiatin la terminó en 1921, pero no pudo publicarse en la Unión Soviética hasta los años ochenta.
En cuanto a Rand, en realidad escribió dos novelas de estirpe anticomunista. La más influida por Nosotros,Anthem, está más en el terreno de la ciencia-ficción simbólica, mientras que la verdadera novela anticomunista fue Los que vivimos, publicada en 1936 pero que narra un argumento centrado en Leningrado entre 1922 y 1925, en los primeros tiempos de la revolución. La propia autora sostenía que la obra era muy autobiográfica, y efectivamente el personaje de Kira viene a ser la protagonista de sus otras dos famosas novelas posteriores, El manantial y La rebelión de Atlas. En ellas hay sendas mujeres que son decisivas, pero los protagonistas son hombres. La novela no es utópica ni de ciencia ficción, sino un retrato sumamente realista de las condiciones de vida en la sociedad soviética en los primeros años de la revolución. Los personajes responden a los estereotipos que luego emplearía la autora en sus obras posteriores, pero están inmersos en una complicada historia llena de matices que los obliga a cambiar, a hacerse distintos, a la perdición, en algunos casos al suicidio, en una sociedad sometida a una organización monstruosa que trata a los individuos como miembros de una clase. En cierto modo, la visión de Zamiatin, pero llevada a la realidad de la vida cotidiana. Ya se ha dicho que los fascistas italianos la piratearon para hacer una película que tuvieron que retirar de exhibición por su carácter antitotalitario. Es curioso que la propia Rand acabara aceptando la película por su calidad, con la sola condición de que la dejaran escribir los subtítulos, cosa que hizo, y son verdaderamente explosivos.
La mejor literatura de la época soviética se produjo en el exilio interior, en condiciones generalmente de dura persecución. Las obras de Ajmátova, Tertz, Bulgákov, Grossman, sobrevivieron a la hostilidad de las autoridades y tarde o temprano encontraron su camino para llegar a Occidente. Dentro de la propia Unión Soviética, algunos escritores oficiales, del régimen, como Ehrenburg o Sólojov, alcanzaron alguna notoriedad en el exterior gracias sobre todo a los círculos propagandísticos del comunismo en el terreno de las artes. Pero el caso que zanjaría toda la discusión fue el de Solzhenitsyn, un autor del exilio interno profundamente anticomunista, de gran categoría, galardonado con el premio Nobel. Su obra Archipiélago Gulag, que no es propiamente una novela, sino una especie de gigantesco dossier en el que hablan con voz propia cientos de internados en los campos de trabajo, puso al descubierto la naturaleza del régimen soviético, al que se aplicó por extensión el término con que David Rousset había bautizado tempranamente (1946) los campos nazis de concentración y exterminio, el universo concentracionario (Rousset, 2002). El comunismo también era un enorme campo de concentración.
La obra de Solzhenitsyn reveló a los ojos del mundo la cara del totalitarismo soviético, un lugar en el que, como en las obras de ficción de Zamiatin y de Rand, los individuos no tienen otra existencia que la que les conceda el Estado. Pueden estar y, al minuto siguiente, pueden no estar, desaparecer para siempre, sin dejar rastro ni esperanza de regreso. Lo terrible de eso no es solamente que suceda, sino que la gente sepa que sucede, pero no pueda defenderse en modo alguno porque las desapariciones son arbitrarias. El universo concentracionario extrapola a la población civil la mentalidad del interno del Gulag. Como uno nunca sabe cuál será la consecuencia de sus actos, tiende a no hacerse responsable de ellos, es decir, se infantiliza. Esa es la visión que de sus paisanos traslada Solzhenitsyn y que, en el fondo, caracterizaba a la perfección la vida cotidiana bajo el estalinismo.
Esta visión era demasiado dura y demasiado cierta y, aunque el aparato comunista de propaganda se puso de inmediato en marcha para desprestigiar al escritor, ya no cabía aplicar a este la crítica que se permitió Sartre en su obra Nekrasov, una burla de la literatura de arrepentidos del tipo de Yo escogí la libertad, de Victor Kravchenko.
Lo que sucedió con la literatura en la Unión Soviética sucedió asimismo con la pintura, la música y, por supuesto, el cine, como con los nazis. Lo curioso es que se tardara tanto en advertir las similitudes. En cuanto a la pintura, las manifestaciones vanguardistas primerizas fueron sustituidas por un estilo oficial, pomposo, hagiográfico, cesarista, con rasgos iconográficos bizantinos, como se ve por la frecuencia de los colores rojo y dorado. Fue en la pintura donde más se manifestó el culto a la personalidad. Trojimenko llegó a pintar a Stalin como organizador de la Revolución de Octubre, lo que significaba poner al georgiano en los zapatos de Lenin. Kugach llevaba el peloteo a su máxima expresión en obras como Loor al gran Stalin (1950). El realismo socialista era un estilo que tenía intensas relaciones con los conflictos internos del Partido Comunista. Un cuadro como el de Stalin ante el féretro de Kirov, de Nicolai Rutkovski, tiene el raro mérito de ser la primera obra de arte anuncio de las purgas comunistas de los años treinta que acabaron en aquellas farsas judiciales llamadas «los procesos de Moscú», una manifestación de la justicia proletaria extendida luego como consigna a otros países, entre ellos España, como así sucedió con motivo del proceso contra el POUM.
El realismo socialista era en realidad el imperio monopólico del gusto artístico impuesto por Andrei Zdanov, el zdanovismo. Algo parecido a los cánones estilísticos en otros países asociados con algún crítico relevante, como Boileau en Francia, si bien en la Unión Soviética la discrepancia artística podía tener consecuencias muy desagradables. El realismo socialista postulaba la funcionalidad del arte en la glorificación del socialismo, lo que en la práctica artística se traducía en obra gráfica y literaria que exaltaban los valores de la vida koljosiana o los planes quinquenales. La reclamación de un arte al servicio de una causa política, forma suprema del totalitarismo, alcanzó especialmente a la música. Precisamente el llamado Decreto de Zdanov, de 1948, que sentaba los cánones de la música del realismo socialista, tomaba pie en una condena a una ópera de Muradeli. Poco después, en el congreso de la Unión de Compositores, se criticó y condenó a Shostakóvich, Prokófiev y Katchaturian, el trío de grandes compositores soviéticos de la época. Es imposible ver la razón de la condena en términos estrictamente musicales, que son muy etéreos. La que recayó sobre la Lady Macbeth de Shostakóvich es incomprensible y, en el fondo, uno sospecha que lo que las explica todas es una especie de envidia por el genio de los autores citados.
El cine soviético fue siempre intensamente propagandístico. Eisenstein y Pudovkin eran dos máquinas de propaganda. El acorazado Potemkin,¡Que viva México! o La Huelga eran piezas propagandísticas, pero de alta calidad cinematográfica, con mucho dinamismo, gran belleza formal, elementos expresionistas... obras de arte al servicio de una causa política. En los años treinta este cine sufrió un giro nacionalista, dedicado a glorificar la Gran Patria Rusa en conexión con la Revolución bolchevique como su continuadora. Son películas como Alexander Nevski,Chapaiev o El carnet del partido.
Lo característico del totalitarismo comunista es que, gracias a su poderoso aparato de propaganda, conseguía presentarse en el exterior como una forma nueva y superior de sociedad y de democracia. Los países socialistas, esto es, todos los que habían caído en la esfera de influencia militar y política de la Unión Soviética, eran sociedades que habían superado las contradicciones del capitalismo y se encontraban en un proceso de desarrollo hacia formas nuevas verdaderamente democráticas. Muchas de ellas se llamaban oficialmente democracias populares, lo que debería distinguirlas de las burguesas. La Unión Soviética era, en cambio, una dictadura del proletariado que, a su vez, se presentaba como un estadio todavía superior al de las democracias populares en el camino hacia la sociedad sin clases. En general, nunca estuvo muy claro el proceso de desarrollo que llevaba del capitalismo a la democracia popular y de ahí a la dictadura del proletariado, lo cual tampoco era grave pues se trataba de fórmulas de propaganda.
La crítica marxista que rechazaba el concepto de totalitarismo aplicado a la Unión Soviética por considerarlo un producto ideológico de la guerra fría, se atascaba en análisis sin fin acerca del carácter de clase del Estado soviético. Algo de esto había en el Marxismo soviético de Marcuse, si bien el especialista en dar vueltas a este problema era Mandel y, en general, los teóricos de la Cuarta Internacional que manejaban fórmulas como Estado burocrático, Estado proletario degenerado o capitalismo monopolista de Estado, que trataban de dar cuenta del extraño fenómeno por el cual un régimen revolucionario, esperanza de libertad y justicia de los trabajadores, se había convertido en una odiosa tiranía, mientras aspiraban a convencer de que, mediante unas u otras políticas, decisiones, alianzas, corregido el defecto principal del estalinismo, la revolución volvería a su prometedor sendero.
El problema con el totalitarismo comunista era que, con un sistema de propaganda tan eficaz, sobre todo a partir de la obra de muchos intelectuales occidentales, militantes, simpatizantes, compañeros de viaje o «tontos útiles», según el punto de vista del hablante, había conseguido marcar el orden del día del discurso y convencer de sus premisas hasta a los enemigos. En efecto, algunas de las doctrinas que fueron oficiales durante la guerra fría y la posterior confrontación, como la del Containment y la del «efecto dominó», partían de una especie de prejuicio compartido, esto es, la idea de que una sociedad que había hecho la transición del capitalismo al socialismo ya no tenía marcha atrás. Según los estrategas de la época, las dictaduras de la derecha eran reversibles, pero las de la izquierda, no. De ahí que todo el interés era que el comunismo no avanzara porque, donde ponía el pie, se quedaba. Una doctrina que se revelaría errónea y, en su caída, cerraría el siglo de los errores y los horrores.
[1] Recuérdese el célebre Manifiesto Antiartístico Catalán, o Manifiesto amarillo, de Dalí, Gasch y Montanyà en 1928 (Brihuega, 1981).
[2] Véase «Futurismo» [http://cronologia.leonardo.it/storia/a1909c.htm], consultado el 15 de noviembre de 2012.
[3] Utilizo el término «revolución» porque, aunque esté de acuerdo en que la toma del poder por los bolcheviques fue un golpe de Estado, al sostenerse la situación (Lenin, 1921), impusieron cambios tan drásticos en la organización social, económica y política de Rusia que sólo cabe hablar de «revolución».
[4] Los autores cristianos suelen responder a las críticas acerca de la contribución de la iglesia a las edades oscuras, subrayando la importancia de la religión en la preservación del legado cultural anterior, desde la literatura y la filosofía clásicas, griega y latina, a los ciclos germánicos, celtas y bretones. Pero lo que no suelen mencionar es que esta conservación se hizo en muchos casos a través de una colonización interna de sentido, esto es, una cristianización. El caso más conocido es el de la representación del Santo Grial, cuya forma original celta es desconocida, como el cáliz de la última cena o la copa de José de Arimatea. Otro, no tan visible, pero de igual o mayor importancia, es la recepción de Ovidio. Ya en el Renacimiento y, desde luego, en el Barroco, el arte reproduce sin parar escenas de Las metamorfosis, y determinadas fábulas paganas se repiten como puntos reiterados de un programa artístico-religioso de valores cristianos. En realidad el Ovidio que los artistas manejaban era la versión reinterpretada de los mitos que narra el infeliz poeta. Dos textos aparecidos más o menos en las mismas fechas del siglo xiv, el Ovidius Moralizatus, de Pierre de Bersuire, y el Ovide moralisé tuvieron amplia difusión y, con su adaptación simbólica de las leyendas clásicas al universo cristiano, formaron parte de la creación artística occidental, desde los Cuentos de Canterbury hasta el comienzo de la Ilustración y la valoración del espíritu clásico en sí mismo y superior al cristianismo, que luego estalla en el Romanticismo, siendo Nietzsche, precisamente, su defensor.
[5] La primera era un documental dirigido por Fritz Hippler, que incluía metraje de otras obras en el que aparecían Charlie Chaplin, Albert Einstein, Rosa Luxemburg y otros conocidos judíos. La segunda, una obra de ficción dirigida por Veit Harlan por encargo de Joseph Goebbels.
[6] Esto tenía que ser una decepción para Goebbels, ya que su idea de la propaganda iba mucho más allá; trataba de convencer a la gente, de convertirla a la fe, de acuerdo con el origen etimológico e histórico del concepto, que se encuentra en la Sacra Congregatio de Propaganda Fide de la Iglesia, hoy rebautizada como Congregación para la Evangelización de los Pueblos. «Puede estar bien –decía Goebbels– poseer un poder que se apoya en los fusiles; pero está mejor y es más afortunado ganarse el corazón del pueblo y conservarlo». Discurso en el congreso del Partido Nazi en Núremberg, en 1934 [http://www.ofdb.de/review/12165,287394,Triumph-des-Willens], consultado el 15 de noviembre de 2012.
Capítulo II
El siglo de la izquierda
Los socialistas
En gran medida el siglo xx fue el siglo de la izquierda. Hasta entonces, a lo largo del siglo xix aquella había estado presente en forma de partidos o como movimientos reformistas, siempre que quepa incluir a estos, por ejemplo el antiesclavista o el sufragista, en la izquierda o en el conjunto del movimiento obrero. Su presencia se hacía notar sobre todo en forma de huelgas, alteraciones del orden público o revoluciones, pero no en el acceso al poder por vía institucional ordinaria. Algunos ejemplos como la revolución de 1848 o la de 1871 en París confirman lo anterior. La izquierda llega al poder, pero lo hace en un contexto revolucionario, excepcional, entre otras cosas porque el sistema parlamentario no permite otra forma, pues no está basado en el sufragio universal, y lo pierde casi tan pronto como lo consigue. Con todo, incluso con fuertes limitaciones, como las que se dan en el último tercio del siglo en Alemania, comienzan a aparecer en los parlamentos diputados electos de la izquierda, singularmente del Partido Socialdemócrata.
El primer socialista que alcanzó un puesto de ministro en un gobierno burgués fue Alexandre Millerand, ministro francés de Industria y Comercio del gabinete radical de Waldeck-Rousseau entre 1899 y 1902. Es verdad que Millerand ya era por entonces un socialista muy moderado, prácticamente conservador. En realidad, poco después abandonaría la SFIO, la Sección Francesa de la Internacional Obrera, y más tarde encabezaría una coalición conservadora con la que llegó a la presidencia de la República.
No obstante, lo interesante de la peripecia de Millerand es que daría lugar a una de las primeras polémicas en el interior del movimiento obrero, la más característica y la más repetida, que, andando el tiempo, acabaría escindiéndolo en sus dos corrientes oficiales, la comunista y la socialista, la divisoria habitual, por lo demás, en casi toda organización entre los radicales y los moderados u oportunistas. Lo más importante de este enfrentamiento es que terminó consagrando igualmente la ruptura de la izquierda obrera con la tradición revolucionaria burguesa basada en la idea errónea de que era posible constituir una izquierda distinta, al margen de aquella tradición, una que la superaría y llevaría la revolución al final de la historia.
El error arranca de la impaciencia producida por la realización práctica del ideal de los derechos universales del hombre y del ciudadano, que es la idea más permanente y revolucionaria de todo el proceso francés, la que constituye el meollo y el sentido histórico revolucionario de este (Paine, 1997). La distancia entre el alcance universal de la declaración y la realidad de la inexistencia del sufragio, también universal, es la que encendió la crítica revolucionaria que reconocía el avance de la Revolución francesa, pero negaba que los beneficios de esta hubieran llegado a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Por eso, el movimiento obrero tomó en un primer momento la forma del cartismo[1] en demanda del sufragio universal. El mismo Marx estaba dispuesto a reconocer que el proletariado no tendría por qué hacer la revolución si existiera el sufragio universal, que garantizaría el acceso de la clase obrera al Parlamento (Evans, 2005). Fue precisamente la frustración de esta esperanza la que llevó a los trabajadores a la conclusión de que la democracia y los ideales burgueses eran falsos, que su defensa de la condición del individuo universal de acuerdo con el principio de la igualdad ante la ley también lo era y, por lo tanto, correspondía separarse de la burguesía y constituirse en clase por derecho propio. Saint-Simon había agrupado a empresarios, banqueros y trabajadores en el capítulo de los industriales, por entender que tenían intereses comunes (Saint-Simon, 1966), pero, con la resistencia de la burguesía a admitir el sufragio universal (no se consiguió hasta el siglo xx), el movimiento obrero rompió con la izquierda burguesa y se constituyó en movimiento propio, opuesto a aquella y, por lo tanto, también a sus propios orígenes. La implantación del sufragio universal a primeros del siglo xx ya no sirvió para conseguir la restauración de la unidad originaria de la izquierda. Esta idea sólo iría abriéndose paso a lo largo de este siglo en lo que fue la crisis típica de la izquierda socialista/comunista.
El movimiento obrero, organizado en la Segunda Internacional, adoptó una estrategia revolucionaria, muy en la línea de la teoría marxista, que presuponía la idea de la clase contra clase y la sustitución del poder de la burguesía por el del proletariado revolucionario. Eso era en la teoría. En la práctica las cosas fueron muy distintas y, de hecho, este movimiento aunaba una teoría revolucionaria con una actividad claramente reformista pero, al no cuestionarse la dualidad, nadie parecía interesado en plantear sus consecuencias. En ese contexto, la participación de un socialista en un gobierno burgués había de verse como una claudicación, una traición. En defensa de los principios revolucionarios se alzaron voces como las de Rosa Luxemburg o Lenin. La posición de Millerand se tildó de «posibilismo», una especie de reformismo antirrevolucionario, de oportunismo sin principios, que el propio Lenin llamaría «millerandismo» (Lenin, 1978).
Fuere como fuere, aquel episodio constituyó el primer paso de una tendencia en la izquierda que iría abriéndose camino, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, por la que aquella optaba a gestionar el gobierno de las sociedades capitalistas sin cuestionar los fundamentos de estas. El primer gobierno laborista en Gran Bretaña, el de Ramsay MacDonald, es de 1924. Es verdad que, al igual que Millerand, MacDonald acabaría fuera del partido laborista por similares motivos de conservadurismo, pero ello no obsta para que fuera la primera vez que la izquierda accedía al gobierno de un país capitalista.
En los años treinta ya fue mucho más frecuente la presencia de socialistas en los gobiernos, a veces en coalición con otros partidos, a veces en solitario. Los hubo en los países nórdicos, en Francia y en España. Por aquel entonces ya se había consolidado la división de la izquierda a partir del fin de la Primera Guerra Mundial entre los partidos socialistas y socialdemócratas, por un lado, y los partidos comunistas, por otro. Esta división contribuyó notablemente a que los socialdemócratas postergaran sus programas revolucionarios en beneficio de políticas reformistas
De hecho, la polémica entre el reformismo y la revolución se había planteado años atrás cuando, poco después de la muerte de Engels (1895), su heredero espiritual putativo, Eduard Bernstein, publicó en 1899 su libro Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, en donde cuestiona la doctrina marxista de la revolución y sostiene que no es realista aspirar a la sustitución del capitalismo. Este tiene la flexibilidad necesaria para cambiar, nada hace prever su colapso o hundimiento y el movimiento socialista hará mucho mejor fomentando una política reformista que cambie las relaciones sociales paulatinamente en el marco del sistema existente en vez de embarcarse en aventuras revolucionarias (Bernstein, 1909). Desde entonces y a lo largo del siglo xx, la izquierda mayoritaria ha estado dividida en las dos grandes corrientes, la socialista reformista y la comunista revolucionaria. Cada una de ellas generó sus propias tradiciones y sus pautas culturales y de acción, y merece la pena considerarlas por separado porque, aunque sea cierto que en algunas ocasiones llegaron a coincidir y a actuar al unísono, fueron episodios muy breves y esporádicos. Durante la mayor parte del siglo, ambas corrientes actuaron a espaldas la una de la otra, cuando no en abierta oposición.
El socialismo, la corriente mayoritaria, remonta sus orígenes al siglo xix. Puede aceptarse la fecha de 1889, fundación de la Segunda Internacional, aunque también quepa señalar la presencia de organizaciones socialistas con anterioridad. La Segunda Internacional pasó por diversas vicisitudes, entró en crisis en 1914 con la Primera Guerra Mundial, experimentó la escisión de la Internacional Comunista (o Tercera Internacional) en 1919, se reconstituyó en 1920 y se refundó como Internacional Obrera y Socialista en 1923 hasta su nueva crisis en 1940, con la Segunda Guerra Mundial (Braunthal, 1974). La actual Internacional Socialista, fundada en 1951, pretende ser la seguidora de la segunda.
El periodo que va desde la fundación hasta 1914 es el más señalado de la polémica sobre el reformismo. A la obra de Bernstein contestaría Rosa Luxemburg con un ensayo sobre Reforma social o revolución en 1899, en el que defendía la política de organización y preparación de la revolución, y condenaba el reformismo como una entrega de las posibilidades del movimiento revolucionario al enemigo de clase. A la rotunda expresión de Bernstein de que el fin no es nada; el movimiento, todo contestaba Luxemburg con la misma contundencia: el movimiento no es nada; el fin, todo (Luxemburg, 1967).
Durante esta primera época el debate teórico se ventiló principalmente en Alemania. Con Bernstein se alineó la mayoría del partido socialdemócrata y el sindicato, mientras que la posición de Luxemburg, a la que se adheriría Karl Liebknecht, acabaría situándolos a ambos fuera del partido, en la Liga Espartaquista, de la cual surgiría el Partido Comunista de Alemania (KPD). Nadando entre las dos aguas se quedaron las grandes figuras del socialismo, como Karl Kautsky, August Bebel o Clara Zetkin. Este sector en cierto modo centrista, compuesto sobre todo por intelectuales, oscilaba entre las dos almas que habitaban en el SPD, la reformista y la revolucionaria. Sobre todo desde que la presencia parlamentaria de los socialdemócratas empezó a ganar peso, el partido conjugaba una teoría revolucionaria, a la que se prestaba acatamiento formal, y una práctica reformista.
De los demás socialismos europeos, sólo el británico estaba en situación de presentar alguna elaboración teórica de interés, pero esta no era acerca de la disyuntiva entre reforma y revolución, dado que el laborismo británico nunca tuvo finalidad revolucionaria. La polémica era acerca de qué tipo de reformismo, si uno impulsado por decisiones legislativas u otro producido por la paulatina transformación del sistema productivo a través del gremialismo. También tuvo por entonces su momento de gloria el llamado socialismo fabiano, que justificaba el gradualismo de la política socialista no mediante alguna construcción teórica, sino mediante un ejemplo histórico, el del cónsul Quinto Fabio Máximo, llamado cunctator por su táctica en la Segunda Guerra Púnica, consistente en retrasar cuanto pudo la confrontación con Aníbal con el fin de debilitarlo. El socialismo fabiano era, pues, un socialismo que fiaba el logro de sus objetivos a la paulatina debilitación del capitalismo (Cole, 1961).
La crisis llegaría en agosto de 1914, cuando la realidad de la Primera Guerra Mundial hizo añicos todas las proclamas pacifistas e internacionalistas de los sucesivos congresos de la Internacional. Durante los años del conflicto, este ahogó todo debate teórico, que no resurgió hasta la fundación de la Tercera Internacional en 1919. En ese momento se hizo pública la línea de fractura que caracterizó a la izquierda del siglo xx entre socialistas y comunistas.
Esa división, movida por la Revolución bolchevique de 1917, más o menos coincidente en el tiempo, a su vez, con la revolución alemana de noviembre de 1918 y el establecimiento de la República de Weimar, tuvo como resultado la reconstitución de la Segunda Internacional en la que, sin embargo, no ingresaron los centristas quienes, divididos entre la Internacional Socialista y la Comunista, acabaron creando la Internacional Dos y media, hasta que esta se fusionó con la Segunda en la Internacional Socialista y Obrera. En estos convulsos años hubo igualmente un reverdecimiento del debate teórico a la sombra de la Constitución de Weimar de 1919, un texto de influencia socialdemócrata al que se había incorporado por primera vez una Constitución Económica (o Wirtschaftsverfassung), un concepto lleno de posibilidades.
Fue la hora de los constitucionalistas de orientación socialista, como Hermann Heller, Franz Neumann u Otto Kirchheimer, así como las primeras teorías que dieron origen al Estado del bienestar bismarckiano fueron acuñadas por los llamados «socialistas de cátedra», como Adolf Wagner, Gustav Schmöller o Albert Schäffle. Para los primeros, la constitución económica contenía la promesa de la transición del capitalismo al socialismo y, si no de un modo tan tajante, sí una vía por la que podría reformarse la sociedad en el sentido de lo que posteriormente se llamaría «economía social de mercado», que incorporaba en lo esencial el programa reformista socialdemócrata, al menos en los aspectos teóricos más genéricos, esto es, lo que se veía como una evolución desde el predominio del derecho privado al del público. Hay un acuerdo general respecto a que la Constitución de Weimar sienta las bases del posterior derecho del trabajo, desde la contratación colectiva hasta la jurisdicción laboral; esto es, lo que cabe llamar la estructura jurídica del Estado del bienestar, típico producto de la socialdemocracia.





























