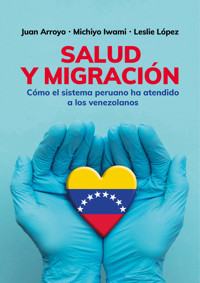
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Desde 2017 el Perú alberga a más de un millón de extranjeros, en particular venezolanos. Esto ha significado un cambio radical en nuestras vidas, pues hasta entonces estábamos acostumbrados a apoyar a nuestros hijos y parientes cuando viajaban a estudiar o residir en los veinte países donde se ha ubicado el 98% de los tres millones de emigrantes peruanos en el exterior. Ahora las cosas se han invertido y nos toca ser huéspedes de quienes huyen de la crisis en su país. ¿Los estamos tratando como quisiéramos que traten a los nuestros afuera? ¿Qué los motivó a escoger al Perú? ¿Cómo ha sido su adaptación, asimilación o retorno luego de su azarosa travesía hasta nuestro país? ¿Qué impactos están teniendo en la sociedad peruana? ¿Qué respuesta del Estado han generado? ¿Han podido acceder a los servicios de salud y educación? Esas son algunas de las preguntas que giran en torno a este libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Arroyo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Salud por la Universidad Cayetano Heredia, sociólogo, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica y de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Correo: [email protected]
Michiyo Iwamies PhD en Salud y Estudios Sociales por University of Warwick, MSc en Salud Contemporánea y Política Social por City University de Londres y BSc en Nutrición. Es investigador asociado del Departamento de Enfermedades Infecciosas de Imperial College London. Correo: [email protected]
Leslie López es licenciada en Historia por la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, y es candidata a magíster en Etnología con mención en Etnohistoria por la misma casa de estudios. Correo: [email protected]
Juan ArroyoMichiyo IwamiLeslie López
Salud y migración
Cómo el sistema peruano ha atendido a los venezolanos
Salud y migraciónCómo el sistema peruano ha atendido a los venezolanos© Juan Arroyo, Michiyo Iwami y Leslie López, 2022
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2022Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]
© Red SAMIAv. Arenales 1912, oficina 1303, Lima 14, Perúwww.redsami.com
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: junio de 2022
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022-05174e-ISBN: 978-612-317-766-9
Índice
Agradecimientos
Presentación
Introducción
¿Por qué el Perú? Factores de atracción y expulsión
Flujo migratorio
Capítulo 1. El proceso migratorio
1. La decisión de emigrar a Perú
2. Cruce de fronteras
3. Los contactos previos y/o primeros contactos
4. Reasentamiento y búsqueda de oportunidades laborales
5. Resocialización
Capítulo 2. Perfil del migrante
1. Características sociodemográficas
2. Características laborales
Capítulo 3. Respuesta institucional del Estado peruano
1. Protección legal del migrante
2. Protección laboral del migrante
Capítulo 4. Respuesta sanitaria del Estado peruano
1. El sistema de salud peruano
2. Políticas y normas del Minsa para la atención de los migrantes
3. Aseguramiento en salud de migrantes venezolanos
4. Prevalencia de morbimortalidad en la población migrante
5. Acceso a la atención de salud
6. Demanda atendida de migrantes venezolanos en el Minsa
7. Utilización y percepción de servicios
8. COVID-19 y la población migrante venezolana
Capítulo 5. Respuesta de la cooperación internacional
1. Oras-Conhu
2. OPS/OMS
3. OIM
4. GTRM
5. Coaliciones internacionales
Conclusiones y recomendaciones
1. Conclusiones
2. Recomendaciones
Anexo
Referencias
Agradecimientos
A United Kingdom Research and Innovation, por el auspicio al presente estudio.
Presentación
Este libro surge de una experiencia inédita para los países andinos de Latinoamérica: la recepción de más de cuatro millones de migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador, Perú y Chile a partir del año 2017. Nunca antes los países sudamericanos habían experimentado un fenómeno migratorio tan intenso y vasto. América Central y América del Norte tienen una experiencia a este respecto, con las migraciones de sectores de las poblaciones de México y los países centroamericanos a los Estados Unidos, pero no América del Sur. La última ola migratoria para la mayoría de los países sudamericanos fue la del siglo XIX, cuando los inmigrantes europeos llegaron en plena etapa industrial. Después siguieron migraciones graduales, más hacia afuera que hacia adentro, que en algunos casos terminaron sumando cifras importantes, pero a lo largo de varias décadas. Sin embargo, la migración venezolana de los últimos tres años fue un éxodo. Los últimos datos, a noviembre de 2021, de la Plataforma Interagencial 4xV informan que los migrantes venezolanos distribuidos por todo Latinoamérica sumaban 4 900 000, habiendo arribado a Colombia alrededor de 1 840 000 venezolanos; seguida por Perú, con 1 290 000; Ecuador, con 508 900; y Chile, con 448 100 (https://www.r4v.info/). Brasil, Argentina, Panamá y los países de América Central y el Caribe también albergan un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela.
Dos peculiaridades caracterizan esta megamigración venezolana. La primera consiste en que no es una migración impulsada por factores de atracción, sino por factores de expulsión, una diferencia originalmente explicada por Michael Piore (1979). La segunda, en que no se trata de una migración gradual, sino de una disruptiva, un éxodo masivo y en poco tiempo. Así, las mareas de migrantes venezolanos prácticamente escapan a la crisis de sobrevivencia en su país, pues el caso de Venezuela es el de una migración por expulsión y disruptiva.
Este libro aborda la ola migratoria venezolana al Perú, en el contexto de esta movilización demográfica gigantesca que obliga a analizarla interconectada. Es parte, por eso, de cuatro estudios realizados en los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Chile). Ninguna región del mundo recibe millones de inmigrantes sin que eso implique una readecuación importante de las sociedades receptoras y de los migrantes. Eran necesarios enfoques nacionales y, a la vez, una visión de carácter supranacional de alcance al menos subregional, de tal forma que existiese mayor precisión en los diagnósticos y fuesen más efectivas las soluciones. De ahí surgió la asociación de investigadores de cuatro de los países andinos que estaban estudiando la relación entre las migraciones y la salud, la cual dio vida a una Red sobre Salud y Migraciones (SAMI) que, al final, repotenció las redes nacionales y terminó por establecer una conexión inherente al trabajo de reflexión mediante la acción de sus integrantes. Este libro es fruto de dicha red.
Como todos los estudios, el caso peruano ha estado acompañado del diálogo con las autoridades y los actores implicados en el tema: los gobiernos, los ministerios de Salud y de las áreas sociales, los sistemas de cooperación multilateral, las organizaciones de asistencia humanitaria, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los gobiernos intermedios y municipios, las comunidades migrantes, los profesionales de los servicios de salud y otros. Al final, se ha alentado un esfuerzo colaborativo que ha permitido sentar las bases para posteriores formas de asociación dentro y entre los países bajo la forma de una red de redes.
El estudio que hoy ofrecemos públicamente partió desde el inicio de la premisa de que había que complementar la primera generación de investigaciones sobre la migración venezolana, que se había centrado en dimensionar el fenómeno con reportes sociodemográficos y privilegió estudios puntuales, para producir estados de situación nacionales que permitan al Estado mejorar la respuesta institucional frente al tema de las migraciones.
Efectivamente, la tarea de los primeros meses y años para los migrantes fue insertarse social y laboralmente en sus nuevos países de residencia; mientras que, para los Estados, consistió en aminorar las brechas sociales, sanitarias, interculturales y de comunicación e información con los migrantes. Esto ha multiplicado las encuestas y observatorios, teniéndose hoy una mejor base para el diseño y gestión de políticas públicas. Se dispone, así, de más información sobre la cadena de procesos de los migrantes venezolanos; esto es, sobre las formas de traslado, los puntos de cruces de fronteras, los primeros contactos, el reasentamiento, la búsqueda de trabajo y la resocialización.
En todos los casos, las investigaciones han develado los costos del desarraigo para el migrante, incluyendo la pérdida frecuente de sus derechos fundamentales y la experiencia de nuevas desigualdades laborales, de ingresos, de género y culturales que nunca había sufrido. Los venezolanos han cruzado las fronteras a pie o tomando autobuses por tramos. Han marchado a sus destinos con o sin familiares y contactos. Han pasado algún tiempo sin trabajo y han pagado el costo de adaptarse al nuevo contexto y a la cultura. Una parte se ha agrupado en comunidades, albergues o barrios de venezolanos para tener un respaldo. Se sabe que la mayoría, en sus primeros trabajos, ha debido aceptar condiciones y salarios poco dignos, y que no tienen fácil acceso a servicios de salud o al seguro social (OIM, 2019b; Acnur, 2019; Cabieses, Tunstall, Pickett & Gideon, 2013; INEI, 2018). Ahora se tiene también más información sobre el perfil de los migrantes, su documentación en cada país, sus niveles educativos, su antigüedad como residentes o población en tránsito, su situación familiar y muchos otros aspectos de utilidad para el diseño de intervenciones en su beneficio (Guataquí y otros, 2017; OIM, 2019b; Mazuera-Arias y otros, 2019; SNM, 2018; Koechlin & Eguren, 2018). Encima, cuando todavía no habían terminado de reasentarse en los países de residencia, llegó la pandemia de la COVID-19, que hizo retroceder sus niveles de inserción laboral y social.
Y, sin embargo, pese a todo este avance en las investigaciones, el gran escollo para desarrollar estudios nacionales es aún la relativa falta de información y de sistemas de recolección de data que integren información sobre migrantes. No todos los países incluyen este tema en sus encuestas nacionales periódicas y hay una dificultad para diseñar muestras representativas ante la escasez de padrones y la alta movilidad de los migrantes, muchos de ellos de paso hacia sus países de destino. Aun así, hoy estamos ya ante un primer nivel de exploraciones nacionales del tema, en este caso la de la experiencia peruana.
Nuestro foco ha sido la respuesta institucional de los países a las migraciones y, en particular, las respuestas sanitarias de los países a la crisis migratoria porque observábamos entonces que, en el campo de la salud, se había estudiado más al migrante y sus patologías que a los Estados y sus respuestas en salud ante la migración. Además, percibíamos que, en lo referido a la respuesta de los Estados, la mirada se había centrado en los mecanismos de control y asistencia en los pasos fronterizos y en el otorgamiento de documentos de identidad, filiación y de viaje para los migrantes venezolanos, antes que en la atención de sus necesidades sanitarias, tarea que corresponde a los Ministerios de Salud de cada país (Feline & Parent, 2019).
Innumerables aportes se han dado en el terreno de la documentación legal, entre ellos el de Acosta, Blouin y Feline (2019), que establece una tipología interesante al clasificar seis tipos de países según las normas existentes para la aceptación de migrantes. En la misma línea, centrada en las leyes de tratamiento de migrantes, se han desarrollado los estudios de países que compendian Gandini, Lozano y Prieto (2019a); el análisis de Paula Mendoza (2018) sobre Ecuador; o el de Garavito y Páez (2019) sobre Colombia. Hay también más estudios sobre problemas específicos de salud de los migrantes venezolanos. Rodríguez-Morales, Bonilla-Aldana y otros (2019) estudiaron el impacto de la migración venezolana sobre el VIH en Colombia; Paniz-Mondolfi y otros (2019) estudiaron la reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles; Vargas-Machuca y otros (2019) estudiaron el estado nutricional de los niños migrantes venezolanos en el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Tumbes en Perú. Y, así, hay una gran cantidad de estudios acotados a algún problema de salud.
Pero, entre los estudios previos sobre la migración venezolana, escaseaban aquellos dedicados al estudio de las políticas, estrategias e iniciativas en salud de los países; esto es, sobre las disposiciones y medidas de sus entidades rectoras respecto a sus servicios, por lo que se optó por adoptar este énfasis. Los trabajos sobre las respuestas sanitarias se han venido centrando en la utilización de servicios, o en el acceso y la satisfacción de los migrantes con los servicios de salud, o en las iniciativas específicas de los servicios en zonas de frontera. En esas líneas, existen muchas contribuciones valiosas como la de Hernández, Vargas-Fernández, Rojas-Roque y Bendezú-Quispe (2019) sobre utilización de los servicios de salud en el Perú por parte de migrantes venezolanos; la de Mendoza y Miranda (2019) sobre los desafíos que abría la inmigración al Perú; la de González (2018) sobre el impacto de la migración venezolana en el sistema colombiano; la de Doocy, Page, De la Hoz, Spiegel y Beyrer (2019) sobre la situación de los servicios de salud en la frontera de Colombia y Brasil; y muchas más. La mayoría coincide en que el acceso de los migrantes a los servicios y seguros públicos es difícil, sobre todo en los países que exigen documentos migratorios oficiales, existiendo siempre una proporción variable de migrantes irregulares; y también en que las áreas fronterizas se han convertido en territorios vulnerables a epidemias (Rodríguez-Morales, Suárez y otros, 2019). Según Alvarenga (2018), se ha llegado a un colapso de los servicios de salud en zonas de frontera.
Sea como fuere, el estudio nacional que aquí presentamos busca aportar información agregada, ordenada y analizada sobre el proceso migratorio desarrollado en Perú entre el año 2018 y el primer trimestre del año 2021, y también respecto a la atención y cuidado de la salud de la población inmigrante venezolana. Representa un estado de situación sociosanitario que buscamos no solo facilite la identificación de los patrones sociales y de salud de los migrantes, sino también mejore la capacidad epidemiológica y de respuesta del Ministerio de Salud y de los prestadores de servicios en general. Además, reseña la respuesta del Perú a este fenómeno, permitiendo identificar lecciones aprendidas sobre las «cosas que funcionan y que no funcionan» en apoyo de los migrantes.
Al final, el balance general es positivo pues, pese a todas las dificultades previas para cubrir la brecha entre las necesidades de la población nacional y la oferta de sus entidades proveedoras de servicios, se ha asumido el nuevo desafío humanitario y de salud de la migración venezolana, y desarrollado iniciativas para compartir lo que se tenía con los recién llegados.
Definitivamente, cabe en este balance un enorme reconocimiento a la labor desplegada desde el primer momento en apoyo de los migrantes y en los estudios sobre migraciones desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Panamericana de Salud (OPS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), la Cruz Roja y muchas organizaciones no estatales. Igualmente, a United Kingdom Research and Innovation (UKRI), que auspició este estudio y la promoción de la Red Salud y Migración (SAMI) en los países andinos. A las autoridades de salud, y a los profesionales y trabajadores de los servicios de salud, que dieron su tiempo y apoyo a los nuevos pacientes que llegaban a sus establecimientos. También a las universidades Cayetano Heredia y Pontificia Universidad Católica del Perú, que apoyaron el estudio, y a los investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad del Desarrollo de Chile, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y la Fundación Octaedro de Ecuador, con los cuales se trabajó en paralelo los estudios de los cuatro países. Y finalmente, a las organizaciones de las sociedades civiles de los países andinos, las cuales siempre apostaron por los derechos humanos de todos, sin excepción, sin distinción de origen.
Introducción
El Perú es un país de emigrantes, no de inmigrantes, y sorpresivamente ha pasado a ser también un país huésped de inmigrantes a partir de 2017. Desde entonces, más de un millón de inmigrantes extranjeros, en particular venezolanos, ha escogido el Perú como lugar de residencia temporal o definitiva.
Evidentemente esto ha significado un cambio significativo en la vida de todos los peruanos, acostumbrados a apoyar a sus hijos y parientes para que viajen a estudiar o residir en los veinte países del planeta donde se ha ubicado el 98% de sus emigrantes. Desde 1990 las familias peruanas colocaron a 3 089 000 migrantes, el 10% de su población nacional, en todo el mundo. De este total de emigrantes peruanos, 1 100 000 visitaron temporalmente el Perú entre 1990 y 2017 para reencontrarse de nuevo con sus familiares y amigos. En los últimos 4 años regresaron de visita alrededor de 90 000 por año (INEI, 2018). Después de todo, abandonaron el país porque debían buscar un mejor porvenir, no porque sintiesen que el Perú no era un lugar donde establecerse. En Perú, el poema «El Perú», de Marco Martos, es casi un himno nacional: «No es este tu país / porque conozcas sus linderos, / ni por el idioma común, / ni por los nombres de los muertos. / Es este tu país, / porque si tuvieras que hacerlo, / lo elegirías de nuevo / para construir aquí / todos tus sueños».
Pero cuando esos tres millones se fueron, originaron una preocupación en los familiares que dejaron en su país, relacionada a cómo les iría en el exterior a sus hijos, parientes y amigos, no solo económicamente, sino respecto al trato que se les daría en los países donde habían decidido estudiar o residir. ¿Serían integrados? ¿Serían segregados? ¿Tendrían trabajo? ¿Podrían ascender? ¿Se les reconocerían sus grados y títulos? ¿Tendrían la misma protección social que los nacionales? ¿Accederían a los servicios de salud?
Los 32 millones de peruanos nunca se imaginaron que ellos mismos serían, años después, receptores de cientos de miles de inmigrantes y que, de igual forma, habría en Venezuela familias preocupadas por cómo se insertarían económica y socialmente sus familiares y amigos, y por cómo trataría el Perú a sus inmigrantes. No se imaginaron que se harían las mismas preguntas para con sus connacionales. Esto es lo que vamos a estudiar.
Hasta el 5 de noviembre de 2020, Venezuela casi obligó a salir de sus fronteras a 5 448 000 emigrantes, dirigidos a diferentes países del mundo. El 67% de ellos se movilizó a la región andina de América Latina, compuesta por Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Nunca antes los países sudamericanos habían experimentado un fenómeno migratorio tan intenso y vasto (Selee, Bolter, Muñoz-Pogossian & Hazán, 2019). América Central y América del Norte tienen experiencia a este respecto por las migraciones de mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos, de nicaragüenses a Costa Rica y de haitianos a diferentes países; pero América del Sur no. Hasta fines de 2020, Colombia había acogido alrededor de 1 770 000 millones de venezolanos, seguido por Perú con 1 043 000 millones, Chile con 457 000 y Ecuador con 417 000 (R4V, 2020a). Así, el Perú pasó de tener un total de 89 000 inmigrantes el año 2012, de los cuales el 2% eran venezolanos (INEI, 2013), a recibir 1 100 000 inmigrantes, la mayoría venezolanos.
Evidentemente, esta migración masiva ha producido un desajuste inicial en los sistemas económico, social e institucional, que no estaban preparados para satisfacer las necesidades urgentes de esta población migrante. Sin embargo, cada uno de los países asumió el nuevo desafío y han desarrollado iniciativas para cubrir esta nueva brecha en los aspectos de protección social y salud, que son el centro de nuestro estudio, la misma que se suma a la brecha tradicional existente en cada país entre las necesidades de la población nativa y el suministro de sus entidades proveedoras de servicios. El caso peruano es una prueba de ello.
Esta sistematización es un testimonio de este encuentro inédito entre venezolanos y peruanos, visto desde la mirada de los venezolanos en Perú. ¿Qué los motivó a escoger Perú? ¿Cómo ha sido su adaptación, asimilación o retorno luego de su azarosa travesía hasta Perú? ¿Qué impactos vienen teniendo en la sociedad peruana? ¿Qué respuesta institucional del Estado han motivado? ¿Han podido acceder a los servicios de salud y educación? Esas son algunas de nuestras preguntas de investigación. Portes y DeWind (2004) resumieron hace unos años las tres cuestiones que sintetizan lo que tiene que responder la literatura sobre migraciones: ¿qué motiva a la gente a migrar a través de las fronteras?; ¿cómo cambiaron los inmigrantes después de arribar a sus destinos?; y ¿qué impactos tuvieron los inmigrantes sobre la vida del país receptor y sus instituciones económicas, socioculturales y políticas? Vamos a revisarlas desde el lado de los migrantes.
¿Por qué el Perú? Factores de atracción y expulsión
Nuestro primer objeto de investigación no es por qué los migrantes salieron de Venezuela, sino por qué escogieron Perú. Sin embargo, no es posible comprender cómo arribaron al Perú sin entender sistémicamente, de forma breve, el proceso de la migración venezolana. Nuestra conclusión, luego de revisar la documentación y entrevistar a decenas de migrantes y especialistas, es que la migración venezolana hacia el Perú no fue centralmente motivada por privación relativa, sino por privación absoluta, conforme a la tesis de Alejandro Portes (2020).
Las migraciones por privación relativa son las que se originan por la búsqueda de una mejor calidad de vida; las de privación absoluta, aquellas que surgen por la no soportabilidad del régimen económico, social o político de los países de origen. Las de privación relativa producen migrantes que tienen la expectativa de una situación social más elevada que la que obtienen en sus países y son, por lo general, provenientes de capas sociales con capacidad migratoria. Las de privación absoluta son fruto de etapas de crisis profundas de los países, fuertes retrocesos económicos o guerras que motivan la expulsión de franjas enteras de su población. El caso venezolano es lo que en este campo se conoce como una «migración forzada»: el desplazamiento de poblaciones que literalmente escapan de sus países (Castels, 2003; Gzesh, 2008). Así, hay países que crónicamente surten al mundo de migrantes por privación relativa, como el Perú; y países que normalmente generan migrantes por privación absoluta, como los africanos.
Las migraciones son entonces el resultado demográfico de los cambios en los puntos de equilibrio de los países. Además, hay países en donde coexisten los dos tipos de migraciones y otros en los cuales un tipo de migración evoluciona a la otra. Este último es el caso de Venezuela, que en los años sesenta y setenta fue un país atractor de inmigrantes, en los 2000 se convirtió en un promotor de emigrantes aspiracionales y de 2016 en adelante es un expulsor de venezolanos. El venezolano se convirtió en poco tiempo en migrante contra su propia tradición nacional de pueblo sin emigrantes. Como señalan Castillo y Reguant, «[…] el venezolano no tiene cultura migratoria, por lo que ha estado desprovisto de experiencia y redes bien formadas que apoyen su proceso de acogida, en comparación a otros colectivos de inmigrantes latinoamericanos» (2017, p. 139).
Se deduce de esta reflexión que la actual megamigración venezolana no es una migración impulsada por los factores de atracción de los países de destino, sino por factores de expulsión, una diferencia originalmente explicada por Piore (1979), y Portes y Böröcz (1989).
La crisis venezolana ha tenido varios años de desarrollo y varios puntos críticos. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), el año 2016 «[…] se produjo un descenso abrupto del salario real, la mayor inflación del mundo, y una escasez generalizada de alimentos y medicinas, que llevó al hambre a la población pobre y de clase media, a la pérdida de peso de la población, a la muerte de pacientes con enfermedades tratables y curables por la carencia de medicamentos y, también, al incremento de la violencia» (UCAB, y otros, 2016, p. 31).
Ese fue uno de los puntos de quiebre que convirtió la emigración gradual en masiva. La FAO ubica el punto de la crisis en que esta se convirtió en hambruna en setiembre de 2018, lo que constituyó un factor disparador de salidas masivas. Ahí la emigración pasó de incremental a disruptiva, a éxodo, a escape. Pero ya desde antes era numerosa.
Por eso mismo, diferentes autores hablan de tres fases en el proceso migratorio venezolano, las mismas que responden a distintos niveles de deterioro de la política y economía venezolana y responden a distintos perfiles de migrantes. Hoy estaríamos en la migración «de desesperación».
Según Páez y Vivas (2017), ha habido tres fases diferentes en el proceso migratorio de los venezolanos desde que Chávez llegó al poder en 1999. En el año 2000 habría comenzado una primera fase, marcada por la migración de personas de clase media-alta, empresarios y estudiantes, con Estados Unidos y Europa como principales destinos. Dicha emigración fue, sin embargo, muy reducida. La decisión de migrar se habría debido, según los autores, a varios factores, incluyendo las tensiones políticas y sociales, así como la creciente inseguridad y la nacionalización de varias industrias en Venezuela. La segunda fase comenzó en 2012 y coincidió con el final del boom de las materias primas latinoamericanas. Durante ese periodo, la crisis económica comenzó a cristalizarse en Venezuela, lo que llevó —según los autores— a un aumento de la represión política y a la escasez de alimentos y medicinas. En esta segunda fase, los perfiles de los migrantes fueron más diversos e incluyeron a personas de diferentes estratos sociales. Los destinos también se diversificaron y, aunque hubo venezolanos que continuaron migrando a Estados Unidos y Europa, otros empezaron a establecerse en países vecinos como Colombia, Panamá y República Dominicana. Sin embargo, el número de personas que salieron del país siguió siendo moderado.
Tras la muerte de Hugo Chávez y la elección de Nicolás Maduro, las condiciones sociales, económicas y políticas en Venezuela empeoraron considerablemente. A partir de ese momento, en 2015 (Aron & Castillo, 2020), comenzó la tercera fase de la migración venezolana, que Páez y Vivas (2017) han denominado «migración de la desesperación». En esta fase, que perduraba en 2019, han emigrado alrededor de tres millones de venezolanos.
Esto quiere decir que la gran decisión del venezolano migrante fue salir de su país y, solo como segunda prioridad, decidir dónde residir. El Perú mostraba entonces cuatro características que lo hacían un destino favorable a la inmigración venezolana: a) era un país con baja tasa de inmigración, b) mantenía una economía estable durante los últimos veinticinco años, c) daba facilidades para insertarse laboralmente, sobre todo en la economía informal, y d) otorgaba facilidades migratorias especiales por la posibilidad de formalizar la calidad migratoria a través del Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
Por tanto, no aplican los marcos teóricos existentes sobre las génesis y características de las migraciones incrementales, como los de Todaro y Maruszko (1987), para los cuales las migraciones son principalmente ajustes demográficos económicos y laborales en los que el migrante se desplaza automáticamente a los lugares donde espera rendimientos netos mayores. Es cierto que el migrante potencial hace un balance de costos y beneficios del desplazamiento, incluyendo entre los costos no solo el del viaje, sino también el del tiempo de adaptación al mercado y a las nuevas costumbres, y el del tiempo requerido para su inserción laboral, así como la probabilidad de encontrar trabajo. No obstante, este marco de la escuela neoclásica se basa, en este caso, en la teoría de la elección racional, bastante criticada en estos últimos tiempos, pues no considera el peso de lo no racional, cultural y político en la decisión y el proceso del migrante (Massey y otros, 1994).
Los factores que expulsaron masivamente a los migrantes de su país fueron la crisis económica y la hiperinflación, y los consiguientes desabastecimientos de alimentos y falta de empleo y oportunidades; el recrudecimiento de la violencia y la sensación de inseguridad; la crisis de todos los servicios sociales, que antes habían sido masivos en Venezuela; y el repliegue del Estado de su rol social, aunado a su desplazamiento hacia las funciones de seguridad y control interno. Las causas de salida de la población venezolana fueron, entonces, variadas. En ese sentido, Gandini, Lozano y Prieto (2019b) propone motivaciones múltiples que abarcan desde la búsqueda de una mejor calidad de vida hasta la huida por un deterioro generalizado de las condiciones de vida en todos los estratos socioeconómicos.
En cuanto al sistema de salud venezolano, era ya históricamente precario y, a raíz del inicio de la crisis en 2013, desmejoró su atención en comparación a años anteriores. Según el Reporte Nacional: Emergencia humanitaria compleja en Venezuela del año 2019 (Observatorio Venezolano de Salud, 2019), el sistema sanitario venezolano tenía deficiencias estructurales serias.
Tabla 1. Reporte sobre la situación del sistema de salud en Venezuela, 2019
Déficit de camas hospitalarias: 64% Establecimientos de salud sin agua de manera regular: 79% Establecimientos de salud sin plantas eléctricas o grupos electrógenos para casos de apagón: 33% Nivel de escasez de medicamentos en las farmacias: 88%Porcentaje de bancos de sangre que no podían garantizar tratamientos de transfusión seguros: 89%Salas de Emergencias que dejaron de funcionar: 22%Quirófanos cerrados: 53%Medicinas, insumos, materias primas, equipos y repuestos en salud importados respecto al total: 95%Caída de las importaciones de medicinas, insumos, materias primas, equipos y repuestos en salud: 70%El 2013 dejaron de publicarse los anuarios de mortalidadEl 2016 se suspendió el acceso a los boletines epidemiológicos y al listado de muertes de notificación obligatoria El 2018 se eliminó la página web del Ministerio de Salud, que publicaba estadísticas sanitariasFuente: elaborada a partir de Observatorio Venezolano de Salud, 2019.
Flujo migratorio
Según lo establece la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2018a), el flujo migratorio refiere al número de migrantes que se están trasladando de un lugar a otro durante un tiempo establecido. En relación con el flujo migratorio venezolano, las cifras aportadas por la OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advierten que «[…] si la tendencia continúa y va al mismo ritmo que en estos momentos, la cifra podría alcanzar a finales de 2020 los 6,5 millones de migrantes venezolanos, lo que equivaldría a la mayor crisis de desplazados en el mundo» (Spindler, 2019). De acuerdo con dicha estimación, este fenómeno migratorio, lejos de terminarse, parece estar alcanzando cifras mayores que obligan a los países de la región andina a estar atentos y vigilantes para saber las consecuencias de esta realidad.
Lo sostenido por Spindler (2019) no puede considerarse un pronóstico alarmista, pues al analizar las cifras aportadas por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) el 5 de octubre de 2020, encontramos que para entonces había 5 490 002 venezolanos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, cifra que ha ido en aumento. De ellos, solo 2 483 265 tenían permisos de residencia y de estancia regular concedidos. Para el Perú, según cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), el flujo de población venezolana a Perú es un fenómeno relativamente nuevo, pues en 2012 la migración venezolana equivalía al 2% (1794) del total de inmigrantes extranjeros, llegando a alcanzar el 6,4% (6615) en 2016. Con tal tendencia, parecía inimaginable lo que habría de ocurrir a partir del año 2017, cuando se agudizó la crisis venezolana y se desató el éxodo masivo hacia países de la región, convirtiendo a Colombia y Perú en los principales destinos de la emigración venezolana.
Al revisar las cifras de 2017, se comprueba que ese año ingresaron 37 681 ciudadanos venezolanos a Perú para el trimestre octubre-diciembre; y, según las estadísticas para el trimestre julio-setiembre del año 2018, habrían ingresado 128 101 migrantes de Venezuela. Sin embargo, cuando el Estado peruano anunció que solicitaría visa y pasaporte a los venezolanos que quisieran ingresar a su territorio a partir del 15 de junio de 2019, se incrementó la cifra de ingreso, superando los 138 799 migrantes. A pesar de ello, luego de hacerse efectiva tal medida migratoria, las cifras empezaron a mostrar un drástico descenso en los meses posteriores, lo que condujo a que en el año 2020 el registro de ingresos solo reflejara treinta venezolanos para el periodo julio-setiembre. Tal disminución no se debió solo a los controles migratorios, sino también a la pandemia de la COVID-19.
Además de los migrantes registrados, se debe mencionar que existe un número indeterminado de migrantes venezolanos que ingresan aprovechando la existencia de rutas informales en la frontera común entre Ecuador y Perú, que no cuentan con ningún tipo de control y son utilizadas por migrantes indocumentados. Al respecto, es válido preguntarse: ¿cuántas personas han transitado por estas trochas y senderos inhóspitos en su intento de llegar al otro lado de la frontera? Y ¿cuántos de ellos ingresan y permanecen en Perú sin ningún tipo de documentación?
Figura 1. Ingreso de ciudadanos venezolanos por trimestre al Perú, 2017-2020
Fuente: elaborada a partir de SNM, 2020.





























