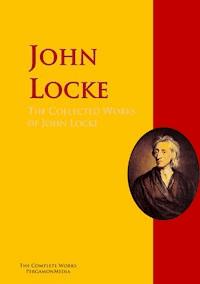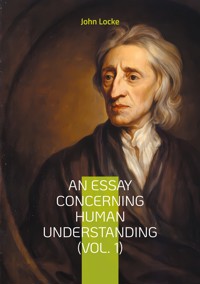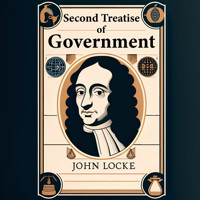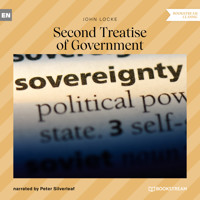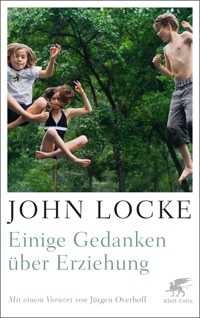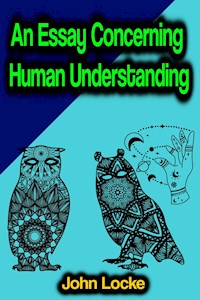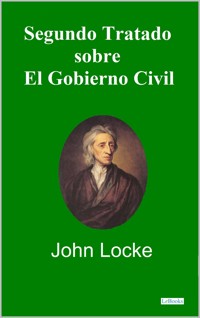
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
"El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil" es uno de los grandes clásicos de la Filosofía Política. Su autor, John Locke, se convirtió en uno de los más grandes filósofos del liberalismo y la democracia, y sus ideas siguen siendo actuales y estudiadas hasta el día de hoy. Los pensamientos de Locke han influido en eventos importantes en la historia, especialmente en Europa y América. A menudo se le llama el teórico de la Revolución Inglesa (1688) y fue la principal fuente de ideas para la Revolución Americana (1776), habiendo influido en la Declaración de Independencia y en las constituciones estatales de ese país. En "El Segundo Tratado sobre el Gobierno", John Locke expresa su pensamiento liberal y su posición contra los gobiernos absolutistas con argumentos que demuestran que el gobierno emana del pueblo y que, junto con la ley, debe utilizarse para el bien común.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
㜍
John Locke
SEGUNDO TRATADO
SOBRE EL GOBIERNO CIVIL
Título original:
“The Second Treatise of Civil Government”
Primera edición
Isbn: 9786558844157
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
SEGUNDO TRATADO SOBRE EL GOBIERNO CIVIL. UN ENSAYO ACERCA DEL VERDADERO ORIGEN, ALCANCE Y FIN DEL GOBIERNO CIVIL
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
NOTAS
PRESENTACIÓN
"No hay nada en el intelecto que no estuviera antes en los sentidos". J. Locke
Sobre el autor y su obra
John Locke (Wrington, 29 de agosto de 1632 — Harlow, 28 de octubre de 1704) fue un filósofo inglés conocido como artífice del pensamiento político liberal, considerado el principal representante del empirismo británico y uno de los principales teóricos del contractualismo o Contrato Social.
Uno de los objetivos de Locke es la reafirmación de la necesidad del Estado y del contrato social, entre otras bases. En oposición a Hobbes, Locke creía que, en cuanto al estado de naturaleza, los hombres no viven de manera bárbara o primitiva. Para él, existe una vida pacífica explicada por el reconocimiento de los hombres como seres libres e iguales.
La mayor parte de su obra se caracteriza por oponerse al autoritarismo en todos los niveles: individual, político y religioso. Creía en el uso de la razón para obtener la verdad y determinar la legitimidad de las instituciones sociales. Cuando Locke escribió los "Dos Tratados sobre el Gobierno", su obra principal de filosofía política, tenía como objetivo cuestionar la doctrina del derecho divino de los reyes y el absolutismo real. También pretendía crear una teoría que conciliara la libertad de los ciudadanos con el mantenimiento del orden político.
Para el pensador inglés, lo que da derecho a la propiedad es el trabajo dedicado a ella. Siempre que esto no perjudique a alguien, queda asegurado el derecho al fruto del trabajo. Estas fueron las bases de la idea de una sociedad sin interferencia gubernamental, uno de los principios básicos del capitalismo liberal.
Según el filósofo, todo conocimiento humano puede obtenerse mediante la percepción sensorial a lo largo de la vida. La mente del ser humano al nacer sería como una hoja en blanco, y todo lo que se sabe se aprende después. Basaba su creencia en el poder de la educación como transformadora del mundo. Afirmaba que el mal no era parte de un plan de Dios, sino producido por un sistema social creado por los individuos. Por lo tanto, también podría ser modificado por ellos.
Su obra "Ensayos", escrita a lo largo de 20 años, es su gran contribución a la filosofía. Su interés se centraba en los temas tradicionales de la filosofía: la naturaleza del ser, el mundo, Dios y los niveles de conocimiento. Locke fue también el precursor del pensamiento iluminista en cuestiones políticas.
De investigador a secretario de un noble en el gobierno inglés, se convirtió en escritor de economía, activista político y revolucionario cuyas ideas llevaron a la victoria de la Revolución Gloriosa en 1688, contra el absolutismo. También fue diputado en el Parlamento y defendió que solo aquellos que contaran con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios deberían tener el derecho de ser ministros (como hasta hoy funciona el sistema británico).
En su obra, afirmó que la organización de las leyes y del Estado debe hacerse con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos naturales. La garantía de los derechos naturales del pueblo - la protección de la vida, la libertad y la propiedad de todos - es definida por él como la única razón de ser de un gobierno. Si el gobernante no respeta estos derechos, los gobernados pueden derrocarlo y reemplazarlo por otro más competente.
Locke ejerció una gran influencia sobre todos los pensadores de su tiempo y fue una de las principales referencias teóricas para los líderes de las revoluciones que, a partir del final del siglo XVIII, transformaron la sociedad occidental.
SEGUNDO TRATADO SOBRE EL GOBIERNO CIVIL. UN ENSAYO ACERCA DEL VERDADERO ORIGEN, ALCANCE Y FIN DEL GOBIERNO CIVIL
PREFACIO DE LOCKE A LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS DOS TRATADOS SOBRE EL GOBIERNO CIVIL (1690)
Lector:
Tienes en tus manos el comienzo y el fin de un discurso acerca del Gobierno. No merece la pena que te diga por qué el destino dispuso de otra manera de los papeles que deberían haber llenado la parte intermedia y que eran más que todo el resto. Estos otros papeles que quedan espero que sean suficientes para establecer el trono de nuestro Gran Restaurador, Nuestro actual Rey Guillermo, para validar su título, el cual siendo el más legítimo de todos, él posee con mayor plenitud y claridad que ningún otro Príncipe de la Cristiandad, y para Justificar ante el mundo al pueblo de Inglaterra, cuyo amor a sus justos y naturales derechos, Junto con su resolución de preservarlos, salvaron a la Nación cuando ésta se hallaba al borde de la esclavitud y de la ruina. Si estos papeles contienen la prueba que creo que es posible encontrar en ellos, no echaremos en gran falta los otros que se han perdido, y mi lector quedará satisfecho aun sin tenerlos. Pues creo que no dispongo ni del tiempo ni de las ganas de repetir mi esfuerzo y llenar de nuevo la parte que falta de mi respuesta a Sir Robert [Filmer], siguiéndolo otra vez por todos esos recovecos y oscuridades con las que nos encontramos en varias ramas de su asombroso sistema.
Tanto el Rey como el Cuerpo [Legislativo] de la Nación han refutado con tanta energía su Hipótesis, que supongo que ningún Cuerpo [Legislativo] que venga después tendrá la confianza de alzarse contra nuestra seguridad común, o la debilidad de dejarse engañar por contradicciones disfrazadas por un estilo popular y frases brillantemente escritas. Pues si alguien se toma el esfuerzo, en aquellas partes que aquí no comentamos, de desnudar los discursos de Sir Robert de expresiones floridas y ambiguas, y de reducir sus palabras a proposiciones directas, claras e inteligibles, comparándolas después entre sí, pronto se dará cuenta de que jamás ha habido tanta labia y tanta palabrería envueltas en biensonante inglés. Si [ese alguien] piensa que no merece la pena examinar sus obras [de Filmer] de arriba abajo, que haga un experimento con esa parte que trata de la usurpación, y que haga todo lo posible, haciendo uso de todas sus facultades, por hacer a Sir Robert inteligible y consistente consigo mismo o con el sentido común. No debería yo hablar ahora tan abiertamente de un caballero a quien no contesté tiempo atrás, si no fuera porque en estos últimos años el pulpito se ha adueñado públicamente de sus doctrinas y ha hecho de ellas la teología al uso en nuestros tiempos.
Es necesario decir a esos hombres que asumiendo la función de maestros han llevado a otros por el mal camino, qué tipo de autoridad posee su patriarca, al cual han seguido tan a ciegas, para que así puedan, o bien retractarse de lo que han difundido basándose en tan débiles fundamentos, o justificar esos principios que han predicado como verdad evangélica, a pesar de no tener mejor autor que un cortesano inglés. No hubiera yo escrito contra Sir Robert, ni me hubiese tomado la molestia de mostrar sus errores, inconsistencias y falta de pruebas basadas en la Escritura (a pesar de que él presume tanto de eso y de haber construido todo su sistema sobre ellas), si no hubiera entre nosotros hombres que alabando sus libros y adoptando sus doctrinas, me salvan de ser reprochado por escribir contra un adversario muerto. Han sido tan fanáticos en este punto, que sí yo le he hecho algún mal, no podría yo esperar perdón de su parte. Quisiera yo que allí donde ellos han dañado a la verdad y al público, estuvieran igualmente dispuestos a reparar el daño y a dar la importancia debida a esta reflexión, a saber: que no puede haber mayor daño contra un Príncipe y un Pueblo que propagar nociones erróneas acerca del Gobierno, de tal modo que, por fin, no todas las épocas puedan tener razón de quejarse del púlpito. Si hay alguno que, estando verdaderamente interesado en la verdad, se proponga refutar mi Hipótesis, le prometo, o bien retractarme de mi posición si se me convence de qué debo hacerlo, o responder a sus objeciones. Pero esa persona debe recordar dos cosas:
Primera, que detenerse en minucias de expresión o en otros detalles menores de mi discurso no es responder de una manera adecuada a lo que mi libro dice.
Segunda, que no les daré a las burlas rango de verdaderos argumentos, y que ni siquiera prestaré atención a ellas. Pero siempre me consideraré obligado a dar adecuada respuesta a cualquiera que seriamente tenga reparos sobre lo que he dicho acerca de algún punto, y le haré ver cuál es la verdadera razón de sus escrúpulos.
CAPÍTULO I
1. Habiendo ya mostrado en el discurso anterior;
1) Que Adán no tuvo, ni por derecho natural de paternidad, ni por don positivo de Dios, una tal autoridad sobre sus hijos o un dominio sobre el mundo como los que se ha pretendido asignarle.
2) Que, si lo tuvo, sus herederos no poseyeron un derecho así.
3) Que, si sus herederos lo tuvieron, como no hay ley de naturaleza ni ley positiva de Dios que determine cuál es el heredero legítimo en todos los casos que puedan darse, el derecho de su sucesión y, consecuentemente, el de asumir el gobierno no pudieron haber sido determinados con certeza.
4) Que incluso si hubieran sido determinados, el conocimiento de cuál es la línea más antigua de la descendencia de Adán se perdió hace tantísimo tiempo, que en las razas de la humanidad y en las familias del mundo no queda ya ninguna que tenga preeminencia sobre otra y que pueda reclamar ser la más antigua y poseer el derecho hereditario.
Como todas estas premisas han quedado, según pienso, claramente probadas, es imposible que quienes ahora gobiernan en la tierra se beneficien en modo alguno o deriven la menor traza de autoridad de lo que se considera fuente de todo poder: el dominio privado y la jurisdicción paternal de Adán. De manera que quien no quiera dar justo motivo para pensar que todo gobierno en este mundo es solamente el producto de la fuerza y de la violencia, y que los hombres viven en comunidad guiados por las mismas reglas que imperan entre las bestias, según las cuales es el más fuerte el que se alza con el poder, sentando, así, los cimientos del desorden perpetuo, de la malicia, del tumulto, de la sedición y de la rebelión, cosas contra las que los defensores de dicha hipótesis gritan a voz en cuello, debe necesariamente encontrar otra teoría que explique el surgimiento del gobierno y del poder político, y otro modo de designar y conocer a las personas que lo tienen, diferente del que sir Robert Filmer1 nos ha enseñado.
2. Para este propósito, creo que no estará de más el que yo establezca lo que entiendo por poder político, a fin de que el poder de un magistrado sobre su súbdito pueda distinguirse del que posee un padre sobre sus hijos, un amo sobre sus siervos, un esposo sobre su mujer y un señor sobre su esclavo. Todos estos poderes, que son distintos entre sí, se reúnen a veces en un mismo hombre; mas si estudiamos a este hombre según estas diferentes relaciones, ello podrá ayudarnos a distinguir unos poderes de otros, y nos mostrará la diferencia que existe entre quien gobierna un Estado y un padre de familia o un capitán de galeras.
3. Considero, pues, que el poder político es el derecho de dictar leyes bajo pena de muerte y, en consecuencia, de dictar también otras bajo penas menos graves, a fin de regular y preservar la propiedad y emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de dichas leyes y en la defensa del Estado frente a injurias extranjeras. Y todo ello con la única intención de lograr el bien público.
CAPÍTULO II
DEL ESTADO DE NATURALEZA
4. Para entender el poder político correctamente, y para deducirlo de lo que fue su origen, hemos de considerar cuál es el estado en que los hombres se hallan por naturaleza. Y es éste un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre.
Es también un estado de igualdad, en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos, y donde nadie los disfruta en mayor medida que los demás. Nada hay más evidente que el que criaturas de la misma especie y rango, nacidas todas ellas para disfrutar en conjunto las mismas ventajas naturales y para hacer uso de las mismas facultades, hayan de ser también iguales entre sí, sin subordinación o sujeción de unas a otras, a menos que el amo y señor de todas ellas, por alguna declaración manifiesta de su voluntad, ponga a una por encima de otra, y le confiera, mediante un evidente y claro nombramiento, un derecho indudable de dominio y de soberanía.
5. El juicioso Hooker2 considera esta igualdad natural entre los hombres como algo tan evidente en sí mismo y tan incuestionable, que hace de ello el fundamento de esa obligación que tienen los hombres de amarse mutuamente, sobre la cual basa los deberes que tenemos para con los otros y de la cual deduce las grandes máximas de la justicia y de la caridad. Sus palabras son éstas:
La consideración de la igualdad natural ha hecho que los hombres sepan que no es menor su deber de amar a los otros que el de amarse a sí mismos. Pues todas aquellas cosas que son iguales deben necesariamente medirse de una misma manera. Si yo no puedo evitar el deseo de recibir el bien de cualquier otro hombre en la medida en que este otro hombre desea también recibirlo en su propia alma, ¿cómo podré esperar que sea satisfecha parte alguna de ese deseo mío, si no me cuido de satisfacer el deseo semejante que sin duda tiene lugar en los demás, siendo todos de una misma naturaleza? Ofrecer a los otros hombres algo que repugne ese deseo suyo tiene por fuerza que causar en ellos el mismo pesar que causaría en mí. De tal manera, que, si yo daño a alguien, debo esperar sufrir, pues no hay razón para que los otros muestren para conmigo más amor que el que yo he mostrado para con ellos. Por lo tanto, mi deseo de ser amado todo lo posible por aquellos que son naturalmente iguales a mí me impone el deber natural de concederles a ellos el mismo afecto. Y ningún hombre ignora las varias reglas y cánones que la razón natural ha deducido de esa relación de igualdad que existe entre nosotros y los que son como nosotros. (Eccl, Pol. lib. i.)
6. Mas, aunque éste sea un estado de libertad, no es, sin embargo, un estado de licencia. Pues, aunque, en un estado así, el hombre tiene una incontrolable libertad de disponer de su propia persona o de sus posesiones, no tiene, sin embargo, la libertad de destruirse a sí mismo, ni tampoco a ninguna criatura de su posesión, excepto en el caso de que ello sea requerido por un fin más noble que el de su simple preservación. El estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y que obliga a todos; y la razón, que es esa ley, enseña a toda la humanidad que quiera consultarla que, siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. Pues como los hombres son todos obra de un omnipotente e infinitamente sabio Hacedor, y todos siervos de un señor soberano enviado a este mundo por orden suya y para cumplir su encargo, todos son propiedad de quien los ha hecho, y han sido destinados a durar mientras a Él le plazca, y no a otro.
Y así, habiendo sido todos los hombres dotados con las mismas facultades, y al participar todos de una naturaleza común, no puede suponerse que haya entre nosotros una subordinación que nos dé derecho a destruir al prójimo como si éste hubiese sido creado para nuestro uso, igual que ocurre con esas criaturas que son inferiores a nosotros. Por la misma razón que cada uno se ve obligado a preservarse a sí mismo y a no destruirse por propia voluntad, también se verá obligado a preservar al resto de la humanidad en la medida en que le sea posible, cuando su propia preservación no se ve amenazada por ello; y a menos que se trate de hacer justicia con quien haya cometido una ofensa, no podrá quitar la vida, ni entorpecerla, ni poner obstáculo a los medios que son necesarios para preservarla, atentando contra la libertad, la salud, los miembros o los bienes de otra persona.
7. Y para que todos los hombres se abstengan de invadir los derechos de los otros y de dañarse mutuamente, y sea observada esa ley de naturaleza que mira por la paz y la preservación de toda la humanidad, los medios para poner en práctica esa ley les han sido dados a todos los hombres, de tal modo que cada uno tiene el derecho de castigar a los transgresores de dicha ley en la medida en que ésta sea violada. Pues la ley de naturaleza, igual que todas las demás leyes que afectan a los hombres en este mundo, sería vana si no hubiese nadie que, en el estado natural, tuviese el poder de ejecutar dicha ley protegiendo al inocente y poniendo coto al ofensor. Y si en el estado natural cualquier persona puede castigar a otra por el mal que ha hecho, todos pueden hacer lo mismo; pues en ese estado de perfecta igualdad en el que no hay superioridad ni jurisdicción de uno sobre otro, cualquier cosa que uno pueda hacer para que se cumpla esa ley será algo que todos los demás tendrán también el mismo derecho de hacer.
8. Y así es como en el estado de naturaleza un hombre llega a tener poder sobre otro. Pero no se trata de un poder absoluto o arbitrario que permita a un hombre, cuando un criminal ha caído en sus manos, hacer con él lo que venga dictado por el acalorado apasionamiento o la ilimitada extravagancia de su propia voluntad, sino únicamente castigarlo según los dictados de la serena razón y de la conciencia, asignándole penas que sean proporcionales a la transgresión y que sirvan para que el criminal repare el daño que ha hecho y se abstenga de recaer en su ofensa. Pues éstas son las dos únicas razones que permiten a un hombre dañar legalmente a otro, es decir, castigarlo. Al transgredir la ley de naturaleza, el que realiza una ofensa está declarando que vive guiándose por reglas diferentes de las que manda la razón y la equidad común, las cuales son las normas que Dios ha establecido para regular las acciones de los hombres en beneficio de su seguridad mutua. Y así el transgresor es un peligro para la humanidad; pues las ataduras que impedían a los hombres herirse y hacerse violencia unos a otros han sido por él cortadas y rotas. Lo cual, al constituir una transgresión contra toda la especie y contra la paz y seguridad que estaban garantizadas por la ley de naturaleza, permitirá que cada hombre, en virtud del derecho que tiene de preservar al género humano en general, pueda contener o, si es necesario, destruir aquellas cosas que le sean nocivas, y castigar así a quien haya transgredido esa ley haciendo de este modo que se arrepienta de haberlo hecho. Y, mediante este procedimiento, lograr que el delincuente se abstenga de volver a cometer el mismo delito, y disuadir con el ejemplo a otros para que tampoco lo cometan. Y en este caso y con base en este fundamento, cada hombre tiene el derecho de castigar al que comete una ofensa, y de ser ejecutor de la ley de naturaleza.
9. Sin duda esta doctrina les resultará muy extraña a algunos hombres. Mas antes de que la condenen, quiero que me expliquen con qué derecho puede un príncipe o un Estado dar muerte o castigar a un extranjero por un crimen que éste haya cometido en dicho Estado. Es seguro que sus leyes, sancionadas por la voluntad expresa de la legislatura, no alcanzan a un ciudadano extranjero, ni se refieren a él, ni tiene éste obligación alguna de prestarles atención. La autoridad legislativa por la cual esas leyes obligan a los súbditos del Estado no tiene poder sobre él. Aquellos que poseen el poder supremo de hacer leyes en Inglaterra, Francia, u Holanda son, con respecto a un nativo de la India o de cualquier otra parte del mundo, hombres sin autoridad; y, por lo tanto, si no fuera porque, en virtud de la ley de naturaleza, cada hombre tiene el poder de castigar las ofensas que se cometen contra ella, según lo que serenamente juzgue que es el castigo oportuno en cada caso, no veo cómo los magistrados de una comunidad podrían castigar a un ciudadano extranjero, nacido en otro país; pues, en lo que a un ciudadano así se refiere, los magistrados no tienen más poder que el que, de manera natural, cada hombre puede tener sobre otro hombre.
10. Además del crimen que consiste en violar la ley y apartarse de la recta norma de la razón, siempre que un hombre se convierte en un degenerado y declara que está apartándose de los principios de la naturaleza humana y que es una criatura nociva, hay una injuria común, cometida contra alguna persona; y siempre hay un hombre que sufre daño como consecuencia de esta transgresión. En un caso así, quien ha padecido el daño tiene, además del derecho de castigar — derecho que comparte con otros hombres — un derecho particular de buscar reparación de quien le ha causado ese daño. Y cualquier otra persona que considere esto justo puede unirse a quien ha sido dañado, asistiéndole en el propósito de recuperar del ofensor lo que sea necesario para satisfacer el daño que la víctima ha sufrido.
11. De estos dos distintos derechos — el de castigar el crimen a fin de contenerlo y de impedir que vuelva a cometerse, derecho que tiene todo el mundo; y el de buscar reparación, derecho que sólo pertenece a quien ha sido injuriado — proviene el que el magistrado, quien por ser tal tiene el derecho común de castigar, pueda en muchas ocasiones, cuando el bien público no exige que la ley se ejecute, remitir el castigo, por su propia autoridad, correspondiente a las ofensas criminales cometidas; sin embargo, no podrá perdonar la satisfacción que se le debe a la persona privada que haya recibido el daño. Quien ha sufrido el daño tiene el derecho de exigir, en su propio nombre, una reparación, y es él y sólo él quien puede perdonarla. La persona dañada tiene el poder de apropiarse de los bienes o del servicio del ofensor. Y ello es así por el derecho de autoconservación; pues cada hombre tiene el poder de castigar el crimen a fin de prevenir que vuelva a ser cometido; y tiene ese poder en virtud de su derecho de conservar a toda la humanidad y de hacer todo lo que estime razonable para alcanzar ese propósito.
Y así es como cada hombre, en el estado de naturaleza, tiene el poder de matar a un asesino, para disuadir a otro de cometer la misma injuria, la cual no admite reparación, sentando ejemplo en lo que se refiere al castigo que debe aplicársele; y tiene también el poder de proteger a los hombres de los ataques de un criminal que, habiendo renunciado a hacer uso de la razón — esa regla y norma común que Dios ha dado a la humanidad — ha declarado la guerra a todo el género humano al haber cometido injusta violencia matando aunó de sus miembros; y, por lo tanto, puede ser destruido como si fuera un león, un tigre o una de esas bestias salvajes entre las cuales los hombres no pueden vivir ni encontrar seguridad. Y en esto se funda esa gran ley de naturaleza: «Quien derrama la sangre de un hombre está sujeto a que otro hombre derrame la suya». Y Caín estaba tan profundamente convencido de que todo hombre tenía el derecho de destruir a un criminal así que, tras asesinar a su hermano, gritó: «Cualquiera que me encuentre me matará.» Así de claro estaba escrito este precepto en los corazones de los hombres.
12. Por esta misma razón puede un hombre, en el estado de naturaleza, castigar también otros infringimientos menores de esa ley. Acaso alguien pudiera preguntar: ¿con la muerte? Y respondo: cada transgresión puede ser castigada en el grado y con la severidad que sea suficiente para que el ofensor salga perdiendo, para darle motivo a que se arrepienta de su acción y para atemorizar a otros con el fin de que no cometan un hecho semejante. Cada ofensa que puede ser cometida en el estado de naturaleza puede ser castigada en misma medida en que puede serlo dentro de un Estado; pues, aunque rebasaría los límites de mi presente propósito el entrar en los particulares de la ley de naturaleza o en sus grados de castigo, es evidente, en cualquier caso, que dicha ley existe, y que es tan inteligible y clara para una criatura racional y para un estudioso de tal ley como lo son las leyes positivas de los Estados. Y hasta es posible que sea más clara aún, en cuanto que los dictados de la razón son más fáciles de entender que las intrincadas fabricaciones de los hombres, las cuales obedecen a la necesidad de traducir en palabras una serie de intereses escondidos y contrarios.
Tales cosas son, ciertamente, muchas de las leyes municipales de los diferentes países; y sólo resultan justas cuando se basan en la ley de naturaleza mediante la cual deben ser reguladas e interpretadas.
13. A esta extraña doctrina — es decir, a la doctrina de que en el estado de naturaleza cada hombre tiene el poder de hacer que se ejecute la ley natural — se le pondrá, sin duda, la objeción de que no es razonable que los hombres sean jueces de su propia causa; que el amor propio los hará juzgar en favor de sí mismos y de sus amigos, y que, por otra parte, sus defectos naturales, su pasión y su deseo de venganza los llevarán demasiado lejos al castigar a otros, de lo cual sólo podrá seguirse la confusión y el desorden; y que, por lo tanto, es Dios el que ha puesto en el mundo los gobiernos, a fin de poner coto a la parcialidad y violencia de los hombres3. Concedo sin reservas que el gobierno civil ha de ser el remedio contra las inconveniencias que lleva consigo el estado de naturaleza, las cuales deben ser, ciertamente, muchas cuando a los hombres se les deja ser jueces de su propia causa. Pues no es fácil imaginar que quien fue tan injusto como para cometer una injuria contra su prójimo sea al mismo tiempo tan justo como para castigarse a sí mismo por ello.
Pero quiero que quienes me hagan esta objeción recuerden que los monarcas absolutos son también simples hombres; y si el gobierno ha de ser el remedio de esos males que se siguen necesariamente del que los hombres sean jueces de su propia causa, siendo, pues, el estado de naturaleza algo insoportable, desearía saber qué clase de gobierno será, y si resultará mejor que el estado de naturaleza, aquel en el que un hombre, con mando sobre la multitud, tiene la libertad de juzgar su propia causa y de hacer con sus súbditos lo que le parezca, sin darle a ninguno la oportunidad de cuestionar o controlar a quien gobierna según su propio gusto, y a quien debe someterse en todo lo que haga, ya sean sus acciones guiadas por la razón, por el error o por el apasionamiento. Mucho mejor sería la condición del hombre en su estado natural, donde, por lo menos, los individuos no están obligados a someterse a la injusta voluntad del prójimo; y si el que juzga lo hace mal, ya sea en su propia causa o en la de otro, será responsable por ello ante el resto de la humanidad.
14. Suele hacerse con frecuencia la pregunta siguiente, que es considerada como poderosa objeción: «¿Dónde pueden encontrarse hombres que existan en un estado natural así? ¿Existieron alguna vez?». A esta pregunta baste por ahora responder diciendo que, como todos los príncipes y jefes de los gobiernos independientes del mundo entero se encuentran en un estado de naturaleza, es obvio que nunca faltaron en el mundo, ni nunca faltarán hombres que se hallen en tal estado. He dicho todos los gobernantes de comunidades independientes, ya estén ligadas con otras o no; pues no todo pacto pone fin al estado de naturaleza entre los hombres, sino solamente el que los hace establecer el acuerdo mutuo de entrar en una comunidad y formar un cuerpo político. Hay otras promesas y convenios que los hombres pueden hacer entre sí, sin dejar por ello el estado de naturaleza. Las promesas y compromisos de trueque, etc., entre los dos hombres en la isla desierta mencionados por Garcilaso de la Vega en su Historia del Perú4 o entre un suizo y un indio en las selvas de América, los obligan a ambos, aunque siguen hallándose en un estado de naturaleza el uno con respecto al otro. Pues la sinceridad y la fe en el prójimo son cosas que pertenecen a los hombres en cuanto tales, y no en cuanto miembros de una sociedad.
15. A quienes dicen que nunca hubo hombres en el estado de naturaleza no sólo me opongo recurriendo a la autoridad del juicioso Hooker (Eccl Pol. i., sección 10) cuando nos dice que:
Las leyes que han sido aquí mencionadas (i.e., las leyes de naturaleza) obligan a los hombres de manera absoluta en la medida en que son hombres, aunque jamás hayan establecido una asociación ni un acuerdo solemne entre ellos acerca de lo que tienen o no tienen que hacer. Además, no somos capaces de proporcionarnos por nosotros mismos aquellas cosas que son necesarias para la vida que nuestra naturaleza desea, una vida que responda a la dignidad humana. Por lo tanto, para suplir esos defectos e imperfecciones que están en nosotros cuando vivimos aislados y en soledad, nos vemos naturalmente inclinados a buscar la comunicación y la compañía con otros. Ésta fue la causa de que los hombres se unieran entre sí en las primeras sociedades políticas.
Yo voy todavía más allá y afirmo que los hombres se hallan naturalmente en un estado así, y que en él permanecen hasta que, por su propio consentimiento, se hacen a sí mismos miembros de alguna sociedad política; y no dudo que en lo que sigue del presente discurso ello quedará muy claro.
CAPÍTULO III
DEL ESTADO DE GUERRA
16. El estado de guerra es un estado de enemistad y destrucción; y, por lo tanto, cuando se declara mediante palabras o acciones, no como resultado de un impulso apasionado y momentáneo, sino con una premeditada y establecida intención contra la vida de otro hombre, pone a éste en un estado de guerra contra quien ha declarado dicha intención. Y de este modo expone su vida al riesgo de que sea tomada por aquél o por cualquier otro que se le una en su defensa y haga con él causa común en el combate. Pues es razonable y justo que yo tenga el derecho de destruir a quien amenaza con destruirme a mí. En virtud de la ley fundamental de naturaleza, un hombre debe conservarse a sí mismo hasta donde le resulte posible; y si todos no pueden ser preservados, la salvación del inocente ha de tener preferencia. Y un hombre puede destruir a otro que le hace la guerra, o a aquel en quien ha descubierto una enemistad contra él, por las mismas razones que puede matar a un lobo o a un león. Porque los hombres así no se guían por las normas de la ley común de la razón, y no tienen más regla que la de la fuerza y la violencia. Y, por consiguiente, pueden ser tratados como si fuesen bestias de presa: esas criaturas peligrosas y dañinas que destruyen a todo aquel que cae en su poder.
17. Y de aquí viene el que quien intenta poner a otro hombre bajo su poder absoluto se pone a sí mismo en una situación de guerra con él; pues esa intención ha de interpretarse como una declaración o señal del que quiere atentar contra su vida. Porque yo tengo razón cuando concluyo que aquel que quiere ponerme bajo su poder sin mi consentimiento podría utilizarme a su gusto en cuanto me tuviera, y podría asimismo destruirme en cuanto le viniese en gana. Pues nadie desearía tenerme bajo su poder absoluto, si no friera para obligarme a hacer cosas que van contra mi voluntad, es decir, para hacer de mí un esclavo. Estar libre de esa coacción es lo único que puede asegurar mi conservación; y la razón me aconseja considerar a un hombre tal como a un enemigo de mi conservación, capaz de privarme de esa libertad que me protege. Aquel que, en el estado de naturaleza, arrebatase la libertad de algún otro que se encuentra en dicho estado debe ser considerado, necesariamente^ como alguien que tiene la intención de arrebatar también todo lo demás, pues la libertad es el fundamento de todas las otras cosas. Del mismo modo, aquel que en el estado de sociedad arrebata la libertad que pertenece a los miembros de esa sociedad o Estado debe ser considerado como alguien que tiene la intención de apropiarse también de todo lo demás, y debe ser mirado igual que lo haríamos en un estado de guerra.
18. Esto hace que sea legal el que un hombre mate a un ladrón que no le ha hecho el menor daño ni ha declarado su intención de atentar contra su vida, y se ha limitado, haciendo uso de la fuerza, a tenerlo en su poder arrebatando a ese hombre su dinero o cualquier otra cosa que se le antoje. Pues cuando alguien hace uso de la fuerza para tenerme bajo su poder, ese alguien, diga lo que diga, no logrará convencerme de que una vez que me ha quitado la libertad, no me quitará también todo lo demás cuando me tenga en su poder. Y, por consiguiente, es legal que yo lo trate como a persona que ha declarado hallarse en un estado de guerra contra mí; es decir, que me está permitido matarlo si puedo, pues ése es el riesgo al que se expone con justicia quien introduce un estado de guerra y es en ella el agresor.
19. Aquí tenemos la clara diferencia entre el estado de naturaleza y el estado de guerra; y a pesar de que algunos los han confundido5, se diferencian mucho el uno del otro. Pues el primero es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación, mientras que el segundo es un estado de enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción. Propiamente hablando, el estado de naturaleza es aquel en el que los hombres viven juntos conforme a la razón, sin un poder terrenal, común y superior a todos, con autoridad para juzgarlos. Pero la fuerza, o una intención declarada de utilizar la fuerza sobre la persona de otro individuo allí donde no hay un poder superior y común al que recurrir para encontrar en él alivio, es el estado de guerra; y es la falta de la oportunidad de apelar lo que le da al hombre el derecho de hacer la guerra a un agresor, incluso aunque éste viva en sociedad y sea un conciudadano. Por eso, a un ladrón al cual yo no puedo dañar sino recurriendo a la ley cuando ya me ha robado todo lo que tengo, puedo, sin embargo, matarlo, aunque sólo quiera robarme mi caballo o mi gabán6; porque la ley, que fue hecha para mi protección, me permite, cuando ella no puede intervenir en favor de la defensa de mi vida en el momento en que ésta es amenazada por la fuerza, vida que, una vez que se pierde, ya no puede recuperarse, me permite, digo, defenderme a mí mismo; y me da también el derecho de hacer la guerra y la libertad de matar al agresor. Porque el agresor no me concede tiempo para apelar a nuestro juez común ni para esperar la decisión de la ley en aquellos casos en los que, ante pérdida tan irreparable, no puede haber remedio para el daño causado. La falta de un juez común que posea autoridad pone a todos los hombres en un estado de naturaleza; la fuerza que se ejerce sin derecho y que atenta contra la persona de un individuo produce un estado de guerra, tanto en los lugares donde hay un juez común como en los que no lo hay.
20. Pero cuando la fuerza deja de ejercerse, cesa el estado de guerra entre quienes viven en sociedad, y ambos bandos están sujetos al justo arbitrio de la ley. Pues entonces queda abierto el recurso de buscar remedio para las injurias pasadas, y para prevenir daños futuros. Mas allí donde no hay lugar a apelaciones — como ocurre en el estado de guerra — por falta de leyes positivas y de jueces autorizados a quienes poder apelar, el estado de guerra continúa una vez que empieza; y el inocente tiene derecho de destruir al otro con todos los medios posibles, hasta que el agresor ofrezca la paz y desee la reconciliación en términos que puedan reparar el daño que ya ha hecho, y que den seguridades futuras al inocente. Es más: allí donde la posibilidad de apelar a la ley y a los jueces constituidos está abierta, pero el remedio es negado por culpa de una manifiesta perversión de la justicia y una obvia tergiversación dé las leyes para proteger o dejar indemnes la violencia o las injurias cometidas por algunos hombres o por un grupo de hombres, es difícil imaginar otro estado que no sea el de guerra; pues siempre que se hace uso de la violencia o se comete una injuria, aunque estos delitos sean cometidos por manos de quienes han sido nombrados para administrar justicia, seguirán siendo violencia e injuria, por mucho que se disfracen con otros nombres ilustres o con pretensiones o apariencias de leyes. Pues es el fin de las leyes proteger y restituir al inocente mediante una aplicación imparcial de las mismas, y tratando por igual a todos los que a ellas están sometidos. Siempre que no se hace algo bona fide, se está declarando la guerra a las víctimas de una acción así; y cuando los que sufren no tienen el recurso de apelar en la tierra a alguien que les dé la razón, el único remedio que les queda en casos de este tipo es apelar a los Cielos.
21. Para evitar este estado de guerra — en el que sólo cabe apelar al Cielo, y que puede resultar de la menor disputa cuando no hay una autoridad que decida entre las partes en litigio — es por lo que, con gran razón, los hombres se ponen a sí mismos en un estado de sociedad y abandonan el estado de naturaleza. Porque allí donde hay una autoridad, un poder terrenal del que puede obtenerse reparación apelando a él, el estado de guerra queda eliminado y la controversia es decidida por dicho poder. Si hubiese habido un tribunal así, alguna jurisdicción terrenal superior para determinar justamente el litigio entre Jefté y los amonitas7, nunca habrían llegado a un estado de guerra; mas vemos que Jefté se vio obligado a apelar al Cielo: «En este día — dice — sea el Señor, que es también Juez, quien juzgue entre los hijos de Israel y los hijos de Ammón» (Jueces xi. 27); y tras decir esto, basándose en su apelación, persiguió al enemigo y condujo sus ejércitos a la batalla. Por lo tanto, en aquellas controversias en las que se plantea la cuestión de «¿Quién será aquí el juez?» no quiere decirse con ello «quién decidirá esta controversia»; pues todo el mundo sabe que lo que Jefté está aquí diciéndonos es que «el Señor, que es también Juez», es el que habrá de decidirla. Cuando no hay un juez sobre la tierra, la apelación se dirige al Dios que está en los Cielos. Así, esa cuestión no puede significar «quién juzgará si otro se ha puesto en un estado de guerra contra mí, y si me está permitido, como hizo leñé, apelar al Cielo para resolverla». Pues en esto soy yo el único juez en mi propia conciencia, y el que, en el gran día8, habrá de dar cuenta al Juez Supremo de todos los hombres.
CAPÍTULO IV
DE LA ESCLAVITUD