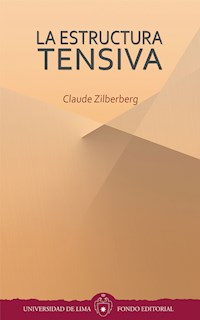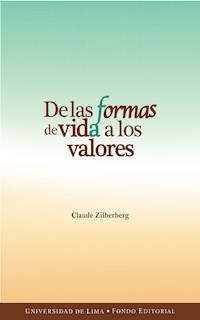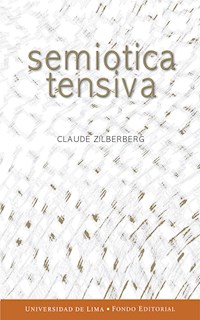
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo editorial Universidad de Lima
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Esta obra es una de las investigaciones de punta en el campo de las ciencias del lenguaje. Comprende tres partes: la primera, dedicada a la gramática tensiva; la segunda, consagrada al análisis de un texto literario; la tercera presenta un glosario, útil para profesionales y estudiantes de las comunicaciones, las ciencias sociales, la literatura, las ciencias humanas y las artes plásticas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 789
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Sémiotique tensive
Colección Biblioteca Universidad de Lima
Semiótica tensiva
Primera edición digital, octubre de 2016
© Claude Zilberberg, 2006
© De la traducción: Desiderio Blanco
© De esta edición:
Universidad de Lima
Fondo Editorial
Av. Javier Prado Este N.o 4600
Urb. Fundo Monterrico Chico, Lima 33
Apartado postal 852, Lima 100
Teléfono: 437-6767, anexo 30131
www.ulima.edu.pe
Diseño, edición y carátula: Fondo Editorial de la Universidad de Lima
Versión ebook 2017
Digitalizado y distribuido por Saxo.com Peru S.A.C.
https://yopublico.saxo.com/
Teléfono: 51-1-221-9998
Avenida Dos de Mayo 534, Of. 304, Miraflores
Lima - Perú
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este libro sin permiso expreso del Fondo Editorial.
ISBN versión electrónica: 978-9972-45-377-9
Índice
Presentación
PRIMERA PARTE: GRAMÁTICA TENSIVA
Introducción
I. Premisas
I.1 Premisas generales
I.1.1 La dependencia
I.1.2 La dirección
I.1.3 La alternancia primordial
I.1.4 Primera aproximación a los estilos tensivos
I.1.5 La progresividad
I.2 Premisas particulares
I.2.1 La complejidad
I.2.2 Análisis del análisis
I.2.3 El hecho semiótico
II. De las valencias tensivas a los valores semióticos
II.1 Cassirer y el “fenómeno de expresión”
II.2 Las formas elementales de la variabilidad tensiva
II.3 La pertinencia semiótica
II.4 La tensividad
II.5 De las dimensiones a las sub-dimensiones
II.6 Declinación de las sub-dimensiones
II.7 Fisonomía de las estructuras paradigmáticas
II.7.1 Primera analítica de lo sensible
II.7.2 Segunda analítica de lo sensible
II.7.3 Tensividad y sistematicidad
II.8 Formalidad y contrariedad de los valores semióticos
III. La sintaxis discursiva
III.1 Los operadores generales
III.1.1 La “constelación”
III.1.2 El comercio de la implicación y de la concesión
III.2 La sintaxis intensiva
III.2.1 Dirección general
III.2.2 Los modos de concomitancia (el tempo)
III.2.3 Los modos de captación (la tonicidad)
III.2.4 Colusión de los modos de concomitancia y de los modos de captación
III.3 La sintaxis extensiva
III.3.1 Dirección general
III.3.2 Los modos de presencia (la temporalidad)
III.3.3 Los modos de circulación (la espacialidad)
III.4 ¿Un sujeto desbordado?
IV. Centralidad del evento
IV.1 Presencia del evento
IV.2 Aproximación figurativa al evento
IV.3 Aproximación figural al evento
IV.4 ¿Hacia una imagen-evento?
IV.5 “Evenemencialidad” e historicidad
V. Semiótica y retórica
V.1 Situación de la retórica
V.1.1 Disponibilidad de las categorías semióticas
V.1.2 La dimensión retórica de la estructura elemental
V.2 Aristóteles y la “retórica profunda”
V.3 Interdependencia de la lengua, de la retórica y del mito
V.4 Categorización de la retórica
V.5 De la sintaxis tensiva a la retórica
Conclusión I
SEGUNDA PARTE: ENSAYO DE MÉTODO “LA MUERTE DE LOS POBRES” DE CH. BAUDELAIRE ANÁLISIS TENSIVO
Introducción
I. El método
II. Las magnitudes expansivas
II.1 El plano de la expresión
II.1.1 La arquitectura del soneto
II.1.2 El trabajo de la rima
II.1.3 La regulación del verso simbolista
II.1.4 La rima como proyecto
II.2 El plano del contenido
II.2.1 El título
II.2.2 El presentativo c’est
II.2.3 La interjección hélas! [¡Ay!]
III. Las magnitudes partitivas
III.1 Los cuartetos
III.2 De los cuartetos a los tercetos
Conclusión II
TERCERA PARTE: GLOSARIO DE SEMIÓTICA TENSIVA
BIBLIOGRAFÍA
Presentación
El presente libro no tiene equivalente exacto en francés. La edición francesa incluye lo que constituye la primera parte de esta obra, con el título de Elementos de gramática tensiva, título que cubre todo el volumen, y el Glosario. La segunda parte ha sido preparada especialmente por el autor para la edición española. Se trata de una aplicación metodológica de las teorías expuestas en la primera parte a “La muerte de los pobres”, soneto de Baudelaire incluido en Las flores del mal.
Esta obra consta, pues, de tres partes. Primera parte: “Gramática tensiva”; segunda parte: “Ensayo de método”, análisis tensivo de “La muerte de los pobres”; y, tercera parte: “Glosario de semiótica tensiva”.
La “Gramática tensiva” de Cl. Zilberberg trata de fundamentar las bases mismas de la significación en la tensividad fórica, tal como lo adelantó Greimas en Semiótica de las pasiones, libro escrito en colaboración con J. Fontanille. A partir de aquel impulso teórico, Zilberberg plantea unas premisas epistemológicas sobre las cuales desarrolla luego las relaciones que se establecen entre las valencias tensivas y los valores; aborda la compleja problemática de la sintaxis discursiva, tanto en la dimensión de la intensidad como en la dimensión de la extensidad; diseña luego el lugar que le corresponde al evento en la semiótica tensiva, para terminar con un estudio sobre la retórica y su centralidad en el proceso de construcción de la significación.
Esa primera parte constituye un verdadero tratado, condensado es cierto, de semiótica tensiva. Como de costumbre, el pensamiento de Zilberberg es denso, riguroso e inventivo; podríamos decir que es un pensamiento “poiético”, entendiendo la “poiesis” como un proceso continuo de creación intelectual. Eso reclama una lectura detenida y atenta. Los textos de Zilberberg no hacen concesiones al lector; al contrario, le piden una entrega total; cada frase está preñada de contenido semio-lingüístico, contenido ceñido, apretado, ante el cual el lector se ve obligado a detenerse para lograr desentrañarlo. El estilo de la exposición se pliega perfectamente a esa densidad conceptual, y la novedad de las nociones y de las relaciones que construye le obligan con frecuencia a inventar nuevos términos, que enriquecen el metalenguaje, sin duda, pero que pueden crear alguna dificultad de comprensión en el momento de la lectura. Ese rigor intelectual y esa novedad estilística asustan y atraen al mismo tiempo al lector. Porque leer a Zilberberg es un verdadero reto.
El desarrollo de la semiótica tensiva, a partir de la apertura instaurada por J. A. Greimas con De la imperfección y con Semiótica de las pasiones, ha encontrado en Claude Zilberberg el pensador que necesitaba. La semiótica tensiva no es una nueva semiótica, iconoclasta, que reniegue de la semiótica greimasiana clásica; por el contrario, constituye un verdadero desarrollo de ciertos aspectos que ya estaban en germen en aquella semiótica, centrada principalmente en la narratividad. Pero las nociones de estesis y de tensividad fórica introducidas por el mismo Greimas en sus dos últimas obras mencionadas, han servido para ampliar la teoría, para reformular algunos conceptos y para abordar ámbitos de significación que estaban vedados a la semiótica clásica por falta de dispositivos adecuados. En ese sentido, Zilberberg se atreve a introducir limitaciones en los dispositivos clásicos como el esquema narrativo, el recorrido generativo y el cuadrado semiótico, sin renegar de ellos, sin negar su eficacia en el nivel que les corresponde; pero poniéndolos en su sitio y limitando su alcance. Esa discusión con el maestro es lúcida y enriquecedora en todo momento.
Por otro lado, Zilberberg es un científico y somete sus aportes teóricos a la más rigurosa formalización. No se limita a la simple descripción fenomenológica de los hechos de significación; los obliga a pasar por la exigente horma de las estructuras formales. De ahí la invención de nuevos dispositivos explicativos, como las redes y los diagramas, que vienen a dar cuenta de la emergencia de los valores de significación en el discurso en acto y de los recorridos que siguen en el espacio tensivo.
Para mantener ese rigor, Claude Zilberberg acude a sus fuentes predilectas del campo de la lingüística: Saussure, Hjelmslev, Brøndal, Benveniste; del campo filosófico: Cassirer, Valéry, Bachelard, Merleau-Ponty; del campo antropológico: Lévi-Strauss, Mauss. Pero su lectura de esas fuentes es siempre innovadora, y pone de relieve aspectos que con frecuencia se han pasado por alto. A la luz de esa nueva lectura, los autores clásicos adquieren una insólita vigencia y esclarecen zonas del ámbito del sentido que habían permanecido en la sombra.
*
Claude Zilberberg es consciente de que una teoría semiótica tiene que pasar la prueba de su aplicación a los discursos concretos. Y en ese sentido, ha puesto a prueba en diversas ocasiones la teoría que hoy nos presenta. En esta ocasión se ha propuesto analizar in extenso un soneto de Ch. Baudelaire, que figura en Las flores del mal; el soneto se titula “La muerte de los pobres”.
Pero no se trata aquí de un análisis meramente semántico al uso, ni siquiera de un análisis estructural clásico al estilo del realizado por R. Jakobson y Cl. Lévi-Strauss sobre “Los gatos”, también de Baudelaire, ni de otros análisis semióticos conducidos bajo los postulados de la semiótica narrativa y discursiva. Se trata de un análisis tensivo. Lo que quiere decir que Cl. Zilberberg va a indagar los fundamentos sensibles, los cimientos afectivos de los que emerge la significación en discurso, el substrato más profundo que rige la articulación de la significación. Por citar solo un ejemplo de cómo opera el análisis tensivo aplicado por Zilberberg, y para poder apreciar la orientación que sigue ese análisis, adelantamos el siguiente fragmento:
Volviendo al séptimo verso del soneto, y para cerrar su análisis, asumimos que las promesas cifradas en la inscripción y en la monumentalidad del libro, están en concordancia tensiva unas con otras; que la inscripción opera un repunte, mientras que el libro en posición de englobante de la inscripción proyecta un redoblamiento:
Podemos decir que el séptimo verso sigue los pasos de la construcción de un objeto de valor, y que dicho objetivo es alcanzado cuando el objeto cambia de ambiente, es decir, cuando deja la atonía por la tonicidad (pp. 367-368).
Ese es el tenor del análisis tensivo profesado por Zilberberg. Pero para eso pone en marcha una vasta enciclopedia, una competencia semántica que le permite incorporar al análisis los aportes de otras ciencias humanas como la filosofía, la antropología, la fenomenología, las ciencias literarias, a través de los autores predilectos de su devoción intelectual: Cassirer, Valéry, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Bachelard, Proust, Baudelaire, Benjamin, Banville, Claudel, Deleuze, Wölfflin, Sartre, Heidegger, Nietzsche, Montaigne, Pascal, Rousseau, Simmel, Wittgenstein, y una larga lista de otros autores citados en apoyo de sus propuestas analíticas. No se trata de referencias complementarias solamente. Sus aportes enciclopédicos entran al texto del autor por la puerta estrecha de la tensividad; vienen a iluminar las tensiones que se están analizando en ese momento y son sometidos a los mismos postulados analíticos aplicados al texto que se encuentra en la mesa de disección. No son textos de complemento erudito, son textos que permiten esclarecer la dimensión de la tensividad fórica que se juega en lo más profundo del texto analizado.
Un ejemplo de ese acopio de textos que iluminan la tensividad discursiva del poema (pp. 323-324):
... las tensiones evocadas por Pascal en el siguiente fragmento conciernen —al pie de la letra— a las sub-valencias cuyo sistema constituye el fondo de la hipótesis tensiva: “La razón actúa con lentitud, y con tantos puntos de vista, apoyándose sobre tantos principios que debe tener siempre presentes, que a toda hora se adormece o se pierde por no tener presentes todos esos principios. El sentimiento no actúa de esa manera: actúa instantáneamente, y está siempre dispuesto a actuar. Es preciso, pues, basar nuestra fe en el sentimiento; de lo contrario, será siempre vacilante” (Pensamientos).
La distensión mayor se refiere al reparto del tempo: celeridad en el caso del “corazón”, lentitud desesperante en el caso de la “razón”; por demasiado numerosas, las “razones de la razón” se entorpecen unas a otras y “ralentizan” su curso. Por solidaridad estructural, ese reparto se repite en el ámbito de la tonicidad y en sus derivaciones actanciales: el “corazón” actúa, mientras que la “razón” es “siempre vacilante”; si la celeridad apela a la instantaneidad, la “razón” compromete doblemente la duración, puesto que participa de dos duraciones al mismo tiempo: la individual del “hábito” y la duración supra-individual de la “costumbre”. La costumbre genera nuestras pruebas más fuertes y más duras; nos inclina al automatismo (…). Finalmente, la “razón” “se adormece o se pierde”, es decir, que habita en la exterioridad. Obtenemos así la red siguiente:
Las dos columnas de la derecha configuran, respectivamente, el perfil tensivo de la “razón” y del “corazón”. El “corazón” y la “razón” ocupan, pues, regiones distintas en el espacio tensivo:
El lector se preguntará, sin duda, qué relación tiene este análisis con el análisis del poema de Baudelaire. Pues dicho análisis surge a propósito de la repetición insistente de la expresión “c’est” y de los problemas tensivos que genera en el nivel de la enunciación, el principal de los cuales es el de la fiducia [confianza].
El autor acude también con mucha frecuencia a las definiciones de los diccionarios. No para explicar, como es obvio, el significado habitual y rutinario de los términos —eso sería ingenuo y deleznable—, sino para descubrir las dimensiones y sub-dimensiones tensivas que soportan la definición misma. Y se apoya para ello en el postulado de Valéry según el cual: “Todo ha sido dicho ya por el diccionario” (Cahiers). Un ejemplo para terminar (p. 294):
La definición [de “pobre”] del Micro-Robert comprende dos secuencias distintas: la primera: “Quien carece de lo necesario o que solo tiene lo estrictamente necesario”, se refiere al estado del sujeto de estado, lo que quiere decir que se sitúa en la duración. Esa definición conlleva una evaluación, es decir, un punto de fragilidad; en efecto, el Micro-Robert esboza una alternancia paradigmática: [lo necesario vs lo estrictamente necesario]; “estrictamente” es definido sobriamente como “lo que constituye un minimum”, en ese sentido, tenemos razones para aceptarlo como el límite, la culminación de un proceso de decadencia:
Como puede observarse, los aportes del diccionario, como aquellos que provienen de los campos de la sociología o de la antropología, apuntan siempre a la tensividad fórica que se encuentra en la base del modelo analítico aplicado por el autor.
Nos hemos permitido adelantar estas “calas” del análisis efectuado por Zilberberg a fin de evitar posibles “derivas” de lectura en lectores poco familiarizados con el modelo tensivo. Los aportes de las definiciones del diccionario, así como los acopios de la “enciclopedia” del autor no son paráfrasis marginales ni comentarios eruditos sobre el “tema” del soneto de Baudelaire; son verdaderas intervenciones pertinentes que amplían los alcances del estudio emprendido, y se someten siempre a las exigencias del modelo.
*
El “Glosario de semiótica tensiva” resume y amplía al mismo tiempo la teoría expuesta en la primera parte y a lo largo del análisis mismo. Basta con echar un vistazo a la entrada Espacio tensivo para darse cuenta de esta capacidad del Glosario. Se ha hablado con frecuencia, a lo largo de la obra, de la medida de la intensidad y de la medida de la medida, es decir, de cómo y con qué instrumentos se mide esa medida. Pues bien, en la descripción-explicación del espacio tensivo, con el rigor semio-lingüístico que lo caracteriza, Zilberberg aporta los mecanismos de la medida de la medida, que, a pesar de estar repetidamente dichos a lo largo del texto, no se habían relacionado, tal vez, claramente con esa función. Esos instrumentos son simplemente los “más” y los “menos”. Dado que la dimensión de la intensidad es la dimensión de la afectividad, de la calidad, de la fuerza, de la energía, magnitudes todas ellas continuas y graduales, solo se pueden medir por medio de “más” y de “menos” [más intenso/ menos intenso; más fuerte/ menos fuerte; más rápido/ menos rápido; más tónico/ menos tónico]. Y en ese sentido, el [“menos” de “más”] y el [“más” de “menos”] miden el proceso de decadencia tensiva, que va del [solo “más”] al [nada de “más”], y por tanto [solo menos]; mientras que la ascendencia, que va del [solo “menos”] al [nada de “menos”], y por tanto [solo “más”], es medida por el [“menos” de “menos”] y por el [“más” de “más”].
Este Glosario constituye un aporte decisivo al desarrollo y precisión del meta-lenguaje tensivo, y es de esperar que tendrá nuevos desarrollos hasta convertirse en un verdadero Diccionario canónico de la tensividad.
*
Esta edición española de la obra de Cl. Zilberberg constituye una verdadera Summa de semiótica tensiva. En su condensación actual, está llamada a cumplir, salvando las debidas distancias, el papel que cumplieron en su momento Semántica estructural, Maupassant. La semiótica del texto: ejercicios prácticos y Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, de A. J. Greimas, en el campo de la semiótica narrativa clásica.
Desiderio Blanco
PRIMERA PARTE
GRAMÁTICA TENSIVA
Introducción
La primera parte del presente libro es producto de algunas intenciones y de determinadas circunstancias. Por lo que se refiere a las intenciones, el autor es el único que puede hablar, lo cual no significa, sin embargo, que se halle bien ubicado para hacerlo. Con riesgo de anticipar, nuestro propósito no escapa a las exigencias semióticas que vislumbra en los discursos que examina, de tal modo que nuestro propio discurso tiene como característica la receta de los conceptos que mezcla. Tales conceptos directores son tres: (i) la dependencia antes que la oposición por lo que atañe a la estructura, puesto que la oposición presupone la estructura; (ii) la foria por lo que se refiere a la dirección, en la medida en que los destinos posibles de la foria motivan la dirección, cosa que ya establecía el cuadrado semiótico; (iii) el afecto por lo que respecta al valor, dado que esas dos magnitudes se apoyan mutuamente, evitando de ese modo pensar en valores sin afecto y en afectos sin valor. Pero ya sabemos que la excelencia de una receta reside tanto en el inventario cerrado de los ingredientes que intervienen en su elaboración como en su exacta dosificación. Esa evaluación, sin embargo, no corresponde ya al autor.
Por lo que se refiere a las circunstancias, este libro, en su primera parte, responde a una doble demanda de Louis Hébert. En un primer momento, nos invitó a redactar para los curiosos y no iniciados un texto que resumiera las orientaciones de la semiótica tensiva. La ejecución de ese pedido dio por resultado un Breviario de gramática tensiva,1 el cual, por las convenciones propias de ese género discursivo, resultó demasiado elíptico. De ahí, un segundo pedido vino a completar el primero: ampliar el Breviario, cuyo contenido se ha distribuido en los sitios pertinentes a lo largo de este libro.
Independientemente del contenido que aborda y de la evaluación que reclama por parte del lector informado, toda obra establece una relación que la desborda con el momento forzosamente singular de su aparición. En el caso de la semiótica greimasiana, ese delicado momento es fácil de identificar: es el momento del “giro fenomenológico”, sin que se pueda determinar ya si depende de una culminación hegeliana o de una negación confesable, si se toma en cuenta la recomendación verbal del mismo Greimas: hay que salir de Propp. Ni lo uno ni lo otro, sin duda; o tal vez, lo uno y lo otro, si admitimos que los términos complejos encierran el monopolio de los enigmas.
Efectivo o no, fundado o no, aquel “giro fenomenológico” constituyó una exigencia. Al hacer suyas las posiciones de la fenomenología, especialmente tal como fue configurada en la obra de Merleau-Ponty, ¿no se alejó la semiótica de su doble referencia saussuriana y hjelmsleviana? Si ese fuera el caso, ¿no tenemos derecho a considerar que, “fatigado”, lo concebido da paso a la “frescura” de lo percibido? Dejamos de lado aquí la cuestión de saber si una disciplina exigente puede cambiar de base conceptual sin sufrir importantes consecuencias.
Lo anteriormente planteado nos permite formular nuestro propósito personal. Si la primacía atribuida a lo percibido parece alejar la semiótica de sus proclamadas referencias lingüísticas, la atención que nosotros otorgamos, con otros y después de otros, a las vivencias y a lo sentido permite mantener intactas las referencias lingüísticas, sin que eso suene a paradoja o a provocación de nuestra parte. En efecto, no creemos que lo concebido y lo vivido sean irreconciliables, como generalmente se piensa, y el sintagma “gramática del afecto” no constituye, en nuestra opinión, un oxímoron. Es indudable que los principios de base tienen que ser ampliados y reformulados, tarea que constituye la materia de los dos primeros capítulos de este libro, en los que se presenta la estructura de las valencias y se esboza una formulación de los valores propiamente semióticos. El tercer capítulo desarrolla los aspectos fundamentales de la sintaxis tensiva, tratando de seguir, en la medida en que lo permite este momento concreto del desarrollo de la semiótica, el proceso de conversión de las categorías en operaciones simples,2 capaces de ser explotadas por los sujetos, en nombre de la reciprocidad entre la morfología y la sintaxis, obstinadamente defendida por Hjelmslev:
… nos vemos forzados a introducir consideraciones manifiestamente “sintácticas” en “morfología” —introduciendo en ella, por ejemplo, las categorías de la preposición y de la conjunción, cuya única razón de ser es sintagmática— y a incluir en la “sintaxis” hechos plenamente “morfológicos”, reservando forzosamente a la “sintaxis” la definición de casi todas las formas que se ha pretendido reconocer en “morfología.3
Está claro: “al final de los finales”, las identidades paradigmáticas son… sintagmáticas; lo paradigmático no es más que una traza.
Los dos últimos capítulos amplían el campo. El cuarto plantea la cuestión de cómo una semiótica que tiene que vérselas con las vivencias, que acoge el sobrevenir, puede ignorar el evento* que inopinadamente toca a la puerta. Providencial o catastrófico, el evento se encuentra tautológicamente en la base de los afectos más turbadores que pueden golpear a los sujetos. El último capítulo examina las consecuencias de la aplicación del punto de vista tensivo a una herencia incierta de nuestros días: la retórica. En los límites de este trabajo, nos atenemos a determinados aspectos de la retórica, esforzándonos en mostrar que entre la lingüística, la semiótica tensiva, la antropología y la tropología aristotélica existen caminos y pasajes; que el ejercicio de algunas figuras retóricas está en consonancia con la problemática a la vez lexicológica, gramatical y antropológica de las taxonomías culturales: las figuras privilegiadas por Aristóteles y por la tradición operan desplazando una determinada magnitud de una clase a otra clase adyacente. En esas condiciones, el punto de vista tensivo se presenta —felizmente, en nuestra opinión— como un punto de confluencia y como una garantía de continuidad. Mofada, denigrada, ridiculizada, la retórica se conserva con buena salud por la sencilla razón de que es solidaria con los fundamentos más íntimos de nuestro ser, de los que, sin duda, somos menos los agentes que los pacientes. Y eso es lo que falta por comprender.
La sanción final, hemos dicho, le corresponde al lector; el autor no es más que un lector entre otros. Sin embargo, en nombre de la concesión, a la que esta obra le otorga un lugar decisivo, no está prohibido que ese “quidam” [el autor] formule sus propios puntos de vista. En nuestra opinión, la semiótica tensiva se contenta con presentar un punto de vista para centralizar magnitudes consideradas menores hasta ahora: las magnitudes afectivas. Al lado de conceptos considerados como ya adquiridos: la diferencia saussuriana, la dependencia hjelmsleviana, este ensayo se esfuerza por otorgar un lugar adecuado a la medida, al valor de los intervalos, dado que nuestras vivencias son —¿primero?, ¿sobre todo?— medidas tanto de los eventos que nos cautivan como de los estados que, por su persistencia, nos definen.
Unas palabras más: no hay nada en este ensayo que contradiga lo expuesto en Tensión y significación,4 escrito en colaboración con J. Fontanille; pero si tuviéramos que citar esta obra, tendríamos que colocar llamadas al pie de cada página, alargando innecesariamente el ya abundante rosario de referencias y de anotaciones. Remitimos, pues, al lector a la consulta permanente de dicha obra.
El sujeto percibiente deja de ser un sujeto pensante “acósmico”, y la acción, el sentimiento, la voluntad han de ser explorados como maneras originales de acomodar un objeto, puesto que “un objeto se presenta como atrayente o repugnante antes de presentarse como negro o azul, como circular o cuadrado”.
MERLEAU-PONTY, CITANDO A KOFFKA
I.
Premisas
Habiendo perdido ya su inocencia y su poder de oráculo, el discurso teórico se ve obligado a mostrar la lista de los ingredientes necesarios para alcanzar el valor veridictorio que pretende. En ese sentido, plantearemos dos clases de premisas: premisas generales, aquellas que atañen al “hombre razonable” de nuestros días, y premisas particulares, propias del semiótico en el momento en que se encuentra trabajando.
I.1 Premisas generales
I.1.1 La dependencia
La primera premisa que mencionaremos es la de la adhesión a la estructura más que al estructuralismo, sobre todo a la luz de lo que ha sucedido en los últimos decenios, en que el término pasó a ser declinado en plural: los estructuralismos. Desde nuestro punto de vista, el valor epistémico de la definición de estructura propuesta por Hjelmslev en 1948 permanece intacto; “entidad autónoma de dependencias internas”. Esa definición, que concuerda con la definición de la “definición” formulada en los Prolegómenos, conjuga una singularidad: “entidad autónoma” y una pluralidad: “dependencias internas”.1 En el plano del contenido, esa conjugación remite a una complementariedad provechosa: (i) si la singularidad no estuviera correlacionada con una pluralidad, sería impensable por ser inanalizable; (ii) si la pluralidad no fuera susceptible de ser resumida y condensada en y por la singularidad nombrable, se quedaría al margen del discurso, como le sucede a la interjección. En segundo lugar, esa definición rebasa el adagio estructuralista que reza: la relación prima sobre los términos; la economía del sentido capta únicamente relaciones entre relaciones, ya que “[los] objetos del realismo ingenuo se reducen a puntos de intersección entre esos haces de relaciones”.2 El plano de la expresión acoge los términos bajo esta consideración.
I.1.2 La dirección
La presencia insoslayable de Kant conlleva un indudable riesgo de confusión en la terminología semiótica. Desde la perspectiva del significante, interfieren tres parejas de conceptos: (i) el par [extenso vs intenso], ausente igualmente en los Prolegómenos, aunque de primordial importancia para satisfacer una de las principales preocupaciones de Hjelmslev como es la reconciliación entre la morfología y la sintaxis; (ii) el par [magnitud extensiva vs magnitud intensiva], exigido por Kant; (iii) el par [extensidad vs intensidad] que, desde la perspectiva tensiva interviene como análisis de la tensividad (volveremos sobre esto más adelante). Si se desligan los términos de sus definiciones, esa coincidencia terminológica conlleva algunos malentendidos: (i) entre la perspectiva kantiana y el punto de vista tensivo la coincidencia es bienvenida pero fortuita; (ii) entre las categorías hjelmslevianas y las categorías tensivas se produce un quiasmo, ya que para Hjelmslev las categorías extensas son directrices, mientras que para el punto de vista tensivo, la intensidad, es decir, la afectividad, rige la extensidad; (iii) finalmente, y salvo mejor parecer, Hjelmslev no menciona a Kant al hablar de intenso y extenso, de intensivo y extensivo, de intensional y extensional.
I.1.3 La alternancia primordial
Creemos que, en la perspectiva abierta por Saussure y por Hjelmslev al mismo tiempo, debe inscribirse una hipótesis de orden semiótico, o sea, que la semiótica le debe al primero la arbitrariedad y la linearidad, y al segundo, el carácter jerárquico. La importancia de esas nociones para la semiótica es tal que reclaman algunas puntualizaciones. La arbitrariedad no ha de reservarse exclusivamente al signo, sino que debe ampliarse a la semiosis total, en el sentido en que lo arbitrario significa que lo que adviene podría no haber advenido. Lo cual quiere decir, ante todo, que la semiótica tiene por objeto prioritario la problemática —con frecuencia anacrónica— de lo posible. En segundo lugar, la linearidad remite no tanto al hilo del discurso cuanto a su extensión. Y si conjugamos esos dos datos, ese cruce obliga a poner en evidencia extensiones diferenciales. Finalmente, la teoría de las funciones propuesta por Hjelmslev, sobre todo en el capítulo XI de los Prolegómenos, ha vinculado la noción de dependencia con la de relación, demasiado incierta. De tal suerte que nos vemos obligados a discernir entre las extensiones diferenciales, que conforman la trama del discurso, y las relaciones, que son ante todo, y tal vez únicamente, de dependencia. Lo posible y la alteridad, lo extenso y la aspectualidad, lo dependiente y la rección se inscriben como criterios que habrán de ser satisfechos.
La tarea es triple: en primer lugar, conviene aislar morfologías, es decir, agrupamientos, “moléculas” de rasgos intensivos y extensivos debidamente identificados, sin lo cual no sabríamos de qué estamos hablando; en segundo lugar, tenemos que poner de relieve las jerarquías, admitiendo como operadores privilegiados la rección y la modalización; finalmente, tanto las primeras como las segundas no se instalan en el ser sino en la transición: no son: advienen o provienen si lo hacen con lentitud, sobrevienen como resultado de la celeridad y configuran por eso mismo el campo de presencia. Lo cual significa que las entidades semióticas, las “figuras” en la terminología de Hjelmslev, no son rasgos sino vectores, o mejor aún: no son participios pasados concluidos sino participios presentes en devenir, en acto. Una teoría que subordina el espacio al tiempo y el tiempo al tempo se coloca, en consecuencia, bajo el patrocinio de Heráclito más que bajo el de Parménides.
Desde el punto de vista epistemológico, las tres exigencias señaladas anteriormente, a saber, la búsqueda de lo posible, de lo extenso y de lo dependiente, en la medida en que convergen, definen un punto de vista: el punto de vista semiodiscursivo. Dicho punto de vista —si se acepta la definición propuesta por Valéry en los Cahiers: “La ciencia consiste en buscar en un conjunto la parte que pueda expresar todo el conjunto”6— afecta al discurso desde el discurso mismo, y al hacerlo, le reconoce a la sinécdoque un alcance que los antiguos aparentemente no le atribuyeron.
Tales operaciones ponen en juego categorías que nos aporta el estudio del plano de la expresión, tal como ha sido efectuado por los lingüistas y por los fonetistas independientemente de sus divergencias teóricas. Desde el punto de vista paradigmático, la intensidad tiene como categorías de primer orden el estallido y la debilidad; desde el punto de vista morfológico, la tonicidad tiende hacia la concentración y su morfología es entonces, en el plano de la expresión, acentual, y según la convención terminológica propuesta por J. Fontanille y por nosotros mismos, sumativa en el plano del contenido.7 Dicha concentración entra en contraste con la difusión hacia la cual se dirige toda concentración si no se interpone un dispositivo retensivo eficaz. Designamos ese proceso como modulación en el plano de la expresión y como resolución en el plano del contenido. Desde el punto de vista sintagmático, que concierne solo a las relaciones de consecución en el enunciado, cuando la sumación precede y, por ello, dirige la resolución, admitimos que el esquematismo es decadente, o distensivo, en el sentido en que el dispositivo global se dirige de la tonicidad a la atonía. Cuando esas posiciones son invertidas en el enunciado, es decir, cuando el discurso contempla la resolución en un primer momento y tiende a la sumación, decimos que el esquematismo es ascendente. La regla del esquematismo decadente puede ser considerada como degresiva [decreciente], mientras que la del esquematismo ascendente se presenta como progresiva. Añadamos, desde el punto de vista terminológico, que la proyección de una dirección tensiva cualquiera sobre una extensión abierta define un estilo tensivo que conduce y controla la marcha discursiva de las significaciones locales, concepción que concuerda con la de Merleau-Ponty en La prosa del mundo: “El estilo es lo que hace posible toda significación”.8 Lo cual nos permite ya una primera organización de lo que proponemos designar como estilos tensivos:
En cuanto tales, esas magnitudes solo son virtuales, puesto que es el discurso, como lo sugiere Saussure en el Curso de lingüística general (CLG),9 aunque sin detenerse demasiado en ello, el que categoriza esas magnitudes, según la acepción que Hjelmslev atribuye a ese término en El lenguaje: “Categoría, paradigma cuyos elementos solo pueden ser introducidos en determinados lugares y no en otros” [de la cadena sintagmática]”.10 Consideremos primero la decadencia: la sumación, vista como una “vivencia de significación” (Cassirer), pertenece al orden del evento, es decir, de un sobrevenir que hace enmudecer al discurso como recurso inmediato, por falta de respuesta adecuada. Si la sumación exclamativa es violenta y el afecto demasiado intenso, entonces la falta de respuesta instantánea se acercará a la interjección, a la transición entre el mutismo de aquel a quien la detonación del evento deja “sin voz” y la recuperación de la palabra, la cual, con su propio tempo, a su modo, resolverá “a la larga”, normalizará “tarde o temprano” ese evento en estado, o sea, en discurso, y con el correr del tiempo, en anales. Con esto, adoptamos, adaptamos mejor dicho, la posición de Cassirer, quien, en Filosofía de las formas simbólicas, no duda en afirmar la sobredeterminación acentual de las significaciones míticas, es decir, directrices: “El único núcleo algo firme que nos queda para definir el ‘mana’ es la impresión de extraordinario, de inhabitual y de insólito que conserva”.11 Según eso, el evento se aproxima a la interjección, a un sincretismo, o a un incremento de sentido que el discurso está llamado a resolver:
Podemos decir, de manera a la vez exacta y errónea, que la fórmula del mana-tabú es el fundamento del mito y de la religión del mismo modo que la interjección es el fundamento del lenguaje. De lo que se trata en ambas nociones es de lo que podríamos llamar interjecciones primarias de la conciencia. No han adquirido aún ninguna función de significación y de presentación: se parecen a sonidos que no traducen más que la excitación del afecto mítico.12
I.1.4 Primera aproximación a los estilos tensivos
Toda distinción semiótica, de cualquier orden que sea, genera un dilema: una vez reconocida la dualidad [a/b], entre esas dos magnitudes polares [a] y [b] ¿hay “algo” o no hay “nada”? ¿Hay “algo”, es decir, un camino en términos figurativos, una secuencia de “grados” según el Micro-Robert cuando trata de lo “progresivo”: 1. que se efectúa demanera regular y continua. V. Gradual. Un desarrollo progresivo. 2. Que sigue una progresión, un movimiento por grados? Decir que [a] se opone a [b] es lo mismo que decir que [a] está más o menos alejada de [b] y que esa distancia tiene que ser evaluada, por la simple razón de que dicha distancia constituye su definición misma.
Esta actitud admite que entre [a] y [b] existe una brecha, un intervalo, y lo llena, la “amuebla” de una manera o de otra; la otra actitud deja vacío ese intervalo y establece, si la expresión tiene algún sentido, una solución de continuidad, es decir, opta por el “nada”. La semiótica greimasiana es ambivalente en este punto: (i) la teoría, siguiendo a V. Brøndal, prevé para las estructuras elementales dos términos complejos, transicionales por posición: [s1 + s2] y [no-s1+no-s2] pero que no cumplen ningún rol en la teoría, salvo ignorancia o injusticia de nuestra parte; (ii) en cambio, para las estructuras narrativas de superficie, condensadas en el “esquema narrativo” tan caro a Greimas,13 la secuencia regulada de las pruebas instaura una progresividad y, en cierto sentido, una sapiencia. Por nuestra parte, entre [a] y [b], es decir, entre el evento y el estado, aceptamos que interviene una modulación resoluble, es decir; analizable —punto de vista que será defendido más tarde— en términos de valencias. La analítica de la decadencia tensiva se presenta por el momento como sigue:
El evento entra así en la lista de las categorías directrices de nuestra hipótesis teórica, pero hay que observar de inmediato que lo propio del evento consiste en realizarse como una intrusión, como una “penetración” (Valéry), como una “brusquedad eficaz” (Focillon), tal como lo veremos en el capítulo IV de esta primera parte. Por lo que se refiere a la noción de modulación, es una “caja negra” que visitaremos en II.2.
Uno de los méritos del concepto de espacio tensivo, por rústico que sea, es el de obligarnos a interrogarnos por la amplitud, la velocidad y la duración de los devenires, a no considerarlas como algo obvio, sino a constituirlas en preguntas provechosas. En términos solo en apariencia escolares, se trata de aclarar con la mayor precisión posible de qué modo un participio presente, congruente con el evento, se transforma en participio pasado, congruente con el estado.14 Como sucede con frecuencia, las distinciones semánticas de la lingüística se convierten, desde el punto de vista semiótico, en significantes, o sea, en preguntas difíciles, en la medida en que las respuestas que se puedan adelantar comprometen una teoría del sentido, es decir, una integración fuera de alcance por el momento.
Veamos ahora el estilo tensivo de la ascendencia. La relación de contrariedad establecida entre la decadencia y la ascendencia tensivas pertenece al plano de la expresión. Estaríamos muy equivocados si imaginásemos que basta con cambiar la dirección de la decadencia paraobtener la fisonomía de la ascendencia semiótica, al modo en que media vuelta es suficiente para que un observador convierta un ascenso en descenso, y a la inversa.
La ascendencia tiene como punto de partida la permanencia, la persistencia de un estado vivido por el sujeto, ya que, según el Micro-Robert, la duración es el núcleo del lexema “estado”: “Manera de ser (de una persona o de una cosa) en lo que tiene de durable (opuesto a devenir)”. Ese estado, cuando afecta al sujeto, presupone una lentitud extrema, la cual constituía para Baudelaire uno de los rostros del horror, según se desprende del segundo terceto del poema “De profundis clamavi”:
Je jalouse le sort des plus vils animaux
Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide,
Tant l’écheveau du temps lentement se dévide!
[Envidio la suerte de las fieras más viles
que pueden sumergirse en su estúpido sueño.
¡Tan lenta se devana la madeja del tiempo!]
Dicho estado, del que podría decirse que “no pasa”, puede ser considerado como una identidad o como una vacuidad, a las que el sujeto pretende poner fin, lo cual solo puede hacerlo un sujeto de la mira, un sujeto intencional. Mientras que el evento capta al sujeto, o más exactamente sin duda, lo desliga de sus competencias modales y lo transforma en sujeto del padecer, la ascendencia determina a un sujeto según el actuar, invitándolo a pasar a la acción. La cuestión de la modulación, del tránsito, se presenta en términos que nada tienen que ver con los que hemos propuesto para la decadencia: si el evento destruye la duración, la ascendencia desarrolla, despliega ante el sujeto el tiempo futuro y esa apertura del tiempo construye un sujeto según el llegar a [arribar]. La tabla siguiente pone de manifiesto las diferencias entreambas actitudes subjetales:
Desde nuestro punto de vista, la inteligibilidad y la solidez de las relaciones verticales establecen la preeminencia del tempo: la precipitación, en el caso de la decadencia, la lentificación, en el caso de la ascendencia, hacen que el sujeto en el orden de la decadencia, atrapado en el tumulto del evento, y el sujeto en el orden de la ascendencia sean como extraños uno a otro. ¿No decimos en el lenguaje familiar de un sujeto estupefacto que hay que esperar a que “vuelva en sí”? De suerte que la decadencia y la ascendencia se presentan como las dos esferas disjuntas de la existencia semiótica inmediata; lo vivido, es decir, el ir y venir incesante entre esas dos esferas, constituye una prueba para el sujeto. Tal dualidad, que no deja de recordar, aunque equivocadamente, el hecho masivo, ininterrumpido, insensible de la acomodación sensorial, y el desdoblamiento actancial que comanda, remiten a los capítulos cuatro y cinco de esta primera parte, consagrados, respectivamente, al evento y a la semiotización de la retórica. A la esfera del evento va asociado un sujeto del asombro, a la de la retórica, un sujeto del control. Lo cual exige dos precisiones.
La primera no tiene demasiada importancia: las prácticas significantes son artes dirigidas por la búsqueda de la excelencia, es decir, por la superlatividad, en el orden que les corresponde, y esa excelencia, en el caso de la retórica, es asertada por el destinatario cuando declara o concede, según el término definitivo acuñado por Aristóteles en la Retórica, que ha sido “persuadido”: “La retórica trata de aquello que está destinado a persuadir”.15 Y puesto que la semiótica reconoce la existencia, al lado de las semióticas verbales, de semióticas no-verbales, resulta consecuente ampliar la mencionada dualidad, admitiendo, junto a las retóricas verbales, retóricas no-verbales, para dar cuenta del desplazamiento operado en el plano de la expresión. Cuando en su Tratado de los tropos Dumarsais declara: “... las figuras, cuando son empleadas a propósito, procuran vivacidad, fuerza y gracia al discurso...”;16 cuando en Las figuras del discurso Fontanier asegura: “Los Tropos tienen lugar o por necesidad y por extensión, a fin de suplir a las palabras que le faltan a la lengua para expresar determinadas ideas, o por elección y por figura, a fin de presentar las ideas con imágenes más vivas y más cautivantes que sus signos propios”,17 tanto uno como otro tienen en cuenta lo que el gran crítico de arte B. Berenson llamaba —con toda pertinencia, desde nuestro punto de vista— “la intensificación de la vida”. El gastrónomo, al que se le hace agua la boca con solo pensar en los exquisitos platos que se están preparando en la cocina, ¿no espera acaso que la habilidad del chef le haga franquear el intervalo tensivo que separa lo insípido de lo sabroso? Y de manera parecida, ¿el gran escritor no es aquel que, llegado al borde de la banalidad, logra elevar su estilo hasta el estallido, término supremo de la dimensión de la intensidad? Inmediatamente después de la frase que acabamos de citar, Aristóteles añade: “Eso es lo que nos hace decir que la retórica no tiene reglas aplicables a un género de objetos determinado”. Queremos atribuir a esa afirmación una extensión que manifiestamente Aristóteles hubiera rechazado si la hubiera conocido. Y en ese sentido, planteamos la pregunta siguiente: desde el momento en que la retórica no está ligada “a un género de objetos determinado”, ¿no se confunde su campo de ejercicio con el de la significación en su conjunto? Volveremos sobre esto en el capítulo V.
La segunda precisión tiene que ver con el estatuto de la afectividad y con las incertidumbres que siguen rodeándola por lo que se refiere al lugar que se le asigna. Entre el psicoanálisis, que la erige en directriz constante de las manifestaciones y de los discursos tanto individuales como colectivos, y la glosemática, que la virtualiza al reducir la semántica a la sola sustancia del contenido,18 no es previsible la conciliación, a pesar de la buena voluntad expresada por ambas corrientes. Dicha confrontación deriva la cuestión hacia la necesidad o no del fundamento de las disciplinas: ¿le conviene a una disciplina que trata de ser rigurosa rechazar toda heteronomía, toda vinculación con otras disciplinas? ¿O es preferible buscar alguna dependencia en relación con un conjunto de postulados conexos e irrecusables? La cuestión ha sido planteada y sigue planteándose en el campo de las matemáticas,19 y Hjelmslev mismo ha tratado —sin ocultarlo apenas— de “adherirse” a la epistemología de las matemáticas.20 Personalmente, si al modo del psicoanálisis, mantenemos la presunción de una dependencia del sentido en relación con la afectividad,21 sugerimos no obstante el desplazamiento siguiente: mientras que el psicoanálisis propugna una anterioridad insuperable de la afectividad, reduciendo el presente a un rebrote y a una hipotiposis apenas enmascarada del pasado remoto del individuo, calificado como “reprimido”, nosotros inscribimos la afectividad en sincronía, como un conjunto de funcionamientos descriptibles, analizables y sobre todo “gramaticalizables”, y, bajo esas premisas, creemos que atribuimos a la afectividad tanto su “eficiencia” (Cassirer) como su “inmanencia” (Hjelmslev). Con ese doble título, incorporamos la afectividad, bajo el nombre de intensidad, como uno de los dos ejes constitutivos del espacio tensivo. La tabla siguiente completa las fisonomías respectivas de la decadencia y de la ascendencia tensivas:
Antes de seguir adelante, conviene subrayar que el discurso está colocado —por su misma naturaleza y no porque así lo queramos nosotros— bajo el signo de la reflexividad: tiene que ser conocido y es el medio para llegar a conocer; es el problema y la solución, si es que existe.22 Tal circularidad justifica el lugar que asignamos a la retórica en este ensayo. Así como ni la carpintería ni la ebanistería proporcionan una química de la madera, así tampoco el arte del discurso proporciona una ciencia del discurso, aunque no le sería del todo ajena. Después de todo, la Morfología del cuento, de V. Propp, es tanto un arte del relato como una ciencia del relato.
I.1.5 La progresividad
Por el hecho de estar injertados en la afectividad, concebida como un juego incesante de preguntas y respuestas entre el yo y el no-yo, los estilos tensivos tienden a prevalecer cuando admiten la coexistencia entre ellos; tienden, en cambio, a la exclusividad cuando decretan la alternancia. En un fragmento de Mon coeur mis à nu [Mi corazón al desnudo], Baudelaire propone la universalidad de la modalidad, familiar a todos nosotros, del “poco a poco”, es decir, de la “caja negra” de la “ascendencia tensiva”:
Hay que estudiar en todos sus modos y maneras, tanto en las obras de la naturaleza como en las obras del hombre, la universal y eterna ley de la gradación del poco a poco y del poquito a poquito, con sus fuerzas progresivamente crecientes, como los intereses en materia de finanzas. Lo mismo sucede con la habilidad artística y literaria; lo mismo con el tesoro variable de la voluntad.23
El paradigma de la modulación tensiva se presenta ahora como sigue:
Las ciencias humanas, retóricas por naturaleza, si no pueden por el momento enunciar “buenas” leyes y aportar pruebas objetivas, pueden al menos presentar ejemplos.24 En ese sentido, la línea divisoria de las artes poéticas pasa por la asimetría que hemos postulado entre la ascendencia y la decadencia. Con pequeños matices diferenciales, el voluntarismo estético de Baudelaire es el mismo que el de Boileau, y nos parece significativo que los versos que resumen el punto de vista de Boileau sean justamente los que destacan la lentitud y la duración, es decir, las valencias que constituyen el fundamento de la ascendencia tensiva:
Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: (....)
[Apresúrense lentamente, y, sin perder el ánimo, sometan veinteveces su obra al oficio: (...)]
Al extremo opuesto de ese voluntarismo razonado se coloca la actitud surrealista que podríamos calificar de fatalista, o de providencialista; si aplicamos a la propuesta de Breton la dualidad existencial [sobrevenir vs llegar a], nos daremos cuenta de que el poeta no llega a la imagen, sino que la imagen le sobreviene (lo sorprende): “De la aproximación en cierto modo fortuita de dos términos surge una luz particular, la luz de la imagen, a la cual nos mostramos infinitamente sensibles”.25 Breton es formal: “… los dos términos no se deducen uno de otro…”.26 Anticipando un poco, conviene remarcar que la repercusión de la imagen tiene algo que ver con la captación de una desmesura cuyos funtivos de primer orden son la vivacidad del tempo y la importancia del intervalo recorrido: “El valor de la imagen depende de la belleza del fulgor obtenido; por consiguiente, resulta de la diferencia de potencial entre los dos conductores. Cuando esa diferencia apenas existe, como en el caso de la comparación, la chispa no se produce”. La comparación “eléctrica” aducida por Breton funciona como un análisis.
Las dos poéticas comparadas suponen competencias modales opuestas, cada una con su lado positivo y su lado negativo. Si Boileau y Baudelaire ponen por delante el “tesoro variable de la voluntad”, es decir, un querer-querer, dicho de otro modo, la forma redoblada, amplificada, retórica del querer, el surrealismo prefiere en principio practicar la abstención y dejar el campo libre a lo fortuito, es decir, a ese azar cuya denegación ha obsesionado permanentemente a Mallarmé: “… y cuando el azar, vencido palabra por palabra, se alinea en alguna medida, por pequeña y diseminada que sea, el blanco regresa indefectiblemente, gratuito hasta hace un momento, inevitable ahora, para concluir que nada hay más allá y para autenticar el silencio”,27 e indudablemente uno de los grandes méritos de Breton es el haber mostrado que la actitud surrealista exige una energía tan obstinada, tan vigilante como aquella de la que se jactaba el voluntarismo estético, dominante hasta ese momento. Tenemos, entonces:
Según Breton, los resultados del “sobrevenir” son desiguales, pero a fin de cuentas, son considerados por el autor superiores a los del “llegar a”:
En conjunto, [los resultados] de Soupault y los míos propios presentan una notable analogía: el mismo vicio de construcción, un desfallecimiento de la misma naturaleza, pero también, de una y otra parte, la ilusión de una inspiración extraordinaria, mucha emoción, una selección considerable de imágenes, de tal calidad que ninguno de nosotros hubiera sido capaz de construir una sola aunque le hubiera dedicado mucho tiempo, un pintoresquismo muy especial y, aquí y allá, alguna proposición de una bufonería llena de agudeza.28
La positividad de la “bufonería” reclama una puntualización de nuestra parte, relativa a la estética de Baudelaire. Con frecuencia, nos olvidamos de que debemos también al autor de Las flores del mal la integración de lo “bizarro” al discurso estético: “Lo Bello es siempre bizarro. (…) Yo repito a menudo que lo Bello contiene siempre una pizca de bizarrería, de bizarrería ingenua, involuntaria, inconsciente, y que dicha bizarrería es la que lo hace ser particularmente Bello…”.29 Nos limitaremos a tres observaciones que no podemos desarrollar aquí:30 (i) con ligeras variantes, Baudelaire y Breton hubieran podido intercambiar los textos citados o suscribirlos conjuntamente; (ii) para el actor-individuo Baudelaire, la dualidad de la estética no constituye un problema en la medida en que propugna el derecho que tiene cada cual a contradecirse; (iii) la división que Baudelaire hace de la estética no es la misma que hemos propuesto para los estilos tensivos elementales, cosa que Focillon afirmaba con toda pertinencia a propósito de los estilos clásico y barroco, a saber, que en virtud de la fórmula valencial que representan, constituyen “estados de todos los estilos”.
El imperativo de Boileau: “Apresúrense lentamente”, nos viene a recordar que el discurso, recurriendo especialmente al oxímoron, es capaz de superar las contrariedades mejor aceptadas. Del mismo modo, W. Benjamin ve en la celeridad y en la tonicidad del juego de azar la composición de lo fortuito y de la voluntad, del “sobrevenir” y del “llegar a”, es decir, para el jugador auténtico —el que gana para mejor perder— el medio de “entregarse de cuerpo y alma” a una secuencia acelerada de “jugadas”:
El entretenimiento del juego, sin embargo, es de una naturaleza singu lar. Un juego hace pasar el tiempo con tanta mayor rapidez cuanto con mayor rudeza está sometido al azar, cuanto menor es el número de combinaciones que implica la partida (las “bazas”) y más rápida su sucesión. En otros términos, cuanto más importantes son los elementos aleatorios de un juego, más rápidamente se desarrolla. Esa circunstancia será determinante a la hora de definir eso que constituye la “ebriedad” auténtica del jugador. Esta reposa en esa particularidad que caracteriza al juego de azar y que consiste en provocar la presencia de espíritu haciendo aparecer una rápida sucesión de constelaciones totalmente independientes unas de otras, cada una de las cuales apela a una reacción original, totalmente inédita, del jugador. Ese hecho se traduce por el hábito que tienen los jugadores de no apostar, en lo posible, hasta el último momento…31
No se podría decir mejor que, padecida o querida, la precipitación es la maestra de los tiempos “fuertes” de la existencia.
I.2 Premisas particulares
A decir verdad, se trata menos de premisas particulares que de premisas particularizadas, puesto que el examen que vamos a iniciar se refiere a la complejidad, al análisis y a la factualidad semióticos.
I.2.1 La complejidad
En las propuestas de las ciencias humanas, la complejidad funciona frecuentemente como una contraseña y casi siempre como un motivo de confusión debido a los desplazamientos de puntos de vista y de isotopías que se operan aturdidamente entre las diferentes perspectivas. Pero para quien se propone efectuar las aclaraciones deseables, se plantea el problema de la terminología, pues carecemos de ella. Con cargo a equivocarnos, nosotros distinguimos cuatro “clases” de complejidad, cada una de las cuales encierra un tipo de dificultad.
La primera que se presenta a nuestra consideración la vamos a designar complejidad discursiva, y mejor, mítica. Ha atraído la atención de los antropólogos, que no han podido dejar de advertir que las culturas y los discursos que retienen su atención establecen entre las “cosas” relaciones sorprendentes y, por decirlo de algún modo, indefectibles, como lo señala Cassirer:
El todo y sus partes están íntimamente entrelazados y ligados unos a otros por el destino —y lo siguen estando aún cuando en los hechos se encuentran separados. Aun después de la separación, lo que amenaza a una parte amenaza también al todo. Quien domina una parte, por pequeña que sea, del cuerpo del hombre, aunque solo sea su nombre, su sombra, su reflejo en el espejo —cosas que, para la intuición mítica constituyen “partes” reales de ese hombre—, domina al hombre completo y ejerce sobre él una violencia mágica.32
La sinécdoque, que en nuestro universo de discurso es una figura retórica, es decir, un ornamento, aquí es una forma de vida, pues en nuestro mundo civilizado el unicornio, la sirena y el centauro ya solo sirven para divertir a los niños.
La segunda clase que vamos a considerar es la complejidad de composición, y la vamos a referir a un pasaje ya mencionado de los Prolegómenos: “Los ‘objetos’ del realismo ingenuo se reducen a puntos de intersección de esos haces de relaciones (…). Las relaciones o las dependencias que el realismo ingenuo tiene por secundarias y que presuponen los objetos, son para nosotros esenciales: son la condición necesaria para que existan puntos de intersección”.33 Dado que Hjelmslev solo admitía a Saussure como precursor, tenemos la impresión de que esa complejidad del objeto no hace más que prolongar la amplificación que el maestro de Ginebra concedía al término de “relatividad”: “… sólo dichas diferencias existen y (…) por eso mismo, todo objeto sobre el cual trata la ciencia del lenguaje es precipitado en una esfera de relatividad, al margen por completo de lo que se entiende habitualmente por ‘relatividad’ de los hechos”.34
Esa toma de posición plantea una dificultad puesta de manifiesto de inmediato por el análisis que tomamos de Vendryes:
El francés (…) ha encontrado dos medios para expresar el aspecto (…). Uno consiste en el empleo del prefijo verbal re- para remarcar la acción instantánea por oposición a la acción durativa. Así rabattre [rebajar, abatir…]. Rabaisser [bajar, rebajar…] significan no derribar de nuevo o aún más, sino simplemente hacer que el rebajamiento siga a la elevación, sin tomar en cuenta el tiempo que se necesita para hacerlo (…). Pero existe otro medio para traducir la acción del aspecto: es el empleo del verbo reflexivo. Sólo hay que comparar défiler [desensartar], trotter [trotar] con se défiler [escabullirse], se trotter [largarse]. Con frecuencia, se combinan los dos procedimientos…35
Este breve análisis muestra que la problemática del aspecto desborda ventajosamente la irrelevante confrontación del perfectivo y del imperfectivo y que pone en juego categorías a las que están subordinados tanto el perfectivo como el imperfectivo, como trataremos de demostrar más adelante. Nos limitaremos por ahora a dos observaciones sucintas: en primer lugar, en el plano de la expresión, el campo de ejercicio del aspecto no debería quedar reservado al verbo, como algunos tienden a pensar; en segundo lugar, en el plano del contenido, el aspecto mantiene con el tempo la relación de un presuponiente con el presupuesto que lo controla.
Al lado de la complejidad de composición, hay que mencionar la complejidad de constitución, conocida en semiótica con los nombres de término complejo y de término neutro, términos de los que da cuenta la semiótica greimasiana, aunque sin aportar el más mínimo modo de empleo… A propósito de esos términos, la posición de Greimas decreta una relación de contrariedad entre los semas [s1] y [s2], que el término complejo supera afirmando [s1 + s2], combinación que Greimas/ Courtés comentan de la siguiente manera en Semiótica 1: “El problema de la generación de tales términos no tiene hasta ahora solución satisfactoria”. Y de hecho, la transformación de una alternancia en coexistencia, en relación con las premisas declaradas del binarismo, no deja de crear dificultad, ya que el hecho, por carencia de fundamento de derecho, es masivo, según el mismo Greimas: “La ‘coexistencia de los contrarios’ es un problema arduo, heredado de una larga tradición filosófica y religiosa”. Además, en muchas culturas, es la oposición y no la conjunción la que es o ha sido problemática, así como durante milenios lo impensable ha sido la mortalidad del alma y no su inmortalidad.
La cuarta clase de complejidad es la complejidad de desarrollo, en virtud de la cual se asegura la interacción de magnitudes que se hallan en contacto. Según Saussure, es preciso “dar cuenta de lo que pasa en los grupos…”,36 es decir, de un evento; y añade: “… un grupo binario implica cierto número de elementos mecánicos y acústicos que se condicionan recíprocamente; cuando uno de ellos varía, tal variación tiene sobre los demás una repercusión necesaria que se puede calcular”. De manera inesperada, esa aproximación dinámica, interactiva de la dependencia se parece más a la perspectiva de Brøndal que a la de Hjelmslev. En el estudio titulado Definición de la morfología, Brøndal postula la existencia de dos “especies de categorías”, las “relaciones”, designadas por [ρ] y los géneros, designados por [γ], con vocación de combinarse entre sí, pero sobre todo de “crecer” y de “decrecer”, así como de producir, en correlación con dichas variaciones, las categorías lingüísticas37 según su diversidad; sin embargo, en razón de su densidad, el pensamiento de Brøndal es difícil de seguir hasta el final.
No vamos a intentar aquí hacer una integración artificiosa de las cuatro clases de complejidad que hemos presentado. No obstante, se abren dos direcciones. En primera aproximación, la complejidad discursiva, la complejidad mítica es apoyada por la complejidad de constitución: en su Teoría general de la magia, M. Mauss establece, al formular las “leyes de la magia”, la prevalencia operativa de la “simpatía”, de la “conexión” según Brøndal: