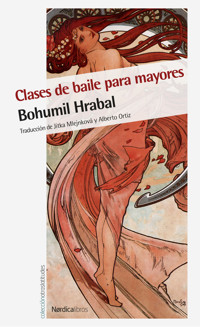Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
Inéditas en castellano, estas historias se escribieron principalmente en la década de 1950 y presentan al maestro checo Bohumil Hrabal en pleno apogeo. Las historias capturan una época en la que los estalinistas checos estaban revolucionando la sociedad, infligiendo sus experimentos sociales y políticos. Hrabal retrata a hombres y mujeres atrapados en una pesadilla inquietantemente hermosa, anhelando un mundo donde «el humor y el escape metafísico puedan reinar».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bohumil Hrabal
SEÑOR KAFKA
La lechería podría estar abierta también de noche
Empezar a vivir sola es más que nacer
Es posible comprender la incredulidad
como una atención que no hace distinciones
Por lo demás, anuncio una casa
en la que no quiero vivir
VIOLA FISCHEROVÁ
SEÑOR KAFKA
Cada mañana el casero entra de puntillas en mi cuarto. Puedo escuchar sus pasos. La habitación es tan larga que se podría ir en bicicleta desde la puerta hasta mi cama. El casero se inclina sobre mí, se gira, le hace una señal a alguien detenido junto a la puerta y dice:
—Está aquí el señor Kafka.
Y perfora tres veces el aire con su índice para, a continuación, marcharse caminando despacio hacia la puerta, donde la casera le entrega una bandeja metálica con un panecillo y una taza de café. Y el casero me la trae y, como le tiemblan las manos, la taza tirita y castañetea sobre la bandeja. A veces imagino un despertar distinto: ¿y si mi casero anunciara al despertarme que no estoy allí? Me llevaría un susto de muerte, porque llevan haciéndome semejante anuncio varios años, como recuerdo de mi primera semana, cuando me traían el desayuno a diario y yo no estaba en la cama.
En aquella ocasión llovía como en el Terciario. El río arrastraba agua siempre al mismo ritmo y yo me quedé allí plantado, bajo la incesante lluvia, sin saber si tenía que llamar a la puerta con el índice o marcharme. Unas hojas como insignias de general parloteaban en las copas de los árboles, unas cuantas farolas se abrían paso a través del ramaje y en la puerta del cuarto, entreabierta, se desnudaba un cuerpo dispuesto al sueño o al amor. La lamparita de noche empujaba al naufragio a una sombra en la puerta esmaltada. Y yo me preguntaba: ¿estaría solo o acompañado el origen de la sombra? Me estremecí, porque de noche la lluvia es fría y las pisadas se pierden en el fangoso aguacero. No obstante, es bueno vivir con la angustia y el miedo de escuchar unos dientes, es bueno conducir una vida a su perdición y empezar de nuevo por la mañana. También es bueno despedirse para siempre y cantar las alabanzas de tu infortunio como el sabiondo de Job. Sin embargo, en aquella ocasión me quedé plantado bajo la incesante lluvia sin saber si tenía que llamar a la puerta o marcharme, porque no era capaz de reunir el valor para arrancarme aquel ojo celoso del cerebro. Recé: «Noche lluviosa, no me dejes aquí. Oh, noche lluviosa, no me dejes aquí a merced de bellezas banales. Déjame al menos arrodillarme en el barro y contemplar la casa cerrada con llave». Luego, por la mañana, pregunté: «Poldi, ¿usted aún me quiere?». Y ella respondió: «¿Y usted? ¿Aún me quiere?». Al despertarme, pregunté otra vez: «Sumo pontífice, ¿duermes?». Tal vez un día, algún día, el espejo que coloco frente a sus bocas no se empañará.
Ahora atravieso la plazuela del Ungelt, contemplo la basílica de Santiago el Mayor, donde celebró su boda el emperador Carlos. En la esquina del callejón Štupart le dieron un bofetón a mi casero, no porque fuera detective de la brigada antivicio, sino por separar a dos borrachos que se habían enzarzado. Allí, en el Ungelt, hay una casita en la que viví una vez, en el ático. A través de mi cuartucho accedía al suyo un acordeonista ciego. Me encantaría saber cuánto amaba el emperador Carlos a aquella princesa que enderezaba herraduras y enrollaba entre sus dedos bandejas de estaño como si fueran cucuruchos. Me gustaría saberlo. Y miro el cenador al que solía acudir la marquesa della Strada, quien, según dicen, tenía una piel tan tersa que cuando bebía vino tinto era como si lo escanciara en un tubito de cristal.
Entro en la casa en la que vivo. Antaño se cayó la campana del campanario de la iglesia de Nuestra Señora de Týn. Atravesó volando el aire y luego las tejas del tejado para, al fin, agujerear el techo e ir a parar al cuarto en el que me alojo. Mi casera está apoyada en la ventana, meditabunda. Ondean al aire los visillos y renace un mundo invisible. Me asomo a la ventana del tercer piso: el muro de piedra de la iglesia de Týn está casi al alcance de mi mano. Y la casera deja caer sobre mí la esparraguera de sus cabellos dorados y desprende un perfume que huele a vino de arándanos. Contemplo a la Madre del Señor, cementada a la pared, severa como el margrave Gerón. Los transeúntes, al pasar por el ayuntamiento, saludan al soldado desconocido.
—¿Sabe qué? —susurra a mi espalda la casera—. Venga, démonos un piquito amistoso. ¡Vamos, señor Kafka!
—No se me enfade, señora, pero yo soy fiel a mi parienta —digo.
—¡Sí, claro! —chista—. Pero para pimplar y holgazanear, para eso es usted un machote —dice y sale corriendo, ahogando tras de sí el perfume a vino de arándanos. Los visillos se hinchan para volver a deshincharse y caer despacio. Y, de nuevo, miles de colibrís cogen el organdí con sus picos, como la cola de un manto real. Y, una vez más, los visillos vuelven a ahuecarse con la corriente de aire. En nuestro edificio, en alguna parte, alguien toca al piano la Escuela de la velocidad. Bajo la ventana se detiene un hombre harapiento: su rostro está tan magullado como abollada está su maleta de fibra vulcanizada. El azogue se desliza por los muros de la iglesia. Las lechuzas y los babuinos, inflados, se han quedado dormidos en las cornisas.
—Si me lo permite, querría ofrecerle unos cepillos de dientes.
—Ni hablar, imposible.
—Traídos de la mismísima Francia, sí. Nailon. Doscientas cincuenta y ocho coronas la docena.
—No, no, no, imposible.
—¿Demasiado caros? Por favor, si nuestros clientes bailan que da gusto sobre parqués abrillantados con nuestro producto, señor asistente.
—¡Por eso se lamentaba!
—Y, como novedad, puedo adelantarle en primicia que tenemos en stock cepillos de pelo para niños. ¿Le tomo nota?
—Sí, pero no podré perdonarla jamás.
—Por favor, es mercancía de importación.
—Sepultaré tu casa con flores y maldiciones.
—Y podría ofrecerle un descuento del dos por ciento si paga en efectivo. Le enviaría la mercancía franca de porte. Llegaría la semana próxima. ¿Y esto? Esto es un preperado que fabrica la empresa Hřivnáč y Cía. Sí, el que se ahorcó. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sería tan amable de decirme primero por qué perdió el juicio el juez del distrito y por qué sonreía el juez de instrucción? En realidad, basta con apretarte un poquito más fuerte la corbata y preguntar a tu sombra: «¿Hasta qué punto estás vivo, hermano?».
Me levanto de la cama de un brinco para asomarme por la ventana a la calle, como a un pozo. La cabeza rubia de una mujer se besuquea con un jovenzuelo: besos como latigazos. La brisa los arrastra por las alturas hasta mi cama.
—No te escaquees. ¿Es que ya no te gusto ni un poquito? —suplica la rubia. Burbujas de silencio se elevan hacia la luna, que se ejercita en la barra fija de la noche. A través de tres paredes escucho los ronquidos del cocinero con el que solía vivir. Tengo que comprarme a diario pan recién hecho, de lo contrario no concilio el sueño. El cocinero de marras ronca de tal manera que tengo que taponarme los oídos con migas de pan, emparedarme cada noche. La rubia se tumba con ternura sobre un montón de arena junto a la catedral y atrae al jovenzuelo hacia ella. Varios aros llenos de cal atropellan a los amantes, truenan los trastos de los albañiles, pero ellos no se percatan de nada. Un aro blanco rueda por la calle como una luna llena. La virgen tiene las manos cementadas, no puede taparle los ojos a su hijito.
Luego cierra el bar Figaro, La Araña, el Chapeau Rouge, el Rumanía y El Imán. Alguien vomita en la esquina. En un rincón de la Plaza de la Ciudad Vieja grita un ciudadano:
—¡Caballero, yo soy checoslovaco!
Otro le da un bofetón y dice:
—Bueno, ¿y qué?
Del interior de una pérgola asoma una mujer. Le sangra la nariz, como si también hace un instante hubiera afirmado ante el mal ciudadano: «¡Caballero, yo soy checoslovaca!». Y en mitad de la plaza un hombre de negro arrastra a una hermosa dama ataviada con un vestido de flores. La arrastra por un charco mientras clama al cielo: «¡Menuda zorra me he buscado por esposa!».
La dama se aferra a sus piernas, pero el hombre de negro la aparta de un puntapié: se queda tirada en el charco, hecha un ovillo, como una fotografía en un marco oval, su pelo flotando como algas en la turbia superficie. Solo entonces queda satisfecho el hombre en traje de gala. Se arrodilla en el agua, le retuerce el pelo mojado hasta formar un mechón como una soga, gira la cara de la mujer, llorosa, y recorre con un dedo los rasgos del rostro amado. Luego la ayuda a ponerse en pie, se cogen del brazo, se besan y se marchan a paso ligero como una familia respetable. Se dirigen a la plaza pequeña de la Ciudad Vieja, donde frente al palacio del príncipe regente el hombre de negro extiende el brazo como si desenvainara un sable y anuncia en la plaza desierta: «El espíritu ha triunfado sobre la materia».
Luego pasa el tranvía con varios polizones colgados. Un transeúnte que se ha caído pretende prender fuego al adoquinado. Un toro invisible se cierne despatarrado sobre la ciudad: tan solo se ve un testículo rosado.
En ocasiones, por la mañana, voy a los puestos en la calle V Kotcích. En la esquina, compro el horóscopo de cada mes. A las vendedoras de cordones les salen cintas de colores de la nariz cuando las miden con el codo. A las herboristas cada día les brota un parasol de la nuca. A menudo, de las guaridas de V Kotcích salen ancianas tambaleantes, en sus rostros cicatrices, de signos del zodíaco y, en vez de ojos, dos retazos de piel de leopardo. Sacan a la luz sus bártulos disparatados. Una vende rosas verdes hechas de plumas, la espada de un almirante y los botones de un acordeón. Otra ofrece calzones militares y cubos de tela y un mono disecado. En el Mercado del Carbón, las vendedoras portan en sus bolsas de canguro tulipanes de todos los colores. En los escaparates de la calle Rytířská, los pichones se refrotan el pecho, los periquitos revolotean en las jaulas como símiles poéticos. Unos cuantos hámsteres canadienses trabajan en pos de la libertad en la alta chimenea de un acuario. Una vez, por trescientas coronas, me convertí en santo por un instante: compré todos los jilgueros y los liberé con mis propias manos. Ay, ay, ese sentimiento: ¡cuando de tus manos alza el vuelo un pajarillo asustado! Luego me dirijo al mercado, donde las ancianas venden sangre coagulada en platos. Huele a recién nacido, a jergón mojado, a vinagre y a cáñamo. De los camiones bajan sin parar corderos degollados. Resulta extraño que las grandes fiestas acarreen animales: las Navidades peces, la Semana Santa cabritos y corderos. Pienso en aquella matanza doméstica de un cerdo al que clavamos mal el cuchillo, de tal manera que se hundió en el estiércol y prefirió ahogarse en el purín a volver a ver al matarife con el cuchillo en la mano.
Me apresuro, en vano: la cerveza que he comprado ha perdido la espuma. En la oficina de los hermanos Zinner, donde hay cinco plantas de juguetes, el almacenero se estremece enojado y exclama:
—¡A ver, Plaváček, te hemos mandado a buscar cerveza, no agua mineral! ¡Qué tiempos estos! ¡Qué tiempos estos!
Y el manipulador adereza:
—Kafka, ¿cuándo va a volver a estirar la pata tu tío Adolf, el que se muere por entregas?
—En un abrir y cerrar de ojos —digo mientras cojo las facturas. A continuación me paso el día entero tachando y volviendo a contar dos vagones de juguetes. Un soldado de infantería con un fusil, un soldado con un barquito, un soldado con casco, un oficial desfilando, un general con capa, un tamborilero, un clarín, un corneta, un tambor mayor, un soldado tumbado con un fusil, un artillero con una baqueta, un oficial de pie con un mapa…
Tacho figuritas mientras pienso cómo me siguen confundiendo con otros. Me fui de casa hace un montón de años, pero en cuanto aparece una vomitona o hay griterío por la noche, enseguida llega volando un vecino para poner a caldo a mi madre: «El canalla de su hijo estuvo otra vez vociferando de noche. ¿Tanto le gusta empinar el codo?».
Un topógrafo con distanciómetro, un radioperador, un motociclista, un herido en el suelo, dos enfermeros, un médico con bata blanca, un perro de salvamento, un soldado tumbado fumando un cigarrillo, un dragón a caballo…
En casa de los Marysek falleció la abuela y por la mañana vino corriendo la señora Marysek, que puso de vuelta y media a mi madre: que si había estado aporreando la ventana por la noche y a la abuela le podía haber dado un síncope antes de morir, del susto que se llevó, que sin duda había sido yo, que salió corriendo detrás de mí y escuchó una carcajada horrible… Y eso que hace ya años que no vivo en casa.
Una vaca pastando, una vaca mugiendo, un ternero de pie, un potro pastando, unos cochinillos, un gato con un lazo, una gallina picoteando, un búfalo americano, una cría de oso polar, un mono rascándose…
Observo al veterinario inclinado sobre un becerro enfermo, diciéndole al contable que le va a recetar un vasito de vodka. A mí, por el contrario, el doctor de marras me grita que venga de inmediato, que traiga una brocha para cepillarle las pezuñas. Y luego me calienta la cabeza para que con un astil le abra el hocico al buey y le cepille de la misma manera la bocaza. Me quedo ojiplático, incapaz de decir que no soy el vaquero de los bueyes, que solo estoy mirando.
Un rebeco, un jabalí, un pastorcito, un labrador, un deshollinador, un vaquero de pie, un indio lanzando el lazo, una liebre grande sentada, un scout con sombrero, un perro pastor…
De la misma manera, cuando entro en la sinagoga, un judío embarrado se inclina para susurrarme al oído: «¿No será usted también del Este?». Y yo voy y asiento con la cabeza. Luego, cuando me paro a tomar una cerveza, hay dos tipos sentados en la taberna. Uno de ellos me dice: «¡Eres panadero!». Y yo voy y asiento. El tipo, frotándose las manos, añade: «Me di cuenta al instante». Se pone a repartir cartas y dice: «Nos falta un tercer jugador para el mariáš». Betl, ni una baza: una corona. Durch, todas: dos. La carta más baja reparte…
María, el niño Jesús, José, un rey de pie, el rey negro, un pastor con un cordero, un ángel, un beduino, ovejas pastando, un perro pastor…
Como he tachado dos vagones de juguetes en la tienda de los hermanos Zinner, en la calle Maiselova, unos grandes almacenes de juguetes y mercería, me apetece darme un paseo después del trabajo. Sin embargo, no hago más que tropezarme con todos los juguetes que han pasado hoy por mis manos. Me gusta caminar por la zona de Kampa, donde los niños garabatean dibujos en el asfalto, se ponen a cuatro patas, continúan dibujando sobre los edificios, hasta donde alcanza la mano. Me quedo pasmado ante el retrato de un hombre, su sombrero pintado simultáneamente por delante y por detrás, su oreja oculta dibujada sobre la cabeza como un signo de interrogación, como un escudo de armas.
—¿Lo has pintado tú? —le pregunto a la niñita que acaba de rematar el dibujo, sus tirabuzones azules como cartuchos de un rifle de caza.
—Sí, pero esto no es nada —dice, borrando con su zapatito un retrato que podría estar expuesto en un museo—. Oiga, ¿me peinaría?
—Si quieres… —digo.
La cría se acomoda a horcajadas sobre un banco, desliza uno de los pies hasta sentarse sobre él. Yo me siento detrás. Me pasa un peine por encima del hombro y yo la peino. Entorna los ojos, mira una hoja al caer y dice: «Le dolían las manos, así que se ha soltado».
Está oscureciendo a toda prisa. Los ciclistas bajan por las curvas cerradas de Petřín con focos mineros en la frente. Las barcas flotan en la superficie de color jade y con cada golpe de remo extraen del agua una docena de cucharas de alpaca. Pasa frente al banco un ciego con una ciega del brazo, a la que guía con el radar de su bastón blanco.
—Cuando dibujas en el asfalto, ¿en qué piensas? —pregunto.
—Como ese pájaro de allí cuando canta —señala las ramas. Presiona la barbilla contra el pecho: me doy cuenta de que sigue siendo una niña, pero dentro de cinco años despertará en su interior un hermoso parásito portador de sustancias cáusticas con regusto a bórax que, poco a poco, inundarán su vida de felicidad. Cuando termino de peinarla, sopeso su melena entre mis manos para, a continuación, atarla con un lazo. La niña coloca la mano tras la cabeza, su dedo justo encima del primer nudo para que yo pueda hacer una lazada preciosa. Entonces se gira, desata la cuerda en torno a su cintura, tira de los extremos y saca tripita. Yo coloco el dedo sobre el punto donde se cruza el cordel para que pueda hacer un nudo, luego un lacito. Entonces, de repente, me besa el dorso de la mano y, cuando me quiero dar cuenta, está en el quinto pino…
Desde Kampa, el puente de Carlos parece una larga bañera por la que se deslizan los transeúntes como sentados sobre una cinta transportadora.
Praga gime en el río con las costillas rotas. Los arcos de puente, como perros de montería, lo vadean dando saltos de una orilla a otra. Podría ir a ver a mi prima a la cervecería o a la casera que me invitó a tomar esa botella de vino de arándanos, pero prefiero caminar a la buena de Dios. En la calle Malá Karlova, frente a una tienda iluminada, está plantado el tendero, sobre su cabeza el rótulo de la empresa: Alfred Wieghold.
—Mis respetos, señor Wieghold —le digo.
Le pido disculpas para mis adentros por quedarme mirando sus manos, manos astilladas como las de Nuestra Señora de Częstochowa. Prótesis.
—Parece que va a llover —comento, sin apartar la vista de los brazos postizos.
—Joven —responde el señor Wieghold—, ¿por qué pasa por delante de mi tienda haciendo malabarismos? Métase las manos en los bolsillos, disfrútelos.
Y suelta una carcajada espantosa, el rey de las marionetas, repiqueteando con sus prótesis contra el escaparate, ambos brazos chirriando como veletas en otoño. Luego, mientras voy caminando por la calle Michalská, leo un letrero: «Puertas de hierro». Esto le proporciona a cualquiera la fuerza de un elixir vigorizante.
En un pasaje, curioseo en el interior del taller de un relojero: el aprendiz que barre parpadea sin parar, los ojos llenos de legañas como de caramelo. Seguro que tiene conjuntivitis. Seguro que cada mañana tiene que despegarse los párpados para dar con el lavabo.
Hoy me cruzo con transeúntes en serie, como si estuvieran conectados por una cuerda invisible. Diez personas con la cabeza vendada, luego una docena de peatones con las cejas notablemente arqueadas, como si quisieran decirme algo, siete personas con un parche en el ojo…
Pero me fijo sobre todo en las mujeres. Esta moda es para volverse loco. Todas te miran como si acabaran de levantarse de un lecho de amor. ¿Qué es eso que llevan debajo de la blusita? ¿Unos andamios o un corsé con ballenas, capaz de saltarles los ojos a los hombres a golpe de pecho? ¡Y esa forma de caminar! Los hombres de la gran ciudad deben tener un armario ropero de fantasías, para no cometer un crimen pasional por caer en la trampa de esa belleza embaucadora.
Entonces se me une un hombre que me explica con todo lujo de detalles sus curiosos empleos: cómo atendía en el interior de la primera máquina expendedora del autoservicio en el palacio Koruna; cómo, sentado dentro del dispositivo, comprobaba primero si la moneda que habían introducido era falsa para, a continuación, poner el bocadillo en un bol y girar el mecanismo con la mano; cómo escuchaba a la gente admirada ante el invento; igual que cuando, en el recinto ferial, sentado en el interior de un reloj de cinco metros con un reloj de bolsillo en la mano, empujaba la manecilla a cada minuto. Mientras me lo explica, se queda parado, asombrado aún hoy ante la historia de su vida.
—¿Quién es usted? —le pregunto.
—Un filósofo práctico —dice.
—Entonces, ¿sería usted tan amable de explicarme la Crítica de la razón práctica de Kant? —le pido.
Y subimos por la calle Štěpánská y Praga se hunde como bajo el peso de una prensa hidráulica y el cabello del filósofo práctico roza el manantial del que brotan las estrellas. Me invita a comer salchichas asadas y por el camino, en la calle Na Rybníčku, me explica la cuestión. Se persigna la bragueta y se propina tal mamporro en la frente que tiemblan las lámparas fluorescentes y las luces de emergencia.
—Esa mujer de ahí suele tener buenas salchichas —le digo.
Entonces la lámpara de acetileno ilumina a la anciana y Rembrandt resucita de entre los muertos. Las manos de la viejecita descansan sobre su vientre, como si estuvieran palpando la espalda de un hijo perdido. En su boca brilla un único diente.
—¿Ya es medianoche, caballeros? —pregunta.
El filósofo práctico alza el dedo hacia el cielo y en ese momento resulta tan hermoso como el rabino Löw, como la oreja cortada de Vincent. La noche rebosa chatarra, bobinas plateadas, tornillos y tuercas. El aire huele a oxalato de amonio, a ácido láctico, al aseo íntimo de las mujeres, a aceites esenciales, a barras de labios. Y el reloj de la iglesia de san Esteban da la incipiente medianoche. Entonces, desde cada rincón, suenan todos los relojes de Praga. Luego los que van atrasados. El filósofo práctico devora las salchichas asadas con enorme apetito antes de despedirse a la francesa.
Pasa una prostituta, hermosa, con un vestido blanco, como un ángel, y se vuelve y la vaina de su boca se agrieta y los guisantes blancos se derraman en filas de a dos. Deseo grabar en su sonrisa unas cuantas palabras coloridas, con la idea de que las leerá por la mañana en el espejo frente al que se colocará con un cepillo de dientes en la mano.
—Señora, ¿no habrá conocido usted a Franz Kafka? —le pregunto a la anciana.
—Ay, Dios mío —dice—. Soy Františka Kafka. Y mi padre, que era matarife de caballos, se llamaba František Kafka. Luego conocí a un jefe de sala del restaurante en la estación de tren de Bydžov que también se apellidaba Kafka —dice al inclinarse. Le brilla en la boca un único diente, como a una adivina—. Pero, caballero, si quiere saber algo más, usted, de todos modos, no morirá de muerte natural. Mande que lo incineren y déjeme a mí sus cenizas: sacaré brillo a mis tenedores y cuchillos con ellas, para que le pase a usted algo excepcional, como un regalo, como una desgracia, como un amor… Jejejeje —añade, girando con un tenedor las salchichas siseantes y chisporroteantes—. También echo las cartas —continúa—. Y, caballero, si no lo rodeara una nube, haría usted cosas hermosas… ¡Zape, zape! ¡Ya está otra vez aquí! —grita, sacudiéndose algo de la falda y apartándolo a patadas.
—¿Qué pasa? —pregunto.
—No es nada —responde—. Es la pequeña Hedwiga, la hijita de una condesa polaca, que se ahogó. Su espíritu…, ¿sabe?, no se despega de mí. Ahora mismo me está tirando del delantal, ¿entiende?
—Entiendo —digo, retrocediendo hasta salir del círculo de la lámpara de acetileno.
Entonces emprendo el camino de regreso. A la entrada del Turandot alguien le muestra al portero que tiene dinero. En el Šmelhaus