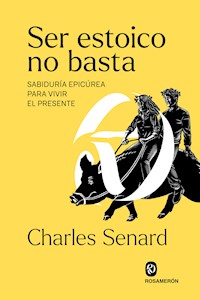
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Rosamerón
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Existe una escuela de pensamiento que intenta conciliar esfuerzo y disciplina con placer, sin oponerlos de manera estricta como tan a menudo reclaman los estoicos. A esa corriente la llamamos epicureísmo. Un aparente estoicismo parece rodearnos por doquier. Desde empresas y publicistas, hasta deportistas e influencers, todos aconsejan vivir de una manera estoica. Pero ¿no estaremos renunciando al placer de las pequeñas cosas, aquellas que podemos elegir del milenario legado de la sabiduría epicúrea? Denostado, incomprendido, relegado durante siglos al olvido, Epicuro propuso con su filosofía un camino para alcanzar algo tan esquivo para sus contemporáneos como lo sigue siendo para nosotros: la felicidad. Y lo hizo de una forma simple y coherente, alejándose a un tiempo de la búsqueda incesante del placer –empresa vana, con la que no logramos sino acrecentar más y más nuestros deseos– y del ascetismo extremo. Charles Senard nos invita a dejarnos mecer por los testimonios del que fue conocido como el «maestro en su jardín», a vivir el presente y degustar el epicureísmo del mismo modo que postulaba su creador, a pequeños sorbos. «Una ágil y sugerente obra que combina con acierto el placer epicúreo y la conciencia estoica en la búsqueda de la felicidad.», Carlos García Gual
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos exclusivos de la presente edición en español
© 2023, editorial Rosamerón, sello de Utopías Literarias, S. L.
Carpe diem. Petite initiation à la sagesse épicurienne
Primera edición: marzo de 2023
© 2022, Société d’édition Les Belles Lettres
© 2023, Francesc Esparza Pagès, por la traducción
Imagen de cubierta © Dani Ras
Imagen de interior: Horacio en la tumba de Virgilio, Jean-Bruno Gassies (1786-1832). Dominio público
ISBN (papel): 978-84-126616-0-6
ISBN (ebook): 978-84-126616-1-3
Diseño de la colección y del interior: J. Mauricio Restrepo
Compaginación: M. I. Maquetación, S. L.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución y transformación total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico o electrónico, actual o futuro, sin contar con la autorización de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal).
Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por tanto respaldar a su autor y a editorial Rosamerón. Te animamos a compartir tu opinión e impresiones en redes sociales; tus comentarios, estimado lector, dan sentido a nuestro trabajo y nos ayudan a implementar nuevas propuestas editoriales.
www.rosameron.com
Prólogo
¿CÓMO SER FELIZ? Es esta una pregunta propia de la infancia, una inquietud filosófica cuya urgencia parece desvanecerse con el tiempo, a medida que nuevas revelaciones, nuevos desengaños, se suceden en nuestras vidas.
Ante los embates de la existencia, uno tendería a creer que el estoicismo, encarnado en particular en el pensamiento de Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, fuera la filosofía más pertinente*, la más dotada para brindarnos hoy —aunque tan distinto del nuestro sea el contexto político, social y cultural en el que germinó— la munición intelectual que precisamos para ser felices. El estoicismo y su hincapié en el control de uno mismo parecerían ser la fuente de inspiración más indicada para vivir mejor, para volver la mirada hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y sin embargo, en cierto momento advertí que no basta con la disciplina promovida por los grandes estoicos para soportar las dificultades; es igualmente preciso conservar la capacidad de disfrutar plenamente de la vida y de los placeres que esta ofrece. Placeres simples, como por ejemplo el que nos proporciona el primer sorbo de un buen vino por la noche tras una larga jornada.
Existe otra escuela de pensamiento, antigua como el estoicismo que, de forma más matizada, más refinada quizá, intenta conciliar esfuerzo y disciplina con placer, sin oponerlos de manera estricta como tan a menudo hacemos. Una filosofía que promete alcanzar la felicidad apelando a una forma de ascetismo que no es obstáculo para dejar aflorar, al mismo tiempo, cierta sensualidad. A esa corriente la llamamos epicureísmo.
Hacia el 306 a. C., un ciudadano de treinta y cuatro años procedente de la isla de Samos llamado Epicuro fundó en Atenas una nueva escuela filosófica. Se trataba de una comunidad vagamente jerárquica, unida en torno al maestro y sostenida merced a las donaciones de sus discípulos. Como sede de la escuela, Epicuro eligió un jardín en las afueras de la ciudad —«el Jardín» sería el nombre por el que familiarmente se la conocería desde entonces—, no muy lejos de la Academia Platónica, y una casa, en el demo de Melite, que años más tarde Epicuro legaría a sus discípulos en su testamento. El Jardín pronto alcanzaría la fama como una de las mejores escuelas filosóficas de toda Atenas.
A diferencia de otros filósofos (platónicos, aristotélicos, estoicos…), Epicuro se preocupó desde un principio por exponer su doctrina de un modo que resultara claro y accesible a todos, cercano al lenguaje hablado y alejado de la jerga filosófica. Condenó la paideia —la cultura escolar de su tiempo— basada en el estudio de los textos literarios, y en particular poéticos, a los que acusaba de ser incapaces de ofrecer respuesta para las preguntas más fundamentales. Para Epicuro, todo aquello no era sino un conjunto de quimeras de las que era absolutamente necesario desprenderse si uno deseaba llegar a la verdadera filosofía:
La ciencia de la naturaleza no hace hombres forjadores de jactancia ni de palabrería ni ostentadores de esa cultura propugnada por el vulgo, sino activos, satisfechos consigo mismos y muy orgullosos de los bienes de la persona y no de los que nos procuran las cosas[1].
Los principales escritos de Epicuro que han llegado hasta nuestros días lo han hecho gracias al décimo volumen de una obra titulada Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, escrita por Diógenes Laercio, un historiador del siglo III del que apenas nada sabemos. Tales obras son, en esencia, tres cartas que Epicuro habría dirigido a tres de sus discípulos. La primera, la Carta a Heródoto, está dedicada a cuestiones de física, es decir, del conocimiento de la naturaleza, la cual, como veremos, juega un papel primordial en la doctrina epicúrea —sabemos que la principal obra de Epicuro, de la que apenas conservamos unos pocos fragmentos, llevaba justamente por título De la naturaleza—. Otra de las cartas, dirigida a Pítocles, se ocupa de los fenómenos celestes, mientras que la última, la Carta a Meneceo, tiene la ética como protagonista. A estas tres epístolas se suma una colección de cuarenta Máximas capitales, dichos breves tomados sin duda de obras hoy perdidas del propio Epicuro y de sus primeros discípulos.
Las cuatro primeras de esas máximas, que los epicúreos bautizaron con el nombre de «el cuádruple remedio» (tetrapharmakos), sintetizan lo que constituye el auténtico corazón de la filosofía epicúrea: liberar al hombre de las preocupaciones, ayudarle a vencer el miedo a morir, enseñarle en qué consiste realmente el placer y permitirle derrotar a la muerte. El objeto final de tales enseñanzas es aniquilar la turbación del alma (ataraxia) y el dolor del cuerpo (aponía), condición ineludible para todo aquel que desee obtener la felicidad.
Epicuro murió a edad muy avanzada, en el 271 a. C., dejando como legado una escuela que alcanzaría enorme popularidad en Roma y que perduraría como institución durante quinientos años, hasta el siglo III de nuestra era. Sin embargo, el epicureísmo fue también desde sus comienzos objeto de burla y de críticas feroces por parte de las escuelas filosóficas rivales y, más adelante, por los apologistas y teólogos cristianos. Poco hay en común entre la caricatura que se trazó de Epicuro y su auténtico pensamiento: se le tachó de hedonista, libertino y amante del placer, cuando la realidad es que siempre abogó por un ascetismo riguroso; se le acusó de inmoral, aunque jamás dejó de prescribir la práctica de virtudes morales como la justicia, el coraje o la amistad; fue considerado ateo cuando jamás negó la existencia de los dioses, y los padres de la Iglesia lo condenarían como hereje a pesar de haber vivido cuatro siglos antes del nacimiento de Cristo.
Querido lector, tienes ante tus ojos, en tus manos, un libro escrito por un joven padre latinista y amante de la poesía —en particular la amorosa—, no por un viejo filósofo aficionado a la abstracción. En él dirijo una mirada principalmente hacia el epicureísmo romano, cuyos máximos representantes coinciden en haber sido también poetas, grandes poetas. De estos, el primero que vino a mi mente fue Horacio, Quintus Horatius Flaccus (65-8 a. C.), autor de la célebre fórmula carpe diem. Cierto es que la cuestión de la obediencia filosófica de Horacio ha sido objeto de debate durante más de un siglo —en un pasaje de una de sus epístolas se enorgullece de obrar «sin jurar lealtad a maestro ninguno», nullius addictus iurare in uerba magistri[2]—, pero existe cierto consenso en la actualidad a la hora de señalar en sus poemas la presencia, entre otros, de motivos epicúreos.
Mucho es cuanto sabemos de Horacio y de su vida: de todos los poetas latinos, es sin duda el que más veces habla de sí mismo. Sabemos, por ejemplo, que era natural de Puglia (entonces Apulia), que fue nieto de una esclava e hijo de liberto, que era bajo, corpulento[3], de cabellos prematuramente canos y ojos delicados[4]. Tras una estancia por estudios en Atenas, donde centró especialmente su aprendizaje en la filosofía moral, se unió con poco más de veinte años al bando de Bruto, quien había alzado un ejército contra Octavio, el futuro emperador. Convertido en tribuno militar, comandó una legión durante la batalla decisiva en Filipos, de la que no obstante terminaría huyendo para salvar la vida. Amnistiado, obtuvo un puesto como escribano, oficio que le concedió largos ratos para el ocio. Cercano al epicúreo Mecenas y más tarde al propio emperador Augusto, Horacio dedicará el resto de su vida a la poesía. Escribió sus primeras piezas líricas con veintitrés años, y compuso sus últimas odas cuando contaba más de cincuenta. Sus Odas son, sin duda, su obra maestra: en ellas logró adaptar al latín el lirismo que, seis siglos antes, sus predecesores lesbios Alceo (620-580 a. C.) y Safo (612-557 a. C.) habían plasmado en el idioma griego.
Los otros dos grandes nombres del epicureísmo romano, ambos pertenecientes a la generación anterior a la de Horacio y ambos también poetas, son Lucrecio (¿97?-55 a. C.) y Filodemo de Gádara (110-40 a. C.). La relevancia de este último se ha reevaluado considerablemente en las últimas décadas, y hoy nadie duda de su importancia como eslabón entre Horacio y el epicureísmo griego. Originario de un pequeño pueblo al sureste del lago Tiberíades, en el norte de Jordania, Filodemo abrazó la doctrina epicúrea a su llegada a Atenas, ciudad en la que viviría durante casi quince años. Allí fue miembro de la escuela epicúrea (90-75 a. C.), entonces dirigida por Zenón de Sidón. Partió luego hacia Roma, convertida en el nuevo centro de la civilización, desde la que pronto se convirtió en portavoz de la doctrina epicúrea en Italia. Entabló amistad con Lucio Calpurnio Pisón, suegro de César, de quien se convirtió en cliente habitual y quien le protegería hasta su muerte. Fijó su residencia en la Campania, en Nápoles y Herculano, al lado de Pisón, quien le aseguró una tranquila existencia a cambio de compartir con él charlas filosóficas. Compuso numerosas obras sobre temas históricos, éticos, psicológicos, estéticos e incluso políticos. Fue también un buen poeta, autor de epigramas a menudo eróticos, y merecedor incluso del elogio de Cicerón, quien a pesar de su rechazo público al epicureísmo y su enemistad personal con Calpurnio Pisón, alabó los versos de Filodemo «de giros tan finos, tan elegantes, tan graciosos, que es imposible imaginar nada con mayor encanto»[5].
De su contemporáneo Lucrecio (c.99-55 a. C.), en cambio, sabemos muy poco. San Jerónimo afirmaba que se había suicidado a la edad de cuarenta y cuatro años, víctima de una poción de amor, afirmación que no parece muy probable. Los Lucrecios eran una antigua y bien conocida familia (gens) romana; sin embargo, no hay evidencia de que Lucrecio tuviera orígenes aristocráticos, pues no era en absoluto infrecuente que los esclavos, una vez liberados, tomaran el nombre de la familia a la que habían pertenecido. Su obra maestra, el sublime poema didáctico en seis cantos De la naturaleza de las cosas —a menudo más conocido por su título en latín, De rerum natura—, trata sobre la física epicúrea.
En torno a Filodemo se reunía en Nápoles un grupo de amigos entre quienes figuraba un joven y prometedor poeta, de enfermiza timidez, llamado Publio Virgilio Marón (70-19 a. C.). También la obra poética de Virgilio, y en particular su poema didáctico en cuatro cantos Geórgicas, escrito a lo largo de siete años (del 37 al 30 a. C.), muestra por momentos innegables acentos epicúreos —estaremos atentos a ellos.
En una de sus epístolas, y con la figura de Homero en mente, Horacio alaba a los poetas frente a los filósofos, pues los primeros son capaces de decir «con más claridad y mejor» (plenius ac melius) «lo que es decente y lo que es deshonroso, y lo que es útil y lo que no lo es» (quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non)[6]. Me pareció interesante tomarle la palabra y escribir un libro en el que reflexionar sobre el epicureísmo, ilustrándolo con los escritos del propio Horacio —ante todo sus bellísimas odas, pero también sus epodos, sus sátiras y sus epístolas—, y de Lucrecio. No he podido evitar arrogarme el placer de pequeñas incursiones en la obra de otros autores, poetas, filósofos e incluso novelistas occidentales, y me ha parecido especialmente interesante recuperar la voz de humanistas del Renacimiento como Lorenzo Valla, Giovanni Pontano, Erasmo de Róterdam o Montaigne; en particular, este último cita a Lucrecio hasta 149 veces en sus Ensayos, y otras 148 a Horacio, auténticos «fragmentos del epicureísmo […] brillan a menudo, por su belleza intrínseca, en las páginas de Montaigne»[7]. No en vano, los humanistas desempeñaron un papel fundamental en revivir el interés por el epicureísmo en Occidente, prosiguiendo así con la labor de rehabilitación de la doctrina iniciada en el siglo XII.
A mi modo de ver, los autores que cito tienen todos ellos mucho que decirnos sobre la esencia del epicureísmo, aunque no sean filósofos epicúreos sensu stricto y aunque los suyos fueran tiempos y contextos muy distintos al de Epicuro, quien, descalzo y vestido con una simple túnica de lana, procuró vivir de la manera más simple, rodeado por un grupo de discípulos en una pequeña comunidad que ocupaba un jardín y una pequeña casa ateniense, en pleno inicio del período helenístico y bajo el gobierno de los reyes macedonios que sucedieron a Alejandro.
He procurado escribir un ensayo más poético que filosófico. No es un tratado sistemático de presentación del epicureísmo, pues he dejado siempre a mis gustos servirme de guía —después de todo, tratándose de epicureísmo, ¿no debería resultar un placer escribirlo?— y, sobre todo, he optado por centrarme en aquellos aspectos de la ética epicúrea que considero que conservan hoy, para mí y también para ti, querido lector, toda su actualidad.
* Véase por ejemplo Jordi Pià-Comella y Charles Senard, Coacher avec les stoïciens. Travailler sur soi, accompagner les autres, Bruselas, De Boeck, 2020.
Capítulo 1
—————
Carpe diem
CELEBÉRRIMA FÓRMULA «más perenne que el bronce» (aere perennius), como aseguraba su autor. Para comprender bien su significado, leamos la oda de Horacio, que oculta la admonición en su último verso:
No preguntes, Leucónoe —pues saberlo es sacrilegio— qué final nos han marcado a mí y a ti los dioses; ni consultes los horóscopos de los babilonios. ¡Cuánto mejor es aceptar lo que haya de venir! Ya Júpiter te haya concedido unos cuantos inviernos más, ya vaya a ser el último el que ahora amansa al mar Tirreno con los peñascos que le pone al paso, procura ser sabia: filtra tus vinos, y a un plazo breve reduce las largas esperanzas. En tanto que hablamos, el tiempo envidioso habrá escapado; échale mano al día, sin fiarte para nada del mañana.
Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Ut melius quicquid erit pati!
Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum, sapias, uina liques et spatio breui
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit inuida
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero[8].
Hay que admitir que se ha generado cierto malentendido alrededor del carpe diem horaciano. No se trata, como muchos piensan, de una invitación a degustar los placeres de la vida: el vino, la buena comida, el amor… El poeta pretende dirigir nuestra atención hacia otros aspectos como nuestra relación con el tiempo o nuestra angustia por el futuro, lastres de los cuales invita a liberarse a una mujer, Leucónoe, a quien aconseja concentrarse en el presente.
Es innegable, sin embargo, que un banquete sirve como contexto de esta oda y que el tema del que esta trata, de forma más o menos directa, son los placeres del vino, aunque solo sea porque en varios pasajes hace referencia al cultivo de la vid. El poeta invita asimismo a Leucónoe a «filtrar sus vinos» (uina liques, v. 6)*. Todo ello contribuye a vincular esta oda a la larga tradición de los cantos de banquete cultivada por los líricos griegos de los siglos VII y VI a. C, en particular por Alceo, el gran poeta de Lesbos, supuesto modelo junto con Safo de las odas horacianas[9]. En sus poemas, Alceo se sirve de todo tipo de pretextos para invitar a beber a su auditorio —compuesto sin duda por miembros de su facción política—, ante el cual canta sus poemas en un marco consagrado al placer y la amistad. En uno de los pocos fragmentos de su obra que nos han llegado, Alceo exhorta así a su interlocutor:
Zeus hace llover, baja del cielo
una enorme tormenta y están helados
los cursos de las aguas […]
Desprecia la tormenta, aviva el fuego,
sazona, sin escatimarlo, el vino
dulce como miel, y luego reclina
tus sienes sobre un blando cojín[10].
Ὕει μὲν ὀ Ζεῦς, έκ δ’ὀράνω μέγας
χείμων, πεπάγαισιν δ’ὐδάτων ῤόαι […]
κάββαλλε τὸν χείμων’, ἐπι μὲν τίθεις
πῦρ, ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως
μέλιχρον.
Puede que a este poema se deba que Horacio oponga en su oda el invierno desatado en el mar al interior de una sala de banquetes, allí donde posiblemente es invitada Leucónoe a «filtrar sus vinos».
Sea como fuere, el principal consejo que el poeta da a la joven es que no se preocupe por el futuro y viva el presente, que se aleje de adivinos o astrólogos, profesionales muy consultados en la época de Augusto y cuya práctica hoy tantos remedan en la sección del horóscopo de periódicos y revistas. El carpe, del verbo carpere, «recoger», «arrancar», debe entenderse en el sentido de desgajar el momento presente, aislándolo tanto del futuro como del pasado, para así vivirlo de la forma más plena.
Qué duda cabe que el futuro nos fascina: estamos inmersos con tanta frecuencia en él, en un perpetuo ejercicio de anticipación y planificación. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo me preparo para ello? ¿Qué hago si se presenta tal o cual circunstancia? ¿Y si me dicen tal cosa? Conocemos la escena. Nos convencemos de que finalmente seremos felices cuando hayamos logrado determinado objetivo, realizado tal proyecto, escrito ese artículo, ese libro. Estamos preocupados hasta que lo alcanzamos, y una vez lo hemos obtenido, nos proyectamos hacia una nueva meta. Así damos prueba de nuestra profesionalidad, nuestra previsión, nuestro dinamismo, nuestra ambición.
Y en ello precisamente, nos dice Horacio, radica nuestro error. La sabiduría (sapias, v. 6) a la que se refiere aquí es, sin duda, la filosofía epicúrea. Epicuro condenó las prácticas adivinatorias, que a sus ojos no tenían fundamento real alguno[11]. Llevar una existencia enteramente proyectada hacia el futuro es algo vano, afirma el filósofo: «la vida del necio es ingrata, intranquila; toda ella se proyecta hacia el futuro»[12]. Por mucho esfuerzo que pongamos en conocerlo, nos dice, el futuro sigue siendo algo desconocido que atormenta nuestro espíritu[13]. Suscita esperanzas, miedos que nos mortifican, que carcomen y turban nuestra alma y emponzoñan nuestra paz mental[14]. El tiempo se ve inundado por la incertidumbre y la infelicidad, la espera deviene una dolorosa tortura. ¡Liberemos nuestras conciencias de la angustia del futuro! Dejemos de preocuparnos constantemente por los males que puedan surgir, pues hacerlo supone ya una forma de sufrirlos. «¡Cuánto mejor es aceptar lo que haya de venir!» (Ut melius quicquid erit pati…, v. 3.)
Bien al contrario, para ser feliz es necesario «cosechar el día», vivir cada momento en su plenitud, reconocer su valor infinito. No importa si este momento presente es placentero o doloroso, feliz o infeliz: la vida tiene su amargura, y si esta existe puede, por tanto, llenarme. Uno no debe, recuerda Horacio en otra parte, flotar «pendiente de la dudosa esperanza de cada momento» (dubiae spe pendulus horae)[15], sino asegurarse de que su ánimo «con lo presente esté contento», laetus in praesens:
El ánimo que con lo presente esté contento, de lo que hay más allá no quiera preocuparse; y temple las amarguras con una plácida sonrisa, que no hay felicidad que lo sea por entero.
Laetus in praesens animus quod ultra est
oderit curare et amara lento
temperet risu: nihil est ab omni
parte beatum[16].
No debemos demorarnos en adoptar tal actitud: Horacio nos exhorta a adoptarla de inmediato, sea cual sea nuestra edad. La filosofía epicúrea no se dirige únicamente a los ancianos, para quienes el tiempo es breve y precioso, sino también los jóvenes, quienes por norma creen disponer de mucho más tiempo para elegir. El propio Horacio contaba solo treinta y seis años cuando formuló su célebre carpe diem, y Epicuro comenzaba su famosa Carta a Meneceo, dedicada a la ética, así:
Ni por ser joven demore uno interesarse por la verdad, ni por empezar a envejecer deje de interesarse por la verdad. Pues no hay nadie que no haya alcanzado ni a quien se le haya pasado el momento para la salud del alma. Y quien asegura o que todavía no le ha llegado o que ya se le ha pasado el momento de interesarse por la verdad es igual a quien asegura o que todavía no le ha llegado o que ya se le ha pasado el momento de la felicidad. De modo que debe interesarse por la verdad tanto el joven como el viejo, aquel para al mismo tiempo que se hace viejo rejuvenecerse en dicha por la satisfacción de su comportamiento pasado, y este para al mismo tiempo que es viejo ser joven por su impavidez ante el futuro. Así, pues, es menester practicar la ciencia que trae la felicidad si es que, presente esta, tenemos todo, mientras, si está ausente, hacemos todo por tenerla[17].
¿De qué modo obrar tal cambio de actitud con respecto al tiempo? No es ni mucho menos fácil, o al menos mi propia experiencia así me lo sugiere…
Ante todo, no vivir en el futuro —o casi diríamos no vagar por él—, como el poeta nos invita, es concentrarnos plenamente en una actividad mientras nos dedicamos a ella; es prestar toda nuestra atención cuando observamos un ser, un objeto, el mundo, centrarnos en ellos por sí mismos. El universo se convierte en el aquí, en el ahora, deja de ser un mero marco para mi acción. De ahí la importancia que Horacio —haciéndose quizá eco de las detalladas recomendaciones de Virgilio en sus Geórgicas[18]— concede, por ejemplo, a los gestos propios del cultivo de la vid, y de la poda en particular (reseces, v. 7), técnica llevada a la perfección por generaciones de viticultores (algo sé de ello, mi padre es uno de ellos) y que «sigue siendo hoy el gesto tradicional que la química o la mecánica se saben impotentes por modificar o sustituir»:





























