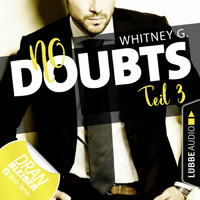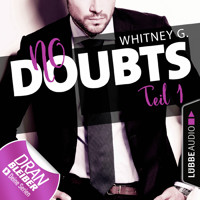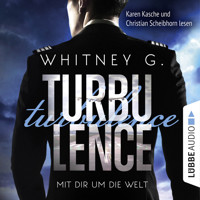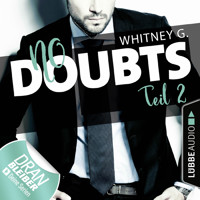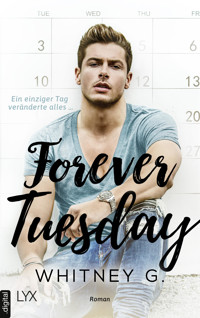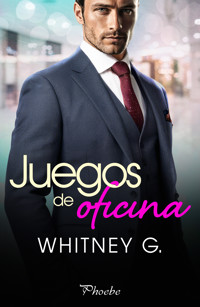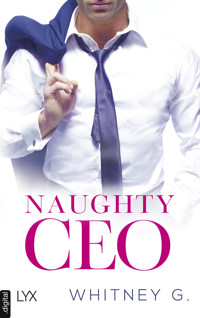Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Once millones de motivos para marcharme. Cero motivos para quedarme… Paris Weston está cansada de todas las promesas que su novio le ha hecho a lo largo de los años, así que en lugar de ir a su fiesta de compromiso se va al aeropuerto con la intención de coger el primer vuelo que esté a punto de salir lo más lejos posible. Compra un billete a Boston con dos escalas. Decidida a perderse en otra vida diferente a la suya, está convencida de que estar fuera una o dos semanas la ayudará a aclarar todas sus dudas. Hasta que no consigue llegar a su destino final por una tormenta de nieve. Hasta que el desconocido sexy y deslenguado que se sienta a su lado en el avión da al traste con todos sus planes. Hasta que esa escala que no estaba prevista hace que no vuelva a tener ganas de regresar a casa…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Layover
Primera edición: enero de 2022
Copyright © 2016 by Whitney G.Published by arrangement with Brower Literary & Management
© de la traducción: Lorena Escudero Ruiz, 2021
© de esta edición: 2022, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]
ISBN: 978-84-18491-60-3
BIC: FRD
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®
Fotografías de cubierta: Volles/Zorabc/Shutterstock
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Contenido especial
Para Tamisha Draper.
No sé cómo soportas ser mi mejor amiga…
Gracias por mantenerme a raya (¡o al menos por intentarlo!).
Prólogo
Once.
No diez. Ni veinte. Once.
Desde que era pequeña, mi madre nos obligaba a mi hermana y a mí a hacer una lista de nuestros propósitos para el año siguiente. Nos decía que la dobláramos y que la lleváramos siempre en el bolsillo a modo de recordatorio, y que nunca olvidásemos que el último —«el afortunado número once»— era el más importante de todos.
Nunca he entendido por qué teníamos que fijarnos todos esos propósitos, y durante los primeros años solo lo hacía para conseguir que se callara. Escribía cosas tales como: «Dejar de decirle a mamá que me pone de los nervios», «Aprender a darle una patada voladora al chico que siempre me tira de los tirantes del sujetador» o «Pillar mejores snacks de la cafetería en la hora del almuerzo».
Aunque, conforme pasaron los años y entré en el instituto, empecé a tomármelos más en serio: «Perder un montón de peso antes del verano», «Tratar de escribir todos los días» o «Dejar de intentar encajar todo el rato y ser simplemente yo misma». Y, además, siempre me emocionaba al encontrar el propósito número once. Aunque se suponía que era un objetivo, el mío solía parecerse más a un deseo: «Encontrar a un chico malo de verdad, hacer que se enamore de mí y vivir a lo loco y sin preocupaciones durante el resto de nuestras vidas».
Por desgracia, no lo encontré en el instituto. Me costó muchísimo perder ese «montón de peso», y los insípidos que llegaron después solo estaban interesados en el sexo.
Un sexo muy muy malo.
El chico malo de verdad llegó a mi vida durante mi último año de universidad bajo la fachada de un guaperas zalamero, antiguo donjuán y macho alfa total llamado Adrian Smith III. Después de evitar que casi me colara debajo de un autobús en marcha, me dijo que era «la mujer más sexy que había visto jamás», y el resto es historia.
Nuestra aventura fue rápida y frenética, incontrolable y abrumadora; fue tan temeraria y volátil que casi se convirtió en una obsesión.
Me enamoré de él en tan solo unas semanas, pero sabía que era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida.
Era mi sueño.
Mi número once.
Cuando nos graduamos en la universidad, las cosas comenzaron a tranquilizarse y acomodarse y decidimos seguir juntos a largo plazo. Teníamos objetivos y aspiraciones distintas, así que prometimos perseguirlos y apoyarnos el uno al otro.
Lamentablemente, ahí es donde acaba la parte bonita de mi historia.
Mi vida con Don Chico Malo se parecía más a una tragedia que a una historia de amor. Y a finales del último año, hice algo que no había hecho en años…
Cambié mi número once.
1
A la mierda. No puedo seguir con esto…
Me doy la vuelta en la cama y miro al hombre que duerme junto a mí. Mi actual novio y ganador del Premio al Mayor Cabrón de América: Adrian Smith III.
La verdad es que es todo un portento: tiene el pelo castaño claro, una perfecta mandíbula perfilada y una sonrisa capaz de convencer a cualquier mujer para que haga lo que él quiera. Es guapo sin necesidad de esforzarse lo más mínimo, pero durante los últimos meses —bueno, vale…, años— no he soportado ni verlo.
—¿Pasa algo, Paris? —pregunta al abrir sus ojos de color marrón claro.
—No.
—¿Estás segura?
¡No!
—Sí, estoy segura.
—¿Todavía sigues enfadada conmigo sobre lo del máster?
—¿Y por qué iba a estar enfadada sobre lo del máster? —Me esfuerzo al máximo por sonar despreocupada.
—Ay. Ven aquí, nena… —Se sienta y me indica que me apoye en su pecho, pero yo no me muevo.
No tengo ningún interés en que me haga arrumacos, y estoy muy muy enfadada.
—Vale… —dice, y suspira—. Sé que estás enfadada conmigo ahora, pero creo que dentro de seis meses comprobarás por ti misma qué es lo que pretendo. Siempre pienso en lo que es mejor para ti, y lo sabes. Siempre.
Dejo de escucharlo y me centro en el reloj roto que hay al otro lado de la habitación. He escuchado el mismo sermón tantas veces que puedo recitarlo de memoria: «Sé cuánto has sacrificado por mí durante todos estos años, y lo valoro, pero…».
Siempre hay un «pero».
—Es lo único que digo. —Se inclina y me besa cuando acaba su discurso, lo cual interrumpe mis pensamientos—. ¿Por qué ya no te alegra que estemos comprometidos? No te he visto sonreír desde hace mucho tiempo.
—Sí que me alegra estar comprometida —le miento, y doy un respingo con solo de pensar en estar casada con él, en aceptar ese anillo ordinario que espera encima de nuestra cómoda.
—Bien. Y debería alegrarte más ahora, que voy a empezar a cobrar más. Pronto dejaremos de ser como el resto de parejas que se esfuerzan por llegar a fin de mes.
—Me muero de ganas… —Tengo ganas de poner los ojos en blanco, pero me reprimo.
De cara a los demás, siempre hemos sido «como el resto de parejas que se esfuerzan por llegar a fin de mes»: nuestro apartamento es humilde, nuestra cuenta bancaria tiene menos de quinientos dólares y hemos pasado más tiempo separados que juntos durante los tres últimos años.
Aunque todo eso es parte de nuestra promesa. O, al menos, lo era…
Mientras yo tenía tres trabajos para ayudarlo a graduarse en Derecho, él estudiaba todo el día, los siete días de la semana, y cuando acabó fue el primero de su clase. El día que recibió una oferta de un bufete de abogados de primera categoría en Nashville —hace tres meses, de hecho— se suponía que debía decirme que ahora me tocaba a mí. Que era mi turno de sacarme un posgrado, de estudiar y perseguir mis sueños mientras él me apoyaba.
Pero no lo hizo.
No dijo ni una palabra al respecto, y cuando mencioné la antigua promesa que habíamos hecho, pareció desconcertado. Dijo que «los verdaderos escritores no necesitan dar clases de escritura», que había escuchado a uno famoso decir esas mismas palabras. Dijo que los autores con más éxito «son los que escriben sobre experiencias de la vida real, y no de lo que aprenden en ninguna clase».
Tuve que controlar todos y cada uno de los músculos de mi cuerpo para no arremeter contra él, así que recurrí a lo único que podía hacer: llorar.
Le dije que entendía lo que pensaba, pero que quería ir a la facultad. Ya me habían aceptado en Vanderbilt, y había accedido a ir.
¿Su respuesta? Risas.
—Diles que tu futuro marido es abogado ahora, y que no los necesitas. La facultad de Derecho y la de narrativa son cosas distintas, y lo sabes. Con una se gana dinero, y con la otra no. Así son las cosas, pero yo confío en tu talento. Créeme, las cosas nos irán mucho mejor así.
«Nos irán mucho mejor así…».
Todo «nos irá mucho mejor así». Como él dice.
—¿Sigues ahí, Paris? —Me besa en la mejilla y me devuelve al presente—. ¿Podemos volver a la cama ya?
—Sí. —Me obligo a sonreír y me acuesto, preguntándome cuánto le va a costar quedarse dormido.
En cuanto empieza a roncar con suavidad, salgo de la cama y voy de puntillas al baño. Me miro en el espejo y me estremezco; sé que las bolsas que tengo debajo de los ojos se deben a mucho más que a trabajar hasta tarde todos los días. Frunzo el ceño y cojo la foto que está colgada de la pared.
Siempre ha sido mi favorita de los dos: nos sonreímos el uno al otro durante una racha de viento invernal mientras nuestro pelo flota en el aire, por encima de nosotros. Y en el fondo está la parada de autobús donde nos conocimos.
Es la foto que siempre miro cuando me siento frustrada. Me recuerda al «nosotros» de antes, al «nosotros» que yo adoraba.
Me quedo observándola durante unos minutos más, esperando que llegue esa sensación repentina de «solo es un bache, pronto mejorará» que se supone que debe pasarme por la cabeza.
Pero esta vez no ocurre.
Lo único en lo que puedo pensar es en que no he tenido una conversación bilateral en años. No nos hemos acostado desde hace siglos, ¿y sonreír? La verdad es que ni me acuerdo de la última vez que sonreí para mí misma, no digamos ya para él.
Coloco la foto en su lugar y miro hacia nuestra habitación para asegurarme de que Adrian sigue dormido. Entonces, decido hacer algo con lo que he soñado desde hace años: marcharme.
Me acerco a mi armario y cojo el bolso más grande para llenarlo, sin hacer ningún ruido, de lo primero con lo que me encuentro. Compruebo que llevo la cartera, el portátil y el móvil, y salgo a toda prisa de la habitación.
En cuanto entro en la cocina, me detengo.
No tengo ni idea de adónde voy a ir. Ni idea de lo que estoy haciendo.
Me pregunto si debería dejar mi huida dramática para otro día, pero mi mirada se posa sobre la invitación de color marfil que está pegada en nuestro frigorífico:
Estamos encantados de invitarle
a la fiesta de compromiso
—¡shhh! ¡Es un secreto!—
de
Paris Weston
y
Adrian Smith III.
Los cócteles se servirán a las 18:00 h,
y la novia, a la que vamos a sorprender,
llegará a las 19:00 h.
Me hierve la sangre.
Esa maldita fiesta de compromiso es lo último que quiero hacer, algo que le rogué que no hiciera, pero ha seguido adelante de todas formas. Y me lo contó todo sobre «el gran secreto» hace semanas para decirme que, de nuevo, debía confiar en él en eso también: «Tú simplemente finge que no sabías nada cuando entres, ¿vale? Ah, y sonríe mucho. El anillo es de dos quilates, así que merece una sonrisa por tu parte. ¿Puedes también contener el aliento cuando te enseñe el anillo? Quiero que todos mis compañeros sepan que estás impresionada con mi elección».
Furiosa, quito el maldito papel del imán con el que está sujeto y lo hago papilla.
Después recojo todos y cada uno de los diminutos trozos y los tiro a la basura. Adrian es un maniático de la limpieza.
Sin embargo, enseguida vuelvo a ponerme furiosa y me marcho enfadada de casa. Me meto en mi coche y piso el acelerador a fondo para adentrarme en la noche sin ningún destino fijo…
Cuatro horas más tarde
No tengo ni idea de dónde estoy.
Lo único que sé es que mi coche no va a poder ir mucho más lejos. El motor está empezando a emitir chasquidos, y la percha de hierro que he estado usando para sujetar el silenciador y que no se caiga ya está rozando el suelo.
Aparco a un lado de la carretera, salgo del coche y cierro la puerta de un portazo. El motor necesita enfriarse durante un rato, así que me acerco a la parte trasera y me siento en el maletero.
Con las manos en la cabeza, me planteo llamar a Adrian para avisarlo de que esa noche no voy a acudir, que rechazo su proposición de pleno. Pero entonces recuerdo que durante los tres últimos años él siempre se ha olvidado de felicitarme por mi cumpleaños.
Y no solo «olvidado».
Ni siquiera se ha dignado a disculparse por haberme dejado esperando sola en mi restaurante favorito. Cada vez que lo hacía, decía: «Ay, lo siento, nena. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Bueno, ¡felicidades! Todavía no he podido comprarte nada, pero tengo una cosa que te hará mucho más feliz… Tengo un sobresaliente en [insértese cualquier asignatura que me importa una mierda]».
Que te jodan, Adrian…
Voy a apagar el teléfono, pero veo que tengo cinco llamadas perdidas: todas de mi jefe, así que decido llamarlo.
—¿Paris Weston? —me responde.
—George Nicholson. ¿Vamos a jugar otra vez a lo mismo?
—Ahórrate tus estupideces hoy, Paris. ¿Dónde demonios estás? Acabamos de recibir un pedido nuevo de sudaderas y necesitamos a alguien que las prepare. Hay que organizar corbatas, abrillantar zapatos de mujer, tenemos estantes de pantalones que tienen que…
Le escucho hablar sin parar, y eso me recuerda lo patética que es en realidad mi vida.
—¡Paris! —grita—. ¿Tienes pensado venir hoy? Ya llegas tarde, así que no vas a tener descanso. O, bueno, te daré uno de diez minutos si te quedas a echar unas cuantas horas extra. Es lo mínimo que puedes hacer. Pero si me compras mi café favorito cuando vengas de camino, te lo aumentaré a quince. Ah, y tráeme un bollo también, junto con mi ropa de la tintorería.
—Que te den, George. —Le cuelgo. Llevo queriendo decirle eso desde que empecé a trabajar allí, y sobre todo desde que me convirtió más en una asistenta personal que en una dependienta.
George vuelve a llamarme y le doy a ignorar. Sé que quiere tener la última palabra, que quiere decirme algo así como «¡No, eres tú la que está despedida!» —igual que le dijo al último que se marchó—, pero me niego a darle esa satisfacción.
Me tumbo sobre mi coche polvoriento y suspiro mientras miro hacia el cielo. Daría cualquier cosa por estar lejos de aquí ahora mismo.
Cualquier cosa.
De repente, un avión atraviesa un cúmulo de nubes, y empiezo a pensar en lo afortunados que son sus pasajeros, en cuántos de ellos estarán huyendo de un sueño roto, tal y como lo estoy haciendo yo.
Y entonces se me ocurre.
Sin pensarlo dos veces, salto del maletero y engancho la percha en el silenciador lo mejor que puedo. Después conduzco hacia el aeropuerto y dejo el coche en la ampliación del aparcamiento para echar después a correr hacia la terminal como si estuviera a punto de perder un vuelo.
—¡Buenos días, y bienvenida a US Airways! —La agente del mostrador me sonríe cuando me acerco—. ¿Va a facturar alguna maleta, señorita?
—No…
—En ese caso, necesitaré alguna identificación suya. ¿Me puede dar el número de confirmación de su reserva, por favor?
—No tengo reserva. —Coloco mi carné de conducir sobre el mostrador—. ¿Tiene algún billete de ida y vuelta por valor de cuatrocientos dólares o menos?
—¿Qué? —Parece desconcertada.
—¿Tiene algún vuelo que valga cuatrocientos-dólares-o-menos? —Vuelvo a repetir cada palabra—. Necesito desaparecer, y me gustaría volar a cualquier sitio que esté lejos. ¿Puede mirarlo?
Ella frunce el ceño, pero asiente y mira la pantalla.
—Déjeme comprobar…
Comienza a teclear en su ordenador y susurra algo hacia el micrófono diminuto que tiene prendido a la chaqueta.
Estoy casi segura de que ha dicho «Posible pasajero de riesgo se dirige al control de seguridad en breve», pero prefiero pensar que no.
—¿Durante cuánto tiempo quiere estar fuera, señorita Weston?
—Todo el tiempo que me cubran esos cuatrocientos dólares.
Vuelve a susurrarle a la chaqueta y después me ofrece una sonrisa forzada.
—Tenemos bastantes vuelos de ida y vuelta a muchos lugares dentro de su presupuesto, de cuatro a quince días. ¿Le gustaría ir más al norte o al sur?
—Lo que sea más barato.
—Bien, pues al norte, entonces. —Vuelve a teclear durante unos segundos más—. Chicago, Boston, Nueva York, Cleveland, Brunswick y cualquier parte entre esos lugares.
—Boston. —Me gusta cómo suena—. Catorce días, a ser posible.
—Y para catorce días… —Ladea la cabeza—. Por desgracia, como lo está reservando tan tarde, tendrá que hacer dos escalas, una en Atlanta y otra en Washington. Pero si quiere esperar hasta mañana por la mañana…
—No, gracias. ¿Cuánto cuesta?
—Trescientos ochenta y ocho dólares.
Le doy mi tarjeta de inmediato.
—¿Está segura de que no quiere facturar ese bolso, señorita Weston? —Me pasa una tarjeta de embarque y se queda mirando mi enorme bolso—. Parece bastante pesado… —susurra a su chaqueta.
—¿Por qué sigue susurrándole a su chaqueta? ¿De verdad cree que tengo una…? —Casi suelto la palabra «bomba», y me muerdo el labio. Estoy segura de que los guardas de seguridad aparecerán de la nada y me tirarán al suelo en cuanto mencione siquiera esa palabra—. No, gracias —respondo con un gesto de exasperación, y me marcho hacia el control de seguridad.
Cuando le doy mis papeles al guarda, noto que mi teléfono vibra. Es un mensaje de mi hermana mayor:
¡No te olvides de que voy a recogerte a eso de las seis para cenar! ¡Día de hermanas! ¡Sí!
Suelto un suspiro.
No tengo el valor de decirle que ya sé lo de la fiesta de compromiso, y que debería haber dejado esa artimaña de «¡Estoy impaciente por pasar más tiempo contigo, hermanita!» semanas atrás.
En vez de ignorarla, le envío otro mensaje de respuesta.
No me olvidaré…
—¿Señora? —dice una voz grave de repente, y levanto la mirada.
—¿Sí?
—¿Está esperando a que pase algo? ¿Hay algún motivo por el que no ha colocado su bolso en la cinta?
Miro por encima de mi hombro y veo a la agente del mostrador de hace unos minutos hablando con dos guardas de seguridad y señalando en mi dirección.
Jesús…
Me quito el bolso del hombro y, antes de poder dejarlo, un agente de aduanas lo coge y se lo lleva a una mesa.
Como era de esperar, cuando pasa por el detector de metales la alarma suena, anunciando que he sido seleccionada para una inspección de seguridad «aleatoria».
Levanto los brazos mientras una mujer pasa una vara de metal por todo mi cuerpo, y se centra especialmente en mi estómago.
—Supongo que estáis aburridos hoy. —Meneo la cabeza—. Hay un montón de pasajeros sospechosos esperando a que les fastidiéis.
—Así que admite que parece sospechosa, ¿verdad? ¡Pásala otra vez por el detector, Rob! —grita ella por encima del hombro.