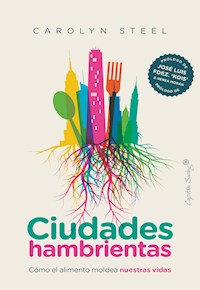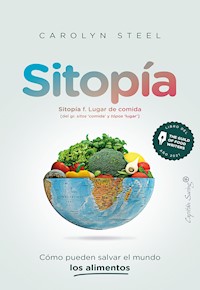
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Sitopia es la continuación de 'Ciudades Hambrientas'. Explora la idea desarrollada por primera vez en 'Ciudades Hambrientas' de que la comida da forma a nuestras vidas, y se pregunta qué podemos hacer con este conocimiento para llevarlas mejor. En esencia, es una filosofía práctica basada en la comida. La comida es el medio más poderoso del que disponemos para pensar de forma conectada en los numerosos dilemas a los que nos enfrentamos hoy en día. Durante incontables milenios, la comida ha dado forma a nuestros cuerpos, vidas, sociedades y mundo. Sus efectos están tan extendidos y son tan profundos que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos verlos; sin embargo, nos resulta tan familiar como nuestro propio rostro. La comida es el gran conector, el bastón de la vida y su metáfora más fácil. Esta capacidad de abarcar mundos e ideas es lo que confiere a los alimentos un poder sin parangón. Se podría decir que la comida es la herramienta más poderosa para transformar nuestras vidas y el mundo que no sabíamos que teníamos. Mientras que 'Ciudades Hambrientas' explora cómo el viaje de la comida a través de la ciudad ha dado forma a las civilizaciones a lo largo del tiempo, 'Sitopia' comienza con un plato de comida y viaja hasta el universo. Su estructura consiste, pues, en una serie de escalas superpuestas, en las que la comida es siempre el centro. La comida anima nuestros cuerpos, hogares y sociedades, la ciudad y el campo, la naturaleza y el tiempo: siete escalas que forman los capítulos del libro. Explora los efectos de la comida a distintas escalas que interactúan de múltiples maneras interconectadas. Desde las normas culturales en las que nacemos hasta los gustos y preferencias personales que afectan a nuestra salud y placer individuales, pero también a la vitalidad de las economías locales, la geopolítica global y la ecología. La forma en que buscamos, hacemos y consumimos los alimentos ha definido la historia de la humanidad. Transforma nuestros cuerpos y hogares, nuestra política y nuestro comercio, nuestros paisajes y nuestro clima. Pero al olvidar nuestra herencia culinaria y depender de alimentos baratos y producidos de forma intensiva, hemos derivado hacia un modo de vida que amenaza a nuestro planeta y a nosotros mismos. ¿Y si hubiera una forma más sostenible de comer y vivir? Basándose en muchas disciplinas, así como en las historias de los agricultores, diseñadores y economistas que están rehaciendo nuestra relación con los alimentos, este libro inspirador y profundamente reflexivo nos ofrece una visión provocadora y estimulante para el cambio, y señala el camino hacia un futuro mejor. WINNER Guild of Food Writers Food Book of the Year 2021. SHORTLISTED for the 2020 Wainwright Prize for Writing on Global Conservation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prefacio
para esta edición
El año transcurrido desde que se publicó Sitopía, en marzo de 2020, la semana en que se declaró la pandemia global, ha sido como ningún otro en la historia. Aunque el mundo ya se ha visto azotado por otras pandemias —y con efectos mucho más mortíferos—, las naciones nunca habían decidido suspender la vida normal para combatirlas. Releyendo La peste, de Camus, durante el confinamiento, lo que más me sorprendió fue la aparente ausencia de distanciamiento social en la novela: los médicos siguen atendiendo sin protección a sus pacientes y los bares y teatros permanecen abiertos en todo momento.
Por tanto, la pandemia actual ha dado lugar a un experimento social sin precedentes cuyos principales efectos todavía están por ver. Cuando se anunció el confinamiento el año pasado, parecía un momento cruel para mí, ya que acababa de publicar mi libro y esperaba celebrar más de cuarenta actos públicos que tuvieron que ser cancelados. Pero resultó que gracias a Zoom, una nueva tecnología de la cual pocos habíamos oído hablar en aquel momento, no todo estaba perdido. Sin prisa pero sin pausa, los actos cancelados resurgieron de forma virtual. Y, lo que era aún mejor, se materializaron muchos otros de fuentes inesperadas gracias a la magia de Internet, que desafía los límites geográficos. Lejos de impedirme hablar de Sitopía como yo había temido, el confinamiento me brindó la posibilidad de mantener una conversación mucho más profunda con gentes de toda condición social en todo el planeta. Ha sido verdaderamente extraordinario.
Así pues, la llegada de esta edición de Sitopía resulta propicia, ya que este año he aprendido lo mucho que han calado los temas del libro entre la gente, quizá más de lo que lo habrían hecho si no se hubiera producido la pandemia. De hecho, el COVID ha arrojado luz sobre muchas cuestiones que ya eran acuciantes antes de que atacara el virus. Por ejemplo, que el brote empezara en un mercado de animales en China cuenta una historia propia: nuestra relación con la naturaleza está peligrosamente desajustada. La producción de comida industrial ha debilitado enormemente la biodiversidad de nuestro mundo humano, mientras que la intrusión en la naturaleza nos expone a nuevas enfermedades. Hace mucho tiempo que los expertos advierten de esos peligros, pero para muchos la amenaza no ha sido real hasta que la vida se ha visto gravemente alterada. En Europa, la imagen de las estanterías vacías en los supermercados fue estremecedora, un símbolo de lo frágil que es nuestro sistema alimentario y, con él, nuestro lugar en la Tierra.
El COVID no solo nos ha recordado el poder de la naturaleza y nuestra interdependencia, sino que también ha puesto de relieve el hecho de que nuestras economías generan desigualdad y de que infravaloramos a los «trabajadores esenciales» que sostienen nuestra vida. Pero el COVID también nos ha enseñado que, cuando se nos pide, podemos unirnos y ser capaces de grandes actos de altruismo, resistencia y valentía. Lo más valioso que podría aflorar de esta pandemia es que aprendamos esas lecciones y reconstruyamos nuestra vida en torno a ellas.
Tal como argumento en este libro, no hay mejor manera de hacerlo que a través de la comida. El COVID nos ha recordado que la comida es la fuerza más influyente en nuestra vida y nuestro mundo, esencial para nuestras relaciones con la naturaleza y entre nosotros. Hemos basado nuestra vida en la premisa de la comida barata, pero, como ha demostrado la pandemia, no existe tal cosa. Aparte de la llamada de atención ecológica que representa, también ha desvelado el grado en que comer alimentos industriales ultraprocesados pone en peligro nuestra salud. La mayoría de las «afecciones subyacentes» que nos hacen tan vulnerables al virus guardan relación con la dieta.
Aquí, la lección más clara es que necesitamos cambiar con urgencia nuestra manera de comer y producir comida, lo cual también significa que debemos volver a valorar la comida, uno de los temas principales de Sitopía. En esto, el COVID también nos ha mostrado el camino: durante el confinamiento, quienes pueden trabajar desde casa han dedicado más tiempo y atención a la comida, las familias han cocinado y comido juntas, los vecinos han compartido alimentos o ayudado a otros con la compra, algunos chefs famosos han cocinado en colegios, los pubs se han convertido en centros alimentarios locales y los pequeños productores han creado nuevas redes de abastecimiento vendiendo directamente a los consumidores. En cuestión de semanas han aparecido sistemas de comida regional y estacional totalmente nuevos en el Reino Unido y otros lugares, y mucha gente ha manifestado que gracias a ello aprecia mucho más la comida, cultivar, cocinar y consumir mejores alimentos y malgastar menos que antes.
Por supuesto, no todo el mundo ha podido disfrutar de esas ventajas. El uso de bancos de alimentos ha aumentado abruptamente con el confinamiento, ya que millones de personas han perdido su trabajo, y muchas pequeñas empresas de alimentación que se han visto obligadas a cerrar durante el confinamiento quizá no sobrevivan, lo cual deja las puertas abiertas al dominio de las grandes cadenas. El enorme incremento de las compras online pone en peligro a zonas comerciales que ya tenían dificultades antes de la pandemia y, puesto que muchos empleados de oficina tienen intención de seguir trabajando desde casa, los centros urbanos se enfrentan a un futuro incierto. Y por último, pero no por ello menos importante: ante la escasez de dinero existe el peligro de que la demanda de comida barata no haga más que aumentar.
La reconstrucción tras la pandemia pondrá al límite a nuestros Gobiernos en un momento en el que la emergencia climática y otras amenazas ecológicas también exigen que tomen medidas urgentes. Pero puede que esta confluencia de grandes crisis represente una oportunidad. La conciencia ciudadana sobre la necesidad de cambios nunca había sido mayor, y tampoco ha habido pruebas más claras de nuestra capacidad y voluntad de adaptarnos. Tal vez sea la mejor oportunidad que tendremos nunca de crear una visión mejor, más ecológica y equitativa de una buena vida y de poner en práctica nuestras ideas. La necesidad de un gobierno y una cooperación local y global más fuerte nunca ha estado más clara. La responsabilidad de las naciones ricas de ayudar a las pobres durante la crisis podría resultar en un nuevo acuerdo entre el Norte y el Sur y en un nuevo contrato social que no se base en el consumismo, los beneficios y la explotación, sino en la resistencia, la colaboración y un comercio justo y transparente.
Es posible que en los próximos años veamos 2020 como un punto de inflexión, el momento en que por fin nos dimos cuenta de que vivimos en un planeta finito e interconectado. Puede que veamos el confinamiento como el momento en que finalmente descubrimos lo que nos hace felices: un buen trabajo, un hogar decente, el tiempo que pasamos con amigos y familiares, el contacto con la naturaleza y el sentido del amor y la pertenencia. Las condiciones de una buena vida pueden ser muy distintas en diferentes culturas de todo el mundo, pero en esencia son universales, y la buena comida siempre es fundamental. El resurgimiento social siempre ha girado en torno a la comida; al fin y al cabo, compartir el problema de cómo comer fue nuestro proceso de evolución como especie. Desde que somos humanos hemos intentado crear una sitopía mejor. Puede que esta vez lo logremos.
26 de febrero de 2021
Introducción
Hace años asistí a una conferencia TEDGlobal en Edimburgo. El último día, tras casi una semana escuchando a docenas de pensadores, inventores, artistas y activistas que hablaron de su vida y su trabajo inspiradores, me desplomé agotada en un puf hasta que se acercó un neerlandés alto y anunció que era el vicepresidente de Shell. «Estoy buscando respuestas —dijo—. Llevo toda la semana escuchando a gente y no he oído nada importante. ¡Tenemos grandes problemas que resolver! ¿Tiene alguna idea buena? ¡Si puede darme una, tengo millones para invertir!».
Después de varios días absorbiendo lo que a mí me pareció un torrente constante de buenas ideas, me quedé un poco atónita. No obstante, reflexioné sobre lo que había dicho el hombre de Shell y finalmente respondí que, en mi opinión, lo que más hacía falta en el mundo era filosofía. «Nos hemos olvidado de formular las grandes preguntas —le dije—. Por ejemplo, qué constituye una buena vida». Nunca olvidaré su mirada, que pasó de incomprensión a incredulidad e impaciencia y finalmente a enojo. «¡No tenemos tiempo para eso! —me espetó—. Somos 7.000 millones de personas viviendo por encima de nuestras posibilidades, destruyendo el planeta, ¿y dice que lo que necesitamos es filosofía?».
Aunque no fue la inspiración inmediata para este libro, esa conversación avivó mis motivos para escribirlo. Tal como dijo el estresado neerlandés, los humanos del siglo XXI nos enfrentamos a múltiples desafíos a vida o muerte cuya solución requiere reflexiones trascendentales, acciones urgentes y cooperación global. En eso, el hombre del sector petrolífero y yo coincidimos totalmente. En lo que discrepábamos era en nuestro planteamiento para abordar la crisis. Mientras él buscaba soluciones técnicas para nuestros problemas, yo quería tratar las causas subyacentes examinando los factores, las suposiciones y las decisiones que los habían creado. Aunque la tecnología y la filosofía no son disciplinas mutuamente excluyentes —sin duda necesitamos las dos—, lo que demostró nuestra tensa conversación sentados en aquellos pufs fue la brecha que puede existir entre ambas. Es esa brecha la que pretendo salvar en este libro a través de la comida.
¿Por qué la comida? Porque es, con diferencia, el medio más poderoso del que disponemos para pensar y actuar juntos a fin de crear un mundo mejor. La comida ha modelado nuestros cuerpos, hábitos, sociedades y entornos desde mucho antes de que nuestros antepasados fueran humanos. Sus efectos son tan extendidos y profundos que la mayoría ni siquiera podemos verlos, pero nos resulta tan familiar como nuestro propio rostro. La comida es el gran conector, la esencia de la vida y su metáfora más clara. Lo que confiere a la comida un poder incomparable es su capacidad para abarcar mundos e ideas. Podríamos decir que es la herramienta más potente para transformar nuestra vida, una herramienta que nunca supimos que teníamos.
En mi primer libro, Ciudades hambrientas, exploraba cómo la alimentación de las ciudades ha condicionado las civilizaciones a lo largo del tiempo. El libro seguía el viaje de la comida desde la tierra y el mar hasta carreteras, vías ferroviarias, mercados, cocinas, mesas y vertederos, demostrando cómo cada etapa de dicho viaje ha influido en la vida de las personas en todo el mundo. Cuando acabé de escribir el libro, me había dado cuenta de lo mucho que condiciona la comida casi todos los aspectos de nuestra existencia. Decidí titular el último capítulo «Sitopía» (del griego sitos [comida] + topos [lugar]) para bautizar el fenómeno que había descubierto: el hecho de que vivimos en un mundo condicionado por la comida. En ciertos sentidos, la influencia de la comida es obvia (por ejemplo, cuando tenemos hambre o cuando no nos caben los pantalones), pero, en otros, sus efectos son profundos y misteriosos. Por ejemplo, ¿cuántos nos paramos a pensar en la influencia que tiene la comida en nuestra mente, valores, leyes, economías, hogares, ciudades y paisajes, e incluso en nuestra actitud hacia la vida y la muerte?
Este libro parte de ese descubrimiento anterior. La comida condiciona nuestras vidas, pero, dado que su influencia es demasiado grande como para que la veamos, la mayoría lo hacemos inconscientemente. Ya no valoramos la comida en el mundo industrializado y pagamos lo mínimo posible por ella. A consecuencia de ello, vivimos en una mala sitopía, en la que los efectos de la comida son eminentemente malignos. Muchos de nuestros mayores desafíos —el cambio climático, la extinción masiva, la deforestación, la erosión del suelo, la falta de agua, la contaminación, la resistencia a los antibióticos y las enfermedades relacionadas con la dieta— obedecen al hecho de que no valoramos la comida. Sin embargo, tal como argumentará este libro, al valorar de nuevo la comida, podemos utilizarla como una fuerza positiva, no solo para abordar esas amenazas y combatir numerosos males, sino para construir sociedades más justas y resistentes y llevar una vida más feliz y saludable.
Igual que Ciudades hambrientas, Sitopía está organizado en siete capítulos que representan un viaje inspirado en la comida, en este caso empezando por un plato y viajando al universo. La historia empieza con la propia comida y luego se desplaza al cuerpo, el hogar, la sociedad, la ciudad y el campo, la naturaleza y el tiempo. En cada fase —o escala— de este viaje utilizo la comida como una lente para explorar los orígenes y dilemas de nuestra situación actual y preguntar cómo podemos mejorarla.
La comida es el eje de la sitopía, pero este libro no trata mayoritariamente de comida. Por el contrario, estudia cómo esta puede ayudarnos a afrontar nuestros muchos dilemas de una manera conectada y positiva. No podemos vivir en una utopía, pero al pensar y actuar a través de la comida —aunando fuerzas para construir una mejor sitopía—, podemos acercarnos a ella sorprendentemente.
La hamburguesa de Google
«La tecnología es la respuesta. Pero ¿cuál era la pregunta?».
CEDRIC PRICE[1]
En agosto de 2013, el público se dio cita en Londres para presenciar un acto gastronómico extraordinario. Emitido en directo desde un estudio de televisión y presentado por Nina Hossain, de la cadena de noticias ITN, consistía en cocinar y probar la primera hamburguesa de ternera creada en un laboratorio. En el ambiente, cargado de tensión, se respiraba el aire incongruente de un programa de cocina de sábado por la mañana secuestrado por una empresa de investigación secretista. En lugar de los habituales invitados famosos y las conversaciones relajadas estaba Mark Post, profesor de Fisiología de la Universidad de Maastricht, sentado incómodamente en un taburete junto a dos «conejillos de Indias» inquietos —la nutricionista austríaca Hanni Rützler y el periodista estadounidense especializado en comida Josh Schonwald— y listos para probar la que podría ser la comida del futuro.
Oculta bajo una campana de plata, la hamburguesa parecía bastante inocente, aunque, al observarla con más detenimiento, su tono purpúreo y su textura excesivamente suave (además del hecho de que descansaba sobre una placa de Petri) dejaban entrever sus singulares orígenes. Creada a lo largo de cinco años con un coste de 250.000 euros, la hamburguesa consistía en 20.000 hilos de lo que Post denominó «ternera cultivada», tejido muscular in vitro creado a partir de células madre bovinas y mezclado con ingredientes más habituales: huevo y migas de pan para obtener textura, además de azafrán y zumo de remolacha para el color. Richard McGeown, el chef encargado de cocinar tan preciado disco de proteínas, lo cogió como si estuviera manipulando residuos nucleares y lo depositó con delicadeza en una sartén con mantequilla derretida.
Cuando la hamburguesa empezó a chisporrotear, mostraron un breve vídeo en el que se explicaba la ciencia que hay detrás de la carne in vitro. Con gráficos caricaturescos y una banda sonora jazz-funk salida directamente de la secuencia del «ADN de dinosaurio» de Parque jurásico, una aterciopelada voz de barítono estadounidense nos informó de que el tejido muscular de la ternera cultivada se obtiene de una vaca siguiendo un «proceso breve e indoloro». A continuación se separan las células de la grasa y los músculos, y estas últimas se diseccionan para que se dividan por sí mismas. «¡A partir de una célula muscular pueden obtenerse más de un billón de células!», dijo la voz. Después, las células se unen para formar cadenas de 0,3 milímetros de longitud que se sitúan alrededor de un centro de gel, donde su tendencia natural a contraerse hace que ganen consistencia, lo cual produce más músculo. «¡A partir de un pequeño trozo de tejido puede producirse un billón! —exclamó la voz, aparentemente ajena a la reiteración—. Cuando todos esos pequeños fragmentos de músculo se unen, obtenemos exactamente lo mismo que al principio: ¡ternera!».
De vuelta al estudio, el chef McGeown anunció que la hamburguesa estaba preparada y la sirvió en un plato blanco con un bollo poco consistente, una rodaja de tomate y una hoja de lechuga. «¡Las damas primero!», exclamó Hossain, deslizando el plato hacia Rützler, que cortó con indecisión un pequeño trozo de hamburguesa, lo observó, lo olisqueó y se lo llevó a la boca. Mientras tenía lugar ese momento de la historia de la comida, Post explicó que Winston Churchill lo había pronosticado todo en un ensayo de 1931 en el que explicaba que los humanos algún día «eludirían la absurdidad» de criar pollos enteros haciendo crecer las partes comestibles en un «medio apropiado».[2] Mientras Post seguía enfrascado con su tema, los demás se percataron de que Rützler se estaba quemando la boca con la hamburguesa. Negándose a escupir su bocado de cincuenta mil euros, lo engulló valerosamente y, con dolor manifiesto, intentó responder a la pregunta de Hossain, también ardiente: «¿Qué sabor tiene?».
Rützler soltó una risa nerviosa. «Esperaba una textura más suave —dijo al fin—. El líquido sin duda le da un poco de sabor. Sé que no contiene grasa, así que no sabía si estaría jugosa, pero se parece a la carne… La consistencia es perfecta… ¡Pero echo de menos un poco de sal y pimienta!». Con ese arrebato final, Rützler le pasó el testigo a Schonwald, que pronto sacó a la luz su legado nativo de consumidor de hamburguesas. «Al morderla parece una hamburguesa convencional —dijo—, pero es una experiencia poco natural. No sabría decir cuántas hamburguesas sin kétchup, cebolla, jalapeños o beicon he comido en los últimos años, pero creo que la grasa es el elemento faltante más importante. Lo que más cambia es el sabor».
A pesar de esas opiniones dispares, Post seguía mostrándose animado cuando Hossain le preguntó cómo creía que había ido la cata. «Creo que es muy buen comienzo —respondió—. Más que nada, queríamos demostrar que podemos hacerlo. Estoy muy contento. Es justo decir que todavía no contiene grasa, pero estamos trabajando en ello». Según trascendió, entre esos trabajadores figuraba Serguéi Brin, cofundador de Google, que apareció en un vídeo explicando brevemente sus esperanzas para el proyecto. «A veces surge una nueva tecnología que posee la capacidad de transformar nuestra manera de ver el mundo —dijo—. Me gusta observar la oportunidad y ver cuándo se encuentra en la cúspide de su viabilidad». El discurso de Brin tal vez habría sido más alentador si no hubiera decidido lucir su prototipo de gafas inteligentes de Google, que le daban el aspecto siniestro de un villano de James Bond. «Algunos piensan que esto es ciencia ficción —añadió— y creo que es positivo. Si lo que estás haciendo no es considerado ciencia ficción por algunos, probablemente no sea lo bastante transformador».
En 2013, Brin no era ni mucho menos el único consejero delegado de Silicon Valley entusiasmado por la comida de laboratorio. Aquel año fue una especie de annus mirabilis para la tendencia de las nuevas tecnologías, y Bill Gates anunció su apoyo a un mínimo de tres nuevas empresas: Nu-Tek Salt, que proponía sustituir el sodio comestible por cloruro de potasio; Hampton Creek Foods (ahora rebautizada JUST), pioneros del uso de proteínas vegetales para imitar huevos; y Beyond Meat, que hacían lo mismo con el pollo y la ternera. Al parecer, la conversión de Gates se produjo cuando probó las «tiras sin pollo» de estos últimos y descubrió que no podía distinguirlas del pollo real. «Es solo el principio de una enorme innovación en ese ámbito —escribió aquel año en su página web—. Esto me llena de optimismo respecto a un mundo lleno de gente que se beneficiaría de una dieta nutritiva y rica en proteínas».
Como de costumbre, Gates tenía toda la razón. En la actualidad, la comida de laboratorio es un gran negocio y algunos de sus principales actores incluyen a Kleiner Perkins (inversores cruciales de Amazon y Google), Vinod Khosla (cofundador de Sun Microsystems) y Obvious Corp (creada por los fundadores de Twitter), los cuales pugnan por un trozo del pastel. En solo unos años, la ciencia ficción se ha hecho realidad, y JUST, Beyond Meat e Impossible Foods (esta última fundada por Google, Khosla y Gates) han llegado a los supermercados de lujo y los restaurantes de moda de Estados Unidos y otros países. En 2018, el Reino Unido probó por primera vez las hamburguesas veganas «sangrantes» cuando las fabricadas por Beyond Meat —que, igual que la hamburguesa de Post, utilizan zumo de remolacha para obtener la sangre falsa— salieron a la venta en Tesco y se agotaron al poco de llegar a las estanterías. Entre tanto, en Estados Unidos las reseñas elogiaban las hamburguesas aún más sangrientas de Impossible Food, que utilizan levadura genéticamente modificada para producir hemo, el compuesto que da su nombre a la hemoglobina y hace que nuestra sangre sea roja. En 2019, las hamburguesas de Impossible fueron un éxito cuando Burger King lanzó su Impossible Whopper, «asada al fuego para alcanzar la perfección» igual que su homóloga de ternera.
Ahora que las ventas de carne de laboratorio en Estados Unidos alcanzan ya los 1.500 millones de dólares y se prevé que asciendan a 10.000 millones en 2023, el sector cárnico ha reaccionado con rapidez. Aunque algunos productores han exigido que los sustitutos vegetales no sean etiquetados como carne (una norma que el estado de Misuri fue el primero en convertir en ley en 2018), otros, incluyendo grandes empresas como Cargill y Tyson, han decidido unirse a la competencia y financiar a nuevas empresas como Memphis Meats, que planea comercializar, estilo Post, una carne in vitro.
¿Qué explica el ascenso meteórico de la carne falsa? Aparte de grandes inyecciones económicas, se ha visto fomentado sobre todo por la creciente concienciación pública sobre los efectos catastróficos de la producción industrial de ganado. Desde el innovador informe Livestock’s Long Shadow (La larga sombra del ganado), publicado por Naciones Unidas en 2006, películas populares como Cowspiracy y libros como Comer animales, de Jonathan Safran Foer, hasta informes recientes como Food in the Anthropocene (Comida en el Antropoceno), confeccionado por la EAT-Lancet Commission en 2019, ha aparecido una serie de libros, películas y estudios cada vez más alarmantes que documentan los perjuicios, la crueldad y la locura ecológica de la agricultura industrial.[3]
Originalmente, los humanos domesticaban animales de granja en gran medida porque las bestias podían comer lo que nosotros no podemos: las vacas y las ovejas se alimentaban alegremente de hierba, mientras que los cerdos y los pollos engullían restos de comida. Tras unos años en el campo, en la montaña y en el patio, durante los cuales los bovinos y las gallinas nos proporcionaban el añadido de la leche y los huevos, podíamos comérnoslos. Siempre que uno se sintiera cómodo con el inevitable desenlace, todo ello creaba un hermoso y sinérgico bucle. Por el contrario, la agricultura industrial es casi cómicamente ineficaz. Un tercio de la cosecha de cereales global actualmente va destinado a los animales, una comida que podría alimentar a un número de personas diez veces superior si la consumiéramos de forma directa.[4] La producción de carne industrial devora un tercio del agua utilizada en la agricultura y es responsable de alrededor de un 14,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.[5] Si a ello le sumamos la contaminación causada por las piscinas de estiércol tóxico, que tienen el tamaño de un campo de fútbol, y el uso indiscriminado de antibióticos, tenemos una considerable montaña de costes ocultos. Aunque el valor negativo de esos daños es difícil de calcular, un estudio del Centro Indio de Ciencia y Medio Ambiente cree que, si lo tenemos todo en cuenta, el verdadero coste de una hamburguesa industrial rondaría los doscientos dólares y no los dos que solemos pagar.[6]
Los aspectos éticos negativos de la producción de ganado industrial son igual de preocupantes. Si el término «granja industrial» no genera inmediatamente una sensación de inquietud orwelliana, un estudio más exhaustivo de esas instalaciones secretistas (conocidas en el sector como «empresas de alimentación animal concentrada») pronto lo hará. Hay lugares en los que se hacinan decenas de miles de animales a los que se alimenta con cereales y piensos de soja para que alcancen lo más rápido posible el peso idóneo para ser sacrificados. En el fondo de nuestro corazón, la mayoría sabemos que las condiciones en esas granjas distan mucho de ser idílicas. Pero, tal como argumenta Jonathan Safran Foer, el precio que estamos dispuestos a pagar por la carne afecta directamente a la calidad de vida de las aves y las bestias que comemos, un precio que, teniendo en cuenta los espantosos viajes de Foer por varios gulags animales de Estados Unidos, tiende a estar por los suelos. Según el resumen de un activista: «Esos ganaderos industriales calculan cuánto pueden apretujar a esos animales sin matarlos. Ese es el modelo de negocio».[7]
Si parte de ti aún se aferra a la esperanza de que la mayoría de los animales que comemos lleven una vida feliz, piénsatelo mejor. De los 70.000 millones de animales que acabaron en nuestro plato en 2018, dos tercios fueron criados en granjas; en Estados Unidos, la cifra era de un 99 %.[8] Para hacernos una idea de la asombrosa envergadura de todo esto solo hace falta pensar que, de todos los mamíferos de la Tierra, actualmente un 60 % son animales de granja, un 36 % son humanos y el resto (solo un 4 %) son salvajes.[9] Tal como indican esas cifras, nuestra propensión carnívora es una amenaza para nosotros y para nuestro planeta.
Esa es precisamente la crisis que tratan de abordar las empresas de comida de laboratorio de Silicon Valley. Josh Tetrick, el joven consejero delegado de JUST, es un vegano comprometido que intentó reproducir lo que él denomina las «veintidós funcionalidades de un huevo» (emulsionar, espumar, espesar y demás) tras descubrir las espantosas condiciones en las que viven la mayoría de los trescientos millones de gallinas ponedoras de Estados Unidos. Consciente de que la gente no dejaría de comer huevos a corto plazo, quería, en sus propias palabras, «eliminar a la gallina de la ecuación». En 2013 lanzó Beyond Eggs, un sustituto vegetal de los huevos hecho con ingredientes como guisantes y semilla oleaginosa con una mayor caducidad, menos colesterol y, según esperaba Tetrick, mejor sabor que cualquier cosa que pudiera producir una gallina. Ese mismo año empezó a venderse Just Mayo (mayonesa) en Whole Foods Market y obtuvo reseñas positivas. En 2018 llegó Just Egg, una sustancia creada a partir de judías mungo que al cocinarla se parece a los huevos revueltos y, aunque todavía no ha superado a las gallinas, es un paso más hacia el sueño vegano de Tetrick.[10]
Impossible Foods, Beyond Meat, Beyond Eggs (Comidas Imposibles, Más Allá de la Carne, Más Allá de los Huevos): el lenguaje de la comida de laboratorio tiene un deje curioso, un aire de aventura teñido de amenaza, como un superhéroe de cómic que ha entrado por accidente en las páginas de Un mundo feliz. En menos de una generación, la cultura de Silicon Valley de la que surge —tecnología trepidante, beneficios ingentes, competencia despiadada y directivos rebosantes de testosterona cuya misión es salvar el planeta— ha conseguido dominar casi todos los aspectos de nuestra vida. Los gigantes tecnológicos son tan poderosos y omnipresentes que quizá sorprenda lo jóvenes que son: en 2013, el año en que empezó a abrirse camino la comida de laboratorio, Google tenía solo quince años y Twitter y Facebook menos de diez. A pesar de su juventud, esas empresas ejercen una influencia extraordinaria, no solo en nuestras compras, comunicaciones y datos personales, sino en cómo viviremos en el futuro. Con unos beneficios que en 2018 superaron los 100.000 millones de dólares, Google tenía mucho que invertir en Google AI, su nuevo departamento de investigación, que lidera el diseño y el desarrollo en todos los ámbitos imaginables de nuestra existencia digital, desde el reconocimiento facial hasta los coches sin conductor.[11] Volviendo la vista atrás, la pregunta no es qué hizo que Silicon Valley se interesara por la comida, sino por qué tardó tanto en hacerlo.
Que consideres la reciente obsesión de los gigantes tecnológicos con la comida un motivo de celebración o de preocupación en parte dependerá de tu perspectiva general sobre la vida. Si tiendes a pensar que los humanos somos lo bastante ingeniosos como para idear cualquier solución, probablemente sea el momento de relajarse, coger una hamburguesa de laboratorio y comprar acciones de JUST y Google. Si, por el contrario, te preocupa que tendamos a responder a problemas complejos buscando soluciones simples, desde luego es momento de preocuparse. Nuestra vida nunca había sido tan complicada y nunca habíamos dependido tanto de la tecnología para que funcione. Nuestro planeta está en apuros y varias empresas globales quieren controlarlo todo, desde nuestra manera de comunicarnos, viajar e informarnos hasta cómo comemos. ¿Qué podría salir mal?
Como probablemente hayas intuido, yo pertenezco a la segunda categoría. Aunque no soy tecnófoba, creo que debemos revisar urgentemente nuestra relación con la tecnología, algo que, como propongo en este libro, podemos hacer a través de la óptica de la comida. Los humanos aprendimos a comer mucho antes de inventar la tecnología, y muchos de los avances más importantes se han producido gracias a nuestros intentos por alimentarnos mejor. La comida y la tecnología son dos pilares de nuestra evolución y pueden ayudarnos a comprender cómo hemos llegado a la difícil situación actual y servirnos de guía para crear nuestro futuro. Por tanto, sin más dilación, volvamos al interrogante que abría este capítulo: si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
Oleada cárnica
«¿Cómo vivir?» es la respuesta más probable. La pregunta más antigua de la Tierra, que sustenta las acciones de todos los seres vivos, es el problema de cómo está insertada la vida en nuestro ADN. En su esencia está la cuestión de cómo comer, un aspecto fundamental para todos los seres vivos. Los árboles, las ranas, los pájaros, los peces y los gusanos tienen que comer, pero para ellos el problema es mucho menos complejo que para nosotros. Como seres conscientes, consideramos que hay maneras «buenas» y «malas» de alimentarnos. Puede que no coincidamos en cuáles son (de hecho, se han librado guerras por esa cuestión), pero, para nosotros, comer posee una dimensión ineludiblemente ética.
A una escala global, el problema de cómo comer es algo que los humanos todavía no hemos resuelto. Tras batallar con él durante casi dos millones y medio de años, no hemos hallado solución. Hemos hecho algunos avances espectaculares —fabricando herramientas, dominando el fuego, inventando la agricultura, aprovechando el vapor, modificando genes—, pero cada uno de ellos ha traído consigo una nueva serie de problemas. Hoy, las estanterías de los supermercados están abarrotadas de comida, pero el sistema que las llena está en crisis. En nuestro planeta, finito y sobrecalentado, nuestra manera de comer nos ha atrapado en un torbellino de autodestrucción del cual no hay salida fácil. Tal como advertía Robert Malthus en el pesimista Ensayo sobre el principio de la población, de 1798, por más comida que produzcamos, siempre parecemos necesitar más.
Para empeorar las cosas, se nos da bastante mal gestionar la comida que producimos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la actualidad, los agricultores de todo el mundo aportan el equivalente a 2.800 calorías de comida por persona, más que suficiente para mantenernos si existiera un sistema de alimentación ideal.[12] Por supuesto, no existe tal sistema, motivo por el cual unos 850 millones de personas pasan hambre en todo el mundo y más de la mitad de esa cifra padece sobrepeso o es obesa.[13] Las causas de este desequilibrio son numerosas y complejas, pero básicamente son las mismas que han frustrado nuestros esfuerzos por alimentarnos desde el principio, esto es, aspectos relacionados con la geografía, el clima, la propiedad, el comercio, la distribución, la cultura y los residuos, los mismos factores que han modelado nuestras civilizaciones. Nuestra manera de comer está ligada indisolublemente a las estructuras sociales, políticas, económicas y físicas que gobiernan nuestra vida, que es lo que infunde a la comida su complejidad y poder sin parangón.
Sin embargo, dentro de la complejidad surgen ciertas tendencias. Por ejemplo, las naciones en vías de desarrollo tienen dificultades para producir comida suficiente para alimentar a sus ciudadanos, mientras que los países desarrollados tienden a sobrealimentarlos. El derroche de comida es un problema global, pero sus causas varían dependiendo de dónde estemos: en el Sur global obedece eminentemente a una falta de infraestructura, mientras que en el Norte se debe sobre todo a la superabundancia. El Reino Unido, Francia, Bélgica e Italia cubren entre un 170 % y un 190 % de las necesidades nutricionales de sus ciudadanos, mientras que en Estados Unidos todos los hombres, mujeres y niños tienen acceso a la descomunal cifra de 3.800 calorías, casi el doble de lo que puede consumirse de manera segura.[14] No es de extrañar que tantos estadounidenses tengan sobrepeso o que la mitad de la comida se malgaste.[15] Tal como señalaba Tristram Stuart en Despilfarro, si las naciones occidentales limitaran sus suministros alimentarios a solo el 130 % de sus necesidades nutricionales y los Estados en vías de desarrollo pudieran reducir las pérdidas posteriores a la cosecha a niveles similares a las del mundo desarrollado, podría salvarse un tercio de la reserva de alimentos global, lo suficiente para alimentar veintitrés veces a las personas que pasan hambre en el mundo.[16]
Por abordar otro estrato de la crisis alimentaria, la dieta global está cambiando. A medida que la gente se traslada a las ciudades, las dietas rurales tradicionales, normalmente basadas en cereales y verduras, están siendo sustituidas por dietas de estilo occidental con mucha carne y alimentos procesados. En 2005, la FAO pronosticó que el consumo global de carne y productos lácteos se duplicaría en 2050, una predicción que está manteniendo su rumbo obstinadamente.[17] La transición es especialmente pronunciada en China, donde un 80 % de la población era rural en 1980, pero en la actualidad un 53 % de la gente vive en las ciudades y se prevé que en 2025 lo haga un 70 %.[18] En 1982, el chino medio comía solo trece kilos de carne al año; hoy, esa cifra es de sesenta kilos y va en aumento. Aunque es solo la mitad de la que come el estadounidense medio, significa que los chinos en la actualidad consumen una cuarta parte de la carne del planeta y el doble que Estados Unidos, un país al que le encantan las hamburguesas.[19]
En Occidente puede ser difícil calcular cuánta carne comemos, ya que casi todos los animales que en su día pastaban en nuestros campos han desaparecido. Al pasear por la campiña británica, cabría pensar que toda la nación se ha vuelto vegetariana, ya que raras veces vemos una vaca o una oveja. En parte gracias a ese distanciamiento mental y físico, muchos vivimos en un estado de negación en lo tocante a nuestros amigos con pelo y plumas: amamos a nuestros gatos y perros, pero condenamos a millones de pollos y cerdos (estos últimos tan sensibles e inteligentes como nuestros compañeros caninos) a una vida mísera. Aunque los niveles de bienestar varían en todo el mundo (y las granjas británicas cuentan con uno de los más elevados), pocos comprobamos si el contenido de nuestro bocadillo de beicon proviene de un cerdo «feliz».
¿Por qué somos tan ciegos a la realidad de la comida? Una respuesta es que no nos gusta tener que pensar demasiado en ello. Vivir en una feliz ignorancia sobre lo que es necesario para sostener la vida antaño era un privilegio de los ricos; ahora, gracias a los alimentos precocinados baratos, la mayoría podemos hacerlo. Aunque algunos podrían aducir que esa despreocupación es el logro supremo de la industrialización, también es sintomático de una profunda enfermedad moral. Solo un escándalo de la envergadura del «Horsegate» (cuando se descubrió que unos pasteles de carne baratos comercializados en Europa y otras regiones contenían carne de caballo ilegal) basta para sacarnos de nuestro estupor gastronómico. Inmediatamente después del escándalo, los carniceros independientes de Gran Bretaña aumentaron sus ventas en un 30 %, ya que la gente abandonó los pasteles baratos y buscó mejores alternativas. Pero ese resurgimiento no duró demasiado y las ventas de pasteles volvieron a la normalidad en cuestión de meses.
Nuestra dedicación al consumo de carne es precisamente lo que Mark Post y otros esperan solventar con sus alternativas creadas en el laboratorio. Para Post, las ventajas de la ternera cultivada están claras: «Tiene el mismo sabor y calidad y cuesta lo mismo o incluso menos. Entonces, ¿qué elegirías? —pregunta—. Desde un punto de vista ético, todo son ventajas».[20] Aunque las intenciones de Post son admirables, la ética de la carne de laboratorio es bastante más turbia de lo que parece. Para empezar, la ternera cultivada se desarrolla en suero fetal bovino, así que, a diferencia del hemo vegetal, se utilizan animales, aunque a una escala mucho menor que la ternera convencional. En segundo lugar está el factor «aprensivo», la cuestión de si desarrollar tejido muscular en un laboratorio es realmente un camino que queremos seguir. Y, por último pero no por ello menos importante, está el problema de la propiedad: a pesar del eslogan no oficial de Google, «No seas malo» (ahora sustituido por «Haz lo correcto»), ¿verdaderamente queremos que nuestra comida pertenezca a la misma empresa global que controla cómo accedemos a la información y la compartimos? Y, si no lo queremos, ¿quién imaginamos que sería el propietario de las tecnologías necesarias para fabricar ternera in vitro? El afable ganadero o carnicero local no, desde luego. Si la carne de laboratorio triunfa —y todo apunta a que lo hará—, sin duda la coserán a patentes y cosechará beneficios al menos tan desorbitados como el software de tu teléfono móvil.
Entonces, ¿qué hay de las alternativas cárnicas vegetales producidas por Beyond Meat, Impossible Foods y el resto? Aunque son éticamente menos cuestionables, todavía se debate si el consumo masivo de esos productos sería bueno para nosotros o para el planeta. Según su página web, la Impossible Whopper contiene: «Agua, concentrado de proteína de soja, aceite de coco, aceite de girasol, saborizantes naturales, proteína de patata, metilcelulosa, extracto de levadura, dextrosa cultivada, almidón modificado, hemoglobina de soja, sal, proteína de soja aislada, tocoferoles mezclados (vitamina E), gluconato de zinc, clorhidrato de tiamina (vitamina B1), ascorbato de sodio (vitamina C), niacina, hidrocloruro de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), vitamina B12». Es una lista de ingredientes que tu abuela difícilmente habría reconocido y en la que desde luego no habría confiado.
Eso no significa que toda la carne de laboratorio o la carne falsa sea mala. Por el contrario, cualquier cosa que prometa acabar con la ganadería industrial merece la pena. El problema, según concluyó Robert Oppenheimer, es que lo que parece una buena idea en un laboratorio puede tener consecuencias imprevistas en el mundo real. Igual que los perros, las tecnologías tienden a obedecer a sus señores, y el comportamiento de nuestros gigantes tecnológicos actuales no inspira confianza en su idoneidad para controlar la comida del futuro.
El hecho de que producir tejido muscular en un laboratorio parezca mejor idea que comer más verdura pone de manifiesto la esencia de nuestro dilema humano. Durante millones de años hemos coevolucionado con la tecnología y, en el proceso, nos hemos convertido en lo que decidimos denominar Homo sapiens. No existiríamos sin la tecnología y no podríamos sobrevivir sin ella, pero ahora nuestra coevolución se ha frenado de golpe. En nuestro intento por resolver el problema de cómo comer, hemos complicado el problema de cómo vivir, este aún más grande. Cuando hay que abordarlo, la tecnología ya no es el factor limitador: ya sabemos cómo alimentar al mundo, calentar y enfriar nuestras casas y curar enfermedades; lo que nos falta es la capacidad para poner en práctica nuestras ideas de manera eficaz, colaborar, compartir y aprender de nuestros errores. Los ámbitos en los que debemos invertir e inventar con más urgencia no son tecnológicos, sino humanos.
Una buena vida
«Uno no puede pensar bien, amar bien o dormir bien si no ha comido bien».
VIRGINIA WOOLF[21]
Una pregunta que la tecnología nunca puede responder por nosotros es qué es una buena vida. Dicha pregunta es crucial para todo lo que hacemos, ya que todas nuestras decisiones y acciones son una respuesta a ella.[22] Cuándo y cómo comemos, bebemos, trabajamos, pensamos, caminamos, hablamos y miramos el teléfono son decisiones dirigidas a una idea consciente o inconsciente de lo que es bueno. Incluso cuando dormimos, nuestro cerebro trabaja en problemas que no hemos podido resolver durante el día. La búsqueda de una nueva vida es algo de lo que nunca podemos huir.
Cuando tenemos hambre, sed o frío o cuando estamos enfermos o en peligro, la búsqueda se convierte en una cuestión de supervivencia. La comida, el agua, el calor, los medicamentos y el cobijo se presentan como «bienes» vitalmente preciados, como ha ocurrido casi siempre para casi todos los humanos de la historia. Por tanto, los que actualmente llevamos una vida cómoda en Occidente somos una especie de anomalía: para nosotros la muerte probablemente obedecerá a lo que se conoce como «enfermedades de afluencia» —cáncer, afecciones cardíacas, diabetes o demencia— y no a la guerra, la violencia, el hambre o una plaga. Al ayudarnos a combatir la muerte, la tecnología nos ha distanciado de nuestra propia mortalidad, hasta el punto de que el tema se ha convertido prácticamente en tabú.
Una vez que la supervivencia está asegurada, la cuestión de cómo vivir se vuelve cada vez más compleja y abstracta. Aunque todavía giran tangencialmente en torno a la supervivencia («¿Nos hemos quedado sin copos de maíz?»), nuestras decisiones tienden hacia objetivos más intangibles, como encontrar la felicidad. La felicidad, un concepto notoriamente difícil de definir, y más aún de conseguir, es el señuelo definitivo, universalmente deseada pero rara vez poseída. Al pasear por nuestras casas climatizadas, rodeados de ordenadores, lavaplatos y microondas mientras le ordenamos a Alexa que ponga nuestra música favorita, suponemos tácitamente que deberíamos ser felices, pero, por un sinnúmero de razones —estrés laboral, preocupaciones económicas o una sensación omnipresente de soledad—, a menudo podemos sentir lo contrario.
Tal como señalaba Richard Layard en La nueva felicidad, la relación entre alegría y riqueza no es en modo alguno lineal. Una vez que hemos alcanzado cierto nivel de comodidad —lo necesario para la subsistencia básica—, una mayor riqueza no nos hace más felices. De hecho, según descubrió Layard, a pesar de que los ingresos medios se han duplicado en el Reino Unido, Estados Unidos y Japón en los cincuenta años transcurridos hasta 2005, los niveles de felicidad se han mantenido constantes.[23] Esos hallazgos explican por qué incluso los que tenemos la suerte de tener la barriga llena, una casa cómoda y caliente y artilugios inteligentes sentimos el impulso de intentar conseguir algo más: amor, significado, realización o propósito. Sin embargo, cuanto más nos esforzamos, más inalcanzables pueden parecer esas cosas. La música, el arte, la astronomía, la poesía, la filosofía y la religión son solo algunos de los resultados de nuestro anhelo, junto con el salto base, la Xbox, los crucigramas crípticos, las drogas y el alcohol.
Los humanos son bestias complejas. Por tanto, ¿cómo vamos a tener la esperanza de prosperar? Uno de los primeros en plantear esa pregunta fue Sócrates. El filósofo, provocador, feo, encantador e ingenioso, acribillaba a sus conciudadanos atenienses a preguntas sobre el significado de la vida y se regodeaba buscando errores en sus respuestas. Siguió ese camino porque creía que nuestra principal tarea como humanos era aprender a utilizar el cerebro. Huelga decir que sus esfuerzos no sentaron muy bien a la élite gobernante, que acabó llevándolo a juicio por «corromper la mente de los jóvenes». En un famoso discurso, Sócrates defendió sus actos diciendo que su reflexión más importante tras una vida entera de indagaciones fue darse cuenta de que no sabía nada. Aun así, añadió, todo el mundo tenía el deber de hacerse esas preguntas, porque «una vida sin esa clase de análisis no merece ser vivida».[24]
La devoción de Sócrates por la filosofía le costó la vida, pero sus ideas resultaron mucho más difíciles de apagar. Su búsqueda incesante del significado del bien, inmortalizada en los Diálogos de su fiel pupilo Platón, se extendió por toda Atenas, que, como primera democracia del mundo, era un contexto ideal para llevar a cabo esa investigación. La ciudad fue la base de La República, la obra utópica de Platón, que a su vez inspiró a su alumno Aristóteles a escribir Ética, la primera guía práctica para llevar una buena vida.
Aristóteles coincidía con Platón en que el principio rector de la vida era la búsqueda del bien. «Se considera que todo arte e investigación y, de igual modo, toda acción y búsqueda, aspira a un bien —escribió—. De ahí que el bien haya sido acertadamente definido como aquello a lo que aspiran todas las cosas».[25] Entonces, se preguntaba Aristóteles, ¿cuál era el bien último para un ser humano? Sin duda debía de ser perfeccionar nuestra mayor facultad, esto es, la razón. Solo a través de la razón, decía Aristóteles, podíamos llevar una vida virtuosa —y por ende feliz—, utilizándola para ayudarnos a vencer los obstáculos que la vida inevitablemente nos pondría por delante. La clave era encontrar el equilibrio en todas las cosas, empezando por nosotros mismos. Por ejemplo, si somos impetuosos por naturaleza, deberíamos buscar la paciencia; si somos asustadizos, deberíamos intentar ser más valientes. Por medio de esos esfuerzos podríamos perfeccionar nuestra alma y de ese modo alcanzar la virtud, siguiendo un camino recto por la vida igual que había hecho Ulises al navegar entre las rocas de Escila y Caribdis.[26] Si los humanos eran barcos y la vida el mar, entonces el bien era nuestra Estrella Polar y la razón nuestro timón.
Ningún filósofo griego dijo nunca que llevar una buena vida fuera fácil. Por el contrario, la idea de que hacía falta mucho coraje y esfuerzo era axiomática. La palabra griega para felicidad, eudaimonia, se traduciría como «prosperar», y era un estado activo, no pasivo. Para Aristóteles esto era especialmente importante, ya que los humanos eran «animales políticos», lo cual significaba que jamás podríamos prosperar en situación de aislamiento; para ser felices nos necesitábamos los unos a los otros. Lo que fuera bueno para nosotros tenía que ser bueno para la sociedad en su conjunto. Puede que no coincidamos en lo que significa eso, dijo Aristóteles, pero debemos seguir intentando encontrar puntos comunes. De hecho, ese era el objetivo último de la política.
Tal como indica la suerte que corrió Sócrates, no todos los atenienses se sentían cómodos ante esas ideas. Pero si llevar una vida virtuosa era difícil en la antigua Atenas, inténtalo en el Londres contemporáneo. En una sociedad posindustrial como la nuestra es casi imposible llevar una vida verdaderamente buena, ya que, por el mero hecho de existir, participamos en toda una serie de sistemas sociales, políticos y económicos que, entre otras cosas, oprimen a los trabajadores, abusan de los animales, contaminan los océanos, destruyen ecosistemas y emiten gases de efecto invernadero como si no hubiera un mañana. Que Dios te asista si conduces un coche, utilizas el avión para ir de vacaciones, comes bistec o tienes un smartphone. Casi todos los movimientos que hacemos en el mundo moderno tienen un impacto lejano negativo. El simple hecho de afrontar los múltiples dilemas de la vida exige grandes conocimientos y esfuerzos, ya que examinamos todas las repercusiones de nuestras acciones en innumerables personas, criaturas, estructuras y organismos, la mayoría de los cuales apenas sabemos que existen. Huelga decir que pocos estamos preparados para esa tarea.
¿Qué consejo nos habría dado Sócrates para ayudarnos a lidiar con la vida moderna? Su primera sugerencia tal vez sería que aprendamos a amar la paradoja. A fin de cuentas, nuestra búsqueda permanente de metas esquivas es bastante paradójica. Para Sócrates, igual que para el indio Buda Gautama, casi coetáneo suyo, aceptar la condición humana era la base de una buena vida. Ambos fueron fundadores de una tradición de pensamiento humanista que sostiene que dicha aceptación es la clave de la felicidad. Puede que la idea suene seria, pero es el homólogo necesario a esa otra gran vertiente del humanismo, el humor, que probablemente sigue siendo nuestra mejor defensa contra las vicisitudes de la vida. Por ejemplo, en Guía del autoestopista galáctico, la serie radiofónica creada por Douglas Adams en los años setenta, se fabrica un ordenador llamado Pensamiento Profundo para responder a la pregunta: «¿Cuál es el significado de la vida, el universo y todo?». Pensamiento Profundo tarda siete millones y medio de años en hallar la respuesta: «Cuarenta y dos». Cuando lo acusan de ofrecer una solución absurda, el ordenador lo reconoce, pero se defiende aduciendo que la gente que lo programó no había entendido la pregunta original.[27]
Después de Pascua
La vida moderna se ve asediada por la paradoja. Nuestra capacidad técnica es asombrosa, pero parecemos incapaces de equiparar nuestras aptitudes para modificar ovejas genéticamente, hacer aterrizar sondas en cometas o lograr que los robots sirvan sushi con desafíos no técnicos como crear sociedades igualitarias, discrepar sobre la existencia de Dios o convivir con los peces. En términos psicológicos, hemos desarrollado nuestras habilidades «duras» en detrimento de las «blandas». En términos metafóricos, hemos permitido que lo técnico lleve la batuta y lo filosófico siga el ritmo.
Nuestro dilema empeora porque nuestra vida está muy dominada por la tecnología. En la actualidad, dos tercios de la población tienen un smartphone, una estadística que pone de relieve el alcance global de la revolución digital. Internet ha transformado nuestra vida de manera más profunda y rápida de lo que nadie podía prever (excepto el profeta de los medios Marshall McLuhan). Hoy vivimos en una Aldea Global en la que Google es el mercado, Amazon los grandes almacenes, Facebook la valla del jardín y Twitter el cotilleo local. En un abrir y cerrar de ojos, actividades que antes solo se producían en pueblos o ciudades pueden llevarse a cabo moviendo un dedo desde un desierto, un océano o un avión.
Nadie sabe dónde nos llevará la vida digital. Nuestra obsesión con las pantallas ya ha cambiado nuestro comportamiento social y nuestra manera de pensar. Ahora que el entusiasmo con la vida digital empieza a atenuarse, su lado oscuro es cada vez más obvio, con noticias constantes sobre ciberdelitos, páginas de autolesiones, troles de Internet, propaganda política, vigilancia personal y explotación de datos. La ampliación de nuestros horizontes comunicativos ha tenido un coste parcial para nuestra libertad; lo que en su momento parecía un dominio público nuevo e inocente ha resultado ser cualquier cosa menos eso. Ahogados en datos y enganchados a vídeos de gatos haciendo tonterías con tapas de papelera, vivimos en un campo de minas sumamente manipulado y monetizado en el que todos nuestros movimientos son controlados, almacenados y vendidos para obtener beneficios.[28] Aislados en nuestros mundos digitales personalizados y ajenos a los algoritmos que nos llevan por donde quieren, estamos perdiendo la capacidad para hacer lo que Aristóteles definía como la correcta función humana: razonar.
Los humanos somos infinitamente imaginativos y adaptables, pero, según argumenta Jared Diamond en Colapso, no se nos da bien detectar cuándo estamos en apuros. Una de las historias más cautivadoras de su catálogo de civilizaciones condenadas a la desaparición es la de la isla de Pascua. Colonizada por primera vez por los rapanuis polinesios entre los siglos VII y XII, la isla era una comunidad próspera de unos quince mil integrantes en el siglo VII, con una frondosa vegetación que incluía algunas de las palmeras más altas de la Tierra. Pero, teniendo en cuenta que la masa de tierra habitada más cercana se hallaba a casi dos mil kilómetros de distancia, la isla era extremadamente remota y carecía de socios con los que comerciar. A medida que los habitantes talaban más y más árboles para hacer hueco a la agricultura, para fabricar materiales y para la construcción de las gigantescas cabezas de piedra (moai) que han hecho famosa a la isla, la erosión del suelo redujo su capacidad para cultivar alimentos. Y lo que resultó aún más fatídico: la falta de árboles impidió que fabricaran barcas con las que salir a pescar. Cuando los europeos llegaron finalmente, en 1722, encontraron a una población desnutrida de menos de tres mil habitantes, indicios generalizados de luchas y un paisaje desnudo en el que ningún árbol superaba los tres metros de altura.
Según Diamond, la isla de Pascua es una buena metáfora para el planeta Tierra. Aunque las ratas y las enfermedades que llegaban con los barcos le asestaron el golpe de gracia, lo que verdaderamente condenó a los isleños fue el aislamiento. Tampoco es que estemos necesariamente condenados a caer en el olvido como ellos. En palabras de Diamond, de todas las razones por las que desaparecen las sociedades (daños medioambientales, cambio climático, vecinos hostiles o socios comerciales), «el quinto grupo de factores —las respuestas de la sociedad a sus problemas medioambientales— siempre es importante».[29]
¿Qué podrían decirnos los rapanuis de nuestros apuros modernos? Como ellos, sabemos que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y, como ellos, no estamos reaccionando con suficiente rapidez. Sabemos que debemos cambiar nuestras costumbres, pero la complejidad de las amenazas a las que nos enfrentamos parece abrumadora, así que continuamos igual. Necesitamos con urgencia nuevas formas de pensamiento que no paralicen nuestra mente y, lo que es más importante, que aporten una nueva visión de cómo podríamos vivir en el futuro, lo cual nos devuelve al tema de la comida.
Sitopía
«La gastronomía es un estudio de los hombres y las cosas».
JEAN ANTHELME BRILLAT-SAVARIN[30]
La comida influye en nuestra vida para ayudarnos a pensar. Puede que no seamos conscientes de esa influencia, pero está en todas partes, incluso en las zonas de nuestro cerebro que no pueden parar de preguntarse por el significado de la vida. Los efectos de la comida son tan omnipresentes que pueden ser difíciles de detectar. Por eso puede ser tan revelador aprender a ver a través de la comida. Uno percibe una conectividad extraordinaria, una energía que fluye por nuestro cuerpo y por el mundo, relacionándolo y animándolo todo a su paso. Como hemos visto, a ese mundo moldeado por la comida yo lo llamo sitopía.[31] A diferencia de la utopía, que es ideal y por tanto no puede existir, la sitopía es muy real. De hecho, ya vivimos en ella, pero no es demasiado positiva, porque no valoramos las cosas que la conforman.
La sitopía es básicamente una manera de ver el mundo. La comida puede ayudarnos a entender la complejidad, ya que representa la vida, pero es material y comprensible. Pensemos en ella o no, todos comprendemos intuitivamente la comida. Descartes podría haber dicho: «Como, luego existo». Ese instinto es enormemente poderoso, ya que nos vincula de manera directa con nuestro pasado: nuestros ancestros llevaban una vida muy diferente a la nuestra, pero ellos también tenían que comer. Los esfuerzos de la gente por alimentarse han influido en todas las sociedades humanas y, por tanto, representan un amplio repertorio de ideas, pensamientos y prácticas en el cual podemos inspirarnos. Podemos utilizar la lente de la comida como una máquina del tiempo conceptual para ver nuestro pasado y percibir nuestro presente, y de ese modo imaginar un futuro en el que sabemos que la comida seguirá siendo esencial.
Pero antes de poder utilizar la comida como una lente debemos aprender a ver la comida en sí, una tarea dificultada por el hecho de que, si bien el acto de comer es universal, también es sumamente personal. La cultura de la comida es un lenguaje que aprendemos tan pronto que no nos damos cuenta de que lo hemos aprendido. Como omnívoros, podemos adaptarnos a comer casi cualquier cosa, pero cuando nacemos no sabemos instintivamente qué comer; eso es algo que empezamos a aprender desde nuestra primera comida. Como recién nacidos, comemos antes de pensar; por tanto, comer precede a la conciencia. Desde nuestro primer trago de leche materna hasta nuestra última cena, las comidas determinan la forma y el ritmo de nuestra vida, forjando nuestros cuerpos, gustos, lazos sociales e identidades. De niños, primero aprendemos a comer con familiares y amigos, y cuando tenemos tres o cuatro años nuestros hábitos ya empiezan a estar inculcados. A partir de entonces, nuestras reacciones a alimentos desconocidos probablemente serán más cautelosas. Cuando crecemos, puede que los hábitos alimentarios de los demás empiecen a parecernos poco apetecibles, desconcertantes o incluso repugnantes.
Hace unos años, durante un viaje a Tailandia, tuve que enfrentarme a mis prejuicios alimentarios cuando me llevaron a un mercado de la jungla especializado en insectos. A muchos tailandeses les gustan los insectos tanto como a los británicos el chocolate, pero mientras contemplaba el manto de bichos relucientes que me ofrecían para almorzar, noté que se me encogía el estómago. Al final reuní valor para probar un grillo y me dije que era tan solo un langostino con patas y alas. Al llevármelo a la boca noté que era crujiente, salado y carnoso y que sabía a pescado. En resumen: era absolutamente delicioso. Sin embargo, cuarenta años de condicionamiento ganaron la partida. Aunque conseguí tragarme el insecto, durante días me daban náuseas al pensar en ello.
La incomodidad que a menudo sentimos al enfrentarnos a comidas desconocidas contrasta mucho con la comodidad de ingerir alimentos conocidos, sobre todo los de nuestra infancia. El sabor de esos platos puede causar una profunda sensación de nostalgia, incluso si, como señala el chef británico Nigel Slater en su autobiografía Toast, la comida en sí no era tan sabrosa. Lo más importante es que estaba hecha con amor. Slater recuerda que el glaseado del pastel de Navidad que cocinó su madre estaba tan duro que ni siquiera se lo comió el perro, pero «pensaba que el pastel mantendría unida a la familia. Algo en el modo en que mi madre dejó el pastel encima de la mesa me hizo sentir eso mismo. A salvo. Seguro. Inquebrantable».[32]
La comida está tan ligada a nuestro sentido del yo que es prácticamente indistinguible. Todos tenemos historias, recuerdos, hábitos y preferencias sobre la comida, alimentos que nos encantan u odiamos, pero lo que compartimos la mayoría (a menos que suframos algún trauma o enfermedad) es el placer de comer. Según afirmaba el francés Jean Anthelme Brillat-Savarin, un «filósofo del sabor», en su tratado Physiologie du goût, de 1825, comer es nuestra alegría más fiable y duradera: «Los placeres de la mesa pertenecen a todos los momentos y épocas, a todos los países y días; van de la mano con todos los demás placeres, duran más que estos y siguen allí para consolarnos por su pérdida».[33]
La cultura de la comida va directa a nuestra esencia. Cómo producimos, comerciamos, cocinamos, comemos, desperdiciamos y valoramos la comida dice más de nosotros de lo que creemos. Esas prácticas forman las estructuras sobre las cuales se construye nuestra vida. La comida es a la vez la sustancia de la vida y una metáfora de los complejos lazos vitales que constituyen nuestro mundo.
La comida interminable
Pensar en la comida es algo que casi nunca hacemos en el mundo moderno; la industrialización ha hecho todo lo posible por ocultar los orígenes de lo que comemos. Pensar en lo que es realmente la comida puede inquietarnos, ya que nos acerca incómodamente a la naturaleza de nuestro ser. Sin embargo, eso fue precisamente lo que llevó a Charles Darwin a su mayor descubrimiento. Ante la dificultad de explicar la gran variedad de especies terrestres, Darwin se dio cuenta de que la competencia por unos recursos limitados significaba que solo las criaturas más aptas para un entorno concreto sobrevivirían para reproducirse. «La supervivencia de los más fuertes» conduciría a una especialización que con el tiempo se convertiría en una profusión de especies diferentes.
El pensamiento de Darwin lo llevó a una inquietante conclusión: si la despojábamos de los modales de la mesa, la necesidad humana de comida no era distinta de la de cualquier otra criatura. Se dio cuenta de que todas las especies, incluidos los humanos, competían por los mismos recursos. Por tanto, la necesidad de comer unía a todos los seres vivos en una carnicería mutua y perpetua, como la que sostenía incluso la escena primaveral más aparentemente ingenua:
Contemplamos el rostro de la naturaleza con deleite y a menudo vemos una superabundancia de comida. No vemos u olvidamos que los pájaros que cantan tranquilamente a nuestro alrededor viven sobre todo de insectos o semillas y, por ende, están destruyendo vida constantemente. U olvidamos la frecuencia con la que esos cantantes, o sus huevos y polluelos, son destruidos por aves y bestias de presa. No siempre tenemos en cuenta que, aunque la comida ahora puede ser superabundante, no lo es todas las estaciones del año.[34]
El hecho de que, cuando se dio cuenta de esto, Darwin estaba leyendo Ensayo sobre el principio de la población