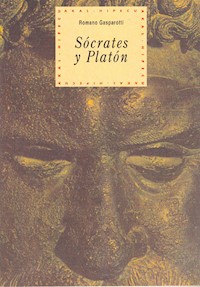
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia del Pensamiento y la Cultura
- Sprache: Spanisch
El autor analiza las figuras iniciales de la filosofía occidental (propiamente dicha), como formando un eje: Sócrates, todavía "maestro de verdad", que se niega a la escritura, y Platón, como el gran creador de diálogos. se analizan las revisiones ente ciudad, escritura y verdad. Una visión de la sociedad de época de Nerón a través del relato de un aventurero. Los desplazamientos del narrador, que pasa de un lugar a o tro de Italia, acompañado por distintos personajes, permite al lector contactar con ambientes diversos, casi siempre relacionados con estrat os sociales marginales. Especialmente llamativa es la llamada ´Cena de Trimalción´, amplio fragmento donde se retrata a un liberto enriqueci do y a las gentes de su círculo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Hipecu / 10
Romano Gasparotti
Sócrates y Platón
La identidad en sí misma diferente y la cuestión de lo divino al comienzo de la filosofía griega
Traducción: Mar García Lozano
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 1996
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4055-2
Advertencia de la traductora
Los textos clásicos, tanto griegos como modernos, citados por el autor se han traducido siguiendo las ediciones españolas más reconocidas, que aparecen en la bibliografía. En muy contados casos se ha tenido que variar ligeramente la traducción por exigencias del texto italiano. También se ha seguido este criterio para traducir ‘expresiones’ entresacadas de la obra de distintos autores que podrían resultar dudosas.
La «cuestión socrática» como comienzo del problema filosófico
Sócrates es el protagonista de la mayor parte de los diálógos de Platón. Más allá de la identidad que le confiere tal papel no puede ser considerado un filósofo, bien porque de su pensamiento no resulta ningún documento escrito directo, bien porque, teniendo en cuenta los testimonios indirectos sobre él (en primer lugar a través de Platón) parece que voluntariamente no quiso dejar nada escrito.
Para la tradición cultural europea (Duque, 1989) es una figura emblemática más por el destino de su personalidad de educador y por la peculiaridad de su muerte que por los contenidos de su inexistente «libro» filosófico. De forma que la debatidísima «cuestión socrática» permanece como un auténtico problema filosófico, más allá del horizonte historiográfico en que fue planteada y discutida en términos que pueden esquematizarse del siguiente modo.
Dado que Sócrates (470/469-399 a.C.) –por razones de las que hemos tenido noticia principalmente a través del testimonio de Platón– no dejó nada escrito, para reconstruir su personalidad de sabio y los contenidos de su enseñanza se considera necesario llevar a cabo un cuidadoso examen crítico de las «fuentes», tanto coetáneas como inmediatamente posteriores, es decir, sobre todo: el comediógrafo Aristófanes (445-385 a.C.), el historiador ateniense Jenofonte (430 ca-post 355 a.C.), continuador de la obra de Tucídides (460/455 ca-post 404 a.C.) y contemporáneo del propio Sócrates; y los filósofos Platón (428/427- 348/347 a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.).
Sin embargo, de dicha investigación sobre las fuentes se sigue que la imagen de Sócrates que se deduce de los últimos textos de esa serie, es decir de los de Aristóteles, procede sustancialmente de Jenofonte (Maier, 1964) quien, a su vez, tiene como fuente fundamental a Platón, el cual, a través del personaje-guía y mayeuta «Sócrates», expone su propia filosofia, mientras que de Aristófanes –más allá de los aspectos satíricos, paródicos o polémicos (por parte de un poeta conservador y vinculado al ilustre pasado de la pólis ateniense), atribuidos por él a la máscara de Sócrates como símbolo del intelectual sofista en la obra «Las nubes»– se extrae una imagen del sabio no muy distinta, en el fondo, a la que aparece en los diálógos socráticos de Platón.
Por ello, a propósito de Sócrates y de su indisoluble relación con Platón, la historiografía más atenta ha comprendido que, en lugar de rebuscar entre las distintas fuentes la más plausible, y mejor que ordenar o combinar los elementos comunes a todos ellas, sería más provechoso, por una parte, remitir la figura de Sócrates al contexto de los diálógos de Platón, donde tiene su propio lugar, y por otra situarla en el «cambio» epocal que tuvo lugar en Grecia precisamente en la transición del período de Sócrates, Tucídides y Aristófanes al de Platón, Jenofonte y Aristóteles.
Por tanto, resulta indiscutible que la investigación en torno a la figura de Sócrates nos conduce necesariamente a Platón y a la filosofía platónica, teniendo en cuenta el hecho de que aunque a Sócrates y Platón les separe sólo una generación y aunque Platón –entre los veinte y treinta años (o sea, en el útlimo decenio que separará al Maestro de la condena a muerte)– parezca haber tenido experiencia directa de la enseñanza de Sócrates, entre ambos se abre una fractura epocal verdaderamente abismal
(Taylor, 1933).
Históricamente hay que tener en cuenta, por una parte, el apogeo alcanzado por el poder de Atenas en el periodo áureo de su democracia –por lo demás Sócrates, entendido como personaje histórico, parece haber conocido a Pericles y sido maestro del pupilo de éste: Alcibíades–, y por otra observar que una civilización, la de la Grecia clásica, comienza su rápida e imparable decadencia en un momento en el que ninguna de las póleis en perenne conflicto consigue un papel análogo al que pocos decenios antes había ejercido la hegemonia político-cultural de Atenas. De este modo lapidario sentenció Jenofonte la situación después de la batalla de Leuctra (donde vencieron los tebanos frente a Esparta, en el 371 a.C.):
«Los dioses hicieron que en Grecia la confusión y el desorden se hiciesen más grandes de lo que nunca antes habían sido». Inmediatamente después del vértice de dicho cambio, en el período en que florece la gran sofística, surgen las figuras de destinos paralelos (Mazzarino, 1990) de Tucídides y Sócrates. El primero fue un aristócrata, estratega en la Guerra del Peloponeso, emparentado con Milcíades y Cimón (aunque de lejano origen tracio), pero admirador de la política de Pericles, oscuramente asesinado al poco tiempo de volver a Atenas procedente del exilio. El segundo fue un pequeño burgués, como se diría hoy, hijo de un artesano y de una comadrona, casado y con tres hijos, valeroso hoplita (soldado de infantería con armadura pesada) contra Esparta en la Guerra del Peloponeso (en especial en los años 432-429 y 424-421 a.C.) y después prítano en el Consejo de los Quinientos (el máximo órgano legislativo según la Constitución ateniense de Clístenes), hasta que –después de la derrota y capitulación de Atenas y la breve dictadura de los «treinta tiranos», que lo consideraba como valeroso opositor– la caída del régimen oligárquico filoespartano y el retorno de los demócratas a Atenas causaran su trágico final.
En el 399 a.C., en efecto, le fue imputada la gravísima acusación de asébeia, es decir: «no reconocer como dioses a los dioses tradicionales de la ciudad e introducir divinidades nuevas, corrompiendo así a los jóvenes». El epílogo es conocido por todos: el proceso, la sentencia de condena a muerte, su rechazo al plan de fuga preparado por algunos amigos fieles, la despedida de su mujer, Jantipa, y de sus hijos, y la aceptación a salir de escena bebiendo la mortal cicuta.
Pero todavía hay algo más, teóricamente hablando: por una parte la enseñanza de Tucídides, según la cual los mortales viven suspendidos del hilo de un lógos cuya naturaleza tiene el carácter múltiple del antilégein, o sea de un decir y contra-decir que se explica siempre a través de «discursos dobles (díssoi lógoi)» (Untersteiner, 1962), presuponiendo por ende la oposición entre «utilidad» y «justicia» y, en todos los campos, el perenne combate de Dike (el nombre arcaico de la diosa de la Justicia) contra la misma Dike, en cuanto negativa. Por otra, sin embargo, y según lo relatado por Platón, Sócrates necesitará reconducirlo todo al incontrovertible presupuesto de una Dike única y absoluta, es decir a la perfecta identidad de lo «justo» y lo «útil».
Por un lado, Sócrates afirma pues el principio de la autonomía (no ya de la separación) de la physis (naturaleza) y de la práxis humana respecto de la «divina Tyche» (la fortuna, el azar considerados como provenientes de lo divino); por otra, está persuadido de que una invisible y prepotente vida divina (daimónion) todo lo abraza, invade y gobierna. Para Sócrates, en efecto, sólo era absolutamente divino (theîon) aquello que le había llamado a la práctica de la sabiduría (sophía) e impulsado a ejercer su actividad de educador de las jóvenes generaciones –llegando a ser tan experto en el «arte de la discusión» como para ser confundido, como hiciera Aristófanes y lamentara Platón, con esos profesionales de la elocuencia y de la dialéctica llamados «sofistas»–; ese mismo principio divino sería aquello de lo que extraen su fuerza todas las cosas más duraderas y sabias para hombres, ciudades y naciones. Un modo de pensar y de actuar éste bien lejano de aquella acusación de «irreligiosidad» que se le imputó y que provocaría su muerte.
¿Pero entonces por qué, como largamente se han preguntado los historiadores, un demócrata y un ciudadano como Sócrates fue procesado y condenado a muerte por su propia pólis (de la que jamás quiso separarse)? ¿Por qué, en un cierto momento, parece haberse convirtido en un obstáculo para el nuevo curso de la democracia en una Atenas ya en decadencia como gran potencia política?
El motivo, en una primera aproximación, se ha buscado principalmente en tres factores, relacionados entre sí:
a) frente a quien estaba convencido, incluso a pesar de las dificultades, de la invencible solidez de la democracia ateniense –considerada como capaz, según sostenía Tucídides, de soportar sin excesivo daño accidentales períodos de tiranías, como la de los Pisístratidas–, Sócrates introducía en esa convicción (podríamos decir, en esta fe) una duda radical al admitir la real posibilidad del declive, y el riesgo –siempre presente– de caer en el error, es decir, en la ausencia de ley o en el desencadenamiento del caótico e incontrolado dominio de las ambiciones individuales.
b) En su enseñanza, dirigida sobre todo a los jóvenes, Sócrates refutaba sistemáticamente la pretensión de los atenienses, incluso de los más ilustrados, de poseer el conocimiento del Bien, sosteniendo que precisamente esa pretensión constituía el más grave obstáculo en el camino hacia el Bien mismo, mientras que, por otro lado, admitía incluso para los esclavos la posibilidad de re-conocer las Ideas eternas (como expondrá Platón en el diálogo titulado «Menón») a través de la anámnesis (reminiscencia). «Lo que llamamos saber (máthesin) es sólo anámnesis» (Platón, Menón, 81e); y la reminiscencia no es la pura y simple memoria (mnème), entendida como recuerdo de una experiencia, sino la rememoración del contacto con su divino Comienzo (arché) (Pugliese Carratelli, 1990).
c) Sócrates –al que escuchaban sobre todo los jóvenes– sostenía que para salvar a la pólis ateniense de su imparable decadencia era urgente no ya una reforma religiosa, sino un profundo y más completo cambio de carácter ético, que debería haber inspirado y transformado radicalmente todos los aspectos de la vida de la Ciudad. Después de la muerte de Sócrates, Atenas accede a una suerte de diáspora, por una parte, de sus más importantes discípulos: hubo quienes, como Fedón y Euclides, volvieron a su ciudad natal (Elide y Megara respectivamente) y quien, como Aristipo de Cirene, comenzó a vagabundear lejos de Atenas. Sólo se quedó en Atenas el «semibárbaro» (hijo de un ateniense y de una esclava tracia) Antístenes; incluso Platón, que inicialmente prefirió irse a Megara con Euclides, volvió a Atenas una vez calmado el eco del clamoroso y trágico proceso, el cual lo turbaría hasta el punto de hacerque se retirara de la política activa y de dudar radicalmente de que el respeto al derecho y a la justicia fuesen suficientes para garantizar una vida ordenada en el Estado. Todo esto, por lo que hace a uno de los lados de la cortadura de ese abismo epocal antes mencionado.
En el otro lado actúan aquellos que el gran historiador del siglo XIX, B.G. Niebuhr, llamara «hijos degenerados» y traidores de Atenas: Jenofonte y Platón.
Platón (428/27 -348/47 a.C.) –cuyo verdadero nombre era Aristocles, descendiente de una de las más importantes familias aristocráticas atenienses– había sido llamado, en la época de la oligarquía filoespartana, a colaborar con la política de los «treinta tiranos» (entre los que estaba su tío Critias), aunque después de un periodo de confianza inicial se desilusionó de dicho régimen político; una desilusión, sin embargo, no dictada en absoluto por un espíritu democrático.
En efecto, Platón –aunque sintiera de joven, como explícitamente reconoce, una verdadera vocación política– fue un crítico de la democracia y llegó a sostener el carácter dañino de la téchne política, ejercitada según el modelo ateniense culminante en la época de Pericles. Inmediatamente después de la muerte de su maestro Sócrates, Platón se convenció de que «todos los estados (póleis) actuales están mal gobernados; pues su legislación casi no tiene remedio sin una reforma extraordinaria unida a felices circunstancias» (Platón, Carta VII, 326a).
Sólo con la entronización de las razones (lógoi) y con el fin (en el doble sentido de perfecto cumplimiento y de término y liquidación) de los tiempos (chronoi) de la política, o sea con la llegada al poder del verdadero filósofo –como se expondrá en el diálogo La República y en el texto de las Leyes– habría podido cambiar verdaderamente la situación. Confiando poder encontrar en las especiales condiciones de Sicilia –en la primera mitad del siglo IV a.C.– la posibilidad de realizar sus ideas de reforma de la política como fin (en el doble sentido antedicho) de la propia ciencia y arte políticos (politiké tèchne kaì epistème), Platón depositará en cierto momento de su vida su esperanza en la persona del tirano Dionisio II de Siracusa (una experiencia de la que quedaría profundamente desilusionado, como expone en la Carta VII).
Sin embargo, a pesar de todo, no puede decirse que Platón se configure como alguien absolutamente distinto a Sócrates. Más aún, Sócrates es como la sombra que Platón mismo proyecta detrás de sí aun cuando, al mismo tiempo, Sócrates –figura simbólica por excelencia– no pueda ser desde luego total e inmediatamente asimilado a Platón.
Si se prescindiera de Platón, evocador de su palabra, a la que fijara por escrito, Sócrates no existiría ciertamente en cuanto pensador autónomo, pero a su vez Platón –que innegablemente es alguien distinto





























