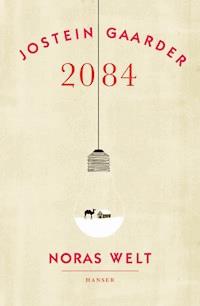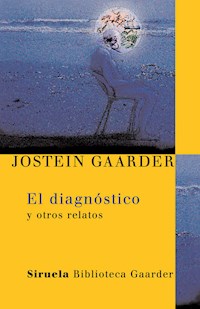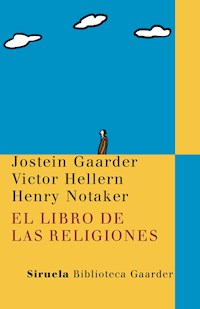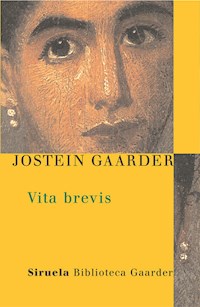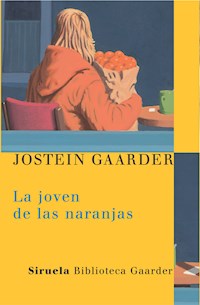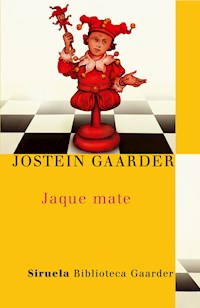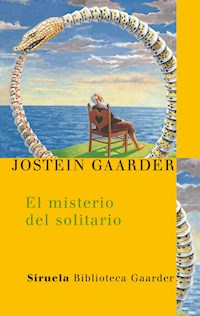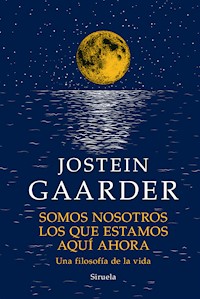
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Las Tres Edades / Biblioteca Gaarder
- Sprache: Spanisch
La filosofía de vida del autor de El mundo de Sofía en un ensayo que es a la vez una historia personal y un intento de entender el mundo actual. En este relato fascinante, Jostein Gaarder parte de las preguntas que se hizo de niño cuando empezó a ser consciente de la existencia del mundo –«¿No es extraño que estemos vivos? ¿Que el mundo exista?»—, y que le ayudaron a situar la Tierra en el Universo, con lo que todo ello implica, para plantearse cuestiones nuevas y urgentes relacionadas con el medio ambiente, la sostenibilidad, las relaciones humanas, la religión, el envejecimiento, la vida y la muerte. Y a través de su análisis, con la experiencia y el conocimiento que le ha dado vida y su trabajo literario, señala el que es y será nuestro reto más importante: ¿Cómo vamos a preservar la civilización humana y el sustento mismo de nuestro propio planeta? Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: septiembre de 2022
Título original: Det er vi som er her nå
En cubierta: diseño de Terese Moe Leiner; ilustración © Sutterstock/Galacticus
© Jostein Gaarder
First published by Kage Forlag, 2021
Published in agreement with Oslo Literary Agency
© De la traducción, Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo Torres
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19419-40-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Queridos Leo, Aurora, Noah, Alba, Julia y Máni:
Un mundo mágico
Mariquitas
El adivinador de pensamientos
Mi propio abuelo paterno
Parapsicología
Lo sobrenatural
El planeta Tierra
El cronómetro
Tiempo y espacio
Tiempo geológico
Señales de radio
La capacidad de carga del planeta
Fósiles ópticos
La ardilla Ratatosk
El ortopeda y el astronauta
Nueve cerebros
Preguntas de este mundo
Resplandor vespertino
Agradecimientos
Queridos Leo, Aurora, Noah,Alba, Julia y Máni:
Me he sentado delante de la pantalla del ordenador a escribiros una carta, y en este momento siento un pequeño cosquilleo en el estómago. Me resulta extraño contactar con vosotros de este modo.
El plan es que lo que escriba se convierta en un librito que puedan leer otras personas. Un texto que pueda leer cualquiera, aunque haya sido escrito para una o varias personas determinadas, una «carta abierta».
Eso quiere decir que no podréis leer esta carta hasta que no se imprima. Pero no os afectará, porque no hablaré a nadie del libro hasta que no haya sido publicado por una editorial. Estoy esperando el momento en el que pueda ponerlo en vuestras manos, lo tengo todo planeado, y veo en mi imaginación que será un momento solemne para todos nosotros. Ya veremos si recibís la carta del abuelo de manera individual o si celebramos a lo grande el evento en alguna de nuestras casas.
No es la primera vez que escribo una carta literaria de este tipo. Varios de mis libros han tenido esta forma, pero iban dirigidos a personas ficticias.
La única excepción es la carta —que yo redacté y disfruté mucho con ello— de una mujer a un famoso obispo y «padre de la Iglesia» que vivió en el norte de África hace mil seiscientos años. Quería darle voz a esa mujer, como suele decirse. Era una mujer real, a la que conocemos por las Confesiones del mismo obispo, pero casi todo lo que sabemos de ella es que ese padre de la Iglesia la echó un día de casa tras una larga vida en común. Ni siquiera sabemos cómo se llamaba, pero yo le puse el nombre de Floria Aemilia.
Como es natural, el obispo nunca llegó a leer la carta de Floria, pero yo quería que la mayor parte de sus seguidores de hoy en día tuvieran ocasión de leerla, y en el libro juego con la idea de que él, de hecho, recibe una carta de esa infeliz mujer a la que en su día amó tantísimo.
Pero el padre de la Iglesia había hecho una elección. Había elegido apostar por la vida eterna en el más allá, en lugar de apostar por el amor a una mujer en la vida terrenal, pues opinaba que lo uno excluía lo otro.
Lo que tal vez a nosotros nos resulta más importante sea fijarnos en cómo pudo sacrificar este hombre gran parte de su vida en este mundo por una serie de ideas sobre otro mundo. Este planteamiento no ha perdido del todo actualidad después de mil seiscientos años, y sobre ese tipo de cuestiones filosóficas, entre otras, tratará este libro.
Para mí es algo completamente nuevo escribir una carta abierta a personas reales que viven en la actualidad. Tenéis distintas edades: en el momento en el que escribo esto, entre solo unas semanas y casi dieciocho años, y sois tres chicas y tres chicos. Pero poseéis algo en común, y con esto no me refiero a que tengáis el mismo abuelo paterno. No, pienso en algo muy distinto y mucho más importante: Todos habéis nacido en el siglo XXI, y la mayoría de vosotros, quizá los seis, viviréis durante todo el siglo XXI, e incluso, ya viejos, tendréis tiempo para echar un vistazo al siglo XXII.
En mi caso, yo he nacido a mediados del siglo XX, lo que significa que este escrito se extenderá a lo largo de más de ciento cincuenta años. No dudo en afirmar que justo esos ciento cincuenta años podrían llegar a ser de los más decisivos en el tiempo de vida de los seres humanos, y con ello también de la historia de nuestro planeta.
Tengo algo que contaros, y un puñado de perspectivas que me gustaría exponer. Me refiero a perspectivas sobre la vida, la civilización de los seres humanos y nuestro propio planeta vulnerable en el espacio. Espero presentarlo todo como una reflexión más o menos coherente. Pero, al mismo tiempo, intentaré concentrarme en un tema cada vez.
Además, os iré haciendo preguntas por el camino. Para algunas de ellas jamás recibiré respuesta, pero algún día seréis capaces de contestar a muchas si leéis esta carta (¡una vez más!) en algún momento hacia finales de siglo. No intentéis contestarme entonces. Las respuestas nunca me llegarán, como la carta de Floria nunca llegó al obispo norteafricano.
Uno puede dirigirse sin problema a sus descendientes o a generaciones venideras. Pero los que vienen detrás de nosotros nunca podrán darse la vuelta y gritar algo hacia atrás.
Para explicar lo que quiero decir, puedo hacer ya una de esas preguntas:
¿Qué aspecto tendrá el mundo a finales del siglo XXI?
Puede ser conveniente hacer esta pregunta ya, mejor antes que después, porque, aunque nadie conoce hoy la respuesta, el deber de los que vivimos ahora es crear el fin del siglo XXI. Bueno, decir «el deber» tal vez sea algo exagerado, sí, casi demasiado. Pero seguro que entendéis lo que quiero decir, y algún día, en un lejano futuro, tendréis una nueva posibilidad de reflexionar sobre por qué el abuelo se expresó como lo hizo.
Tenéis, como sabemos, distintas edades, y los más jóvenes podéis esperar unos años para leer lo que estoy escribiendo. Ahora me dirijo a mis nietos adultos, y con adultos quiero decir aproximadamente a partir de los dieciséis o diecisiete años. Eso significa que Aurora y Leo ya tienen edad para acompañar al abuelo en este vuelo del pensamiento, al menos en gran parte. (No obstante, a veces podrá resultar útil hacer clic y entrar en alguna enciclopedia, porque sin duda usaré una serie de palabras y conceptos no muy corrientes.) Al mismo tiempo, tengo la esperanza de que leáis el libro varias veces a medida que cada uno de vosotros vaya creciendo y adquiriendo más experiencia de la vida. Escribo por tanto igual a Noah que a Alba y Julia. Y te escribo a ti, pequeña Máni. ¡Bienvenida al mundo! Os tengo a todos en el pensamiento mientras escribo.
Tengo seis jóvenes rostros con los que relacionarme. ¡Qué ocasión y qué privilegio! ¡Seis jóvenes ciudadanos del mundo!
UN MUNDO MÁGICO
Crecí en lo que entonces era una ciudad dormitorio recién construida, en las afueras de Oslo. Se llama Tonsenhagen, llegué cuando tenía tres o cuatro años, y allí viví durante aproximadamente diez. Lo que he conservado de los años de niñez en esa ciudad dormitorio es una serie de imágenes claras, pero inconexas, como del fondo de un oscuro caleidoscopio.
Plasmaré aquí uno de esos fragmentos, que es de los más nítidos.
Un mediodía, tal vez fuera un domingo, di un respingo y fue como si viera el mundo por primera vez. Fue como si hubiera abierto los ojos a un mundo mágico. El canto de los pájaros sonaba como flautas tintineantes. En las calles, los niños jugaban de un modo exaltado. Todo era un cuento, un milagro. Y allí estaba yo. Me encontraba en el interior de un profundo y entrañable secreto, en un enigma que nadie podía descifrar, encapsulado en él, como si me hubiera perdido en una realidad distinta, en otra burbuja, con un toque de Blancanieves y Cenicienta, Rapunzel y Caperucita Roja.
El encantamiento en sí duró solo unos segundos, un toque de misterio, pero el dulce susto se me quedó en el cuerpo durante mucho tiempo después, y desde entonces nunca me ha abandonado.
Durante esos pocos segundos supe por primerísima vez que iba a morir. Ese era el precio que había que pagar por estar aquí.
Me encontraba ya en el cuento, y era una sensación maravillosa, como el cumplimiento de un enorme deseo. Pero solo estaba de visita. Ese pensamiento me resultaba insoportable. Saber que yo no pertenecía a él, que mi relación con él no era duradera.
Solo tendría una vinculación aproximada con el mundo el tiempo que durara. El tiempo que yo durara.
Ese no era mi hogar. Los que pertenecían a él eran los niños, que parecían elfos.
Yo estaba solo en el mundo, como uno está solo en un sueño. Cuando el sueño recibe la visita de otros —los que ocupan el papel de invitados—, estamos, de todos modos, abandonados a nuestra suerte. Las almas no confluyen, solo fluyen juntas.
Algo de esa somnolienta lejanía de los demás también se me manifestaba a veces cuando estaba despierto. Y, no obstante, tenía que contar a alguien lo que me había pasado.
Pero no quería molestar a mis compañeros. ¿Cómo podía explicárselo?
Camino del colegio hablamos de Yuri Gagarin —¡que había viajado al espacio!—, de los caballos de la pista de equitación de Bjerkebanen o de los juegos olímpicos de invierno en Innsbruck… Si hubiéramos tenido un contador Geiger, podríamos haber encontrado un montón de uranio y habernos hecho riquísimos… Y si un Rolls Royce se paraba por un problema en el motor, enseguida acudía un helicóptero con mecánicos a reparar el lujoso coche allí mismo…
No podía contarles a los chicos que me parecía «raro» vivir, o que yo, un chico sano de once o doce años, tenía miedo de morir. Habría roto las reglas de una jerga muy establecida, que se basaba en una forma de previsibilidad. ¡No había que andarse con idioteces!
De manera que me dirigí a padres y profesores. Ellos debían comprender mejor, en principio, las cosas relacionadas con la vida y la muerte. Ellos eran adultos.
Intenté desafiarlos. ¿No es raro que vivamos?, preguntaba. ¿No es raro que exista un mundo? ¿O que exista algo en general?
Pero estaban más vacíos que los niños. Al menos más vacíos de lo que yo me sentía. Debía de ser porque se trataba de algo para lo que ya eran demasiado mayores.
Se limitaban a mirarme como si el raro fuera yo.
¿Por qué no dijeron que sí sin más? Sí, es realmente extraño que vivamos, podrían haber dicho. Incluso podrían haber admitido que era un poco misterioso. ¡O una verdadera locura! Pero por lo que pude ver, simplemente se sentían molestos por tener que contestar a las preguntas que yo les hacía. Quizá tuvieran miedo de qué otras cosas podía preguntar. Desviaban la mirada. ¡Era demoledor, porque yo había descubierto el mundo!
Al principio, me sentí torpe e inseguro, tal vez patoso. ¿Era yo el que daba la lata? ¿Podía ser que hubiera algo que yo no hubiera descubierto o entendido? ¿Algo sobre la muerte, quizá?, porque ¿qué sabía yo realmente sobre ella?
¿O se trataba solo de que los mayores no querían hablar del mundo?
¡De que había algo! ¡De que algo existía!
Justo sobre eso no hicieron ningún comentario.
Aquello ocurrió a principios de la década de 1960, y tal vez en una época en la que la mayoría de los adultos ya no estaban tan seguros de que un Dios todopoderoso realmente hubiera creado el cielo y la tierra en seis días.
Yo conocía bien esa historia, nos la enseñaban en el colegio. Teníamos que estudiárnoslo todo como deberes y, al menos alguna vez, con el riesgo directo de que te lo preguntaran al día siguiente. Pero ahora casi ningún adulto sacaba a relucir esa historia.
Era como si lo que yo preguntaba no tuviera nada que ver con la asignatura de religión, ni con la de historia de tu comunidad, ni siquiera con la de geografía. Simplemente no estaba bien preguntar sobre ello, era más o menos como pedir una respuesta a cómo se forman los bebés y empiezan a moverse por su cuenta dentro de la tripa de su madre. De esa cuestión ya me había enterado.
Había encontrado un libro ilustrado detrás de los demás libros de la estantería, y sabía que los niños nuevos se formaban en los cuerpos de sus madres por una razón innombrable, pero así era el orden universal, no se podía hacer nada con él, simplemente evitar que se revelara a los niños exactamente cómo ocurría —no debían tener conocimientos sobre esos follones—, porque los niños no aguantarían el peso de la vergüenza de los padres, y yo no era una excepción. Después de hojear aquel libro, nunca volví a tener esa segura y cotidiana relación con la visión de una mamá y el cochecito de su bebé.
Pero aún resultaba casi más embarazoso estar en el salón o en la cocina charlando con mis padres a plena luz del día, y preguntarles de dónde venía el mundo.
Podía levantar la cabeza, mirarlos y añadir, casi suplicando: ¿Así que a vosotros el mundo os parece algo completamente normal?
Era entonces cuando todo se volvía difícil. Sí, el mundo es algo normal, me aseguraban, claro que sí, completamente normal.
Tal vez lo dijeran con poca convicción, y luego añadían: No deberías pensar demasiado en esas cosas.
¿En esas cosas?
Creía entender lo que querían decir. Opinaban que podía volverme loco si pensaba demasiado en que el mundo no era algo normal.
Era obvio que padres y profesores opinaban que el mundo —este mundo— en realidad era algo completamente normal y corriente. Al menos eso era lo que decían. ¡Pero yo sabía que, si no estaban mintiendo, es que estaban equivocados!
Sabía que tenía razón, y decidí no hacerme nunca adulto. Me prometí a mí mismo no convertirme nunca en alguien que diera el mundo por sentado.
Muchos años después, vi la película Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg.
La idea tras ese título era que el que ve un OVNI en el cielo vive un encuentro en primera fase. El que ve pruebas físicas de visitas de extraterrestres experimenta un encuentro en segunda fase. Y el que tiene la buena —o la mala suerte— de entrar en contacto físico con los extraterrestres vive un encuentro cercano en tercera fase. Vale. ¿Y luego qué?
Cuando salí del cine aquella tarde, pensé que ni siquiera esta última fase era para tanto. Yo, por mi parte, había experimentado un encuentro cercano en cuarta fase.
Yo mismo era uno de esos misteriosos seres del espacio, y lo notaba como una vibración en todo el cuerpo.
Desde entonces, he reflexionado sobre este asunto muchas veces. Cada mañana me despierto con un «extraterrestre» que duerme en mi cama. ¡Y ese extraterrestre soy yo!
MARIQUITAS
En algún momento de la adolescencia tuve otro tipo de experiencia. Un día, a principios del otoño, estaba solo en lo más profundo del bosque, todavía recuerdo los serbales, los arbustos de arándanos y el brezo fresco.
Me había despertado sobre la hierba dentro de un saco de dormir verde que había usado en todas las excursiones con los scouts, una época que ya había dejado atrás.
¿Por qué estaba allí? Ah, pues porque tenía algo sobre lo que reflexionar, algo doloroso, y me había puesto a andar, y al final me había echado a dormir bajo el cielo.
Pero era incapaz de vislumbrar cielo alguno sobre mí cuando me desperté. Una densa niebla se había posado sobre el paisaje, apenas tocando las copas de los árboles, y al amanecer me quedé dentro del saco de dormir estudiando mariquitas, arañas y hormigas en el suelo del bosque por debajo de mí. Esos bichitos estaban tan tremendamente vivos…
Entonces sentí en cuerpo y alma que yo era naturaleza, exactamente igual que esos bichos microscópicos en el musgo y el brezo. Enseguida me llegó un pensamiento más profundo: Yo estaba compuesto por las mismas moléculas que todos los seres vivos que me rodeaban. El repertorio era distinto, pero las notas eran exactamente las mismas.
No solo estaba de visita en el mundo, como una visita relámpago a un cuento psicodélico. Estaba en mi elemento. Como un pez en el agua, o una araña en la hierba.
Estaba en casa, en mi propio mundo, porque yo pertenecía a ese mundo, era ese mundo. Y eso continuaría también después de que mi cuerpo un día hubiese desaparecido…
Se posó sobre mí una tranquilidad casi indescriptible, una paz inesperada que no tenía nada que ver con estar descansado, porque había dormido mal. Pero durante uno o dos segundos fue como si me relajara y me entregara a algo distinto, algo más grande y más cálido. O me fundí con ello, dejando que me absorbiera. Lo sentí como una transferencia espiritual entre mi ser y todo lo que existía, una transferencia de identidad, o tal vez fuera más preciso llamar restitución a todo lo que ocurrió: Restituí algo de mí mismo a la naturaleza.
Ese estado duró solo unos segundos, pero duró. Duró lo justo para que pudiera echar un vistazo a mi alrededor y reconocer de alguna manera los troncos blancos de los abedules que rodeaban el pequeño claro del bosque donde había acampado. Esos troncos eran míos, también ellos eran yo. Y sentí un lejano parentesco con los diminutos bichos del suelo del bosque. El poder experimentar ese diminuto parentesco entre una mariquita y yo mismo solo dependía de hasta dónde profundizara.
Durante unos instantes tuve contacto con una capa más profunda de la naturaleza y de mí mismo, o con lo que muchos años después consideraría como «primordial».
De repente, estaba de vuelta en el saco de dormir. Me metí de nuevo en mi propia existencia individual.
Y noté que hacía fresco. Tenía frío.
¿Y luego? ¿Lo que experimenté esa mañana no fue más que una ilusión? ¿Teñida por algo que había soñado allí en la hierba? ¿O decía algo real sobre mí y sobre el mundo?
Los seres humanos experimentan muchas cosas. Algunos dicen vivir la presencia de Dios, o que Dios o sus antepasados les hablan. Yo, por mi parte, nunca he tenido nada así a lo que referirme.
Pero lo que viví aquella mañana tal vez sea lo que resista la mirada retrospectiva más crítica. ¿Acaso el sentido de un individualismo casi sin aliento no es igual de forzado —o fingido— que una experiencia más relajada de formar parte de todo o, más sencillo aún, de simplemente ser?
Seguiría cavilando sobre ese tipo de cuestiones en los años siguientes.
Aquel día en el bosque solo tuve un papel claramente pasivo. De repente, me encontraba transportado a otro estado de conciencia. ¡Zas! ¡Y luego, zas otra vez, y ya había pasado!
Pero cuando luego pensé en ello, se me ocurrió que el cambio en sí también podría llevarse a cabo de un modo más activo y dirigido por la voluntad. En cualquier momento podría izar una vela más grande y representar algo más de lo que solía considerar como yo mismo y lo mío. Podría —al menos en ciertos momentos— realizar saltos de pensamiento tan liberadores como aquellos.
Yo no solo estaba en la naturaleza. Yo era naturaleza.
EL ADIVINADOR DE PENSAMIENTOS
Antes de hacerme mayor de verdad, tuve dos experiencias intensas, pero a la vez contradictorias: primero, una agridulce, de estar de paso en un mundo mágico, y unos años después, la sensación de representar algo mucho más grande y fuerte que yo mismo.
Experiencias semejantes han aparecido y desaparecido. Pero si tuviera que concluir con: ¿qué sentimiento de la vida tengo hoy?, sería difícil de contestar. Un poco de cada cosa, tal vez. O mucho de las dos.
En comparación con todo el tiempo en el que ya no estaremos en este mundo, la vida de un ser humano es corta. Si la vida tiene un valor infinito, entonces es irreparable la pérdida de nuestra única suerte. Solo pensar en esa pérdida puede sentirse como una conmoción, como un remolino tras algo pesado que se hunde en aguas profundas.
Pero no somos solo nosotros mismos. Cada uno representa al mismo tiempo a la humanidad entera y el planeta que habitamos.