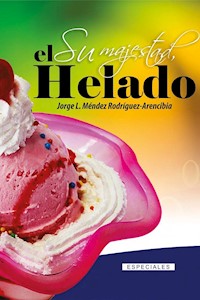
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Permite situarnos a través de una investigación minuciosa en el glamour de un postre exquisito y prácticamente obligado para cualquier comensal. La investigación exhaustiva propuesta por el autor no se limita a la historia y surgimiento de este manjar, a su vez se detallaran los mecanismos humanos y materiales que intervienen en su elaboración para culminar con sabrosas preparaciones. Entre datos y descripciones se recorrerá la historia de unos de los espacios más identitarios del ambiente citadino habanero y que quizás devendrá en su pincelada más importante, Coppelia. Al final del camino el autor dejará latente en la mente del lector un sin número de colores y sabores listos para ser descubiertos en un helado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Su Majestad
El Helado
Jorge L. Méndez Rodríguez-Arencibia
Datos del autor
Jorge L. Méndez Rodríguez-Arencibia (La Habana, 1950)
Graduado en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, especialidad Español-Literatura (1981). Diplomado en Dirección de Restaurantes (2000), Dirección y Alta Gestión de Cocina (2002) y Especialización de Posgrado en Gestión Hotelera (2008) en la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo. Vinculado a la docencia desde 1973 y al sector del Turismo desde 1985, ha ocupado diferentes cargos relacionados con la Gestión de Alimentos y Bebidas, como directivo y especialista en instalaciones hoteleras y entidades turísticas en Cuba y Méjico. Tuvo a su cargo la asesoría y compilación del libro Horizontes de la Cocina Cubana (Montreal, 1998), así como los manuales de explotación hotelera de los grupos Horizontes, Rumbos y Cubanacan. Autor del libro Helados y bebidas frías (Editorial José Martí, 2005), La moderna cocina cubana (Editorial NIOCIA, Barcelona, 2009), Gestión de la Restauración (colectivo de autores, Universidad de La Habana, Editorial Félix Varela, 2010), el diccionario gastronómico Hablando con la boca llena, (Editorial Boloña, 2013) y varios trabajos sobre cocina cubana y gastronomía en publicaciones especializadas. Laureado en la 17ª Edición del Gourmand World Cookbook Awards con el tercer lugar en la categoría Escritores Gastronómicos. Profesor adjunto del sistema de enseñanza especializada para el turismo (FORMATUR) y Profesor Asistente de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana. Miembro de la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba, de la Asociación de Chefs de Los Andes, Perú y Miembro Honorario del Club de Chefs de Atenas, Grecia. Cooperante internacionalista en la República de Angola (2006 - 2010), en centros de alojamiento hospitalario, como Especialista de Nutrición y Dietética. En 2011, recibió el título de Chef Internacional. Se desempeña actualmente como Especialista de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Turismo.
Edición y corrección: Yanet Blanco Fernández
Diseño y Realización digital: Ricardo Quiza Suárez
Fotografías: Rolando Pujol Rodríguez
Fotógrafos de las preparaciones de helados:
Vivian Pérez Muñiz y Darwin León Rubio
Fotos de especialidades con helados cortesía de CORALAC-Nestlé Cuba
© Jorge L. Méndez Rodríguez-Arencibia, 2017
© Sobre la presente edición:
Ediciones Cubanas ARTex, Su majestad, el helado
ISBN: 978-959-7245-57-5
Sin la autorización de la Editorial queda prohibido todo tipo de reproducción o distribución del contenido
Ediciones Cubanas ARTex.
5ta. Avenida esquina a 94, Miramar, Playa, Cuba
E-mail: [email protected]
Telf: (53-7) 204 5492, 204 3586, 204 4132
Al profe Orlando Álvarez Calleja,
maestro de la heladería cubana.
Agradecimientos
Si enfermo o moribundo me encuentras,
no pierdas tiempo.
Antes que al médico o al sacerdote,
llama a mis amigos.
Comoquiera que hablar, trabajar y comer en soledad no son actos del todo acertados, además que poco gratos, urge entonces el válido recurso de la ayuda, proveniente de aquellos en quienes resulta inevitable confiar, para todos juntos compartir suertes.
Al Dr. Miguel Barnet, intelectual criollo de convicción y gourmet de vocación.
Al profesor Franz Kargl, con tal que no deje de sacarme las castañas del fuego.
A Jordi Virgili y Marco Ferrari, por su apoyo y aliento.
A Vivian Lechuga, algunos años después
de bailar sus quince.
A Héctor y Thelma, por sus puertas siempre abiertas.
A Lourdes Tagle Rodríguez, por decirme cómo escribir.
A Yanet Blanco Fernández, por demostrar sus tempranas virtudes.
A Yamilet Magariño Andux, por prestarme su dulce sabiduría y la magia de su talento.
A Masvidal, convencido de soportarme.
A Rolando Pujol Rodríguez, acción y fidelidad conjugadas en un amigo.
A los titulares y trabajadores de las heladerías La Casa del Gelato, Fresa y Chocolate y Súper Bola, sin preocuparles no conocerme y empeñados en ayudarme.
A Jorge Cruz, así como a directivos y especialistas de CORALAC-Nestlé Cuba, por contribuir a que este libro merezca serlo.
A la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba y a todos los compañeros del Centro Docente Artechef, por permitirme trabajar junto a ellos.
Prólogo
A mi amigo Jordi Virgili
La literatura cubana es abundante en banquetes, cenas sencillas, domésticas, manjares y bebidas en que se aprecia el gusto del gourmet del patio por los más variados platos de nuestra mesa. Pero está ausente el helado, ese complemento delicioso que sirve de preámbulo al toque final que se consuma con un café espumoso y un buen puro de Vueltabajo.
El helado, que como sabemos tuvo sus antecedentes en el granizado y las cremas frías, puede decirse que es hoy por hoy el rey de los postres en todas las latitudes del planeta. Y sobre todo en países cálidos donde, además, desempeña un papel primordial como manjar refrescante.
En Cuba el helado se remonta al siglo xix, y ya en viajeros y costumbristas vemos algunas referencias a los mismos con el nombre eufemístico de cremas frías o nieves.
Era lógico que el helado implantara su reino en la Isla y se convirtiera en uno de los mayores placeres de nuestra repostería.
Como el coronel Aureliano Buendía no olvidó jamás el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo, así el cubano no olvidaría nunca el día que por vez primera conoció de ese invento prodigioso, mitigador de las insufribles canículas tropicales y alegría suprema del paladar.
El helado en Cuba llegó para quedarse. Nicolás Guillén afirmaba, no sin razón, que en nuestro país solo existían dos estaciones: la de trenes y el verano, y el helado reina durante todo el año en la mesa del cubano deleitando igual a infantes que a adultos.
Yo nací al calor de una sorbetera ruidosa que mi madre y mis tías manipulaban con destreza. Me gustaba ver cómo movían aquella palanca que hacía crecer una masa que se hacía cada vez más compacta y que adquiría una textura suave que iba a tener el color de la fruta o el sabor que se echara en aquella máquina cilíndrica cubierta de madera.
La sorbetera, el fonógrafo de manigueta y la vieja máquina de coser Singer fueron tres personajes inseparables de mi infancia, hoy sólo presentes en la evocación y la memoria.
Pero la sorbetera era la reina, la que inducía a la voluptuosidad del paladar al más primitivo de los sentidos. Llegar a mi casa a las cuatro de la tarde con la camisa pegada a la piel por el pegajoso sudor del día y probar un helado de mamey o de guanábana, hecho por las manos de mi madre, era alcanzar la gloria en el cielo de los sibaritas. O visitar los domingos paladeables y tranquilos aquella histórica heladería de las décadas del cuarenta y el cincuenta que llevaba el nombre de La Josefita y era administrada por unas gallegas simpáticas y regordetas a dos cuadras del Parque de la Fraternidad...
¡Cómo olvidar aquel insuperable helado de mantecado que nadie ha podido repetir, hecho con amor por aquella familia de La Coruña! Me rindo ante el helado y entre los postres solo puedo compararlo con las inigualables torrejas de mi casa y los casquitos de guayaba con queso crema tan cubanos.
Me vienen ahora a la mente en una orgía de sabores y colores aquellos puestos de chinos de La Habana, que no eran únicos en la Isla, dicho sea de paso, porque los chinos se expandieron por todo el país y fueron verdaderos maestros del arte del sorbete y el helado, así como artífices de los sabores más originales, como el helado de melón, el de tamarindo o el de maíz, que ya van quedando en la memoria de mi generación como un tesoro perdido.
Mis padres conocieron el squimo pie y a sus típicos vendedores, unos personajes bigotudos y con fuertes acentos guturales. El squimo pie hizo sensación en Cuba y no era otra cosa que un helado parecido a una paletica pero de forma cilíndrica, envuelto en un fino papel manufacturado de colores varios. Llegados de la Europa Central, sus mayores expendedores eran llamados polacos, nombre genérico que el cubano le dio a estos inmigrantes, portadores entre otras muchas cosas de esta variante de la golosina universal.
Luego se inundaron las calles de La Habana de carritos de helado de a pie, en bicicleta o de motos que anunciaban su mercancía con una estridente pero original campana de bronce.
Y la famosa campana electrónica sustituta de la manual de los flamantes carros blancos de motor de las prestigiosas firmas industriales, anunciadora de la presencia del sabroso manjar...
¿Quién olvida, además, al helado montado de los cafés del Vedado? ¡Ah!, ¿es que no saben ustedes lo que era el helado montado? Pues les diré que era llevarse el cielo a la boca. Consistía en una panetela seca hecha con muchos huevos, lo que le daba un color subido y muy apetitoso, y sobre dos o tres bolas de helado de chocolate con su correspondiente sirope, también de chocolate, y unas almendras trituradas arriba. Solo eso, pero a las cuatro de la tarde y en un ambiente familiar, ningún otro placer lo superaba.
Más tarde, ya a mitad de la década del cincuenta llegó el Tropicream para saciar el gusto más exigente. Era parecido a la crema finisecular, pero a su vez otra cosa: un frozen que se derretía en la boca y que iba acompañado de un tierno barquillo, también delicioso, cuyo sabor contrastaba con el chocolate o la vainilla industrial, mucho menos saborizada que aquella elaboración doméstica que con tanta nostalgia evocó Renée Méndez Capote en Memorias de una cubanita que nació con el siglo.
Ahora con los sabores de Coppelia, Alondra, Kíkiri y otros que vendrán a competir en el mercado, el imperio del helado se ha impuesto definitivamente. Y aunque con cierta nostalgia también recordemos aquellos helados de chinos o de sorbetera, o los de la marca Guarina, tenemos que reconocer que el helado en todas sus variantes y sabores es hoy más que nunca uno de los manjares más exquisitamente elaborados de nuestra gastronomía.
No puedo dejar pasar la poderosa influencia norteamericana que exhibió, como en un fashion show, la Copa Melba, la Lolita, el Sundae, Banana Split y toda una gama de tonalidades que hicieron del helado un muestrario barroco de posibilidades y gustos. Estos tipos de helados enraizaron en el gusto de nuestro pueblo junto con las Canoas, las Tres Gracias y otras variedades se venden hoy en Coppelia, la llamada Catedral del Helado.
Quiero felicitar al autor de esta obra porque estoy convencido que será de gran utilidad para la repostería cubana y para los que como yo hemos degustado con vocación de gourmet el postre más universal de la buena mesa: su majestad, el Helado.
Dr. Miguel Barnet
La Habana, enero de 2002
-Gorrión, ¿qué traes hoy?
-Lo mimito e siempre. ¡Mantecao!
En la calle de tierra apisonada estaba parado Gorrión con su carrito de mano, cargado con la gran sorbetera donde llevaba el mantecado más exquisito del mundo: una crema perfectamente batida, hecha con la leche de vaca más pura y los huevos más frescos; y vainilla de la verdadera, la que se hace hervir con la leche, y canela de Ceylan.
Memorias de una cubanita que nació con el siglo
Renée Méndez Capote
Introducción
Si bien a partir de que el hombre comenzó a emplear el fuego para elaborar sus comidas -coincidiendo evolutiva y cronológicamente el surgimiento de la cocina con el de la civilización humana- algún tiempo después se despertó en la mente del homo sapiens su interés por ingerir alimentos fríos.
La humanidad desde sus inicios depositó, de manera simultanea, su atención en la obtención y manipulación de las altas y bajas temperaturas. Desde el descubrimiento del fuego en la prehistoria se enfocó en su uso para calentar y cocinar alimentos, la humanidad buscó nuevas fuentes de energía que le permitieran desarrollarse.
La necesidad de lograr equilibrios térmicos entre los alimentos y bebidas consumidos por los seres vivientes, hizo despertar el interés por los elementos naturales, tales como el hielo y la nieve, capaces de enfriar otras materias. En este orden de cosas, primero con el aprovechamiento de dichos elementos, y con posterioridad mediante el empleo de los adelantos industriales, se logró obtener el probablemente más controvertido de los bocados: el helado.
Sin perder la perspectiva histórica la elaboración-consumo de los sorbetes y granizados, antecesores del helado, tuvo lugar en las antiguas sociedades euroasiáticas y alcanzó su perfeccionamiento en las sempiternas patrias gastronómicas de Italia y Francia. En el Nuevo Mundo la curiosidad y la moda dieron lugar a la aparición de los gélidos alimentos; bajo la omnipresente influencia europea surgieron en ambos hemisferios americanos bondadosas golosinas que devinieron cotidianos manjares.
Más tarde, y al igual que la carne de cerdo, el arroz con frijoles, el baseball, las pizzas y Los Beatles, llegaron a Cuba los helados, también para quedarse.
En sus muy vernáculas versiones, ya desde la recién inaugurada y flamante República, las frías cremas elaboradas por los asiáticos pobladores del Barrio Chino de La Habana fueron sincretizadas con el exotismo de las frutas tropicales, que a la par del humilde y doméstico «duro-frío de cualquier cosa» muy pronto se posesionaron del paladar de los cubanos. Al mismo tiempo, nuevas estampas populares se incorporaron al costumbrismo local con la presencia de los «mantecaderos» ambulantes y los carritos de helados, con su indeleble recuerdo y musical algarabía callejera de agudos metales y gritos de diversos timbres, casi siempre armados de sus «dosificadores manuales», conocidos como palitos barquilleros. Sin olvidar al irremplazable «granizadero», que en improvisado vehículo, puntual y fiel a sus recorridos, esquinas y siempre espontáneos clientes, esculpe la eterna piedra de hielo con el rudimentario cepillo y erige en conos de papel la coloreada pirámide del frío «rasco».
También la gastronomía criolla se enriqueció con la aparición de las cafeterías, heladerías y fuentes de soda, lo mismo que prestigiosos restaurantes, donde los helados, ya vestidos de gala con sus arlequinescos atavíos y su consiguiente carga hipercalórica, figuraron como dulce sello para los encuentros de parejas, las tardes de domingo, al terminar las funciones de teatros y cines, al igual que satisfacer promesas cumplidas por los mayores a sus pequeños si aceptaban una indeseable salida; y cómo no, para bien anunciado final en los días de comer fuera.
Los nombres, más que impuestas marcas comerciales, se convirtieron en símbolos afectivos: El Anón de Virtudes, muy cercano al otrora Teatro Alhambra, donde el poeta granadino Federico García Lorca, en su viaje a Cuba en 1930, degustara una exquisita champola de guanábana y afirmara que «no hay refresco en todo el mundo que tenga nombre más eufónico, musical y altisonante, ni que sepa mejor»1 . Los laboriosos emigrantes chinos que con solemnidad de sacerdotes y habilidad de guerreros esgrimían las paletas de madera para llenar los vasos de cristal grueso con la esperada mezcla extraída de las sorbeteras, luego transformadas con el extranjerizante mote de Tropicream y más tarde generalizadas con el ya aplatanado vocablo frozen; y qué decir de los carritos de Hatuey y Guarina (por suerte con nombres familiares), el perrito de expresión ingenua de San Bernardo y la ruidosa motoneta Cushman, de fabricación probablemente medieval, con los barquillos de El Gallito, guiados todos por el tolerante heladero que con vasitos, paleticas, pintas, tinas y boleadoras, cual pinceles de artista, llenaba de colores los infantiles apetitos.
De mayor abolengo, las cafeterías del cine América, Flogar y El Carmelo, y de los «Tencenes» de San Rafael, Obispo, Monte y El Vedado, limitaban bolsillos pero no la inocente gula, por la que siempre puede sucumbirse. Y todo ello, lo mismo antes que ahora o en los siglos venideros, sin inmunidad alguna ni tampoco temor, ante el siempre presente riesgo del choteo si la expresión del comensal denota los evidentes signos de la «punzada del guajiro».
Pero un buen día -después de un cierto enero, tan alto y majestuoso como el orgullo nacional- asomó su imponente estructura la cima monumental de esa inevitable devoción por los helados, no por casualidad bautizada con una manifestación homologada por el buen gusto y la elegancia del ballet, Coppelia. La aguda mirada de un artífice de las letras modernas le adjudicó el original seudónimo de Catedral del Helado, cuyas diócesis y parroquias provinciales no se hicieron esperar, allá por aquellos prodigiosos sesenta del siglo pasado. Tres décadas después, la comunión y recurrente símil de la fresa y el chocolate no solo prestigió los valores de la cinematografía de la Isla Grande, sino también simbolizó esa curiosamente armónica -a la vez que polémica- unidad psicológica del espíritu en los cubanos.
Continuadas expectativas y renovaciones acompañarán siempre a todo lo que de veras gusta. Tanto novedades como tradiciones, identificadas por el individuo con sus nombres de pila -Guarina, Coppelia, Alondra, Kíkiri, Bim-Bom, Flamingo, Varadero, Nevada, Piny, Colibrí, Nestlé y otras existentes o por existir- ocuparán siempre espacios privilegiados en el gusto de criollos y visitantes, sin conocer de edades ni fronteras.
Porque helado será siempre sinónimo de modernidad, no solo por su reciente inserción en la cronología de las civilizaciones, ni ante las escasas probabilidades de que surja algún nuevo manjar o invención comestible que lo desplace en popularidad e invitación a una devota apetencia, sino también por su omnipresencia en el paladar universal, la inevitable imagen de joven vestido a la moda con que bien puede asociarse y lo excitante de cada ocasión en que es ingerido.
Y por supuesto, vaya también con esta modesta y bien intencionada recopilación de recuerdos, reflexiones y oportunos consejos, el sincero reconocimiento a todos aquellos, de aquí y de allá, que como los maestros heladeros, vendedores del barrio y soderos, colman recipientes diversos y terrenales antojos con la magia de los sabores.
1Helados, batidos y frutas, Disponible en:
memoriascubano.blogspot.com/2014/03/batidos-y-helados.html
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Vida, pasión y suerte de un manjar
La naturaleza proporcionó los primeros elementos facilitadores de temperaturas frías que paulatinamente se incorporaron como complemento térmico de los alimentos.
Es de suponer que en épocas primitivas los alimentos fríos hayan estado compuestos básicamente de agua helada, jugos de frutas y miel; o que el hombre masticara hielo o nieve para mitigar la sed y acompañar sus comidas. Es de suponer que en épocas primitivas los alimentos fríos hayan estado compuestos básicamente de agua helada, jugos de frutas y miel; o que el hombre masticara hielo o nieve para mitigar la sed y acompañar sus comidas. Investigaciones realizadas en una localidad al norte del actual Reino Unido evidencian la utilización, en la comunidad primitiva, de depósitos confeccionados a partir de cueros curtidos para trasladar hielo.
Cuentan las crónicas de la antigüedad que Alejandro Magno, al arribar a territorio de la India en el siglo iii a. C., mandó acarrear recipientes rellenos de nieve para enfriar el vino y distribuirlo entre sus huestes; dicha técnica la trasladó a su natal Macedonia (quizá de ahí la idea de identificar como Macedonios a los llamados duro-fríos), aunque probablemente este recurso ya era conocido por los hindúes desde tiempo atrás. Gracias a los excelentes caminos construidos en la Roma de los emperadores (siglo v a.C. al siglo iii d.C.) era posible enviar por nieve a veloces esclavos, a través de distancias tan lejanas como la existente entre la capital imperial y los Alpes; acción similar a la realizada anteriormente en los Pirineos y en las montañas de Grecia. En el Imperio turco, sus pobladores fueron especialmente aficionados a las bebidas frías, al igual que en varias ciudades medievales, donde estas ya se consumían y comercializaban.
Atendiendo al origen etimológico del término, la palabra sorbete evidencia proceder de los vocablos árabes sharbia y xorba, que equivalen a bebida, lo que aportó a las lenguas romances la palabra sherbet. Por otra parte, en el siglo xiii, al regresar Marco Polo de sus legendarios viajes por el Lejano Oriente, dio a conocer en Italia, entre otros entonces insólitos hallazgos, los sorbetes, las pastas y el papel sanitario. Algunos estudiosos afirman que los sorbetes fueron introducidos en Sicilia por los corsarios árabes, ya desde el siglo vii.
En el México prehispánico, la nieve era cargada desde la cima de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, intercambiándose por la moneda utilizada en el Imperio azteca, las semillas de cacao. Práctica similar se llevaba a cabo desde comienzos del siglo xix por los indígenas del Perú, quienes cortaban bloques de los glaciares en Los Andes, los cuales eran bajados desde las montañas y trasladados hasta la capital en bestias de carga, a una distancia de casi cien kilómetros, donde se expendían bajo el nombre de «helados». En la generalidad de los casos, las frías producciones obtenidas de la naturaleza, se consumían mezcladas con frutas, jugos y mieles.
En la actualidad aún se celebra la Feria de la Nieve en Santiago Tulyehualco, localidad de México, perpetuando la tradición de elaborar los helados con dicho frío producto de la naturaleza. Esta feria se instauró desde 1529 por iniciativa de fray Martín de Valencia, empleándose la propia nieve traída desde los volcanes. Resalta la variedad de sabores, lo mismo tradicionales que exóticos: limón, fresa, mango, aguacate, mamey, ostión, camarones, tequila, chicharrones, mole, tres leches, amaranto, pétalos de rosa, yerbabuena y nopal, entre otros. Y todos ellos, elaborados por métodos artesanales. Como se ha expuesto, esta práctica y su comercio data del tiempo de los mexicas, en que una porción de nieve o raspado costaba aproximadamente 20 semillas de cacao. Es en la época de la colonización de Nueva España que comienza a adicionársele leche y frutas de estación, al igual que el azúcar en lugar de la miel. Se consumía en las estaciones calurosas, principalmente en la Cuaresma y la Semana Santa.





























