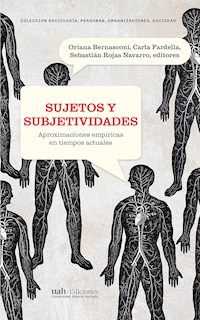
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Durante su transcurso, las ciencias sociales se han visto cautivadas, una y otra vez, por la pregunta acerca del sujeto y la subjetividad. Ya sea que esta fascinación fuera motivada por un afán de comprensión, de diferenciación, de liberación o de intervención, diversas autoras y autores se han detenido en la pregunta por el sujeto y los efectos que sus diversas composiciones provocan en la vida social. De variados movimientos intelectuales y sociales hemos aprendido que el ser humano no es neutral. Creerlo neutral y universal es, de hecho, lo que ha limitado su problematización. Los mundos tecnocientíficos pero también vergonzosamente desiguales y distópicos que vivimos, nos demandan terminar con ese inmovilismo disfrazado de neutralidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sujetos y subjetividades
Aproximaciones empíricas en tiempos actuales
© Oriana Bernasconi, Carla Fardella, Sebastián Rojas Navarro, editores
Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Alameda 1869 – Santiago de Chile
[email protected]– 56-228897726
www.uahurtado.cl
Impreso en Santiago de Chile por C y C impresores
Primera edición enero 2022
Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.
ISBN libro digital: 978-956-357-324-4
Coordinadores colección Sociología: personas, organizaciones, sociedad
Alexis Cortés - Pedro Güell
Dirección editorial
Alejandra Stevenson Valdés
Editora ejecutiva
Beatriz García-Huidobro
Diseño interior
Elba Peña
Diseño portada
Francisca Toral
Imagen de portada: iStock
Diagramación Digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.
Índice
Agradecimientos
Introducción
Primera Parte
Existencias y sujetos liminales
Performación de sujetos de la violencia política mediante la genealogía de dispositivos
Oriana Bernasconi
Antropozoogénesis en las ciudades de Chile o lo que puede un perro o la domesticación cosmopolita
Arthur Arruda Leal Ferreira
Cuidar la alteridad: estudio de subjetividades actuales de niños y niñas en la escuela desde una perspectiva socio-material
Sebastián Rojas Navarro
Segunda Parte
Cuerpo, salud y subjetividad
La subjetivación como campo de tensiones híbridas
María Alejandra Energici y Nicolás Schongüt
Producir la verdad, componer un sujeto: una aproximación a la subjetivación en salud desde los estudios de ciencia y tecnología
Jorge Castillo-Sepúlveda, Mariana Gálvez, Jorge Tapia,
José Toro y Miguel Catalán
La niña problema: producción de las diferencias en la escuela desde una analítica etnográfica feminista
Marcela Apablaza
Tercera Parte
Instituciones y subjetividad
De las cartas de los presos a los Facebook de los infractores: una propuesta de acercamiento a las técnicas de sí
Jimena Carrasco, Camila Vega y Yerko Manzano
Abordaje teórico-metodológico para el estudio de las identidades laborales en el trabajo flexible. Discusiones a partir del caso de los programas de acción pública
Alan Valenzuela, Álvaro Soto y Antonio Stecher
Shadowing: el flujo del académico haciéndose sujeto
Carla Fardella, Vicente Sisto y Enrique Baleriola
Autoras y autores
Agradecimientos
Este libro es fruto de un esfuerzo conjunto y colaborativo y, probablemente, no hubiese existido de no haber mediado una serie de encuentros académicos e informales entre aquellos y aquellas que aquí participan. Fue precisamente gracias a estas conversaciones que nos fuimos dando cuenta de la existencia de importantes puntos en común en el modo en que pensábamos la práctica de la investigación y la fundamental necesidad que sentíamos de poder incorporar ideas que permitiesen comprender, de modos diversos, los distintos elementos que cotidianamente vemos en los mundos que habitamos. Este carácter colaborativo define gran parte de nuestra posición ética y política respecto al conocimiento. Sin estos encuentros con los otros, creemos imposible poder sostener teorías que sean oportunas y convocantes, iluminadoras y liberadoras. Quizá, aún más importante, creemos que sin estos encuentros la investigación es inviable, en tanto nos recuerdan una y otra vez de todo aquello que no sabemos; una bien intencionada advertencia que pensamos siempre con y a través de otros y otras. Por lo mismo, este libro es un ejercicio de pensamiento en conjunto y reconoce el aporte de distintas personas, lugares, espacios y tiempos que permitieron que estas ideas tomasen la forma presente.
Nos gustaría agradecer al grupo de trabajo “Individuo y materia”. Muchos de los autores y las autoras que participan en este proyecto han formado parte de los encuentros y conversaciones sostenidos por más de diez años en esta comunidad de investigación, que ha puesto su atención en la subjetividad y los sujetos desde enfoques situados y simétricos en diversos campos sociales. Indudablemente, este libro está en deuda y refleja esos diálogos e instancias de colaboración. Los proyectos de investigación Fondecyt Regular 1190834, a cargo de Oriana Bernasconi, 1180129, a cargo de Carla Fardella, y 11190285, a cargo de Sebastián Rojas Navarro, nos permitieron dedicarnos a esta labor editorial.
Por último, quisiéramos agradecer a la socióloga María Isabel Vera por su brillante apoyo en la composición del manuscrito, al revisor ciego por sus apreciaciones sobre el texto, al Departamento de Sociología de la UAH por acoger esta obra, y a Ediciones Universidad Alberto Hurtado por su trabajo editorial que nos permite ponerla a disposición.
Santiago y Viña del Mar, 2021
Introducción
Oriana Bernasconi, Carla Fardella y Sebastián Rojas Navarro
It matters what matters we use to think other matters with; it matters what
stories we tell to tell other stories with; it matters what knots knot knots, what thoughts think thoughts, what descriptions describe descriptions, what
ties tie ties. It matters what stories make worlds, what worlds make stories1.
(Donna Haraway 2016)
La investigación social sobre sujetos y subjetividades
Durante su transcurso, las ciencias sociales se han visto cautivadas, una y otra vez, por la pregunta por el sujeto y la subjetividad. Ya sea que esta fascinación fuera motivada por un afán de comprensión, de diferenciación, de liberación o de intervención, diversos autores se han detenido en la pregunta por el sujeto y los efectos que sus diversas composiciones provocan en la vida social. Y el siglo pasado no fue una excepción. Como describe Nick Mansfield (2000), desde los tempranos esfuerzos realizados por Sigmund Freud hasta los trabajos de Michel Foucault y Judith Butler, pasando por autores y autoras de gran importancia como Jean-Paul Sartre, Alain Badiou, Edward Said o Donna Haraway, la subjetividad ocupó un lugar privilegiado en la teoría social.
Tal como aconteció con otras disciplinas y saberes que encontraron en la modernidad su condición de emergencia y consolidación, las teorías sobre la subjetividad y el sujeto que circularon durante buena parte del siglo XX fueron modeladas siguiendo los principios que permitieron la validación y auge de los saberes científicos. Así, las ciencias sociales se aproximaron a la pregunta por la subjetividad y el sujeto mediante formulaciones que sostenían su validez y pertinencia en poder ofrecer una imagen científica y racional de lo que somos. Estos principios no deben ser tomados a la ligera ya que, después de todo, garantizaron la aceptación y popularización de estos saberes y sirvieron de referencia para la definición de los propósitos, técnicas y métodos que dieron vida a las teorías científicas sobre los sujetos del siglo veinte. Así, las ciencias sociales se orientaron a la producción de un conocimiento objetivo, metódico y racional sobre el sujeto. Para ser conocido, el sujeto debía ser medido, evaluado y palpado (Rose 1998). Sin embargo, no muy tarde, estos múltiples y sistemáticos esfuerzos para edificar un conocimiento secular, racional, objetivo y universal acerca de la subjetividad, sufrieron incisivas críticas, entre otras razones, por operar como un ejercicio de dominación, reduciendo la alteridad a lo ya conocido, a lo previamente explorado y a lo ya subyugado, y situando lo diferente como un fenómeno periférico, peligroso y carente de valor (Giaccalia et al. 2009). En adelante, mientras algunos autores han develado los mecanismos mediante los cuales se intentaba preservar y sostener dicha fantasía a expensas de otras formas posibles de existencia –por ejemplo, la formación de la identidad negra en una sociedad blanca o del “orientalismo” en una sociedad occidentalizante en las críticas de Fanon (1963) y Said (2003)–, otros han ido señalando los límites, contradicciones y sombras de aquel sueño moderno. Desde entonces, el hombre no solo ha sido examinado según las fuerzas que lo cruzan, sino también según todo lo que expulsa. Se han problematizado los particularismos del ímpetu antropocéntrico que lo inunda: una concepción unitaria, nacionalista, androcéntrica e imperialista que promueve como universal a un hombre liberal e individualista que “define su perfectibilidad en términos de autonomía y autodeterminación” (Braidotti 2013).
Frente a la imposibilidad de estar a la altura de sus propias promesas, lo moderno comienza paulatinamente a colapsar, dando paso a nuevas configuraciones y coordenadas, donde el sujeto puede aparecer y ser reconocido (Vattimo 1988, Lyotard 2009, 2012, Rorty 1996). Bajo la designación de modernidad tardía o postmodernidad –conceptos multívocos y de compleja delimitación– es posible apreciar el surgimiento de un conjunto alternativo de procesos culturales y filosóficos que no solamente reflejan un cambio de época, sino que también impulsan nuevos modos de reflexión con respecto a lo subjetivo y lo social. Así, los eventos de la segunda mitad del siglo XX conforman y aceleran un conglomerado heterogéneo de críticas sobre la capacidad del paradigma moderno para comprender la realidad social (Serres 1991). En efecto, los movimientos por los derechos civiles en EE.UU. y contra la guerra de Vietnam, las manifestaciones estudiantiles en Francia que condujeron a mayo del 68, la segunda ola del movimiento feminista, así como la teología de la liberación, junto con los movimientos de educación popular, provocan, instalan y reflejan una desafección transversal con respecto a las promesas de progreso. Los cuestionamientos que estos movimientos ponen sobre la mesa tendrán un profundo impacto en las ciencias sociales y sus elaboraciones sobre el sujeto, particularmente en asuntos relativos a la certeza epistémica sobre su estudio, la univocidad de su composición, las expectativas de universalidad y racionalidad, y la relación entre lo humano y no humano (Aylesworth 2015).
A partir de la fractura del ideal unificado de sujeto postulado por la ciencia moderna, las ciencias sociales han visto pasar una sucesión de diversas orientaciones. Conocidos en las ciencias sociales bajo el nombre de “giros”, estos desplazamientos han logrado mantener una constante actualización de las teorías y saberes durante las últimas cinco décadas. Si bien pueden superponerse en algunos aspectos parciales, cada uno propone diferentes claves para entender la subjetividad y actuar con respecto al sujeto. Si bien no todos estos giros han tenido el mismo impacto y relevancia, algunos de ellos han marcado un precedente significativo para el curso y desarrollo de la teoría social, comenzando por el giro lingüístico. Como destaca Martín Jay (1988), el giro lingüístico no es un movimiento coherente ni cohesionado, sino que más bien hace alusión a una inquietud compartida por diversos teóricos, desde la mitad del siglo XX, sobre el rol del lenguaje y las variadas formas en que este cobra relevancia y significación en la filosofía, en la teoría social y en la producción del mundo. A partir de este primer movimiento pueden, posteriormente, distinguirse otros desplazamientos que han empujado la pregunta respecto al sujeto, sus condiciones y sus alcances. Por nombrar algunos, y sin organizarlos en ningún orden particular, podemos encontrar el giro interpretativo (Rabinow y Sullivan 1979), el giro histórico (McDonald 1996), el giro afectivo (Clough y Halley 2007, Blackman y Venn 2010, Masumi 1995, Ahmed 2004), el giro performativo (Butler 1990, 1996, Bell 2007, Soley-Beltran y Sabsay 2012), el giro material (Greco y Stenner 2013), el giro hacia las prácticas (Knorr-Cetina y Von Savigny 2001, Reckwitz 2002, Schatzki, Regehr, Stern y Shlonsky 2007) y el giro ontológico (Haraway 1989, Mol 2003). Estos y otros giros;indican la variabilidad que comienza a incubarse en la teoría social. Como ha sido señalado por investigadores e investigadoras de la subjetividad, un efecto particularmente interesante de estas transformaciones es que dejan de pensar la subjetividad únicamente como la suma de posiciones discursivas, o como producto de estructuras, y le conceden una “ontología no-derivativa”, es decir, no ya como efecto subsidiario o mímesis de una realidad preexistente, sino como una ontología distintiva (Blackman, Cromby, Hook, Papadopoulos y Walkerdine 2008). Así, la teoría social actual se caracteriza por ofrecer una diversidad de posibilidades para repensar la subjetividad y los sujetos, permitiendo con ello “desanclar” los presupuestos modernos. Se aprecia, entonces, un dislocamiento del sujeto moderno, una alternativa a la presunción humanista y/o antropocéntrica que lo sostenía, y la proliferación de aquello que podríamos denominar como marcos “post” o “pos”, es decir, opciones teórico-metodológicas que surgen como respuesta al declive del sujeto moderno como clave de intelección de los individuos contemporáneos.
Independientemente de la variabilidad existente entre ellos, estos marcos “post” parecen organizarse alrededor de algunas ideas compartidas. Primero, una marcada orientación posantropocéntrica o poshumana, que implica el cuestionamiento de la primacía del sujeto humano como actor o agente exclusivo de lo social, con la consecuente apertura analítica hacia el estudio de otros seres y actantes que co-sostienen nuestras existencias. Por supuesto, en esta sensibilidad, existen diferencias. Rosi Braidotti (2015) enfatizará que el sujeto poshumano no coincide ni con el sujeto posmoderno ni con el sujeto posestructuralista, en tanto que su contingente existencia no se sostiene ni en las premisas antifundacionalistas del posmodernismo, ni en la inflexión lingüística del posestructuralismo (2015, 67). Sin embargo, compartirá con estas sensibilidades una noción expandida de la agencia, y una ampliación con respecto a quiénes pueden ser considerados actores sociales, de modo de “(…) acomodar a los múltiples actantes no humanos con quienes compartimos y co-constituimos nuestros mundos comunes” (Marchand 2018, 293, traducción propia).
Un segundo punto de confluencia radica en plantear alternativas a las ya desgastadas concepciones del sujeto y la subjetividad como meros efectos de las estructuras o de la relación dialógica entre estructuras y agencias, promoviendo lecturas distribuidas y situadas. También es posible apreciar esfuerzos por revisar la concepción de la subjetividad en cuanto posesión individual o sustancia que vendría dada con la vida humana y que se encontraría depositada en aquel espacio virtual e interno ampliamente popularizado por los discursos psicológicos de comienzos del siglo pasado (Rose 1998). En estas nuevas lecturas, la subjetividad no se tiene, ni se posee, ni es reducible a una supuesta “naturaleza” humana. Sería más bien una condición emergente, que surge del entrelazamiento de prácticas y de modos de agenciamiento, de elementos heterogéneos, de co-afectaciones, de discursos y materialidades (Arruda Leal 2011, Rojas Navarro 2018). En un intento por contrarrestar el excesivo poder otorgado al lenguaje en la comprensión de los procesos de subjetivación, estas interpretaciones abren también el campo a la inclusión de la actividad e historicidad de otros elementos, como los afectos y las materialidades en la conformación de sujetos y subjetividades (Barad 2003).
Una tercera propuesta que se desprende de estos enfoques es el relevamiento del carácter profundamente procesual y relacional de la subjetividad y de los sujetos. Ello impulsa a pensarles más allá de las dicotomías entre lo dado y lo adquirido, la naturaleza y la cultura, y otros binarios de similar talante. Estos marcos referenciales alternativos parecen más bien hacer eco de un llamado a pensar desde “el continuo naturaleza-cultura” (Braidotti 2015, 13), con la consecuente transformación que eso implica en términos metodológicos y conceptuales. Las subjetividades y los sujetos son, entonces, considerados como siempre locales, presentes y activos. Esto quiere decir que se encuentran en proceso de configuración –no están cerrados ni terminados–, y solamente logran estabilizaciones temporales y contingentes; son relacionales, en tanto están compuestos de elementos heterogéneos, y se sostienen mediante encuentros con otros actores y agencias. Estas aproximaciones instalan la pregunta por la riqueza y variabilidad de desenlaces que estas configuraciones pueden tener, considerando los procesos abiertos que siguen, las fricciones que enfrentan y las estabilizaciones que logran.
En cuarto lugar, estas sensibilidades toman distancia de las pretensiones universalizantes, las lecturas progresivas y las obsesiones por identificar regularidades sociales y, en vez, trazan objetivos más humildes para las ciencias sociales, basados en conocimientos situados, el análisis detallado de fenómenos empíricos, la riqueza de lo singular y el examen exhaustivo del papel que juega la propia subjetividad y punto de vista de quien investiga. Antes que pretensiones de replicabilidad que terminen por ahogar los modos de existencia que ocurren en otros lugares, les moviliza la posibilidad de resonar en otras latitudes.
Finalmente, un quinto ámbito de convergencia entre estos enfoques radica en reconocer las formaciones de sujeto y subjetividades como espacios de disputa política, cultural y ética. Como remarca el feminismo, no elegimos ser sujetos, necesitamos serlo para volvernos viables. Y al emerger entramos en el espacio del reconocimiento, en el espacio de la norma, de las obligaciones, de los controles y también en el terreno de la disputa por lo normado y por quien norma.
Aproximaciones empíricas al sujeto y las subjetividades
De los movimientos intelectuales y sociales mencionados anteriormente, hemos aprendido que el ser humano no es neutral. Creerlo neutral y universal es, de hecho, lo que ha limitado su problematización. Los mundos tecnocientíficos pero también vergonzosamente desiguales y distópicos que vivimos, nos demandan terminar con ese inmovilismo disfrazado de neutralidad. Por ello, en parte, seguir interrogando al sujeto se vuelve una tarea prioritaria para el ejercicio de unas ciencias sociales críticas y propositivas. Como bien señala Rosi Braidotti...
(…) concentrarse en la subjetividad es necesario porque esta noción nos permite unir problemáticas que se encuentran desperdigadas en una cantidad de ámbitos diversos: las cuestiones de las normas y los valores, las formas de los vínculos comunitarios y las pertenencias sociales, como también los asuntos relativos a la gobernanza política presuponen y exigen la noción de sujeto (p. 12).
Seguir interrogando al sujeto significa conocer las condiciones excluyentes y diferenciales en que tantas vidas están sucediendo (Soley-Beltran y Sabsay 2012, Butler y Athanasiou 2017); y desnaturalizar y debatir sobre las estructuras de privilegio y diferencia que ponen a ciertos actores en desventaja. Pero creemos que una crítica acorde a los turbulentos tiempos actuales no debiera reducirse a denunciar al hombre moderno y todo lo que con él se asocia y sostiene. Pensamos que la crítica debe vincularse también con una multiplicación de las posibilidades de aparición de los sujetos (Latour 2003, Ahmed 2017). Y, por ello, las palabras de Donna Haraway (2016) que abren este libro cobran mayor relevancia que nunca. Si tenemos la posibilidad y obligación de pensar otros futuros, ¿cuáles son estos?, ¿con qué historias los tejeremos?, ¿mediante qué acciones y éticas los sostendremos? Reconociendo los modos diversos, divergentes, episódicos, tozudos, liminales y mixturados en que los sujetos y las subjetividades aparecen hoy, y compartiendo con Haraway la inquietud respecto a la importancia que tienen las historias que usamos para construir y sostener los mundos que habitamos, y los conceptos que utilizamos para reflexionar respecto a las ideas que en ellos circulan, este libro intenta empujar nuestras imaginaciones científicas para proponer más preguntas y líneas de indagación, otras prácticas y modos de pensamiento y producción de ciencias sociales. Para ello, el libro invita a “concentrarse en la subjetividad” mediante la reflexión sobre cómo construimos conocimiento y cómo nos acercamos y responsabilizamos con respecto a aquello que ha de ser conocido (Knorr Cetina 1999) en el campo de estudio de los sujetos y las subjetividades.
Los autores y las autoras aquí reunidos coinciden en comprender que investigar implica enfrentar situaciones que nos demandan no solo la aplicación de métodos, sino el desarrollo de una práctica e, incluso, el cultivo de un oficio (Sennett 1997) que conlleva un posicionamiento intelectual, ético y político, resultado de un diálogo crítico (Fassin 2017). Sabemos, además, que las investigaciones en ciencias sociales no necesariamente siguen un orden secuencial. Por el contrario, suelen suceder a través de procesos simultáneos e implican a menudo revisar lo andado, corregir lo hecho e, incluso, rehacer lo producido. Más aún, la mayoría de las veces conocemos poco y, casi siempre, conocemos parcialmente. Hemos aprendido también que lo imprevisto, el desborde, la fisura o lo inimaginable es lo que a momentos nos permite dar cuenta de aquello con lo que nos encontramos. Y es solamente en este proceso de “encuentros inesperados” que podemos formalizar métodos, estrategias y conceptos cuyo nacimiento y existencia se produce de modo simultáneo a la aprehensión de estas ocurrencias. Ello implica, muchas veces, tener que producir enfoques y aproximaciones alternativas, articular otras consideraciones ontológicas que permitan la existencia de nuevos sujetos epistémicos (Knorr Cetina 2007). La invitación hecha a los autores y las autoras de este libro fue a abrir esos momentos en que la complejidad que enfrentamos al investigar en este campo, nos empuja a crear enfoques para acogerla.
Para abordar este desafío, en las siguientes páginas, los autores y las autoras comparten, mediante exposiciones razonadas, la trastienda de sus investigaciones (Potter 1998, Rorty 1996b, Wainerman y Sautu 2011, Carlino 2006): formalizan procesos abiertos y experimentales, abren sus laboratorios, reflexionan desde experiencias incómodas, toman posición, desandan trayectos, se implican en los asuntos éticos y políticos de sus fenómenos y de la ciencia que practican, y se equipan y ensayan enfoques modelados e incluso negados por las formaciones que intentan investigar: praxiografías, etnografías informadas por epistemologías feministas, eto-etnografías, genealogías de dispositivos, etnografías focalizadas, narrativas biográficas virtuales, interpelaciones y sombreamientos laborales, son definidos, discutidos y compartidos en este volumen. Interrogando subjetividades afincadas no solo contra la norma sino en su subversión, o atendiendo procesos de domesticación recíproca entre “seres de la tierra” (De la Cadena 2011), entre fármacos y niñas, entre crímenes y documentos, entre convivencia y violencia, entre productividad y goce, los capítulos plantean una serie de preguntas desafiantes: ¿Cómo sostenemos sujetos a pesar y por su exterminio?; ¿cómo deconstruir figuraciones y habilitar acciones que nos permitan discontinuar o, al menos, desestabilizar diferencias que reproducen violencias, precarizaciones y exclusiones?; ¿cómo identificar y desanudar focos de problema de modo de reconocer y cuidar modos de existencia heterogéneos?; ¿cómo pensar subjetividades junto con sus contextos y materialidades?; ¿qué experiencias sobre nosotros mismos obligan las verdades que componen nuestros mundos?
De este modo, este libro es un esfuerzo por abordar la resolución empírica de algunas de las principales ideas desarrolladas por los diversos giros que han organizado el desarrollo de las ciencias sociales, considerando las particularidades y dificultades impuestas por el contexto de investigación. A través de sus capítulos, el libro pone a disposición de sus lectores y lectoras modos creativos, exploratorios y contingentes de investigar la producción de subjetividades y sujetos, y ofrece recorridos por los ejercicios mediante los cuales los autores y las autoras intentan, con mayor o menor éxito, sortear los desafíos que enfrentan en esta tarea. Se trata de reflexiones parciales, en la medida en que quienes las hacemos reconocemos, por una parte, el carácter permanentemente incompleto e inacabado de nuestros esfuerzos y, por otra, el que ellos están destinados al análisis de formaciones emergentes, híbridas, contingentes y procesuales que suceden con el mundo, en un constante proceso de (co)afectación en que también estamos implicados e implicadas.
Sinopsis
Los distintos capítulos de este libro abordan aproximaciones genealógicas al sujeto, como ejercicios de contra-memoria, que permitirían problematizarlo conociendo sus condiciones de posibilidad, etnografías feministas para el estudio de la producción de la diferencia de género en la convivencia escolar, etnografías focalizadas para el estudio de la subjetividad en salud, praxiografías que exploran la subjetividad de niñas y niños en relación a psicofármacos, shadowing que nos acercan a la subjetividad académica, entre otros. A su vez, los capítulos tocan una serie de campos de actividad social, algunos altamente institucionalizados como la educación, la salud o la ciencia; otros transversales como el género, la juventud, la vida urbana o la violencia. A través de ellos, el volumen refiere a diversos contextos situados: escuelas, hospitales, universidades, ciudades, espacios laborales y redes sociales.
La primera sección del libro, titulada “Existencias y subjetividades liminales”,reúne tres capítulos que, a partir de diversos contextos, plantean la pregunta por las condiciones de existencia del sujeto. Pensando desde distintos campos de acción, los textos de Bernasconi, Arruda-Leal y Rojas Navarro proponen la existencia de nuevos actantes en el campo social y, por lo mismo, la necesidad de establecer modos creativos y emergentes para poder dar cuenta del rol que estos actantes tienen en la constitución de la subjetividad, ya sea en la escuela, en la calle o en la memoria. Esto, indudablemente, va acompañado de aquello que Bernasconi denomina como un ejercicio ético-político que, en última instancia, se orienta a dar espacio y visibilidad a sujetos que de otro modo se mantendrían silenciados, o bien no existirían en lo absoluto.
Para Oriana Bernasconi, esto se juega en la identificación y análisis de la operatoria de una serie de actantes con el poder de performar al sujeto detenido desaparecido, un sujeto liminal que nace en ausencia y bajo amenaza de erradicación por parte de las fuerzas que impulsan al olvido. Para ello resulta necesario un trabajo cuidadoso de articulación genealógica entre diversos regímenes de performación que disputan lo producible y lo enunciable respecto a esta figura. Es, por ende, un ejercicio ontológico pero a su vez político, que tensiona la figura de la investigadora en un nivel ético.
En el caso de Arthur Arruda-Leal, la problemática se centra principalmente en la interrogación que aparece respecto a un mundo más-que-humano al pensar la ciudad desde una perspectiva ampliada, como un lugar de encuentro multiespecies y que dispone constantes ejercicios de co-afectación entre humano y kiltros. Pero no se trata solamente de un ejercicio de producción de una subjetividad kiltra –heterogénea, mixta, nómade, poshumana–, sino que también de postular una políticadel encuentro y una metodología afín para explorar dichas aventuras.
La composición heterogénea de la subjetividad es el asunto central de la contribución de Sebastián Rojas Navarro. Su capítulo permite evidenciar cómo la subjetividad es procesual, heterogénea, multideterminada y sostenida mediante operatorias orientadas por una relación de cuidado. Mediante el análisis de prácticas coreografiadas por diversos actores humanos y no-humanos presentes en la sala de clases, accesibles mediante etnografía, el autor propone una idea de la subjetividad profundamente relacional, informada por una teoría poshumana del cuidado. A partir de ello, Rojas Navarro se pregunta por las consecuencias ético-políticas que trae el sostener modos diversos de existencia y subjetividades que normalmente son marginados por el proceso escolar.
La segunda parte del libro, titulada “Cuerpo, salud y subjetividad”, reflexiona respecto a la subjetividad en sus relaciones con una materialidad particular: el cuerpo. Motivo de una conceptualización de larga data en las ciencias sociales, el cuerpo aparece de diversos modos para los enfoques descritos anteriormente. Para los autores y las autoras que escriben estos capítulos, el cuerpo emerge tensionando las epistemologías de género dominantes, en su capacidad de ser objeto de una relación particular con la verdad y su experiencia, o por los intentos que se despliegan al organizarlo, mediarlo y significarlo en contextos, tiempos y espacios particulares.
El capítulo escrito por Alejandra Energici y Nicolás Schöngut se detiene a analizar el cuerpo como un modo de pensar la subjetivación como proceso que trasciende al lenguaje, examinando para ello las dificultades existentes en los marcos tradicionales de la teoría social para dar cuenta del sujeto femenino. Haciendo uso de aportes del giro afectivo, proponen una aproximación a la subjetividad, entendiéndola como una relación de tensiones entre elementos híbridos y heterogéneos, que sitúan al cuerpo en su capacidad de afectar y ser afectado. Para ello ensayan un enfoque epistémico que permitiría ir más allá del determinismo lingüístico, centrado en el análisis de imágenes como estrategia metodológica.
Michel Foucault argumentaba que la subjetividad se constituye en relación a la verdad. Y se preguntaba por cómo habitamos esas verdades que constituyen nuestra subjetividad. En su texto, Jorge Castillo-Sepúlveda, Mariana Gálvez, Jorge Tapia, José Toro y Miguel Catalán proponen una vía de acceso a la investigación etnográfica de la subjetividad en salud y, por lo tanto, a las condiciones y recursos con que las y los pacientes deben aproximarse a su subjetividad y sus cuerpos mientras atienden su enfermedad en un hospital de Santiago de Chile. Combinando el enfoque foucaultiano con elementos de la Teoría del Actor-Red, exponen algunas de las herramientas conceptuales y metodológicas que les han permitido rastrear las relaciones entre verdad y subjetivación en el ámbito de la salud, siguiendo asociaciones entre actividades científicas, tecnológicas y políticas.
Dentro de una indagación sobre los efectos que las ciencias psi han tenido en el espacio escolar, nombrando, regulando y organizando cuerpos y subjetividades, el capítulo de Marcela Apablaza examina el rol de la investigadora en el proceso de investigación y, en particular, su papel en identificar y desanudar modos particulares de subjetivación. Desde el espacio de la etnografía feminista, este capítulo se detiene en la producción de la categoría de la niña problema, a partir de formas específicas de circulación de ideas y prácticas respecto a qué son y cómo deberían comportarse las niñas en una escuela municipal del sur de Chile, y la captura y análisis sensible de los espacios de subversión y resistencia a dicha norma.
La tercera parte del libro se titula “Instituciones y subjetividad”. En ella se reúnen tres capítulos que reflexionan sobre los efectos que la relación con la norma conlleva en la elaboración de las subjetividades. Como bien menciona Carrasco en su capítulo, son escritos que comparten la inquietud por comprender cómo programas de saberes científicos, programas de Gobierno, normas e instituciones configuran al sujeto de intervención. Así, estos capítulos levantan distintas interrogantes respecto a la función y límites de la institución, a sus efectos en la subjetividad y en los procesos de investigación.
El capítulo de Ximena Carrasco gira en torno a los procesos de subjetivación que se desprenden de la reciente implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile. La autora analiza el caso de los jóvenes infractores de ley desde las teorías de la gubernamentalidad, enfrentando un problema central en este tipo de investigación: la imposibilidad de acercarse al sujeto estudiado. ¿Cómo debe proceder la investigación cuando es interceptada por barreras institucionales? ¿Qué deberes y derechos éticos enfrenta la investigación cuando busca modos de acceso a procesos de subjetivación que ocurren detrás de los muros de la institución? ¿Qué formas deben adoptar los métodos para dar cuenta de esos focos de experiencia? Mediante un enfoque narrativo-biográfico a textos posteados por estos jóvenes en Facebook, la autora ensaya una alternativa a estas preguntas.
Para Alan Valenzuela, Álvaro Soto y Antonio Stecher, el problema de la identidad debe pensarse en relación con los contextos cambiantes que encontramos como efecto de la flexibilización laboral. Es en una ecología de interpelaciones múltiples en donde las y los trabajadores construyen una identidad laboral entendida como una narrativa que tiene como finalidad otorgar sentido a esas experiencias. Según proponen los autores, el carácter narrativo de estas identidades debe entenderse como abierto a la transformación en tanto son cristalizaciones de elementos histórica y culturalmente situados. Para ello analizan las redes de gestión que articulan a los trabajadores como actores que son interpelados constantemente respecto a su posición y sus acciones.
Finalmente, Carla Fardella, Vicente Sisto y Enrique Baleriola muestran de qué manera los estudios sociales del trabajo evidencian una preocupación por el sujeto y su conceptualización, en tanto unidad central de los procesos socio-productivos del capitalismo. La reorganización del trabajo, derivada de la transformación de las matrices socio-productivas de las últimas décadas, está condicionada a la adscripción subjetiva de la fuerza laboral. Por ello, el prototipo tradicional moderno de trabajador: individualizado, disciplinado por la institución y racional, es tensionado por expectativas como el compromiso afectivo con sus tareas o el llamado a la proactividad y la libertad. Esto no solo indica una transformación en el campo de las subjetividades laborales, sino que demanda nuevas herramientas teóricas y metodológicas para su estudio. El capítulo ofrece una discusión sobre la subjetividad laboral y presenta el shadowing (sombreo) como un diseño metodológico original y pertinente para estudiar al sujeto académico en coherencia con las transformaciones del trabajo universitario.
Los alcances del libro
Revisando mundos heteronormados, regímenes de impunidad, geometrías adultocéntricas, silenciamientos velados, trabajadores moldeados y cuantificados, más allá de binarismos –niñxs/fármacos, animal/humano, víctima/perpetrador, masculino/femenino, infracción/ley, trabajo/trabajador–, este libro invita a pensar los espacios actuales de aparición de sujeto(s) como ontologías relacionales. ¿Cómo podríamos entender a Antonia –una niña diagnosticada con déficit atencional– separada o recortada de Josefina, su compañera de banco, que sostiene y acoge su “ser traspapelado”? ¿Cómo pensarnos sino en relación a las formas que proveemos para convivir con otras especies? ¿Cómo no pensarnos en el mestizaje, en lo kiltro, en lo trashumante, en lo liminal? ¿Cómo pensar a los desaparecidos sino con sus familiares que les reclaman, y que nos urgen a comprender que la no repetición de aberrantes crímenes de Estado pasa por asumir que sus muertos nos pertenecen a todos? ¿Cómo no asumir que pensar sujetos implica, a veces, mirar de frente a lo inhumano? ¿Cómo registrar los instantes de fuga de las subjetividades ideales?
Así también, las investigaciones aquí reportadas empujan a pensar las fronteras como costuras, a transitar por la norma para disputarla en su ley, a explorar los intersticios, a aceptar la imprecisión de los fenómenos, a seguir la agencia de entidades sutiles y a rastrear la actividad de dispositivos variables y difusos. Empujan, en definitiva, a abrir las ciencias sociales a espacios de indeterminación; a modos friccionados, irritados y discontinuos de aparecer; a prácticas de cuidado, conmiseración y denuncia. A nuestros afectos e irritaciones. Y, por cierto, a seguir disputando modos hegemónicos de ser y aparecer, incluyendo la propia persona del autor. De este modo, el libro intenta contribuir a la práctica de una ciencia social especulativa, abierta a la invención de otros futuros y otras realidades (Wilkie, Savransky y Rosengarten 2017), capaz de ampliar el espacio intelectual y “generar lugar” (Ahmed 2017) para acoger la diversidad de formas de devenir que componen nuestros escenarios sociales contemporáneos.
Indudablemente, una apuesta como la que realiza este libro también actualiza el acercamiento a la ética de la investigación. Abandonar los presupuestos del hombre moderno, del humanismo, de aquellas subjetividades unificadas, centradas y homogéneas implica un desplazamiento a aquello que Elizabeth Grosz (2017) denomina como ontoética. En diversas intensidades y modos, las y los autores se preguntan respecto a lo que el mundo podría ser. Es un modo experimental de investigar, que se orienta a pensar más allá de las relaciones de lo humano con lo humano, o de lo humano en el mundo, y explora las co-afectaciones de lo humano con el mundo y cómo estas vinculaciones pueden florecer en diversos aspectos y cobrar distintas formas. Ontoética en tanto que, como dice Grosz, trata de hacerse cargo de la pregunta respecto a cómo actuar en el presente de modo tal que permita producir un futuro diferente, uno que no replique las limitaciones e injusticias del presente.
Así, una sensibilidad compartida recorre estos capítulos. A través de las diversas investigaciones pueden apreciarse intentos por remendar, atender, sanar, registrar y, en última instancia, cuidar de mundos y formas de vida que requieren de nuestra colaboración para resistir esa lenta violencia y olvido que amenazan constantemente su existencia (Nixon 2019). De este modo, cada intento por producir conocimientos con los diversos actores que en este libro son visitados es, finalmente, una apuesta por producir mundos menos descuidados. Cada aventura emprendida y registrada en estas páginas es, siguiendo a Puig de la Bellacasa (2017), un intento por disputar los valores éticos-hegemónicos que normalmente rigen nuestras investigaciones ya que, después de todo, ¿tiene sentido pensar desde una posición que sea ajena y extranjera a los mundos que nos gustaría ver transformados? Por lo pronto, estos capítulos comparten un modo más explícito de vinculación con las políticas de producción, a la vez que transparentan y se hacen responsables de los efectos políticos, éticos y afectivos de la investigación.
1Importa qué materias usamos para pensar otras materias, importa qué historias contamos para contar otras historias con ellas, importa qué nudos anudan los nudos, qué pensamientos piensan los pensamientos, qué descripciones describen las descripciones, qué lazos enlazan los lazos. Importa qué historias hacen mundos, qué mundos hacen historias.
Referencias
Ahmed, S. (2017). Living a Feminist Life. Durham: Duke University Press.
Arruda-Leal, A. (2011). “La experiencia de subjetividad como condición y efecto de los saberes y las prácticas psicológicas: producción de subjetividad y psicología”. Estudios de Psicología, 32(3), 359-374. https://doi.org/10.1174/021093911797898529.
Barad, K. (2003). “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 28(3), 801-831.
Bell, V. (2007). Culture and Performance. The Challenge of Ethics, Politics and Feminist Theory. Oxford y New York: Berg Publishers.
Blackman, L., Cromby, J., Hook, D., Papadopoulos, D. y Walkerdine, V. (2008). “Creating subjectivities”. Subjectivity, 22, 1-27.
Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Cambridge: Polity Press.
. (2015). Lo posthumano. Barcelona: Editorial Gedisa.
Butler, J. (1991). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Londres: Taylor and Francis.
. (1993). Bodies that Matter. On the Discursive Limits of “Sex”. Londres: Routledge.
Butler, J. y Athanasiou A. (2017). Desposesión. Lo performativo en lo político. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Carlino, P. (2003). La experiencia de escribir una tesis. Disponible en:. Acceso: 27 de julio 2015.
Cetina, K. K. (2007). “Culture in global knowledge societies: knowledge cultures and epistemic cultures”. Interdisciplinary Science Reviews, 32(4), 361-375. doi:10.1179/030801807x163571.
Clough, P. y Haley, J. (2007). The affective turn: theorizing the social. Durham: Duke University Press.
Daston, L. (2017). “The history of science and the history of knowledge”. Know: a journal on the formation of knowledge, 1(1), 131-154.
Fanon, F. (1963). The wretched of the Earth. New York: Grove Press.
Fassin, D. (2017). If truth be told: the politics of public ethnography. Durham: Duke University Press.
Giaccaglia, M., Méndez, M. L., Ramírez, A., Santa María, S., Cabrera, P., Barzola, P. y Maldonado, M. (2009). “Subjetividad y modos de subjetivación”. Ciencia, Docencia y Tecnología, 38, 115-147.
Grosz, E. (2017). The incorporeal. Ontology, ethics and the limits of materialism. Nueva York: Columbia University Press.
Haraway, D. (1989). Primate visions: gender, race, and nature in the world of modern science. New York: Routledge.
. (2016). Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham: Duke University Press.
Jay, M. (1988). Should Intellectual History Take a Linguistic Turn? Reflections on the Habermas-Gadamer Debate. En Fin de Siècle Socialism and other essays. New York: Routledge.
Kaulino, A. y Stecher, A. (2008). Cartografía de la psicología contemporánea. Santiago: Lom Ediciones.
Knorr, K. (1999). Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
Latour, B. (2003). “Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern”. Critical Inquiry, 30(2), pp. 225-248.
Lyotard, J. F. (2009). La diferencia. Barcelona: Gedisa.
. (2012). La condición posmoderna. Madrid: Cátedra.
Mol, A. (2003). The body multiple: ontology in medical practice. Durham: Duke University Press.
Mansfield, N. (2000). Subjectivity: theories of the self from Freud to Haraway. Sydney: Allen & Unwin.
Nixon, R. (2019). Slow violence and the environmentalism of the poor. Cambridge: Harvard University Press.
Potter, J. (1998). La representación social de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós.
Puig de la Bellacasa, M (2017). Matters of Care. Speculative ethics in more than human worlds. Minnesota: University of Minnesota Press.
Rojas, S. (2018). “Nuevas subjetividades: una aproximación posthumanista y material a los procesos de encuentro entre niñas, niños y psicoestimulantes”. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 8(2), 170-193.
Rorty, R. (1996a). Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1. Barcelona: Paidós.
. (1996b). “Método, ciencia y esperanza social”. En Consecuencias del pragmatismo. Madrid: Tecnos.
Rose, N. (1998). Inventing our Selves: Psychology, power, and personhood. Cambridge: Cambridge University Press.
Said, E. (2003). Orientalism. London: Penguin Books.
Sennett, R. (1997). El artesano. Barcelona: Anagrama.
Serres, M. (1991). Historia de las ciencias. Madrid: Cátedra.
Soley-Beltran, P. y Sabsay, L. (2012). Judith Butler en disputa. Lecturas sobre la perfomatividad. Madrid: Egales editorial.
Vattimo, G. (1988). The end of modernity: nihilism and hermeneutics in postmodern culture. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Vinck, D. (2015). Ciencias y sociedad. Sociología del trabajo científico. Madrid: Gedisa.
Wainerman, C. y Sautu, R. (2011). La trastienda de la investigación. Buenos Aires: Manantial.
Wilkie, A., Savransky, M. y Rosengarten, M. (2017). Speculative research: the lure of possible futures. New York: Routledge.
PRIMERA PARTE
EXISTENCIAS Y SUJETOS LIMINALES
Performación de sujetos de la violencia política mediante la genealogía de dispositivos
Oriana Bernasconi R.
Introducción
En este capítulo describo el enfoque performativo y la estrategia de la genealogía de dispositivos como una alternativa para el estudio empírico del sujeto y las formas de sociabilidad, agencia, conocimiento e identidad que se organizan en torno a él. Esta perspectiva surge de mi interés por examinar a los sujetos des(figurados) por la violencia política, más allá del paradigma dominante: el de la víctima.
La víctima es un tipo de subjetividad relativamente nuevo, constituido en el daño o vulneración y en la intervención destinada a repararlos. La “victimidad” es también un enfoque para pensar a los sujetos afectados por la violencia y la vulnerabilidad (Butler 2006, Gatti 2017). Si bien el enfoque de la víctima es fructífero para calificar y reparar a los afectados y sancionar a los responsables, presenta limitaciones desde el punto de vista de los sujetos y el mundo social que produce. En primer lugar, suele operar subsumido a los objetivos del régimen posviolencia que ayuda a crear y a la necesidad de reconstruir la nación (Wilson 2011, Tejero 2014, Mora Gámez 2016), reconociendo y restituyendo los derechos de las víctimas (Humphrey 2003) y ejerciendo justicia en contextos “transicionales”. Segundo, y por este mandato, tiende a asumir una visión individualista del blanco de la violencia, disolviendo el rol de la colectividad en su gestión y resistencia y oscureciendo aquellas situaciones y sujetos marginados del proceso de clasificación (compañeros de partido, de organización, familiares, colegas, etcétera). Tercero, comúnmente los informes de verdad excluyen de su tarea mencionar a los responsables y juzgar los eventos en cuestión. Estos encuadres limitan el abordaje de las situaciones históricas, las relaciones y prácticas sociales y las causas políticas desde un plano de defensa de un proyecto colectivo, familiar o personal (Jelin 2014, 157). Cuarto, es un enfoque que tiende a desconocer la capacidad de modelación de la propia violencia de quienes son sometidos a ella y los efectos de la violencia sobre la subjetividad: si las víctimas se consideran a sí mismas como tales o más bien como héroes, guerrilleros, activistas o víctimas simultáneas de otras vulneraciones como la marginalidad o la discriminación (Butler, Gambetti y Sabsay 2016, Butler y Athanasiou 2013); y cuál es, a su parecer, la experiencia de la “victimidad”. Quinto, por el predominio de lógicas sobre-legalistas y/o factual-forenses (Posel 1999, Buur 1999), el estatus de víctima ancla la condición al evento traumático, reduce lo que sucede al lenguaje del síntoma y excluye la problematización del proceso vital posterior al evento. En suma, la víctima suele aparecer como una entidad singular, “actuada” por la violencia (ya doblegada), abstraída de la lucha ideológica de la que es efecto, y desprovista de agencia y de política. Fassin y Rechtman (2007) critican, además, la capacidad heurística y política de este paradigma, toda vez que la condición de víctima se habría extendido al sujeto moderno en general, no solo porque luego de los ataques a las torres gemelas todos somos potenciales víctimas, sino porque el lenguaje de la “victimidad” se ha instalado hasta en el repertorio discursivo de quienes practican la guerra.
Sin desconocer la figura de la víctima, he intentado avanzar en la formulación y uso de una conceptualización y estrategia analítica más comprehensiva para el estudio de los sujetos de la violencia política, que permita recuperar los espacios de resistencia, agencia, subjetividad y socialidad, así como los proyectos políticos y societales opacados en el paradigma de la víctima, ampliando la problematización hacia otros actores y procesos, más allá de la díada perpetrador-víctima, de modo de proponer otras memorias e instrumentos para construirlas. El enfoque de la performación de los sujetos de la violencia política mediante la estrategia de la genealogía de dispositivos, se inscribe en este interés. Desde él concibo a los sujetos de la violencia política como el blanco de la acción iterativa de una multiplicidad de elementos heterogéneos, movilizados en una lucha performativa trazable en el marco de una comprensión procesual de la violencia estatal y su resistencia.
El producto de ejercicios genealógicos sobre la performación de sujetos es un relato abierto que no aspira a agotar el repertorio de dispositivos intervinientes ni identificar relaciones causales o leyes, pero sí a señalar el carácter plural de estos sujetos, identificar en el tiempo la red de elementos y prácticas que los sostienen, describir los mecanismos de operación de las tecnologías que articulan conductas y saberes específicos en torno a ellos, analizar cómo son objetivados y subjetivados, definidos con más o menos agencia, capacidades, estatus –e incluso moral– y trazar los efectos que sus (des)figuraciones provocan en el tejido social.
En este capítulo expongo este enfoque recurriendo a la figura del detenido desaparecido por la Dictadura cívico-militar de Pinochet, que analicé con la lingüista Marcela Ruiz (2018). Sistematizo y comento aquí los procesos metodológicos, analíticos y éticos que fuimos articulando ante el desafío de trazar –mediante investigación de archivos– las inscripciones que han investido a este sujeto no sobreviviente del terrorismo estatal. Describiré un enfoque en desarrollo, inmanente, producido al tiempo que íbamos definiendo el objeto de estudio y que, como dice Cerrutti, es “partícipe de las formaciones culturales que analiza y de las prácticas que problematiza” (Cerrutti 2015, 13).
Comienzo presentando los principales conceptos y herramientas movilizados para conducir la investigación social mediante este enfoque, en el contexto de mi propio desarrollo en el campo de la sociología del sujeto, en general, y de la sociología de los sujetos de la violencia política, en particular. Luego describo la trastienda de nuestro proceso investigativo para el caso de el/la detenido/a desaparecido/a, reparando en asuntos metodológicos, éticos, políticos y analíticos, en el contexto de una indagación interdisciplinar en archivos. Termino reflexionando sobre los alcances de este tipo de investigación para el estudio de sujetos (des)figurados por la violencia de Estado y, de modo más amplio, para el campo de los estudios de sujetos y subjetividades.
Construyendo el objeto
A mi juicio, la práctica investigativa en ciencias sociales no se reduce a las estrategias y procedimientos con que sometemos a examen a un corpus determinado de datos; ella pasa también, en primera instancia, por la definición que hacemos del objeto de estudio y por lo que apostamos que podemos decir de esa entidad provistos del conjunto de herramientas, preguntas e intereses con que nos acercamos a ella. De ahí que en ocasiones como esta, hablar de enfoque metodológico me parece restrictivo y prefiera utilizar la noción de enfoque epistémico o, incluso, de enfoque onto-epistémico para explicar mis investigaciones.
Mi trabajo (Bernasconi 2015, 2016, Bernasconi, Ruiz y Lira 2018, Bernasconi y Ruiz 2018, Ruiz y Bernasconi 2019, Bernasconi, López y Ruiz 2019), ha venido promoviendo el desplazamiento de los estudios sobre individuos, sujetos y subjetividades desde una matriz antropocéntrica, dialéctica y modernista, donde este fenómeno es concebido como propiedad inherente de un actor humano individual o un producto de estructuras materiales o discursivas (por ejemplo, instituciones o ideologías), para observarlo desde perspectivas post-antropocéntricas, poshumanas, simétricas y pragmáticas (Gomart y Hennion 1999, Hennion 2007, Mol 2002, 2008, Barad 2007, Blackman et al. 2008). Sujeto, desde mi perspectiva, no “refiere al producto de la psyche o del lenguaje”, sino al blanco de la acción de distintos regímenes y sus consiguientes prácticas, estrategias, actores, lógicas de acción, racionalidades y tipos de conocimiento espaciotemporal situados. Sujeto es, para mí, el efecto de condiciones contingentes y diversas que requieren ser exploradas en relación. Desde estas coordenadas, he intentado promover la extensión del campo de estudio de los sujetos y las subjetividades desde la pregunta clásica sobre la emergencia del sujeto (abordada generalmente como un asunto de producción y/o reproducción) hacia cuestiones relativas a sus condiciones de existencia, estabilización, sostenimiento y distribución (Haraway 1991, Callon y Law 1997, Thrift 2008, García 2010, Arruda 2011, Callus y Herbrechter 2012).
En el artículo “A performative and genealogical approach to the liminal subject’s social sustenance: the case of the disappeared detainee in Chile” (Una aproximación performativa y genealógica al sostenimiento social del sujeto liminal: el caso del detenido desaparecido en Chile), nos propusimos analizar cómo la sociedad chilena ha sostenido al detenido desaparecido, el sujeto que la literatura denomina como la figura total de la violencia política (Arendt 1973, Gatti 2008, 2011).
La práctica de la desaparición forzada, otrora en los márgenes sociales, fue utilizada fuera de toda ley y de modo sistemático durante los años setenta y ochenta por las dictaduras cívico- militares en el cono sur americano para “exterminar” a los actores políticos, instituyendo con ello, un nuevo tipo de sujeto: el desaparecido. En Chile, recordemos, aún se desconocen las causas y circunstancias de muerte así como el destino final de los cuerpos en el 87 % de los casos de desapariciones producidos por la Dictadura. La violencia estatal, de género, los conflictos armados, las narco-guerras y varias combinaciones entre estas, han terminado por expandir este tipo social por América, hoy por hoy, el continente de las desapariciones. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, habría más de 81,000 desaparecidos producto del conflicto armado, la mitad producidos en los últimos diez años. Y, pese a los acuerdos de paz firmados en 2016, las desapariciones no han cesado. En 2018 desaparecieron en promedio diecisiete personas por día en ese país. Guatemala, El Salvador, México, Brasil, Uruguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, también registran cientos y miles de ciudadanos abducidos, cancelados, “tragados” o “chupados” por violencias de distinto tipo.
En el caso chileno, pero también en las sociedades hermanas, desde la perpetración del crimen, hace más de cuatro décadas, este sujeto no sobreviviente del terrorismo de Estado, ha sido sistemáticamente actuado y hablado por otros que han disputado su figuración en el intersticio entre vida y muerte. Esta constatación permite proponer un ejercicio sociológico para el estudio de un sujeto que es, al mismo tiempo, evidencia de una modalidad de violencia radical, y de la productividad de procesos de contestación social que buscan contrarrestar los intentos por extirpar ciudadanos de la faz de la tierra, otorgándoles persistencia social y temporal.
Este asunto de los esfuerzos sociales involucrados en sostener una figuración de sujeto determinada, no ha tenido la atención que merece en este campo de estudio. Perspectivas post-constructivistas y post-sociales como, por ejemplo, corrientes del feminismo, de los estudios de ciencia y tecnología y de la Teoría del Actor-Red, que prescinden de teorías sustantivas del sujeto y que subrayan el carácter relacional, inmanente, pragmático y post-antropocéntrico de este constructo, sin duda, contribuyen al desarrollo de estas áreas de indagación (Barad 2010, Braidotti 1993, Law 2004, 2007, Latour 2005, Selgas 2010, Thrift 2008, Bernasconi 2015).
Reconstruir parte de la trama de prácticas y discursos que han permitido sostener a el/la detenido/a desaparecido/a en el tiempo, nos parecía también un ejercicio ético-político, toda vez que se sumaría humildemente a aquellas actividades que han traído una y otra vez a este sujeto al presente, haciéndonos parte de la serie de actores y cosas que han participado de su pervivencia social. Se trata también de un ejercicio de memoria que lucha contra el intento originario de su erradicación, sustentado en el desvanecimiento de todo vestigio sobre el cual sustentarla. Inscribir una investigación sociológica como acción de memoria pasa por reconocer el carácter performativo de las intervenciones sociales que podemos realizar con nuestros estudios y, como advierte Law (2004) o Grosz (2017), por afirmar con ellos el tipo de mundo que queremos construir. Y es que la “promesa” del enfoque performativo (Bell 2007) no recae en sus capacidades explicativas, sino en el propio acto de intervención sobre ciertas realidades para iluminar sus posibilidades y considerar, una y otra vez, sus modos de constitución de modo de contribuir a figurar nuestra actualidad.
Performación de sujetos
El enfoque performativo en el contexto de la genealogía de dispositivos permite articular acciones, pensar procesos –relaciones de fuerza, juegos de verdad, estrategias, resistencias– y examinar al sujeto como efecto de prácticas contingentes, relacionales y distribuidas en el tiempo.
En el idioma inglés, la noción de performance se utiliza en el habla cotidiana para denominar a una actuación o representación, para referirse al cumplimiento de una tarea o al desempeño o rendimiento de una persona en un campo de especialización determinado, y para nominar el comportamiento o conducta de un individuo. Tanto en inglés como en el original etimológico proveniente del francés, el concepto remite a la idea de completar, llevar a cabo o realizar. Siguiendo a Butler (2004) y a la filosofía y la pragmática del discurso (Austin 1962, Searle 1969, Derrida 1971), cuando hablamos de performación de sujetos como estrategia de análisis sociológico, nos referimos a la identificación y examen de las prácticas, condiciones y regímenes mediante los cuales los sujetos son puestos en acto (Butler 2017, 39). Lo que nos interesa de esas prácticas, condiciones y regímenes es su capacidad para instituir, instaurar, lograr o realizar (accomplish) una cierta figura de sujeto.
En este punto es importante distinguir el enfoque performativo de su falso análogo, los actos performáticos (performances). Estos últimos, como elabora Diana Taylor (2013), se caracterizan por la puesta en escena de actuaciones predeterminadas mediante el recurso de formas expresivas como la danza, el teatro o los rituales y las apariciones públicas colectivas como las protestas políticas. Estos recursos y la irrupción que provoca en la escena pública en que se desenvuelven sirven para distinguir los actos performáticos de las prácticas cotidianas y rutinas características de los lugares donde las performances aparecen.





























