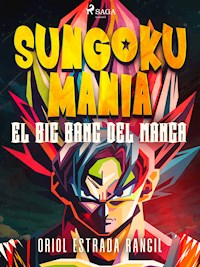
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A principios de la década de los noventa llegó a las televisiones españolas la serie Dragon Ball y supuso todo un auténtico fenómeno más allá de la pantalla. En una época en la que no estaba extendido el uso de Internet ni viajar resultaba tan sencillo, fueron muchos los que conectaron con una cultura que resultaba tan lejana como fascinante. A día de hoy, casi todos conocemos las aventuras de Son Goku, pero más desconocida es la historia de cómo el manga y el anime de Dragon Ball llegaron a España y cómo cambiaron para siempre el panorama del cómic.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oriol Estrada Rangil
Sungokumanía. El big bang del manga
Saga
Sungokumanía. El big bang del manga
Copyright © 2016, 2022 Oriol Estrada Rangil and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726983395
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A la generación Dragon Ball
Prólogo: soy un songokumaníaco
Soy un songokumaníaco. Sí, tengo 40 años recién cumplidos y no me avergüenzo de ello. Al contrario, me enorgullezco. Porque, de forma no del todo indirecta, toda mi vida ha sido definida por el dichoso niño de los pelos de punta. Siempre me había gustado el cómic y los “dibujos animados” (antes no hablábamos en términos de anime), pero fue a raíz de los dibujos japoneses, y sobre todo de Dragon Ball, que descubrí el idioma japonés: esos “garabatos” incomprensibles que aparecían en pantalla cuando empezaba el capítulo me dejaban absolutamente fascinado, hasta el punto que decidí que, si alguna vez tenía la oportunidad, intentaría aprender japonés.
Y así fue, y ahora me dedico precisamente a traducir ocio japonés, básicamente manga, desde una empresa, Daruma Serveis Lingüístics, SL, de la que soy cofundador y cuya actividad se basa de forma casi exclusiva en eso, dando trabajo a más de 15 personas, y que ha generado un “hijo” en forma de modesto centro cultural sobre Japón: Espai Daruma. También he escrito libros para aprender japonés, como la exitosa serie Japonés en viñetas. ¡Y he podido cumplir el gran sueño, incluso, de traducir el manga de Dragon Ball para su reciente edición Full Color, con lo que el círculo ha quedado perfectamente cerrado (y desde entonces, aunque esté cerrado, no hace más que ampliarse)!
Tampoco quiero que este prólogo suene muy “yo, yo, yo”, pero he decidido ponerme como ejemplo –extremo, tal vez– lo mucho que afectó a toda una generación o, mejor dicho, a varias generaciones, el buenazo de Son Goku. Evidentemente, mi caso es muy especial (no conozco a mucha gente que pueda afirmar que Japón –país, lengua y cultura que descubrí gracias a Dragon Ball y otros anime– le ha dado TODO lo que tiene en su vida como adulto), pero no soy el único a quien Goku cambió la vida de forma definitiva, ni mucho menos.
En este libro y el documental que lo acompaña, Oriol Estrada desgrana todo el fenómeno de la songokumanía, por lo que no voy a hacer ningún tipo de comentario extra sobre la fiebre que sufrimos allá en los inicios de los años 90: esa forma de comentar los episodios con los compañeros de clase, ese trapicheo obsesivo de fotocopias, esa caza febril por cualquier chorrada de merchandising que pudiera (de milagro) dejarse ver en alguna tienda, ¡esa euforia y alegría al ver, POR FIN, editado el manga original en catalán y castellano!, esas primeras excursiones a salones del cómic y, poco después, del manga, a los que muchos de nosotros nunca habríamos ido probablemente de no haber sido por Goku y sus amigos... ¿Para qué seguir, si el solo hecho de que tengas en las manos este libro ya hace que conozcas, y posiblemente de primera mano, todas estas anécdotas? Y sin embargo, este libro no se queda simplemente en las anécdotas que todos conocemos, sino que ahonda mucho más en el fenómeno y estudia las reacciones de toda la sociedad a algo que nos pilló a todos a contrapié, escarba en las circunstancias de la terriblemente complicada negociación para la edición del manga original de Dragon Ball en catalán y castellano (¡las primeras versiones de este manga en ningún idioma occidental!), y estudia el papel como auténtico big bang del manga de Dragon Ball en la historia de la edición de cómic japonés en nuestro país.
OriolEstrada, todo un songokumaníaco de primera generación con credenciales más que suficientes para acometer una empresa como ésta y asumir su responsabilidad, ha hecho un exhaustivo trabajo de documentación para conseguir crear este libro, hijo directo de un interesantísimo documental de idéntico título del año 2012 (y remozado en 2016). Un libro que DEBÍA ser escrito, que me sorprende de que no hubiera sido escrito hasta ahora por nadie, que me congratulo de que por fin exista, y que se convertirá en un documento indispensable para que, ahora mismo, o dentro de unos años o incluso dentro de unas décadas, los aficionados a la cultura popular japonesa en “la piel de toro” tengan una respuesta clara a la pregunta de “y todo esto, ¿cómo empezó?”
Marc Bernabé
Traductor de japonés especializado en manga. Cofundador de Daruma Serveis Lingüístics SL y Espai Daruma. Autor de Japonés en viñetas (Norma Editorial), entre otros libros. Songokumaníaco y estudioso del manga en general.
www.mangaland.es
www.daruma.es
www.espaidaruma.cat
Una historia que merece ser contada
Libros sobre Dragon Ball hay muchos, empezando por toda la bibliografía oficial que te cuenta los detalles más ínfimos del manga y el anime, y siguiendo con varios libros no oficiales que nos han contado una y otra vez, ya desde 1995, todo lo que hay que saber sobre la creación de Akira Toriyama. La gran mayoría de estos libros se han centrado precisamente en explicarnos cosas sobre la obra, y han sido pocos los que han intentado explicar el fenómeno que provocó su llegada a nuestras pantallas y quioscos.
Dragon Ball llegó a varias cadenas autonómicas del estado español en 1990, y dos años después se publicaba el manga en todo el territorio. Allí donde se emitió, el éxito fue tan enorme que algunos lo tacharon de fenómeno social. El libro que tienes entre las manos quiere tratar precisamente cómo se dio dicho fenómeno: cómo llegó el anime a nuestras pantallas, cómo se consiguió editar el manga, y por encima de todo, cuáles fueron las reacciones que provocó y sus consecuencias. Aquí no analizaremos capítulos, no haremos una guía de personajes, y tampoco discutiremos sobre la traducción más correcta para el Kame Hame Ha o el monstruo Bû. Aquí hablaremos de historias personales, especialmente de todas aquellas vivencias y anécdotas de los fans de la época, pero también de las aventuras de los profesionales que quisieron aprovechar el tirón de Son Goku.
La historia de la songokumanía que explotó a principios de los años noventa es algo que vale la pena contar. Más de 25 años después, no ha habido ningún otro manga o anime que haya tenido un impacto similar en la sociedad. No estamos hablando de niveles de ventas, aunque sean muy superiores a la mayoría de cómics que se hayan vendido en este país, sino del profundo impacto cultural que causó la llegada de Son Goku a nuestras vidas (¿quién no conoce a Son Goku hoy en día?). Sin lugar a dudas, su contribución a la expansión del manga y el anime es inestimable, pero es que el fenómeno de Dragon Ball trasciende los fans del manga y llega a todo tipo de personas, de distintas edades, orígenes o condición social.
Además, la songokumanía es completamente irrepetible. La forma en que se desarrolló la afición por Dragon Ball, todo el lío de las fotocopias y ese primer material de importación que llegaba de Japón, Francia o Estados Unidos, es producto de su tiempo y de unas circunstancias concretas, que no se pueden repetir. No queremos pecar de nostálgicos, pero se podría decir que con la llegada de Internet se ha hecho prácticamente imposible que se replique un fenómeno de forma parecida. Hoy en día, a poco que uno sepa dónde buscar, puede encontrar cualquier cosa, de cualquier parte del mundo. Por otro lado, programadores de televisión y editoriales están mucho más atentos a la hora de lanzar cualquier producto. Los riesgos se calculan y se preparan todas las estrategias de márquetin posibles. Cuando Dragon Ball llegó a nuestras pantallas, nadie había previsto que podía ser un bombazo, y por lo tanto no existía una oferta de productos dirigidos a los fans de la serie, que crecieron de forma espectacular de un día para otro. Los fans se hicieron su propio merchandising, y era difícil saber de dónde llegaba la mayor parte del material, algo que no hacía más que alimentar la magia de la búsqueda y el intercambio. Fue también un fenómeno que, a pesar de ser local, y que requería el contacto directo con el resto de aficionados, se convirtió en viral (antes de que empezáramos a usar la palabra) y se replicó por todas partes, incluso donde no se estaba emitiendo la serie. ¿Cuántos anime han conseguido que madrileños, aragoneses o andaluces busquen como locos cintas VHS de una serie doblada al catalán para poder seguirla?
Ya sabemos que hoy en día la nostalgia se ha convertido en un producto más, y no nos engañemos, este libro rebosa nostalgia por todas partes. Pero nuestra intención va mucho más allá de buscar la lagrimita y el “¡hostia, me acuerdo de eso!”, porque nuestra historia va dirigida también a todos aquellos que no vivieron esos primeros años noventa, aquellos que han descubierto Dragon Ball años más tarde, y también los que, a día de hoy, disfrutan del manga y el anime sin ser muy conscientes de cómo empezó todo. Les puede interesar, en primer lugar, porque es una bonita historia; así, sin más. Pero también porque les descubrirá cómo de diferentes (y difíciles) podían llegar a ser las cosas no hace tantos años.
Éste no es un trabajo académico, quizás ni siquiera es periodístico, pero sí es necesario. Porque algunos creemos que los estudios de fenómenos culturales populares nos pueden decir tanto de una sociedad como cualquier libro de historia, a veces incluso más. Y parece que son pocos los que han querido prestar atención al manga y al anime desde una perspectiva histórica y social. Quizás sea porque los cómics japoneses siguen siendo, para muchos, un producto cultural de baja estofa, solo dirigido a adolescentes… pero es que, si ese fuese el caso, que no lo es, seguiría mereciendo toda nuestra atención.
Nos hemos tomado nuestro tiempo hasta llegar a escribir este libro. La idea original nació con la intención de hacer un repaso de los más de 20 años de historia del manga en nuestro país, inspiración que asaltó al autor después de leer una serie de posts del blog de Marc Bernabé (mangaland.es), y que se plasmó en los comentarios del mismo. Mientras empezamos a trabajar en el proyecto descubrimos que el fenómeno de la songokumanía era algo que tenía entidad por sí misma, y por lo tanto valía la pena contar su historia por separado. De ahí nació un documental, con el mismo nombre que este libro, estrenado en el Saló del Manga de Barcelona de 2012. Fue todo un éxito, y se pudo ver en buena parte de los eventos dedicados al manga y al anime de la península. Pero el trabajo continuó, se añadieron dos entrevistas más que aportaban interesante información sobre las relaciones que se establecieron entre Tokio y Barcelona. Y, aun así, los sesenta y pocos minutos del documental no eran suficientes para contar todo lo que queríamos contar. La mejor opción era convertir el documental en libro, aprovechar todo aquello que se quedó fuera, y añadir mucho, mucho más. Desde explicar qué cómics se leían y publicaban antes de la llegada de Dragon Ball, hasta la resurrección de la franquicia este mismo 2016, pasando por una explicación mucho más detallada de cómo funcionaba el trapicheo de las fotocopias, el difícil proceso de edición del manga, los problemas con la censura, o el repentino boom de la historieta y animación japonesa que siguió.
El documental explicó todo el fenómeno exclusivamente desde la perspectiva catalana, y para el libro hemos hecho un esfuerzo para añadir historias que sucedieron en las otras comunidades que pudieron ver la serie (incluso de algunas donde tardarían años en verla). Pero nadie puede negar que el epicentro del fenómeno estaba en Barcelona. Primero porque fue allí donde tuvo un mayor impacto, aunque solo fuese por el número de personas a las que llegó. Pero es que prácticamente toda la industria editorial está ubicada allí, y su cercanía con Francia hacía que fuese más fácil conseguir según qué materiales. Además, a pesar de empezar a emitir la serie una semana después que Galicia, la televisión catalana fue la que lideró las emisiones. Fueron los que compraron la serie, la reemitieron una y otra vez, y solían estrenar los nuevos capítulos antes que nadie. Su influencia, además, se extendía a territorio valenciano y más allá. Así pues, hay que entender primero la necesidad de centrarse especialmente en lo que ocurrió en Cataluña, pero es que también descubriréis que muchas de las historias son totalmente compartidas, incluso calcadas en todas partes.
Es importante hacer notar también que buena parte de la información es de carácter oral, y eso implica ciertos riesgos. A pesar de que muchos creen tener una memoria prodigiosa, no somos máquinas, y a más de uno le ha fallado en alguna ocasión. Hemos hecho el trabajo de intentar comprobar todos los datos desde distintas fuentes, y así intentar enmendar equivocaciones o imprecisiones, intentando llegar con nuestra investigación allí donde la memoria no es capaz de atinar. Pero han pasado años, no todo ha quedado registrado, y, aunque consideramos que la mayor parte de datos son realmente fiables (de hecho, mucho más que los de algunos otros libros, páginas web e incluso algunas de las mismas publicaciones de la época), todavía se pueden escapar algunos errores o imprecisiones.
De todos modos, saber dónde se emitió primero, si cierto suceso tuvo lugar en mayo o en junio, no es lo más importante de nuestra historia. La songokumanía fue un fenómeno que se alargó durante muchos años. Probablemente sigue existiendo, aunque haya cambiado radicalmente en muchos aspectos. Lo que queremos transmitir con este libro es la pasión con la que se vivió la llegada a nuestras vidas de ese chaval con cola de mono y pelo pincho.
Manga y anime antes de Dragon Ball
En los ochenta los niños leían muchos más cómics que ahora, especialmente durante la primera mitad, cuando todavía existía la editorial Bruguera. Eran tiempos en que era bastante habitual ir un domingo al quiosco, y aparte del periódico, llevarse a casa un Mortadelo o un Zipi y Zape. En algunos casos, ésta era la forma en que algunos recibían su asignación semanal; si iban a comprar el periódico, también se podían comprar un tebeo. O en otros casos, eran los propios padres los que les llevaban un tebeo a casa a sus hijos, igual que habían hecho sus padres en los años cincuenta o sesenta. Una tradición que prácticamente se perdió cuando, paulatinamente, los tebeos fueron desapareciendo de los quioscos, siendo desplazados a las librerías especializadas en cómics. La historieta se convirtió en algo más juvenil e incluso adulto, los superhéroes y el cómic underground eran lo que triunfaba entonces, lo cual resultaba paradójico; en un país en el que la mayoría de gente pensaba que los cómics eran algo exclusivo de los niños, cada vez se publicaban menos títulos dirigidos a ellos. Era habitual evolucionar como lector de esta forma, primero leyendo cómics de Bruguera y luego pasándose a los superhéroes o incluso al cómic alternativo, pero los niños y niñas que vinieron detrás empezaron a quedarse huérfanos en lo que respecta al tebeo infantil. Dragon Ball haría un gran trabajo recuperando al lector más joven e introduciendo a muchos chavales (y sobre todo, chavalas) en el mundo del manga. Como reza el título de este libro, el fenómeno Dragon Ball fue seguido de un boom del manga, muchos lo descubrieron en ese mismo momento. Pero antes de la llegada de Son Goku, ¿se podía encontrar manga y anime en nuestras tiendas y televisores?
Lo cierto es que, a estas alturas, a pocos se les escapa que los dibujos animados y cómics japoneses habían hecho acto de presencia mucho antes que ese enorme frente borrascoso de nubes kinton. La gran diferencia es que, cuando lo hicieron, pocos conocían palabras como “manga” o “anime”, y mucho menos eran conscientes de la inmensa industria que había detrás, ni siquiera los editores, distribuidores o la mayoría estudiosos del cómic. La primera referencia al manga que hemos podido encontrar en la prensa generalista es un artículo de La Vanguardia de 1987, donde el corresponsal J. Martín Domínguez explicaba que los japoneses “preferían los cómics” a los libros. Esto no parecía entusiasmar al autor, que consideraba los cómics “culturalmente más bajos”. En esta crónica, que probablemente pasó desapercibida para la mayoría de lectores, se sembraba la semilla que años después recogeríamos, ya que hablaba de revistas de cómics “donde generalmente reinan el sexo y la violencia”. Contaba también que, a diferencia de lo que solía ocurrir en otros mercados, aquí “la manga” era leída tanto por jóvenes como adultos, e insistía en que el contenido estaba “dominado preferentemente por representación de actos sexuales y por una violencia tan sádica como gratuita”. Por suerte, el artículo terminaba citando la obra didáctica sobre economía japonesa del Rey del Manga, Shôtarô Ishinomori, describiéndola como una forma de aprender divirtiéndose (¡menos mal!).
Pero mucho antes que este artículo, el público español había sido espectador, a veces sin saberlo, de una enorme cantidad de producciones audiovisuales japonesas. En algunos casos se trataba de coproducciones europeas y niponas, pero en otros, eran directamente cintas de anime 100% de producción japonesa. El primer gran fenómeno relacionado con el anime fue la adaptación de un cuento europeo de 1880: Heidi. Se pudo ver en TVE a partir de 1975, ya desde entonces, y gracias a varias reemisiones, se convirtió en todo un icono para varias generaciones. Y aunque no llegó a las mismas cotas de popularidad, Marco, la pareja de hecho de Heidi, también tuvo su momento. Ambas series estaban dirigidas por Isao Takahata, fundador de Studio Ghibli junto a Hayao Miyazaki, quienes en esa época eran unos auténticos desconocidos, y tardarían lustros en ser reconocidos por sus trabajos.
El siguiente anime en provocar una auténtica fiebre fue Mazinger Z, que, aunque a priori podía tenerlo más difícil para entrar bien al público europeo, al ser mucho más japonés a nivel temático que Heidi o Marco, probablemente causó el mismo impacto, o incluso mayor. La fiebre por Mazinger hizo que se crearan todo tipo de productos relacionados con el robot de Koji Kabuto, entre ellos varios cómics que se habían hecho por encargo a dibujantes españoles. Y de éstos, los primeros aparecidos con el título de MazingerZ, estaban basados en una película taiwanesa que nada tenía que ver con la creación de Gô Nagai. Pero aquí se vendió como la película de imagen real de Mazinger Z, intentando aprovechar el tirón que tenía. La emisión de la serie no se libró de la polémica por su violencia, algo que se repetiría de nuevo en el siguiente gran fenómeno anime televisivo.
Ciertamente la televisión ha sido siempre un gran aliado para la popularización del manga, y es innegable que sin las versiones anime, probablemente no existirían algunos de los grandes éxitos de ventas del cómic japonés. Pero de mangas ya se habían publicado incluso antes de que Dragon Ball apareciese por primera vez en la pequeña pantalla. La primera historieta japonesa de la que se tiene constancia que se haya publicado en territorio español apareció en la revista infantil catalana Cavall Fort, concretamente en el número doble 137/138 publicado el año 1968. La historieta en cuestión es de Rakuten Kitazawa, considerado el primer dibujante moderno de manga, y llevaba por título Tonda Haneko. La publicación de la tira cómica, correspondía a una antología llamada Mostra de còmic mundial, en la que se presentaban distintas historietas procedentes de todos los rincones del planeta. Una sección que coordinaba Antonio Martín, quien casualmente después tendría un papel crucial en la publicación en papel de Dragon Ball.
En el fondo, la historieta de Kitazawa no dejaba de ser una pequeña gota en un océano, una anécdota de la publicación de material japonés en estos lares. Pasarían algo más de diez años hasta la primera publicación, de forma unitaria, de un manga japonés (aunque, insistimos, nadie había escuchado aún dicha palabra). La obra en cuestión tampoco era de unos autores cualquiera, sino que estaba firmada por una de las parejas mangaka más famosas de la historia, Fujiko Fujio (autores de Doraemon y Hattori, el ninja entre muchos otros). Se trataba de La vida de Mao Tse-Tung, biografía del líder comunista chino aparecida en Japón en 1973, y que aquí publicó Grijalbo en 1979.
Durante los años ochenta, cuando el anime japonés tenía ya una presencia muy importante en televisión, y empezó a forjar el gusto estético de toda una generación de futuros lectores de manga, el cómic japonés empezó a tener presencia en un contexto totalmente alejado de ese tipo de público. Los ochenta fueron la gran época de revistas como El Víbora que publicaba La Cúpula. Fue en dicha revista, dedicada básicamente al cómic underground, que se pudo ver una buena muestra de las obras de Yoshihiro Tatsumi, considerado uno de los padres del gekiga, el manga dirigido a adultos que acabaría evolucionando en el más conocido seinen. Las primeras historias de Tatsumi en El Víbora se empezaron a publicar en 1980, pero se repitieron a lo largo de varios años. Y parece que gustó lo suficiente como para ganarse aparecer en la portada del número 58, publicado en 1984, con una imagen de Hiroshima, muy recordada por los lectores de la época; Tatsumi nos contaba la historia de un fotógrafo que se presenta en la ciudad poco después de que estallase la bomba atómica. Ese mismo año, La Cúpula acabaría publicando Qué triste es la vida y otras historias, una selección de algunas de las historias del maestro del gekiga. Pero Tatsumi no fue el único autor japonés que se paseó por las páginas de la revista. Chiyoji, autor conocido por sus obras eróticas y pornográficas, también tuvo su momento en los años ochenta, aunque sería en los 90 cuando La Cúpula empezaría a publicar bastante más material del autor de El príncipe del manga o Miss 130.
Como decíamos anteriormente, el éxito de Mazinger Z hizo que se publicaran una serie de tebeos dibujados por autores españoles, que intentaban aprovecharse del tirón de la serie de televisión. Algo que, algunos años después, se repetiría con Oliver y Benji, ya entrados en los noventa. Pero en la década de los ochenta hubo una excepción destacable. Niños y niñas, especialmente niñas, habían quedado embelesadas con las historias trágicas del personaje de Candice White en Candy Candy, y la editorial Bruguera decidió licenciar la obra original. Debido el cierre de la mítica editorial, no se pudo completar la colección, y de los nueve tomos japoneses aquí solo se llegó a publicar el material de los tres primeros. El formato nada tenía que ver con el del manga original, y, además, se trataba de una edición coloreada (no, Akira no fue el primer manga al que se le añadió color). Pero, al menos, en esta ocasión se trataba del trabajo original japonés y no de un sucedáneo.
Con todo esto, llegábamos ya a los años noventa, donde el manga empezaría a hacerse cierto nombre, primero entre lectores habituales de cómic, y después ya entre el gran público. Pero es importante recalcar que a pesar de no ser conscientes de lo que era el manga en Japón, de no haber escuchado jamás la palabra “anime”, o ni siquiera ser conscientes de la procedencia de muchos de los dibujos animados con los que los niños de los setenta y, especialmente, los ochenta estaban encantados, se había creado un caldo de cultivo que no hay que desmerecer. Muy recordada es la serie de Capitán Harlock que, para algunos, se podría unir a Dr. Slump y Dragon Ball como uno de los responsables de la afición por la animación japonesa televisiva, y es que las tres obras ofrecían algo que no estábamos acostumbrados a ver en una serie de dibujos animados. Tampoco podemos olvidar la “educación estética” que también aportaron los juegos de ordenador en plataformas como el MSX, de origen nipón, y cuyas portadas fueron, para muchos aficionados a los videojuegos, el primer contacto con un estilo de dibujo distinto al que estaban acostumbrados.
La estética pop japonesa estaba ahí, solo le faltaba un empujoncito, o dos, para acabar de convertirse en el fenómeno social y comercial que acabaría siendo en la década de los noventa.
El impacto de Akira
Bajo el paraguas del cómic underground, durante los años ochenta en España se pudieron leer mangas de Yoshihiro Tatsumi o Chiyoji, pero llegados los noventa esto parecía que iba a cambiar. Según Joan Navarro, por entonces director del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, a principios de los noventa estábamos asistiendo al final de la era del cómic para adultos. Se terminaba la época de Toutain, la época de revistas como Totem, 1984, Cimoc, y también las llamadas revistas del nuevo cómic como El Víbora, Cairo o Madriz desaparecían o empezaban a entrar en horas bajas. La revista dejaba paso al álbum europeo y de autor español, aunque con vendas bastante bajas, a excepción de best-sellers tipo Astérix o los siempre exitosos Mortadelo y Filemón de Ibáñez.
Era una época en la que el cómic de superhéroes, en especial el de Marvel que editaba Planeta, estaba dominando el panorama. Y también estaban ahí Ediciones Zinco, vehiculando DC, que, a pesar de ser menos popular, sí dio algunos grandes bombazos. Era el momento de Jim Lee (dibujante de X-Men) y de Rob Liefield (creador de Deadpool). Además, gracias a algunas obras aparecidas en los años ochenta, como Watchmen o El regreso del Caballero Oscuro y La broma asesina, el género empezaba a ganar cierto prestigio, especialmente gracias a Frank Miller o a la entrada de Alan Moore en DC. Lo europeo y lo underground quedaba en un segundo plano. Los superhéroes no eran suficiente y muchos editores estaban buscando algo nuevo. Les llegaban ciertos aires desde Japón que les hacían pensar que podían haber encontrado algo nuevo. ¿Conscientes de lo que se les venía encima? No.
El propio Frank Miller tuvo un papel destacado en la popularización del tebeo japonés en tierras norteamericanas. En 1987 se publicaba en Estados Unidos el manga de El lobo solitario y su cachorro que se vendía con portadas que había realizado el mismo Frank Miller, quien reconocía la influencia que este título había tenido en su Ronin e incluso en Sin City. No se publicó la colección entera, pero ya se había entreabierto una puerta a través de la cual llegaría poco después Akira de Katsuhiro Otomo, y luego Appleseed de Masamune Shirow. Y como era habitual, lo que empezaba a tener cierto éxito o a despertar curiosidad en Estados Unidos, tarde o temprano acababa llegando a Europa, y además lo hizo con algo más de éxito.
Joan Navarro describe la llegada de Akira como el de un manga “hecho a la europea”. Lo cierto es que nos llegó en formato de lectura occidental y además en color, algo raro para un cómic hecho en Japón. Pero para la edición dirigida al público norteamericano, los editores pensaron que era imprescindible que se coloreara; los lectores no iban a entender que una obra así se publicase en blanco y negro. Y así fue como la empresa Olyoptics empezó a utilizar el ordenador para añadir el color, algo que luego se generalizaría en la industria del cómic norteamericano.
No es descabellado afirmar que Akira podía llegar envuelto en cierto aire europeo. Otomo era un fan declarado de Moebius, y había conocido su obra a finales de los setenta, justo cuando él empezaba a dibujar. Hasta cierto punto, la influencia estética del francés se deja notar en buena parte de la obra del mangaka. En definitiva, podía ser una muy buena forma de introducir al público europeo y americano al mundo del manga. Y lo hizo realmente bien, ya que incluso el propio Moebius se declaró fan de Akira





























