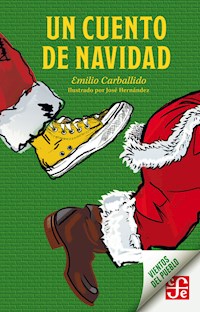3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Las cuatro obras reunidas en este volumen están entre las más representativas del autor y entre las que mejor recepción han tenido en el público. La preocupación por los diversos rostros de la realidad, por la situación del hombre en el México del siglo XX, le confiere al teatro de Carballido un atractivo ameno para el lector.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
159
TEATRO
EMILIO CARBALLIDO
TEATRO
El relojero de Córdoba. Medusa. Rosalba y los Llaveros. El día que se soltaron los leones
Primera edición (Letras Mexicanas), 1960 Segunda edición (Colección Popular), 1976 Decimoquinta reimpresión, 2014 Tercera reimpresión, 2013 Primera edición electrónica, 2016
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
D. R. © 1960, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3811-3 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Para trazar tres de las siguientes obras (y para algunas más) conté con la amistad, la ayuda, el consejo, la compañía constante de José Cava.
Escribir su nombre en esta página es la única lápida que soy capaz de ofrecerle.
E. C.
El relojero de Córdoba
COMEDIA EN DOS JORNADAS
Estrenada el 11 de noviembre de 1960 en el Teatro del Bosque, con el siguiente
REPARTO
MARTÍN GAMA, relojero Raúl Dantés
CASILDA, su mujer Ana Ofelia Murguía
DIEGO DOMÍNGUEZ, su cuñado Mario Orea
ISIDORA, esposa de Diego Aurea Turner
NUÑO NÚÑEZ, amigo de Martín Antonio Gama
ALONSO PECH, mesonero Antonio Alcalá
JUSTICIA Antonio Medellín
ESCRIBANO Roberto Dumont
DON LEANDRO PENELLA DE HITA, magistrado Francisco Jambrina
ELVIRA CENTENO, viuda Aurora Alvarado
SU TÍA GALATEA Amparo Villegas
EL SEÑOR SALCEDO Rolando de Castro
MARFISA, vecina Socorro Avelar
LISARDO, pastor Héctor Ortiz
UNA MUJER BONITA Marta Verduzco
EL VERDUGO Rolando de Castro
SU AYUDANTE Francisco Jiménez
UN OFICIAL Óscar Chávez
DOS CIEGOS, hombre y mujer Manola Alegría y Alberto Rízquez
UN NIÑO, lazarillo Leonardo Flores
ALGUACILES Y CURIOSOS Rodolfo Quiroz, Otoniel Llamas, Juan Ángel Martínez, Alicia Quintos, Angelina Peláez, Mario Benedicto, Diego de León
Además, SERAFINA
En Córdoba y Orizaba, Veracruz, años después de la fundación de Córdoba.
Dirección: Héctor Mendoza
Música: Rafael Elizondo
Escenografía y vestuario: Arnold Belkin
JORNADA PRIMERA
1
Alcoba de Diego Domínguez.
Diego en cama, quejándose. Suenan cuatro tremendas campanadas. Diego gruñe y se agita. Entra Isidora.
DIEGO.—¿Por qué no viene ese idiota?
ISIDORA.—Está esperando a que un reloj dé las tres.
DIEGO.—¿Y Casilda?
ISIDORA.—Lo ayuda.
DIEGO.—Sea por Dios. ¿Va a seguir sonando la maldita campana?
ISIDORA.—Dice que ya va a acabar.
DIEGO.—¡Conmigo! No debí hacer caso. Debí meter a Casilda en el convento.
ISIDORA.—Era mucho más caro: la dote, las limosnas…
DIEGO.—¡Más caro! La dote del convento la habría pagado una sola vez. En cambio: ¿cuánto nos va costando ya el dichoso negocio? Para marido, es mucho más barato Dios que un relojero.
ISIDORA.—Tu hermana no quería meterse monja…
DIEGO.—A estas alturas, los metería monjes a los dos, con dote y todo.
(Suena la campana, estentóreamente, cuatro veces.)
DIEGO.—¡Y sigue el maldito escándalo! ¿No estaba esperando que dieran las tres?
ISIDORA.—Sí.
DIEGO.—Sonó cuatro veces.
ISIDORA.—Eso pasa siempre.
DIEGO.—Ya no veo la hora en que se larguen a Orizaba.
ISIDORA.—¿Les dijiste?
DIEGO.—No.
ISIDORA.—No van a querer.
DIEGO.—¿Por qué no?
ISIDORA.—Aquí tiene sus clientes…
DIEGO.—¿Cuáles?
ISIDORA.—No sé… Pero Martín se da sus humos. No va a querer ser portero.
DIEGO.—Primero, que compre el edificio. Luego, no será cuestión de que quiera o no. Allá en la portería puede tener sus relojes, y campanear cuanto quiera.
(Entra Casilda.)
CASILDA.—Diego.
DIEGO.—¿Por qué no viene tu marido?
CASILDA.—Llegó una compradora…
DIEGO.—¡Bendita la hora! Que venda cuanto antes, lo espero.
CASILDA.—Es que… ésta viene por su dinero.
DIEGO.—¡¿Cuál?!
CASILDA.—Compró un reloj de sol, y tenemos nublados desde hace quince días.
DIEGO.—¿Y le van a devolver el dinero?
CASILDA.—Es la mujer del justicia.
DIEGO.—No le devuelvan nada. Que tome una lámpara tu marido y camine alrededor del reloj. No están los tiempos para devolver nada.
CASILDA.—Diego: ya no tenemos el dinero y pensábamos que tú…
DIEGO.—¡Yo, siempre yo!
(Suena la gran campana, tres veces.)
CASILDA.—¡Alabado sea Dios! (Corre a la puerta.) ¿Lo arreglaste, Martín?
MARTÍN.—(Fuera.) No. Ahora debió dar las cinco.
DIEGO.—Dale un reloj de arena a esa mujer. Dinero, no.
CASILDA.—Eso le dimos antes, pero el aire está húmedo. La arena no corría.
DIEGO.—Pues dale un reloj de péndulo.
CASILDA.—Son los más caros.
DIEGO.—Lo más caro de todo es el dinero. Déjame en paz. (Grita.) ¡Y quiero hablar con tu marido!
(Sale Casilda.)
DIEGO.—El profeta de los negocios: vende relojes de sol en tiempos de nublado, relojes de arena cuando el aire está húmedo. ¿Qué esperas para ponerme las cataplasmas? (Isidora obedece.) ¡Con cuidado, me quemas! ¡Mis pobres rodillas!
ISIDORA.—¿En los codos también?
DIEGO.—¡Claro que también! Si Casilda fuera monja, ya estaría pidiéndole a Dios que curara mi reumatismo. En cambio, ¿de qué nos sirven ella y su dichoso marido?
ISIDORA.—Ya ves, ahora van a servirte.
DIEGO.—Eso espero. (Suena la campana con furia, muchas veces.) ¡Pero cállalo, y tráelo, y acaba de ponerme las cataplasmas de la nuca! ¿No entiendes? ¡Y que se callen esas campanas, no quiero oírlas más!
(Isidora corre atontada, de un lado a otro, con la cataplasma entre las manos. Callan los campanazos. Se asoma Casilda.)
DIEGO.—¿Qué horas estaba dando?
CASILDA.—La una.
(Entra Martín. Es un hombre de buen físico; tiene ojos de iluminado.)
MARTÍN.—(Molesto.) Perdóname, ya sé, las campanas, ese reloj. Pero ya no va a sonar más.
DIEGO.—¿Lo arreglaste por fin?
MARTÍN.—Se rajó la campana.
DIEGO.—¿Cuánto llevas gastado en esa máquina?
MARTÍN.—Pues… un gran reloj resulta siempre… un poco caro. ¡Pero se gana mucho al venderlo!
DIEGO.—¿Cuánto llevas gastado?
MARTÍN.—Cuando esté terminado, el Arzobispado va a rogarme que se lo venda para la catedral de México. Pero voy a decirle que no: que es para Córdoba. Voy a hablar con cada uno de los treinta caballeros. Pueden contribuir con un poco cada uno, y pagarme el reloj. Y entonces, nuestra parroquia tendrá lo que ninguna otra. Bueno, lo que ninguna de Nueva España, porque del mundo… no estoy seguro. En Venecia hay un reloj que tiene dos apóstoles. O dos moros, no sé muy bien. Y creo que no caminan, nada más pegan con un mazo en la campana, al dar la hora.
DIEGO.—¿Cuándo piensas vender el tuyo?
MARTÍN.—Deja que lo termine. Hay cuatro evangelistas y dos arcángeles. ¡Todos tocan las campanas! Y lo mejor de todo: cuando suenan las doce, salen doce esqueletos con guadañas, como un desfile. En realidad son tres, pero parecen doce, y hacen cinco gestos distintos cada uno.
DIEGO.—¡Esqueletos! ¡Eso es horroroso!
MARTÍN.—Precisamente. Para recordar que esta vida es prestada y cada instante precioso.
DIEGO.—Precioso espectáculo va a ser: doce esqueletos haciendo mojigangas en la torre de la parroquia. Cuando haya parroquia, porque hace un año empezaron los trabajos. Dentro de diez irás teniendo torre para tu reloj.
MARTÍN.—¿Diez años? Bueno, yo también voy a tardarme… ¡No tanto, claro! Puedo venderlo antes.
DIEGO.—Martín: tu relojería es un desastre.
MARTÍN.—No va tan mal como crees.
DIEGO.—Si te instalaras en otra parte, en otro pueblo… ¿Quién quiere relojes aquí?
MARTÍN.—Estoy empezando apenas…
DIEGO.—Bueno, ya sé. Llevas un año de empezar. Lo que quiero decir es otra cosa. Estoy aquí tendido, con este malvado reumatismo… ¡Ay! ¡Ay! Se me olvida un momento, pero lo nombro y ahí están los dolores. ¡Isidora! ¡La cataplasma, pronto!
ISIDORA.—¿Otra?
DIEGO.—¡Otra!
ISIDORA.—¿Y adónde te la pongo? Ya tienes más cataplasmas que pellejo.
DIEGO.—¿Me vas a obedecer?
ISIDORA.—Está bien, está bien. ¿Adónde?
DIEGO.—En las muñecas. (Ella obedece.) Te digo que estoy aquí tendido, y en Orizaba venden, a muy buen precio, un patio de vecindad. Don Úrsulo Téllez se va a la Corte y no quiere dejar abandonadas sus propiedades; las vende. Yo voy a comprar su patio de vecindad, pero aquí estoy, en las prisiones de mis dolores… ¡Ay!
ISIDORA.—Ya sé, ya sé. (Le pone otra cataplasma.)
DIEGO.—¿Lo ves? No puedo moverme de aquí. Martín: ¿serás capaz de no extraviarte en el camino? ¿Serás capaz de no perder doscientas cincuenta onzas de oro?
MARTÍN.—¿Doscientas cincuenta onzas? ¿De qué? ¿Dijiste perderlas o ganarlas?
DIEGO.—¡Dije para la compra! ¿No has entendido nada? No puedo ir, debes llevarle ese dinero a don Úrsulo. Voy a prestarte la Serafina, mi mejor mula; debes salir hoy. Te voy a dar una onza para el viaje. No deberás gastar ni la mitad, pero ha de haber impuestos, o alguna gratificación. Espero cuentas de todo. (Se queja.) Oye cómo me truenan los huesos: crac, crac. Quisiera tener las coyunturas dentadas a ver si así…
MARTÍN.—¡Las coyunturas dentadas! Pues claro, naturalmente… (Va a salir.)
DIEGO.—¿Adónde vas?
MARTÍN.—No, nada. Es que… se me ocurrió una cosa. (Mueve piernas y brazos, en varias posturas angulares; se queda pensando y calculando. Sale rápidamente. Se asoma.) Cuando esté todo listo para salir, avísame. (Sale.)
DIEGO.—¡Está loco! ¡Va a perder el dinero!
CASILDA.—¿Por qué hablaste hace un rato de instalarnos en otra parte?
DIEGO.—Hablo porque se me antoja. Es una idea.
CASILDA.—Ésta es la casa de nuestros padres. Es tuya y es mía.
DIEGO.—¿Y qué? Anda, prepara unas alforjas para ese idiota. Debe salir hoy mismo.
(Casilda va a decir algo. Sale.)
2
La relojería.
Todo el fondo está cubierto por enormes ruedas, resortes, cuerdas y piezas de algún monumental reloj.
A la derecha, la obra magna de Martín, medio desarmada, con un esqueleto asomándose tristemente. Campanas, arcángeles, apóstoles. Martín trabaja sobre otro esqueleto articulado.
MARTÍN.—Aquí podría estar dentado, claro… y entonces cada gesto…
(Trabaja. Entra una mujer bonita.)
LA MUJER.—Buenos días.
MARTÍN.—(Seco.) Buenos días. (La ve.) Buenos días.
(Sonríe, amable; la contempla.)
LA MUJER.—Tengo este reloj, que no anda.
MARTÍN.—¿No anda?
LA MUJER.—No.
MARTÍN.—(Azorado.) ¿Cuándo nos lo compró?
LA MUJER.—No lo compré aquí.
MARTÍN.—Ah, qué bueno. Es decir, quiere… ¿una compostura?
LA MUJER.—Sí, eso es.
MARTÍN.—No es un mal reloj. Aunque yo tengo mejores. ¿Cómo es posible que no camine? (La ve.) Entra usted y todos los relojes se ponen a andar, a latir. (Risitas de ella.) ¡Casilda, Casilda! ¡Trae una silla! A ver, déjeme abrirlo. Es un reloj francés.
LA MUJER.—Lo trajeron mis padres, de la Corte.
MARTÍN.—¿De México?
LA MUJER.—De Madrid.
MARTÍN.—Yo no he estado en Madrid, todavía no. Tal vez el año venidero…
(Entra Casilda con la silla.)
CASILDA.—Aquí está la silla.
MARTÍN.—¿Qué esperas? Es para esta señorita.
(Casilda obedece, la mujer se sienta.)
LA MUJER.—¿Así que va a ir a Madrid?
MARTÍN.—Será necesario. Cuando termine este reloj, la gente va a hablar mucho. Van a venir caravanas. Y si me llaman de la Corte…
(Casilda los ve. Sale.)
LA MUJER.—Con esqueletos.
MARTÍN.—Sí. Al dar la hora… ¡Le voy a enseñar! Lástima, la campana no suena porque se rajó.
(Mueve las manecillas hasta la hora. El esqueleto hace unos movimientos.)
LA MUJER.—(Se ríe.) Ay, qué chistoso.
MARTÍN.—(Molesto.) No puede dar idea porque está… a medias. Esto va a ser solemne, impresionante.
LA MUJER.—¿Cuándo estará mi reloj?
MARTÍN.—Ah, su reloj. (Lo abre.) No será nada. Limpiarlo, cambiar un eje… ajustar… ¿Vendrá usted misma por él?
LA MUJER.—No sé…
MARTÍN.—Si viniera usted misma, se lo tendría muy pronto.
(Risitas de la mujer. Entra Casilda.)
CASILDA.—Martín …
MARTÍN.—¿Qué quieres? Estoy atendiendo a la clientela.
CASILDA.— Ya está todo listo.
MARTÍN.—Es verdad, el viaje. (A la mujer.) Tengo asuntos urgentes en Orizaba. La profesión es así: lo necesitan a uno en todas partes. Hay que viajar… En algunas ciudades no se arregla un reloj hasta que llego; Orizaba, por ejemplo: hace dos meses que nadie sabe la hora. Por eso voy.
LA MUJER.—(Risitas.) ¿Cuánto va a costarme?
MARTÍN.—Es un trabajo sencillo. Con otro relojero, tal vez sería difícil, pero… ni hable usted del precio. Ya le diré cuando lo recoja.
LA MUJER.—¿Mañana?
MARTÍN.—Dentro de una semana. Por mi viaje.
LA MUJER.—Bueno. Adiós.
MARTÍN.—Hasta muy pronto. Una semana.
(Ella sale. Martín ve la cara de Casilda.)
MARTÍN.—Tengo que ser amable con los clientes, ¿no? ¿Por qué me ves así? Eran bromas. Si las cree, mejor. Si no…
CASILDA.—Yo nada más pensaba.
MARTÍN.—¿Qué?
CASILDA.—Como todos te conocen, mandan a esas muchachas para que no les cobres.
MARTÍN.—¿Quién dice que no les cobro? ¿Quién dice? ¿Tú dices?
CASILDA.—Martín: mi hermano quiere que nos vayamos.
MARTÍN.—¿Adónde?
CASILDA.—Está enfermo… le molestan las campanas.
MARTÍN.—¿Y qué?
CASILDA.—Pues dice que la casa es chica…
MARTÍN.—¿Y por qué no se va él? La casa es tan nuestra como suya.
CASILDA.—Ya sé, pero… Nos ha estado manteniendo y dice que… Es decir, Isidora me dijo. Quiere que nos vayamos a Orizaba.
MARTÍN.—¿A Orizaba? (Lo piensa.) No se me había ocurrido, pero… No, claro que no, yo… Esto será muy chico, pero… tiene… somos de aquí, ¿no? Y los clientes… No. No nos vamos.
CASILDA.—Dice que gasta mucho en nosotros. Y en esa vecindad que va a comprar… hay una portería…
MARTÍN.—¿Creen tu hermano y tú que me voy a ir de portero? ¿Con quién crees que te casaste?
CASILDA.—Ya sé, Martín.
MARTÍN.—¿Sabes lo que dijo de mí el maestro?
CASILDA.— Ya sé.
MARTÍN.—¿Sabes con cuántas otras pude casarme?
CASILDA.—Si yo no digo…
MARTÍN.—Voy a hablar con tu hermano. (Va, decidido. Se detiene.) Bueno, hablaré al regreso.
CASILDA.—Él dice que…
MARTÍN.—¡Él dice! ¿Y tú qué dices? ¿Nada? Para algo habías de servir, para evitarme pleitos con él, cuando menos.
CASILDA.—¡Pero si nunca le dices nada!
MARTÍN.—¡Nunca! Debí casarme con Francisca, eso debí hacer.
CASILDA.—¿Por qué te enojas conmigo?
MARTÍN.—Te preferí a ti, entre todas. ¿Por qué? No sé.
CASILDA.—Porque yo no tuve hijos de otro, como Francisca.
MARTÍN.—Ni de otro ni míos.
(Casilda llora, se aleja.)
MARTÍN.—Bueno, pues… no lo dije para que llores. Ven acá. Yo no quería a la Francisca.
CASILDA.—Ella tampoco a ti.
MARTÍN.—¿Y tú qué sabes? ¿Qué hablas? ¿Por lo de Nuño? Se metió con él por despecho, porque te preferí.
CASILDA.—Ni siquiera me conocías y ya Nuño la había embarazado.
MARTÍN.—¡Tú qué sabes! No digas tonterías. ¡Déjame trabajar en paz! ¡Y sécate esas lágrimas, pareces fuente! Todo el santo día, lágrimas y lágrimas. ¡Ya!
(Él vuelve al esqueleto, lo mueve sin ton ni son. Casilda se suena.)
CASILDA.—Ya todo está listo: tus alforjas, la mula…
MARTÍN.—(Desalentado.) Bueno. Hay que cerrar aquí. Avísales a los clientes que estoy de viaje.
CASILDA.—¿A cuáles? Sí, sí. Voy a avisar a los clientes.
(Salen.)
3
Camino abrupto.
Atardecer. Jirones de neblina. Murmullo de insectos. Entra Martín, montado en la mula. Se detiene.
MARTÍN.—No resuelles. Aquí se acaba la barranca. Bajar va a ser más fácil que subir. ¿La ves? Esos tejados y esos cerros. Ya encendieron las luces de los puentes. Un poco más y nos cae encima otra vez la noche. (Truculento.) La noche del caminante, Serafina, la noche del viajero; la tierra húmeda, tus patas embarradas, y mucho frío y muchos ruiditos raros fuera del círculo que pinta nuestra fogata; el aire de la noche, como carbón molido. Viajero. Esto es viajar. Soy un viajero. (Avanza. Canta.)
Estaba la pájara pinta
a la sombra del verde limón,
con el pico movía las ramas
con la cola movía la flor.
Ay, sí, ay, no,
cuánto te quiero yo.
(Para. Desmonta.) Éste es el fin de los peligros del camino. Tuvimos suerte: ni asaltantes ni fieras. Porque hay tigres, ¿eh? Bueno, oncillas, y hace años robaron y apalearon a don Lope, en este mismo camino. (Canta.) Estaba la pájara pinta … ¿Fue en este camino? Sí, en éste. ¡Y ahora, busco en mis alforjas, y…! (Busca.) ¿Se acabó? (Suspira.) Tantito queso, casi nada de pan… Bueno. (Come unos bocados; se asoma al precipicio.) Profundo, ¿eh? (Tira unas piedras; tardan en caer. Da otros bocados.) Y se acabó. (La comida.) Casilda debió pensar que el viaje no es tan corto. ¿O no tendría más? Debió exigirle a Isidora… Es tonta. Una mujer rica y tonta es peor que una pobre. Casilda es tonta. Tiene la casa, tiene… Bueno, muy rica no es, pero… La dote ya se acabó. Malos negocios, malos. Y en Orizaba hay demasiados relojeros. Yo no me voy a Orizaba. El maestro me dijo: “No tengo nada más qué enseñarte”, y les dijo a los otros: “¿Ven a Martín? Pues ahora él podría enseñarme algunas cosas”. Eso da gusto, satisfacción. (Bebe.) Casilda no es tan fea. Si no tuviera esos bigotes… (Bebe.) ¿Por qué ha de hacer siempre Casilda la voluntad de Diego? No creo de ningún modo que nos hayamos acabado nuestro dinero. Y Diego, en cambio… ¡Doscientas cincuenta onzas! (Se sobresalta. Se palpa.) Aquí están. Y pesan. (Se saca unos cueros de debajo de la ropa; los deja en el suelo.) Si alguien nos siguiera… Tú no corres nada. ¡Yo les haría frente! O estoy aquí, desprevenido, viendo hacia abajo… Un empujón y… (Silba, de agudo a grave.) Mira, zopilotes. Alguna pobre vaca fue a dar hasta allá abajo. (Mueve la cabeza, bebe.) Pajarracos de mal agüero. Dicen que el caldo de zopilote es bueno para la rabia. (Bebe. Tira una piedra al precipicio.) ¡Y si hubiera alguien abajo! (Se asoma.) No, qué va a haber. (Se ríe.) Si Nuño hubiera estado allá abajo… (Se ríe.) Ese maldito criollo… Pésimo relojero. Tú serías mejor relojero que él. (Bebe.) Las mujeres están ciegas. ¿Qué le habrá visto Francisca? Nuño va a acabar mal, muy mal. Ha de andar pobre y a salto de mata. Tal vez se haga asaltante, y asesino… Acabarán colgándolo. (Grata idea.) No me gustaría eso, pobre, colgándolo… (Se ríe. Imagina la escena.) Será el único modo de que la gente lo conozca. (Bebe.) Vas a ver, voy a acabar ese reloj. Ah, cuando den las doce … (Se mueve, como los esqueletos.) ¡Qué reloj! (Brinca, bailotea.)Martín Gama, has estado bebiendo mucho. (Se ríe. Canta un pájaro.) Bueno, vámonos. (Se monta. Echa a andar la mula. Se palpa, aterrado. Baja de un salto. Recoge los cueros, se los ciñe.) Martín, eres un imbécil, eso eres. ¡Arre, bestia estúpida!, ¡mula infeliz!, ¡arre!
(Sale.)
4
Orizaba. El Mesón del Aguacero.
El muchacho que atiende, Alonso, dormita. Un hombre toca la guitarra en un rincón. Dos o tres mesas. En una juegan Nuño y dos señores.
NUÑO.—¡Siete y medio!
UN SEÑOR.—¡Hideputa! (Azota las cartas. Ve a los otros.) Sin ofender a los presentes.
NUÑO.—Las sotas me siguen. Como son hembras.
EL OTRO SEÑOR.—Vendo la banca.
NUÑO.—La compro.
(Entra Lisardo, pastor.)
LISARDO.—Alonso. (Golpea.) Un vaso de vino.
ALONSO.—¿Traes dinero? (Lisardo paga.) ¿Encontraste tu chivo?
LISARDO.—(Niega.) Se lo habrán robado. O estará allá, en el fondo de la barranca.
ALONSO.—Fácilmente. Como los chivos no saben trepar y se caen a cada rato. (Se ríe.) ¿Qué le vas a comprar a tu querida?
LISARDO.—Idiota.
ALONSO.—O si no (le golpea el vientre), a ti te gusta la barbacoa, ¿no?
LISARDO.—Dame otro vaso.
ALONSO.—¿El dinero? (Lisardo paga.) Traes bastante. Oye, ¿no le sientes al vino un saborcito como a chivo?, ¿no? (Se ríe.) Oye, ¿quién es tu querida? El otro día te vimos con ella, pero de lejos… (Se ríe.) ¿No me dices quién es? (El otro bebe.) ¿Y qué? ¿Van a cobrarte el chivo? ¿Qué tal persona es tu patrón?
(El guitarrista corta su pieza y sale perezosamente.)
LISARDO.—Buena persona. Dame otro vaso y te lo debo, ¿no?
ALONSO.—(Se ríe.) De agua será. Ésa sí la fiamos.
NUÑO.—¡Gana la banca!
LISARDO.—Está cayendo la neblina.
(Lisardo sale. Alonso vuelve a su sitio. Un arriero se asoma.)
Arriero.—Oiga, debajo de mi petate hay alacranes.
ALONSO.—¿Y qué querías que hubiera? ¿Pavorreales? Mátalos y ya.
(Se va el arriero. Entra Martín.)
MARTÍN.—(Da dos palmadas.) ¿Adónde está el patrón?
ALONSO.—¿Para qué lo quiere?
MARTÍN.—Pienso alojarme en esta hostería.
ALONSO.—El patrón no está y aquí no es hostería: es el Mesón del Aguacero.
MARTÍN.—¿Quién va a recibir mi rocín?
ALONSO.—Nadie. Lo va a llevar usted al patio de atrás. ¿Va a querer catre o petate?
MARTÍN.—Voy a querer cama y un buen cuarto.
ALONSO.—¡Cama! (Lo ve de arriba abajo. Se levanta.) Se paga adelantado.
MARTÍN.—¿Tienes cambio? No traigo menos.
ALONSO.—¡Hostias! Pues… no, creo que… puede pagar después, si quiere. Voy a atender su rocín. ¿Le sirvo vino?
MARTÍN.—Sírvelo.
(Alonso le sirve y sale corriendo.)
NUÑO.—¡Gana la banca!
EL PRIMER SEÑOR.—Pues yo hasta aquí llego.
EL SEGUNDO SEÑOR.—Yo también. Tengo que madrugar.
NUÑO.—¡Hombre! ¡No hay que desconfiar de la suerte!
EL PRIMER SEÑOR.—Yo desconfío del afortunado. (Sale.)
EL SEGUNDO SEÑOR.—Buenas noches. (Sale.)
NUÑO.—(Golpea la mesa.) ¡Alonso!
(Se levanta. Va al mostrador y se sirve. Ve la onza, la toma, silba.)
MARTÍN.—Es… es mía.
NUÑO.—Claro, aquí la tiene. (Lo ve.) ¡Martín Gama!
MARTÍN.—Para servir a Dios. (Lo ve.) No sé…
NUÑO.—¿No sabes quién? ¡Nuño Núñez! ¡Nuño, hombre!
MARTÍN.—Claro, Nuño. Eso me parecía.
NUÑO.—¡Pero dame un abrazo! (Lo abraza.)
(Entra Alonso.)
ALONSO.—¡Señor, señor, se robaron el rocín!
MARTÍN.—¡Cómo va a ser!
ALONSO.—Busqué por todas partes. Afuera no hay más que una mula vieja.
MARTÍN.—Ah, sí, claro. Es la mía. Es… Se llama Rocín.
ALONSO.—¿Rocín? Bueno, hay ideas. Haberlo dicho. (Sale.)
NUÑO.—(Se ríe.) Bueno, ¿y cómo te ha ido?
MARTÍN.—Bien, muy bien.
NUÑO.—Pero ésta sí que es sorpresa. ¿Qué haces? ¿Cómo has vivido? ¿Dónde has estado?
MARTÍN.—Ahí… en Córdoba.
NUÑO.—¿Haciendo qué?
MARTÍN.—Ya sabes.
NUÑO.—¿De relojero? ¿Sigues con los relojes?
MARTÍN.—Pues sí. Es mi oficio.
NUÑO.—Claro, eso pensé. Siempre dije que no cambiarías nunca. Qué curioso, ¿no?
MARTÍN.—Qué cosa.
NUÑO.—Que haya yo estado de aprendiz. ¿Y qué? Te habrás casado.
MARTÍN.—Sí. Me casé.
NUÑO.—¡Vaya! Siempre dije que te casarías. Yo he andado viajando. Madrid, claro. Y estuve en Italia. Nunca has estado, ¿verdad? ¡Pero cuánto tiempo sin verte! ¿Y qué haces en este mesón? ¿Te ha ido mal?
MARTÍN.—Pues… llegué y, lo vi… ¿Y qué haces tú aquí?
NUÑO.—(Se ríe.) Para que no me encuentren. Las hembras, tú sabes. Y no han de buscarme aquí. Así que te casaste. Qué bueno, hombre. ¿Y con quién?
MARTÍN.—Me casé con…
NUÑO.—No me digas, a ver si adivino. A ti te gustaba… (Se ríe.) Bueno, con ella no sería. ¿Y qué pasó con ella, con Francisca?
MARTÍN.—No sé.
NUÑO.—¿Sigue en Córdoba?
MARTÍN.—Se fue. La preñaste.
NUÑO.—Sí, hombre. Me imaginé. (Sonríe.) Qué cosas. Pero tómate otro vaso. Qué gusto me da verte. Estás un poco acabado, ¿eh? ¿Con quién te casarías? ¡Con Rosa! Aquélla de los lunares, ¿no?
MARTÍN.—No…
NUÑO.—Porque ésa te gustaba. Pues sería entonces con…
MARTÍN.—Me casé con Casilda Domínguez. Salud.
NUÑO.—¡No! (Se ríe.) ¡Qué buena broma! La bigotona aquella, me acuerdo. Voy a creer que te… (Duda, lo ve.) ¿O sí?
MARTÍN.—Te estoy diciendo que sí. (Se sirve.)
NUÑO.—Hombre, pues era… simpática, ¿verdad? Qué… Sí, buena mujer. Muy bien. Y… ¿tienes hijos?
MARTÍN.—No.
NUÑO.—Está curiosa la cuestión. Tú casado, sin hijos. Y yo tengo, cuando menos, tres. Cuando menos.
MARTÍN.—Ah, ¿sí?
NUÑO.—Sin contar el de Francisca, que no estaba yo seguro. Pero querían casarme y, oye, hay muchas cosas que hacer en este mundo antes de casarse. Por eso me largué a España. Hombre, debes cruzar el mar alguna vez. ¿Has oído todo eso que dicen de la Corte? Mentiras todo. Ahí se puede hacer fortuna. Mírame a mí. Claro, hay que tener… carácter, y no parar mientes en… pequeñeces. Hice fortuna (se ríe) y fui a perderla en Italia. Pero es que, ¡oye!, ¡las italianas! ¡Has de ver, en Venecia!
MARTÍN.—¿Estuviste en Venecia?
NUÑO.—Venecia, Florencia, Roma…
MARTÍN.—¿Y no viste?… (Calla.)
NUÑO.—¿Qué?
MARTÍN.—No, nada. Un reloj…
NUÑO.—(Se ríe.) ¡Un reloj! ¿Y crees que iba yo a ver relojes? En fin, me arruiné, volví a la Corte, me rehice, porque me dieron un buen puesto. Y jugando… no me fue mal. Regresé con… algo, no una fortuna, pero algo. Tal vez me ocupe ahora de minas, o de… (Bebe. Se ríe.) Casilda Domínguez. Has de estar contento, ¿verdad?
MARTÍN.—Sí.
(Entra Alonso.)
NUÑO.—Oye, se acabó esta medida. Tráenos otra.
ALONSO.—¿Quién va a pagar?
NUÑO.—¡Naturalmente que yo!
MARTÍN.—¡Voy a pagar yo! ¿No tienes aquí el dinero? ¿Por qué preguntas? ¡Sirve!
ALONSO.—No tengo cambio.
MARTÍN.—¡Pues guárdate el cambio, y danos de cenar!
(Se sienta, con estrépito de sillas y mesa.)
ALONSO.—¿Cómo, señor?
MARTÍN.—¿Estás sordo?
ALONSO.—¡Sí, señor! ¡No, no, señor! ¡Como usted ordene! ¡Muchas gracias, señor! (Se embolsa la onza.) Tenemos conejo, muy bueno. Tenemos… ¡podemos matar una gallina!
MARTÍN.—Mata dos, y aprisa.
ALONSO.—¡Sí, señor! (Sale corriendo.)
NUÑO.—(Se sienta.) ¡Bueno! Parece que dejan los relojes.
MARTÍN.—No es mal negocio.
NUÑO.—Y… ¿nada más con eso?
MARTÍN.—Tú sabes que Casilda es rica.
NUÑO.—¿Es rica?
MARTÍN.—Y hago otras cosas. Contrabando de tabaco, y… cosas así. Eso deja, pero… hay que tener carácter, y no parar mientes en… pequeñeces. Tengo gente a mis órdenes, viajo… y hay otras cosas, que se presentan, y… se pescan al vuelo. (Bebe.) Como ahora en el camino, tuve suerte. Encontré un comerciante (se ríe), un pobre imbécil. Almorzaba en el borde mismo de la barranca. Se había quitado los cueros; éstos. (Se los quita y los deja con estrépito sobre la mesa.) Tócalos. Es oro. Y aquel pobre comía, bebía, en el borde mismo de la barranca. (Se ríe.) Brindé con él, y… (Da un empujón a la mesa, que la vuelca.) No me va mal, siempre hay maneras de ganar algo.
(Entra corriendo Alonso.)
ALONSO.—¿Llamaba el señor? Ah, ¿no le gusta esta mesa al señor? ¿Quiere otra?
MARTÍN.—No. Enséñame mi cuarto. ¿Me disculpas? Vengo un poco cansado, voy a cenar allá. Recoge eso. (Los cueros.) Condúceme. Hasta mañana, Nuño. Oye: que no vaya a olvidársete traerle su gallina al caballero. Y más vino, si quiere. Yo lo invito.
(Salen Alonso y él.)
5
El juzgado.
Alonso, Nuño, Justicia, escribano, un alguacil.
El escribano levanta un acta. Alonso, atontado, ha terminado de aclarar; tiene su moneda de oro en la mano. Un silencio. El escribano termina de escribir.
JUSTICIA.—¿Está todo asentado?
ESCRIBANO.—Sí, señor.
JUSTICIA.—Esta onza queda depositada como prueba.
(Se la quita de la mano a Alonso.)
ALONSO.—Es que… (Calla.)
(Entran dos alguaciles.)
PRIMER ALGUACIL.—¡Tal y como lo dijeron! ¡Aquí está el oro!
SEGUNDO ALGUACIL.—Hallamos los cueros debajo del colchón.
JUSTICIA.—(Los sopesa.) Quedan depositados, como prueba. Hay que verificar la cantidad.
(Va al fondo. Él y los alguaciles se ponen a contar el oro.)
ALONSO.—(Con un hilo de voz.) Bueno, pues si es todo ya me voy. Con permiso, buenos días.
(Nadie le hace caso.)
NUÑO.—(Más firme.) Sí, creo que ya podemos irnos.
(Van a salir; los detiene el alguacil.)
ALGUACIL.—¿Adónde van?
NUÑO.—Ya declaramos, ¿no?
ALGUACIL.—Falta carearlos con el preso. Siéntense.
(Obedecen. El escribano se acerca al Justicia.)
JUSTICIA.—Vaya a terminar su acta. Puedo contar solo.
ESCRIBANO.—Puedo ayudarlo, si quiere.
JUSTICIA.—No es necesario. Y ustedes, traigan al preso.
(El escribano y los alguaciles obedecen, de mala gana. Un silencio.)
ESCRIBANO.—(Dejando de escribir.) Dicen que viene a Orizaba don Leandro Penella de Hita.
JUSTICIA.—(Impresionado.) ¿De veras? ¿A qué viene?
ESCRIBANO.—Algo bueno traerá entre manos.
JUSTICIA.—Claro.
ESCRIBANO.—(Se ríe.) Mi tío, el párroco, me contó unas cosas…
JUSTICIA.—¿Sí?
ESCRIBANO.—A él le contó el canónigo doctoral. Estuvo muy bueno: hace unos meses fue el cumpleaños de la Cachimba.
JUSTICIA.—¿La? Ah, la cómica. ¡Qué hembra! Es la… (Quedo.) Es la protegida del virrey.
ESCRIBANO.—Bueno, pues fue su cumpleaños y todos los grandes, los magistrados, todos, le hicieron unos regalos increíbles, en competencia, para ver quién le daba lo mejor. Pues don Leandro llamó unos albañiles, se fue al final del acueducto, ¡y que desmonta la fuente! Piedra por piedra, se la llevó y volvió a armarla en el patio del palacio de la Cachimba. ¿Qué le parece? (Se ríen.) No le costó nada y él hizo el mejor regalo. Dicen que el virrey lloró de la risa, y que después la Cachimba bailó una danza especial para don Leandro, una cosa indecente en que enseñaba los tobillos.
JUSTICIA.—Supe que hubo algunas protestas por lo de la fuente.
ESCRIBANO.—No, qué va. ¡Nomás eso faltaba!
(Ruido de rejas. Entra Martín, encadenado. Ve a Nuño y a Alonso, que bajan los ojos.)
MARTÍN.—(Con esfuerzo y sin lograr el tono que quiere dar.) ¿Estuvo buena… la gallina? ¿Lo atendiste bien, tú? ¿Sí? Me alegro.
(Un silencio.)
JUSTICIA.—Martín Gama, estás acusado de robo y asesinato en persona de un desconocido. Te denuncian Nuño Núñez y Alonso Pech. ¿Eres culpable o inocente?
MARTÍN.—Soy inocente, señor.
JUSTICIA.—Debo advertirte algo: si se acumulan evidencias en tu contra y te niegas a declararte culpable, será procedente el interrogatorio bajo tormento. El tal Alonso Pech atestigua que llegaste a su mesón gastando el oro a manos llenas. ¿Qué dices a eso?
MARTÍN.—Gasté una onza, señor. Es decir, gasté algo y el resto se lo di a este muchacho. Se lo di porque… era franco, y simpático.
JUSTICIA.—Se encontraron en tu poder ciento treinta y ocho onzas de oro. El tal Nuño Núñez…
MARTÍN.—¡No es posible! ¡Son doscientas cincuenta!
JUSTICIA.—Hemos dicho ciento treinta y ocho y lo atestiguamos el escribano y yo.
MARTÍN.—¡Doscientas cincuenta, señor! ¡Ni más ni menos! ¡Me las confió mi cuñado para comprar el patio de don Úrsulo Téllez! ¡Doscientas cincuenta! ¡Estaban en esos cueros!
JUSTICIA.—¡He dicho que ciento treinta y ocho! Sin embargo… ¡Alguacil! Acérquese.
(El alguacil se acerca.)
JUSTICIA.—Alguacil, ¿tiene algo que declarar?
ALGUACIL.—Pues tuve la impresión de que entregué… doscientas. Creo que encontramos doscientas. ¿No es cierto, tú?
SEGUNDO ALGUACIL.—Eso nos pareció.
JUSTICIA.—¿Las contaron?
ALGUACIL.—No, no.
SEGUNDO ALGUACIL.—No las contamos.
ALGUACIL.—Nos pareció.
JUSTICIA.—Pues yo atestiguo que son ciento treinta y ocho. El dicho Nuño Núñez…
MARTÍN.—¡No puede ser, señor, no puede ser! Este hombre, el alguacil, o tal vez… (Los ve. Calla, horrorizado.)
JUSTICIA.—Silencio, acusado, o el interrogatorio se hará con ayuda del verdugo. El dicho Nuño Núñez ha denunciado un crimen cometido por ti en la persona de un desconocido, que fue arrojado a la barranca del Infiernillo y robado después de muerto. ¿Te confiesas culpable?
MARTÍN.—No, no señor. ¡Soy inocente! Señor, bebimos demasiado vino. Este hombre, Nuño, me… me dijo cosas. Me contó embustes. Que él… cosas, embustes. Me despertó los malos sentimientos. Y se burló. Se burló de… de algunas cosas. Y yo estaba tomando y tenía un calorcito aquí (el pecho), y un sudorcillo me mojaba los párpados. Se trataba de… mentir, y yo dije mentiras. Ese dinero me lo confió mi cuñado, para comprar la vecindad que vende don Úrsulo Téllez. ¡Pero eran doscientas cincuenta onzas de oro! Pueden llamar a don Úrsulo, o a mi… No, a mi cuñado no, porque está enfermo y en cama. Por eso no pudo salir de Córdoba.
JUSTICIA.—Anote que el acusado se declara inocente y aduce como testigos al excelentísimo señor don Úrsulo Téllez y a un su cuñado.
MARTÍN.—Diego Domínguez, señor. Que vive en Córdoba.
JUSTICIA.—¿Anotado?
ESCRIBANO.—Sí.
NUÑO.—Oye, Martín, yo… no creas que quise denunciarte. Pero el muchacho había oído y… podía creerme cómplice.
ALONSO.—Yo no había oído nada. Usted empezó a contarme que aquél había tirado un cristiano al fondo del Infiernillo…
NUÑO.—¿Yo? Yo nada más te lo conté como plática. La idea de la denuncia…
ALONSO.—Fue de usted.
NUÑO.—¡Fue tuya! Yo no… yo ni siquiera tengo tiempo de venir a estos… Yo tengo ocupaciones…
JUSTICIA.—¡Silencio! Damos por terminado este careo. ¿Insistes en esa cifra? ¿Insistes en haber traído doscientas cincuenta onzas de oro?
MARTÍN.—Sí, señor. Seguramente, señor. Doscientas cincuenta onzas de oro, contadas y recontadas.
JUSTICIA.—Si la declaración de un acusado contradice notablemente los hechos observados por los ejecutores de la justicia, se procede al interrogatorio bajo tormento. Nuestra observación directa de la realidad reporta la cantidad de ciento treinta y ocho onzas de oro. ¿Deseas que tu opinión contradictoria sea asentada?
MARTÍN.—Yo… No sé lo que… S… N… No sé.
JUSTICIA.—Ustedes dos: queda prohibido que se ausenten de la ciudad. Dado el caso de que resulte inocente el tal Martín Gama, sufrirán las penas correspondientes al delito de falsa acusación.
NUÑO.—¡Pero, señor! Yo no he acusado nada. Fue este muchacho imbécil el que… Yo no hice la acusación.
ALONSO.—(Al mismo tiempo.) ¡Yo vine como testigo! ¡Me trajo este hombre! ¡Yo no he acusado nada! ¡Cómo va a ser que me…!
JUSTICIA.—¡Silencio! Llévense al acusado. Ustedes, pueden irse. Un paso fuera de la ciudad será penado por tres años de encierro. ¡Silencio!
(Salen todos, menos el Justicia y el escribano.)
ESCRIBANO.—Hay un punto que no he podido terminar de redactar. Las onzas… Son ciento dieciocho, ¿verdad?
6
El juzgado.
Diego, Casilda, Nuño, Alonso, el señor Salcedo, el Justicia, el escribano, alguaciles.
SALCEDO.—Supongo que puedo retirarme.
JUSTICIA.—Le rogamos que espere un momento más. Vamos a traer al acusado.
SALCEDO.—Todo este asunto me parece terriblemente ofensivo para don Úrsulo.
DIEGO.—Ay, yo lo entiendo muy bien, señor. Será cuestión de que podamos recoger el dinero para finiquitar el negocio. Es… muy vergonzoso todo esto.
SALCEDO.—No veo por qué lo llama “negocio”.
DIEGO.—Es… un decir, es…
SALCEDO.—Como intendente que soy de don Úrsulo, puedo aclararle lo siguiente: no hay tal negocio. Hay simplemente un beneficio que Su Excelencia dispuso hacerle a usted. Los verdaderos negocios de don Úrsulo se refieren a minas, tabaco, especias, y no a patiecillos de vecindad. Para que se imagine, vamos a México llamados directamente por el virrey.
DIEGO.—Comprendo todo, estoy… (Gesto.) Comprendo todo. Si me crujieran menos los huesos…
SALCEDO.—Don Úrsulo… Su Excelencia, es mejor que empecemos ya a darle el tratamiento que merece, Su Excelencia ¡llamado a declarar en un proceso de asesinato!
DIEGO.—Es terrible, terrible.
SALCEDO.—(A Nuño.) Usted, el que lo acusa, ¿a quién exactamente asesinaron?
NUÑO.—Pero… no, es que… Yo no aseguro que asesinó. Él dijo, y… Este muchacho y yo…
ALONSO.—A mí no me meta.
NUÑO.—No quisimos aparecer como cómplices. Es un deber, ¿no? Si alguien dice que asesinó, debemos denunciarlo.
SALCEDO.—Muy cierto. Su Excelencia ha predicado siempre la energía. Cuando ocupe su cargo va a establecer premios para los que acusen. La delación es un acto cívico, y nuestra única defensa contra la herejía y la disolución social.
(El Justicia y el escribano aplauden, unas palmaditas aprobatorias, con sonrisas.)
SALCEDO.—Si no defendemos a la Nueva España de todas esas ideas exóticas que nos están llegando, el sistema colonial corre peligro de derrumbarse.
JUSTICIA.—Sí, señor.
SALCEDO.—A propósito, en este asesinato, ¿no habrá algo de disolución social?
JUSTICIA.—No, señor. Creo que no.
SALCEDO.—Menos mal. Pero de todos modos, mezclar el nombre de don Úrsulo…
DIEGO.—Es que no asesinó, señor, no asesinó. Lo que pasa es que mi cuñado es un inútil y un idiota. Aquí está su esposa, pregúntele usted. ¿No es cierto, Casilda? ¡Para de lloriquear! Ella también es idiota, señor. Pero el patio… Si la bondad de don… de Su Excelencia… Si quisiera consumar la venta, quiero decir, la caridad… El dinero está aquí, depositado. ¿No es cierto, señor?
SALCEDO.—Habrá que pensarlo.
(Ruido de rejas. Traen a Martín, encadenado.)
MARTÍN.—¡Diego!
DIEGO.—Sí, Diego. Debí venir desde un principio. Aunque escupiera el esqueleto por la boca, debí venir. ¿Sabes qué viaje he hecho?
JUSTICIA.—¡Silencio! Acusado: el señor Salcedo, aquí presente, en representación de Su Excelencia don Úrsulo Téllez, y el tal Diego Domínguez, confirman la versión de que el dinero te fue confiado para la compra de propiedades. Queda por aclarar quién es el culpable del delito de falsa acusación, si los llamados Nuño Núñez y Alonso Pech, o tú.
MARTÍN.—Pero, señor, es claro que yo bromeaba. Este hombre, Nuño Núñez, él sabía que yo no… él sabía.
NUÑO.—¡Cómo voy a saber! ¡Él es testigo!
ALONSO.—¡Yo no oí nada!
JUSTICIA.—¡Silencio! Si continúa la divergencia de opiniones y no hay testigos, se aplicará el tormento a los dos acusados, para aclarar el punto.
NUÑO.—¡Pero…! ¡Acusado yo!
JUSTICIA.—¡Silencio! Para la eliminación total de los cargos, será necesario hacer exploraciones en la barranca del Infiernillo, certificándose así que el tal cadáver no existe. Las exploraciones tendrán que hacerse por cuenta del acusado.
MARTÍN.—¡Por cuenta mía! ¡Pero no tengo con qué!
JUSTICIA.—Podrán hacerse con cargos al oro que tenemos depositado.
DIEGO.—¡No, señor! ¡Ese dinero es mío!
JUSTICIA.—En ese caso, el acusado proveerá. Finalizado el esclarecimiento de los cargos, se procederá a devolver este dinero a su legítimo propietario. Pero de dicha cantidad, que asciende a ciento dos onzas de oro, se descontará…
DIEGO.—¿A cuánto?
JUSTICIA.—Se descontará el diezmo de salvaguardia.
DIEGO.—¿Cuánto? ¿Cuánto dijo?
MARTÍN.—¡En el acta escribieron ciento treinta y ocho!
DIEGO.—¡Ciento treinta y ocho!
JUSTICIA.—¡Ciento dos!
DIEGO.—¡Doscientos cincuenta! ¿O dónde está el resto?
MARTÍN.—¡Escribieron ciento treinta y ocho! ¡Yo lo vi!
DIEGO.—¿Y el resto? Pero… ¿De qué dinero están hablando? ¿Del mío?
JUSTICIA.—Como parece haber ciertas dudas respecto a la cantidad, aquí está el acta. Léala usted.
(El señor Salcedo bosteza.)
DIEGO.—No es de mi dinero del que hablan.
ESCRIBANO.—Aquí está el párrafo: “Se procedió al recuento de monedas halladas en poder del acusado, y fueron ciento dos onzas de oro”. Aquí. Y las autoridades damos fe.
DIEGO.—¿Y el resto? ¿Qué hiciste con el resto? ¡Ladrón! ¡Lo ha gastado! ¡El patio! ¡Quiero hablar con don Úrsulo! ¡No sé que pasa! ¿Y el resto? ¿Lo guardaste, lo gastaste, o qué? ¡Habla! ¡Mis ahorros de seis años! Me siento mal. No debí haber venido.
MARTÍN.—Yo no toqué nada. Fueron ellos, o… Yo no sé nada. Primero dijeron ciento treinta y ocho, ¡y ahora salen con ciento dos! Pero si digo algo, al tormento. ¡Cómo iba yo a gastarlo! Gasté una onza, una sola, y él sabe lo que gasté porque se la dí a él.
ALONSO.—¡Yo no sé nada de nada!
JUSTICIA.—¡Silencio! Esto se aclarará después. Anote: nuevos cargos: abuso de confianza y peculado. ¿Quién va a pagar el escrutinio del terreno? Sin escrutinio, quedará encarcelado bajo sospechas de asesinato, por tiempo indefinido.
DIEGO.—¡Nadie va a pagar! ¡Que se pudra! ¡Que lo ahorquen! ¡Y que le den tormento! ¡Nadie va a pagar nada!
(El señor Salcedo bosteza.)
CASILDA.—¿Cuánto hay que pagar, señor? (Desata un pañuelo.)
DIEGO.—¿De dónde sacas esto? ¿Me estás robando tú también?
CASILDA.—Vendí el collar que me dejó mamá. Y… Martín, vendí los esqueletos, y los apóstoles. Porque yo sabía que íbamos a necesitar dinero.
MARTÍN.—¡Los esqueletos! ¡Y los apóstoles! (Se sienta.)
CASILDA.—¿Cuánto hay que pagar, señor?
JUSTICIA.—Haga usted la cuenta de costumbre: dos hombres para explorar, dos para custodiar, sueldos y alimentos.
CASILDA.—No llores, Martín.
JUSTICIA.—Se recuerda al acusado que debe permanecer de pie.
7
Interior de la celda.
Atardecer, que va de rojizo a violáceo. Martín, encadenado; Casilda está con él. Un silencio.
CASILDA.—¿Te molestan las cadenas?
MARTÍN.—Casi nada.
CASILDA.—Debí traerte comida. Estás poniéndote amarillo. Pero nunca creí que esto tardaría tanto. En el mesón me cobran cuatro reales. Todavía no me oriento en la ciudad; es mucho más grande que Córdoba. Tiene su parroquia, terminada, con torres. Hay un río que cruza; los puentes tienen sus farolas… Si no hay neblina, se ven cerros por todas partes. Ya llevo gastados siete pesos. (Un silencio.) Martín, ¿por qué dijiste esas cosas?
MARTÍN.—Oh… pues… dice uno.
CASILDA.—Cómo iba a ser que mataras a nadie.
MARTÍN.—Hay uno al que quisiera matar.
CASILDA.—No digas eso. Si pudieran venir nuestros amigos de Córdoba, y tus clientes…
MARTÍN.—¿Cuáles clientes?
CASILDA.—Todos saben que no eres capaz…
MARTÍN.—Pero voy a negar, y a negar, hasta que nos den tormento a los dos. Que nos quemen y que nos estiren. Ah, cómo voy a gozar. Ya verás. No llores.
CASILDA.—No.
(Un silencio.)
MARTÍN.—¿A quién le vendiste los esqueletos?
CASILDA.—Al herrero. Por los apóstoles pagó más.
MARTÍN.—Se movían tan bien. Cinco gestos cada uno. Los apóstoles… Bueno, no eran tan malos, pero sólo tocaban la campana. Estuve pensando: ya sé por qué sonaba mal. Las poleas, ¿ves? Haría falta… Ya no tiene caso.
CASILDA.—Yo tenía unos ahorros… Tal vez nos sobre algo.
MARTÍN.—Hay que pagarle a Diego.
(Un silencio.)
CASILDA.—Se tardan tanto en explorar la barranca… Cuando vuelvan, retirarán los cargos. Después, yo creo que Diego no va a acusarte. Y los demás… Ya lo demás es más fácil. (Un silencio.) Estaba yo ahorrando porque hay una mujer que sabe mucho, de yerbas y de todo, y le quitó los bigotes a Lucina. Bueno, los de ella no eran grandes; a mí me cobra más… Yo quisiera ser menos fea.
MARTÍN.—No seas tonta.
(Él la abraza, como puede. La besa. Ruido de rejas. Vestidos de negro, aparecen el Justicia y el escribano, muy solemnes; alguaciles con ellos, y un hombre de negro con un tambor. Traen luces. Se abre la celda. Entran.)
JUSTICIA.—Que se levante el acusado.
(Martín se levanta. Redoble de tambor.)
ESCRIBANO.—(Lee.) “Habiendo terminado la exploración de la barranca del Infiernillo, los encargados de la misma, Gerónimo Bribiesca y Agustín Aguilar, alguaciles por la gracia de Dios, informan: que encontraron los esqueletos de dos burros, en el primer día, y en el segundo, la rueda de una diligencia, una espada oxidada y rota, más los restos de una silla de montar. Y en el tercer día encontraron un grupo de zopilotes, picoteando el cadáver de un hombre sin cabeza. Habiendo espantado a los animales, comprobaron que el muerto empezaba a pudrirse, y el alguacil Gerónimo Bribiesca se sintió enfermo y empezó a vomitar. Exploraron después en los contornos, sin encontrar la cabeza del hombre. Declarado lo cual, se procede a asentarlo en esta acta, con el fin de iniciar un proceso por asesinato premeditado y alevoso que el acusado, Martín Gama, relojero, cometió en la persona de un desconocido.”
(Redoble de tambor.)
JUSTICIA.—De las circunstancias en que el crimen haya sido perpetrado, y de la clemencia de los jueces, dependerá que el acusado sea condenado solamente a la muerte por garrote, o que se le corten previamente las dos manos.
(Redoble de tambor, Casilda cae desmayada. Martín se arrodilla lentamente.)
TELÓN