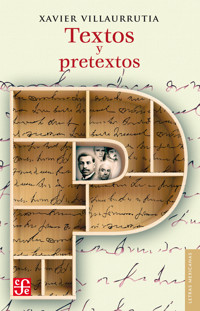
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Letras Mexicanas
- Sprache: Spanisch
Reúno en este libro una serie de estudios y notas acerca de obras y autores que, en un momento dado, despertaron en mí el placer o la necesidad de un comentario, de una reflexión. Movido otras veces, simplemente por el deseo de señalar la aparición y la intención de un texto, el conocimiento o la vista de un espíritu, o la existencia de un movimiento literario o artístico, cercano o lejano en el espacio, pero cuyas ondas y cuyos reflejos herían mi sensibilidad y mi razón. Xavier Villaurrutia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Xavier Villaurrutia (Ciudad de México 1903-1950), poeta y dramaturgo. Abandonó los estudios de derecho para dedicarse a la literatura. Dirigió con Salvador Novo la revista Ulises (1927-28). Fue cofundador del grupo teatral Ulises (1928), colaborador de la revista Contemporáneos (1928-31), estudiante de teatro de la Universidad de Yale (1935-36) becado por la Fundación Rockefeller. Fue profesor de la UNAM y jefe de la sección de teatro del Departamento de Bellas Artes. Guionista, con Fernando de Fuentes, de Vámonos con Pancho Villa (1934); con Rafael F. Muñoz, de Cinco fueron escogidos (1942) y con Mauricio Magdaleno de La mujer de todos (1946).
LETRAS MEXICANAS
Textos y pretextos
XAVIER VILLAURRUTIA
Textos y pretextos
Segunda edición, 1966 Octava reimpresión, 2014Primera edición en libro electrónico, 2018
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios [email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6181-4 (ePub)ISBN 978-968-16-4995-1 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Prólogo
MEXICANA
Ramón López Velarde
La poesía de Efrén Rebolledo
Seis personajes
EXTRANJERA
Guía de poetas norteamericanos
Ensayistas franceses contemporáneos
Viajes, viajeros
Paul Valéry
Paul Morand
El renacimiento de Cervantes
Pío Baroja
DRAMA
Grandeza del teatro
Jules Romains en México
Elmer L. Rice en México
Un nuevo autor dramático
El teatro es así
PINTURA
Pintura sin mancha
Retratistas del siglo XIX
Un descubrimiento: Mariano Silva Vandeira
La pintura mexicana moderna
José Clemente Orozco y el horror
Prólogo
Reúno en este libro una serie de estudios y notas acerca de obras y autores que, en un momento dado, despertaron en mí el placer o la necesidad de un comentario, de una reflexión. Movido otras veces, simplemente, por el deseo de señalar la aparición y la intención de un texto, el conocimiento o la visita de un espíritu, o la existencia de un movimiento literario o artístico, cercano o lejano en el espacio, pero cuyas ondas y cuyos reflejos herían mi sensibilidad y mi razón.
Desde muy temprano, la crítica ejerció en mí una atracción profunda. Confieso que apuraba los libros de crítica con la avidez con que otros espíritus no menos tiernos apuran novelas y libros de aventura. ¡Nadie pasa impunemente bajo las palmeras de la crítica! Mi castigo, castigo delicioso, no se hizo esperar. El tierno lector de obras de crítica convirtióse bien pronto, a su vez, en crítico.
Más tarde he descubierto que pretender poner en claro los puntos secretos de un texto, intentar destacar las líneas de un movimiento literario y encontrar relaciones y correspondencias en el espacio y en el tiempo entre las obras y los hombres son, también, pretextos para iluminar, destacar, relacionar, poner a prueba las dimensiones, las cualidades o la falta de cualidades propias. Explicando o tratando de explicar la complejidad espiritual de Ramón López Velarde, por ejemplo, no hacía sino ayudarme a descubrir y a examinar, al mismo tiempo, mi propio drama. De ahí que, del mismo modo que de la novela se ha dicho que es un género autobiográfico, ahora me parezca razonable pensar que la crítica es siempre una forma de autocrítica.
Más por azar y por pereza que por una selección cuidadosa, conservando su redacción original, mis textos y pretextos han sido escogidos entre los numerosos y dispersos que he escrito en un término de poco más de diez años. Mi intención al publicarlos no es otra que servir, en algunos casos, a los amantes de nuestra literatura, de nuestro arte, que no cuentan, por falta de notas y estudios críticos acerca de escritores y artistas contemporáneos, con muchos puntos de apoyo, de referencia o de controversia. No es culpa mía si son, al mismo tiempo que de las ajenas, imágenes de algunas de mis preferencias, de algunos de mis gustos, y aun de mis incomprensiones y limitaciones.
1940
MEXICANA
Ramón López Velarde
I. ENCUENTRO
Para usar una expresión del gusto de Ramón López Velarde, no por ello menos sino más exacta, diré que el nuestro fue lo que pudiera llamarse un encuentro tangencial. Otros lo trataron diaria o frecuentemente, penetrando en el círculo de sus costumbres, o acaso hiriendo el centro de su intimidad; acompañándolo en las horas plenas o dejándolo solo en los momentos vacíos de que, más tarde, habrían de salir los poemas que contienen “un mensaje de singular calofrío”. Otros que no yo.
Para que nuestro encuentro fuera algo más que un misterioso y tangencial contacto, llegué demasiado tarde a su lado, puesto que él se fue de manera imprevista del nuestro. Ávida e incierta, la curiosidad del adolescente me llevó a buscarlo sin un objeto preciso, definido. Acaso, inconscientemente, trataba yo de conocerlo de viva voz, de cuerpo presente. Desde luego, diré que mi objeto no era conocer sus ideas o sus juicios sobre los demás y sobre sí mismo. No me interesaba lo primero, y para lo segundo me bastaba el silencioso diálogo que yo podía renovar a cualquier hora con el libro que me lo había revelado: Zozobra. Más bien mi curiosidad de adolescente quería saciarse con unos cuantos datos físicos, con unas cuantas señas particulares: su estatura, el color de su piel, el timbre de su voz, el brillo o la falta de brillo de sus ojos.
Su cara de un color moreno claro, y sus grandes manos de un dibujo muy preciso y muy fino, surgían del jaquet que cubría habitualmente un cuerpo grande y sólido, un cuerpo de gigante. Del color del clima en que, como en uno de sus poemas, la lujuria toca a rebato, el jaquet tenía un cambiante brillo verdinegro de “ala de mosca”.
Algo había en su figura que hacía pensar, indistintamente, en un liberal de fines del siglo pasado y en un sacerdote católico de iglesia del interior, que gozara de unas vacaciones en la capital. En ambos casos la provincia lo acompañaba, viajaba con él, rodeándolo con un halo de luz o de sombra.
Nada había en sus palabras que desconcertara. Ningún brillo. Ningún deseo de brillar. Palabras lentas que buscaban su sitio en la frase que a veces moría, cuando Ramón López Velarde juzgaba que ya no era indispensable que siguiera viviendo, aun antes de terminar. Si había algo desconcertante en su persona, ese algo era, cosa rara, la sencillez.
Salvador Novo y yo lo visitamos unas cuantas veces en la Escuela Nacional Preparatoria, donde era profesor de literatura española. Lo esperábamos a la salida del aula y cambiábamos con él breves y entrecortadas frases. Aun tengo la sensación de que los diálogos se acababan demasiado pronto. Y también de que, a veces, como cuando sin esperar el final de la clase entrábamos en el aula, y López Velarde suspendía rápidamente la lección, despidiendo, aturdido, a los alumnos, una curiosa turbación y un pudor infantil e inexplicable lo colocaban delante de nosotros en la situación de minoridad e inferioridad que lógicamente nos correspondía a Salvador y a mí.
Cuando, muy pronto, supo que escribíamos versos, nos manifestó suavemente el deseo de conocerlos. Salvador Novo escribía bellos poemas un poco a la manera de las parábolas de González Martínez. Una tristeza prematura y una lección moral, también prematura, impulsaban estos ejercicios de adolescencia que pronto abandonaría con la misma facilidad, con el natural desembarazo con que los había adoptado, cuando empezó a escribir sus novísimos XX Poemas. Yo escribía versos en que los simbolistas franceses, Albert Samain sobre todos, dejaban su música, su atmósfera y no pocas veces sus palabras. Y tan fuera de mí había colocado, desde entonces, la lección de la poesía de Enrique González Martínez, que, sin dejar de sentir respeto por ella y acaso para mantenerla intacta, me prohibía glosarla, repetirla. En cambio, la influencia más remota e imprecisa la aceptaba sensualmente, como quien recibe una vaga emanación, un perfume lejano.
No recuerdo con exactitud la opinión que Ramón López Velarde nos dio de aquellos versos. He dicho que no eran precisamente sus ideas ni sus opiniones las que me habían llevado a conocerlo. Creo, sin embargo, que admiró la prodigiosa facilidad —novia de entonces y de siempre— de Salvador Novo, y, ahora lo recuerdo, por encima de ello, algunas expresiones atrevidas que contenía un poema: La campana, que ya eran, o al menos pugnaban por ser diferentes de las del tono general señalado por el poeta de Parábolas. Nada en absoluto recordaría yo de lo que hablamos acerca de mis versos, si Ramón López Velarde, después de decirme algo muy general y seguramente muy vago, aunque no más vago que mi poesía de entonces, no hubiera colocado el índice pálido, largo y, no obstante, carnoso, debajo de una línea de uno de mis manuscritos, subrayando entre todos, y repasándolo varias veces, un verso:
bruñe cada racimo, cada pecosa pera.
Se trata de una Tarde en que las leídas en los libros de Samain se confundían con las vividas por mí en una casa de Tlalpan adonde acostumbraban llevarme a pasar el estío. El sol en su trayectoria, visto fuera y dentro de la casa, era el personaje del poema y el sujeto del verso debajo del que amplificado, enorme, vi resbalar lenta y pendularmente el índice de la mano derecha de Ramón López Velarde, al tiempo que decía: “Es extraordinario cómo ha captado usted estas dos cosas. En efecto, el sol bruñe, ésa es la palabra, los racimos. ¡Y qué definitivamente retratadas por usted quedan las peras, no sólo por el lustre, sino también y precisamente, por las pecas! Eso es: las peras son pecosas”.
No estoy seguro de que éstas hayan sido sus palabras, pero no eran otras las ideas que expresó con un fervor que las mías de ahora son incapaces de revivir y que, más que por el tono de la voz, se exteriorizó en aquel momento por el brillo de sus ojos que, como dos bruñidas uvas negras, se encontraron un largo momento con los míos que lo espiaban.
Ésta fue la única entrevista de que puedo recordar algo más que la vaga emoción física que la presencia de Ramón López Velarde producía en el adolescente de quince años, que era yo entonces. No recuerdo si volví a verlo en otra ocasión. Recuerdo, sí, que a los pocos días supe que el poeta se hallaba enfermo. Luego, indirectamente, su agonía y su muerte. No podría decir sin mentir, o, cuando menos, sin exagerar, que la muerte de Ramón López Velarde me produjo una emoción intensa y durable. Creo que al saberlo no sentí sino un momentáneo choque interno, y luego nada más.
II. SU POESÍA
La madurez de una vida, como la madurez del día, no se revela en la hora incierta del atardecer, sino en el momento pleno, cenital y vibrante del mediodía en que el sol, cumplida ya su trayectoria ascendente, parece detenerse a contemplar, hurtando la sombra a seres y cosas, los frutos de su carrera antes de empezar un descenso que es, al mismo tiempo, un regreso. Desaparecido en el mediodía de su vida, la muerte no vino a derribar esperanzas, ni a segar promesas en flor, porque Ramón López Velarde había realizado ya las primeras y cumplido las segundas. Su viaje fue el perfecto viaje sin regreso.
Tres libros de versos, de los cuales el tercero, publicado después de la muerte del poeta, encierra junto a unos cuantos poemas concluidos, perfilados, otros que son esquemas incompletos y borrosos, sin otro valor que el de servir al estudio de la peculiar manera que tenía de completar sus versos hasta alcanzar, por medio de una acomodación buscada y calculada, expresiones imprevistas, y un libro de prosa que contiene páginas poéticas de indudable mérito, constituyen la obra de Ramón López Velarde. Pero la rara calidad de esta obra, el interés que despierta y la irresistible imantación que ejerce en los espíritus que hacen algo más que leerla superficialmente, hacen de ella un caso singular en las letras mexicanas. Si contamos con poetas más vastos y mejor y más vigorosamente dotados, ninguno es más íntimo, más misterioso y secreto que Ramón López Velarde. La intimidad de su voz, su claroscuro misterioso y su profundo secreto han retardado la difusión de su obra, ya no digamos más allá de nuestras fronteras, donde no se le admira porque se le desconoce, sino dentro de nuestro país, donde aun las minorías le han concedido rápidamente, antes de comprenderlo, una admiración gratuita y ciega.
La admiración ciega es, casi siempre, una forma de la injusticia. Al menos así lo creo al pensar que Ramón López Velarde es más admirado que leído y más leído que estudiado. Una admiración sin reservas, una lectura superficial y un contagio inmediato con los temas menos profundos de su obra bastaron para llevarlo directamente a la gloria sin hacerlo pasar por el purgatorio, y menos aún por el infierno en el que, según confesión propia, Ramón López Velarde creía.
Después de un número de la revistá México Moderno (1921) consagrado a honrar la memoria del poeta, en que, entre muchos estudios más conmovidos que atentos y más sentimentales que certeros, se distinguía por la agudeza crítica uno de Genaro Fernández MacGregor, apenas si recuerdo la conferencia en que José Gorostiza trazó el precioso retrato del “payo” que Ramón López Velarde no ocultó jamás, y un estudio de Eduardo Colín, entrecortado como todos los suyos. No obstante, la gloria del poeta ha ido creciendo como una bola de nieve al rodar del tiempo tomando una forma que le es ajena, demasiado esférica y precisa, demasiado simple si pensamos que se trata de una poesía poliédrica, irregular y compleja. Los prosélitos de Ramón López Velarde han contribuido no poco a desvirtuar la personalidad del poeta y a simplificar de una sola vez, injustamente, los rasgos de una fisonomía llena de carácter, cambiante y móvil. He dicho sus prosélitos y no sus discípulos, pues creo que Ramón López Velarde, poeta sin descendencia visible, no ha tenido aún el discípulo que merece. De su obra se ha imitado la suavidad provinciana de la piel que la reviste, el color local de sus temas familiares y aun el tono de voz, opaco y lento, con que gustaba confesar, junto a los veniales pecados, las angustias más íntimas y oscuras que sus admiradores y sus prosélitos se han apresurado a perdonarle sin examinarlas, sin considerar que la complejidad del espíritu del poeta se expresa, precisamente, en ellas.
Serpientes de la tipografía y del pensamiento, las interrogaciones circundan y muerden: ¿La complejidad espiritual de la poesía de López Velarde es real y profunda? ¿Fue necesaria la oscuridad de su expresión? ¿Su inesperado estilo fue el precio de su voluntad de exactitud, o solamente de su deseo de singularizarse? ¿Las metáforas de su poesía eran rebuscadas o inevitables?…
Imposible atender todas las incitaciones que, casi al mismo tiempo, se formulan en mi interior. Pero ¿cómo no alzar, de algunas de ellas siquiera, y aunque sólo sea para no caer en el vicio de la admiración sin conciencia, la punta del velo que las mantiene secretas?
La verdad es que la poesía de Ramón López Velarde atrae y rechaza, gusta y disgusta alternativamente y, a veces, simultáneamente. Pero una vez vencidos disgusto y repulsa, la seducción se opera, y admirados unas veces, confundidos otras, interesados siempre, no es posible dejar de entrar en ella como en un intrincado laberinto en el que acaso el poeta mismo no había encontrado el hilo conductor, pero en el que, de cualquier modo, la zozobra de su espíritu era ya el premio de la aventura.
A los ojos de todos, la poesía de Ramón López Velarde se instala en un clima provinciano, católico, ortodoxo. La Biblia y el catecismo son indistintamente los libros de cabecera del poeta; el amor romántico, su amor; Fuensanta, su amada única.
Pero éstos son los rasgos generales, los límites visibles de su poesía, no los trazos más particulares ni las fronteras más secretas. Ya en su primer libro, La sangre devota, Ramón López Velarde borra, de una vez por todas, la aparente sencillez de su espíritu y señala dos épocas de su vida interior diciendo:
Entonces era yo seminarista
sin Baudelaire, sin rima y sin olfato.
Y, no obstante, sus imitadores han querido seguir viendo en él al seminarista que no ha descubierto los secretos de la rima, los placeres de los sentidos y el nuevo estremecimiento de Baudelaire. En realidad, de allí en adelante, y ya para siempre, se establecerá expresamente el conflicto que hace de su obra un drama complejo, situado en
las atmósferas claroscuras
en que el Cielo y la Tierra se dan cita.
En un epigrama perfecto de luz y síntesis, un raro escritor mexicano ha concentrado el drama de ciertos espíritus diciendo de uno de ellos que “nunca pudo entender que su vida eran dos vidas”. En efecto, ¡cuántos espíritus llegan a la muerte sin haber prestado atención a las ideas contradictorias que entablan inconciliables diálogos en su interior! ¡Cuántos otros se empeñan y aun logran ahogar o por lo menos desoír una de estas dos voces, para obtener una coherencia que no es sino la mutilación de su espíritu!
Ramón López Velarde no pertenece a esta triste familia. Su drama no fue el de la ignorancia ni el de la sordera espiritual, sino el de la lucidez. Bien pronto se dio cuenta de que en su mundo interior se abrazaban en una lucha incesante, en un conflicto evidente, dos vidas enemigas, y con ellas dos aspiraciones extremas que imantándolo con igual fuerza lo ponían fuera de sí.
Con una lucidez magnífica, comprendió que su vida eran dos vidas. Y esta aguda conciencia, ante la fuerza misma de las vidas opuestas que dentro de él se agitaban, fue lo bastante clara para dejarlas convivir, y, por fortuna, no lo llevó a la mutilación de una de ellas a fin de lograr, como lo hizo Amado Nervo, una coherencia simplista y, al fin de cuentas, una serenidad vacía.
Me pregunto si es otro el significado, la clave misma del título y del contenido de su libro más importante, que la angustiosa zozobra de su espíritu ante la realidad de dos existencias diversas que, coexistiendo en su interior, pugnaban por expresarse y que se expresaban al fin, en los momentos más plenos de su poesía, no sólo alternativa sino simultáneamente.
Cielo y tierra, virtud y pecado, ángel y demonio, luchan y nada importa que por momentos venzan el cielo, la virtud y el ángel, si lo que mantiene el drama es la duración del conflicto, el abrazo de los contrarios en el espíritu de Ramón López Velarde, que vivió escoltado por un ángel guardián, pero también por un “demonio estrafalario”.
Éxtasis y placeres lo atraen con idéntica fuerza. Su espíritu y su cuerpo vivirán bajo el signo de dos opuestos grupos de estrellas:
Me revelas la síntesis de mi propio zodiaco:
el León y la Virgen.
¿Qué recuerdos de lecturas infantiles acerca de los paraísos que la fantasía de los musulmanes creó para los bienaventurados, y qué visión de coloridas estampas de los mismos dejó en López Velarde el trauma que perdura como una obsesión a través de toda su obra?
Si en su constante sed de veneros femeninos no encuentro maneras de conciliar su religiosidad cristiana y su erotismo; si, en un principio, en La sangre devota se pregunta:
¿Será este afán perenne franciscano o polígamo?
halla luego en los paraísos mahometanos una manera de prolongar su religiosidad, pero también su erotismo. Entonces, en una primera afirmación, se atreve y dice:
funjo interinamente de árabe sin hurí
y buscando oscuros antecedentes genealógicos en las ramas del árbol de su ser, no sabe si su devoción está presa en la locura del primer teólogo que soñó con la primera mujer
o si atávicamente soy árabe sin cuitas
que siempre está de vuelta de la cruel continencia
del desierto, y que en medio de un júbilo de huríes
las halla a todas bellas y a todas favoritas.
En vez de borrar uno de los dos aspectos contradictorios de su ser, aprende a hacerlos convivir dentro de sí fomentando un incesante diálogo, un conflicto que se nutre de sí mismo. De este modo concilia monoteísmo y poligamia, Cristo y Mahoma:
Yo, varón integral,
nutrido en el panal
de Mahoma
y en el que cuida Roma
en la Mesa Central
dice en Zozobra, y luego, años más tarde, en el poema “Treinta y tres” de El son del corazón, se oye de nuevo la voz desvelada por el insoluble problema del hombre que en vez de cerrar en falso sus llagas, sus preocupaciones, sus conflictos, ha aprendido a vivir con ellas abiertas la angustia de sus males:
La edad de Cristo azul se me acongoja
porque Mahoma me sigue tiñendo
verde el espíritu y la carne roja,
y los talla, al beduino y a la hurí,
como una esmeralda en un rubí.
Y en el mismo poema:
Afluye la parábola y flamea
y gasto mis talentos en la lucha
de la Arabia feliz con Galilea.
¡Qué importa que en un momento se atreva a llamar funesta la dualidad que sabemos le ha producido también goces infinitos,
Me asfixia en una dualidad funesta,
Ligia, la mártir de pestaña enhiesta,
y de Zoraida la grupa bisiesta
si la cristiana Ligia y la infiel Zoraida lo abrazarán ya para siempre!
Placer y dolor, opulencia y miseria de la carne, delicia de un paraíso presente y tristeza de un obligado y terrenal destierro a cambio de la promesa de un paraíso sin placeres, son las pesas que oscilan en su balanza.
Cuando Ramón López Velarde quiere dar de sí mismo una fórmula, cuando intenta objetivar su drama interior, sólo halla la imagen de algo que, suspendido entre estos dos mundos, oscila, como un péndulo incesantemente sobre ellos:
Estoy colgado en la infinita
agilidad del éter, como
un hilo escuálido de seda
o bien:
Soy un harem y un hospital
colgados juntos de un ensueño.
Y concretando todavía más, objetivando más precisamente, descubre su símbolo al compararse, en un poema precioso, con el candil en que suspende sus llagas como prismas.
En el minuto baudeleriano de religiosidad que ya no se distingue del frenesí amoroso, cuando lo vemos salir con las manos y el espíritu vacíos, de vuelta de una inmersión en el océano de su propia angustia, yo lo imagino, como en dos de sus versos de una desolación incomparable, meciéndose sobre los abismos que se abren dentro y fuera de sí, “con el viudo / oscilar del trapecio”.
La sangre que circula en los más recónditos vasos de Ramón López Velarde no es, pues, constantemente, sangre devota. Ésta se turba, se entibia y aun cede ante el impulso de una corriente de sangre erótica al grado que por momentos llegan a confundirse, a hacerse una sola, roja, oscura, compuesta y misteriosa sangre.
Nunca este poeta está más cerca de la religiosidad que cuando ha tocado el último extremo del erotismo, y nunca está más cerca del erotismo que cuando ha tocado el último extremo de la religiosidad:
Cuando la última odalisca
ya descastado mi vergel
se fugue en pos de nueva miel,
¿qué salmodia del pecho mío
será digna de suspirar
a través del harem vacío?
El que fungió interinamente de árabe solitario se siente ahora definitivamente abandonado. Y a la sola idea de que el placer de los sentidos pueda no existir para él, en un momento dado, en el momento en que “la eficaz y viva rosa” de su virilidad quede superflua y estorbosa, en el último espasmo del miedo se confesará muerto en vida, árabe sin hurí:
¡Lumbre divina en cuyas lenguas
cada mañana me despierto:
un día, al entreabrir los ojos,
antes que muera estaré muerto!
¿Será necesario decir que esta dualidad de Ramón López Velarde está muy lejos de ser un juego retórico exterior y puramente verbal y que, en cambio, se halla muy cerca de la profunda antítesis que se advierte en el espíritu de Baudelaire? También en Ramón López Velarde, “la antítesis estalla espontáneamente en un corazón también católico, que no conoce emoción alguna cuyos contornos no se fuguen en seguida, que no hallen al punto su contrario, como una sombra, o, mejor, como un reflejo”.
Y, no obstante, su obra sigue siendo vista con ojos que se quedan en la piel sin atreverse a bucear en los abismos del cuerpo en que el hombre ha ido ocultando al hombre. Y Ramón López Velarde sigue siendo para todos un simple poeta católico que expresa sentimientos simples. Me pregunto: ¿será posible ahora seguir hablando de sentimientos simples en la poesía de Ramón López Velarde? Pienso en las reveladoras palabras de André Gide: “Lo único que permite creer en los sentimientos simples es una manera simple de considerar los sentimientos”.
No es una casualidad el hecho de que el nombre del gran poeta francés haya surgido en más de una ocasión al considerar uno de los aspectos más personales de López Velarde. Él mismo ha confesado haber sido uno antes y otro después de conocer a Baudelaire. ¿Este conocimiento era preciso y lúcido? ¿Leía Ramón López Velarde a Baudelaire en francés? ¿Lo conoció solamente a través de traducciones españolas: la de Marquina, por ejemplo? No es la forma lo que Ramón López Velarde toma de Baudelaire, es el espíritu del poeta de Las flores del mal lo que le sirve para descubrir la complejidad del suyo propio.
Ya he dicho que, según confesión expresa, gracias a Baudelaire descubrió López Velarde no sólo la rima, sino también y sobre todo el olfato, el más característico, el más refinado, el más precioso y sensual de los sentidos que poeta alguno como Baudelaire haya puesto en juego jamás.
Sería injusto y artificial establecer un paralelo entre ambos poetas, e imposible anotar siquiera una imitación directa o señalar una influencia exterior y precisa. Entre la forma de uno y otro no media más que… un abismo. Pero si un abismo separa la forma del arte de cada uno, otro abismo, el que se abre en sus espíritus, hace de Baudelaire y de Ramón López Velarde dos miembros de una misma familia, dos protagonistas de un drama que se repite a través del tiempo con desgarradora y magnífica angustia.
La agonía, el vacío, el espanto y la esterilidad, que son temas de Baudelaire, lo son también de nuestro poeta. Y si la religiosidad de López Velarde se resuelve en erotismo, siguiendo un camino inverso, pero no menos dramático, el erotismo de Baudelaire se convierte, en último extremo, en plegaria:
Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage
de contempler mon coeur et mon corps sans degout.
Ciertos versos de nuestro poeta, los versos más ciertos, comunican un indefinible calofrío baudeleriano cuando son la expresión de un espíritu atormentado:
con la árida agonía de un corazón exhausto
o cuando nos dice:
voy bebiendo una copa de espanto
o bien cuando, en “Ánima adoratriz”, desea que la vida se acabe precisamente al mismo tiempo que el placer
y que del vino fausto no quedando en la mesa
ni la hez de una hez, se derrumbe en la huesa
el burlesco legado de una estéril pavesa.
En idéntica obsesión de la muerte, Ramón López Velarde confiesa angustiado que la pródiga vida
…se derrama en el falso
festín y en el suplicio de mi hambre creciente,
como una cornucopia se vuelca en un cadalso.
Y más aún cuando sobrepone las imágenes de la vida plena y de la muerte inevitable. Así en el final del poema en que ha cantado con sensual arrobamiento los dientes de una mujer, acomodados a la perfección en el acueducto infinitesimal de la encía, se detiene y, de pronto, pasando sin transición del madrigal erótico a la visión macabra, dice:
Porque la tierra traga todo pulcro amuleto
y tus dientes de ídolo han de quedarse mondos
en la mueca erizada del hostil esqueleto.
De todos los poemas de Ramón López Velarde, tres de Zozobra: “La lágrima”, “Hormigas”, “Te honro en el espanto”, ilustran, mejor que los versos sueltos que he subrayado, esta afinidad de atmósferas, de obsesiones y aun de expresiones que López Velarde no fue a buscar, sino a reconocer como suyas en Baudelaire.





























