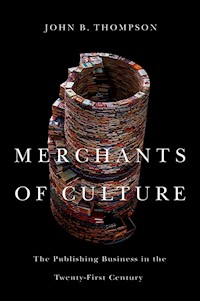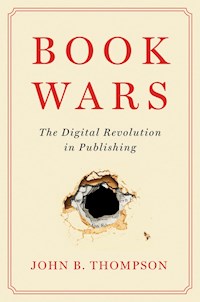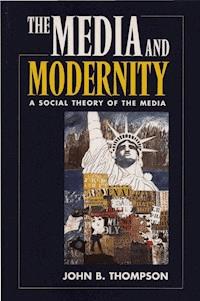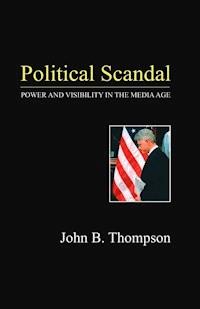Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
En este número de Texturas se pueden encontrar textos de John B. Thompson, Valerie Miles, Mark Polizzotti, Jesús Ortiz, Paulo Cosín, Íñigo García Ureta, Marta Magadán-Díaz, Jesús I. Rivas-García, Enric Faura, Fernando Pascual, Jaume Balmes, Julián Viñuales Lorenzo y José Luis de Diego.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portada
Portada interior
[1] Julián Viñuales Solé: ‘aborted eulogy’. Julián Viñuales Lorenzo
[2] Revolución digital y cambios editoriales. John B. Thompson
La edición del yo. Y de autoedición, nada. Valerie Miles
La presunción de inocencia. Del libro académico y el ensayo divulgativo. Íñigo García Ureta
Robert Gottlieb. La edición por el amor de Dios. Jesús Ortiz
Sobre Galerna (1967-1976), la editorial de Schavelzon. José Luis de Diego
[3] Una forma intensa de lectura. Mark Polizzotti entrevistado por su traductor. Mark Polizzotti & Íñigo García Ureta
[4] Sostenibilidad ambiental y modelos de negocio. Marta Magadán-Díaz & Jesús I. Rivas-García
El libro digital y la accesibilidad. Jaume Balmes
El omnicanal en el sector del libro. Paulo Cosín Fernández
¿Qué pasa con el cómic? Enric Faura
El inexistente mercado latinoamericano del libro y Luhmann. Fernando Pascual
Publicidad
Recomendaciones
Créditos
Últimos números www.tramaeditorial.es
Julián Viñuales Solé: ‘aborted eulogy’
Julián Viñuales Lorenzo
Editor
«Better pass boldly into that other world,
in the full glory of some passion,
than fade and wither dismally with age.»
James Joyce
«He not busy being born is busy dying.»
Bob Dylan
Permitidme que os aparte de vuestras libaciones por unos instantes y, en nombre de la familia, os dé la bienvenida a esta suerte de improvisado wake que, a la luz de las conocidas filias e incurables adicciones de Julián, nos parecía muy apropiado celebrar en un lugar como este: una librería como la que tan gentilmente nos han ofrecido Marta y Antonio, La Central del Raval, pese a que muchos de los convocados que hoy nos honráis con vuestra compañía rara vez os aventuréis por las entrañas de este barrio. Vaya por delante, pues, nuestro más sincero agradecimiento por sumaros a esta celebración pagana.
Sin ánimo de daros el tostón con la glosa de la vida y tribulaciones (ni, menos aún, de consignar las gestas) de este editor de raza, pero sin pedigrí –frase que bien podría haber alumbrado el protagonista de esta apresurada, pero sentida, semblanza–, ahí os va este breve recordatorio. Convendréis conmigo que fue Julián un advenedizo practicante de lo que se ha dado en llamar proxenetismo ilustrado, oficio en el que, para mayor colmo y gloria, tuvo el osado atrevimiento de inmiscuirse –pese a hacerlo con lo puesto (eso sí, armado con una agenda de incondicionales colegas que le ofrecieron un bien mucho más preciado que el capital del que no disponía: la amistad)–. Negocio este, a la sazón, solo apto para señoritos y burguesitos de alta cuna, pero que, sin por ello amilanarse, tanto amó y al que acabaría consagrando buena parte de su vida. Me contabais algunos, hace apenas unos días, con gran cariño, cómo se dio a la fuga para asistir a la última edición del foro Edita, pese a encontrarse ya severamente impedido, pero con ánimos suficientes aún para eludir el férreo control del arresto domiciliario (autoimpuesto, por prescripción facultativa) y asistir a todos los actos acompañado por el bueno de Pep Lafarga, secretario del Gremi d’Editors de Catalunya y bellísima persona.
Y con esa «Luna de Sangre» de tan lorquianas resonancias que trajo consigo el eclipse este pasado martes, decidió Julián poner fin a tanto padecimiento y poner, a su vez, rumbo al Salón de los Caídos, también llamado Valhalla, donde, habiendo recobrado ya su aspecto de antaño –bigotudo, apuesto, bien parecido y rubiales– podrá, a buen seguro, colarse, con suma discreción, y pegar la hebra a su antojo a las incautas valquirias que no se resistan a sus encantos ni a sus chanzas u ocurrencias.
Así pues, tras no conseguir habitación en la décimo séptima planta del hospital, a fin de asaltar los cielos con menos esfuerzo –como atinadamente recomendaba su hermano Rafa–, fue preciso administrarle la extrema punción en la novena, y procurarle –a falta de santos óleos– sacrosantos opiáceos. Así dejaba el ruedo, horas más tarde, Julián, y, permítaseme una nota de humor negro, perdíamos, también por unas horas, el rastro de sus restos mortales, dado que el hospital donde se hospedaba se ha convertido en un verdadero hub para el negocio de las pompas fúnebres y el tráfico de cadáveres. Os comparto esta curiosa anécdota porque una de las empresas que opera en tan lucrativo negocio se tomó la libertad de darse por contratada y se llevó el cuerpo aún caliente de Julián, que no recuperamos hasta la mañana siguiente.
Pero volvamos al ruedo: confeso obseso, como sabéis algunos, de la tauromaquia, nos hablaba –daba la brasa, tal vez, sea más apropiado–, también en estas últimas horas, de una de sus grandes pasiones: la lidia, voyeurístico pasatiempo que religiosamente compartía con su queridísimo amigo, Pepe Collado, junto a quien entregábase a sus extravagantes ejercicios de toreo de salón en el patio de la casa-convento de La Almoraima, en la hermosa y antigua finca del duque de Medinaceli en Cádiz, propiedad que cayera en manos del ínclito fundador de Rumasa, y cuyas 26.000 hectáreas pasó a regentar ICONA tras serle expropiada la finca, por Boyer «El croupier», a tan ilustre y pío caballero cruzado. Finca cuyo nombre da título, a su vez, a un hermoso disco de Paco de Lucía y dentro de la cual florece el pueblo de Castellar de la Frontera, cuna del menudeo de resinas cannabinoides de excelentísima calidad.
Aficiones estas –las taurinas– que hizo suyas en sus andanzas por Tarifa, y a las que ya nunca renunciaría. Y es que, cual retoño de la camada, sin recato concebida, de seis vástagos y cuatro damiselas que daría el feliz cruce de un avispado pastorcillo fato con una devota joven ilerdense, poco podía imaginarse que las milicias universitarias lo llevarían a retozar por esos predios sureños.
A sus estudios de Derecho con nocturnidad, mientras se batía el cobre, cual prometedor botones, en la asesoría jurídica del Banco Exterior de Crédito, seguiría una breve incursión por el inframundo de la dirección de personal para, tras un breve lapso durante el que se consagró, en cuerpo y alma, al cuidado de las valquirias recién llegadas a los campings de Tosa de Mar, ser invitado a presentarse a las primeras pruebas de acceso al IESE para hacerse con una maestría en administración y dirección de empresas a mediados de los sesenta; y quiso la fortuna, sin ánimo de restarle méritos a Julián, que brillara entre los más virtuosos de aquella primera promoción y la Obra lo pusiera en manos de Salvat, y así –voy terminando ya– arranca su periplo por las junglas de pulpa: a saber, con la edición de manuales de medicina y de coleccionables de todo pelaje y condición, tarea –esta última– a la que dedicaría buena parte de su simpar carrerón para acercar la cultura a las masas.
Me cupo a mí el privilegio de oficiar de caddy del patrón de entonces, Juan Salvat, mas también de padre, gracias a lo cual llegué a detestar el golf a muy temprana edad, sin necesidad siquiera de practicarlo; pero asistía feliz a las fascinantes charlas que daban muchos escritores y otros personajes de la fauna ibérica de la época, como Rodríguez de la Fuente, en la mansión de los Salvat en Llavaneres.
Y de aquellos lodos, libre ya del yugo salvatiano, vendrían esos tomos: las ediciones de bolsillo para su venta en quioscos, de apariencia carpetovetónica –guáflex mediante e infame estampado en oro– que tantos éxitos cosecharon: la Biblioteca Borges, los Nobel de literatura, la Historia de la Literatura Universal, del Pensamiento, de la Literatura Española... Todo ello sin descuidar su otra gran afición: la edición, en Folio, de los libros ilustrados que le brindaba la otrora gloriosa Armada británica, con cuyos adalides jugaba a fútbol, aclaro que ebrios todos, en las recepciones de los hoteles, desfilando al son de cánticos hooliganescos por las calles de Frankfurt, capitaneados por James Mitchell –premiado, como los Beatles, con la membresía en una de estas aristocratizantes órdenes británicas por las obscenas ventas que cosecharon, en su día, sus guías de bolsillo– y haciéndose, entre ellos mismos, solemne entrega de los premios a los libros peor editados y diseñados del año, así como a las propuestas más ridículas e indignas de su inteligencia que tenían a bien pasear por las ferias. Quiere uno pensar que de aquellas memorables juergas, de las que no hay testimonio gráfico ni tampoco imágenes de archivo, tan solo acaso el brumoso recuerdo de memorables borracheras en muy buena compañía y de las que solo tuve noticia por Julián, nació la incurable y contagiosa anglofilia que algunos seguimos padeciendo...
Genio y figura hasta la sepultura, y harto, como decía, de servir a su patrón -durante casi veinte largos años-, se asoció con algunas de las grandes editoriales de la época, Bertelsmann (para fundar Orbis) y, posteriormente, con Rizzoli (para hacer lo propio rebautizándola Orbis Fabbri); desempolvando, para tan señaladas ocasiones, su manual de toreo de salón con el noble fin de urdir acrobáticas fusiones y adquisiciones con las majors del gremio. Ahí es nada. Y le llegó, por fin, el momento de hacer realidad el sueño más codiciado: hacerse un hueco en la edición literaria; de la mano, primero, del gran Vergés, en Destino; con Toni y Beatriz en Tusquets, poco después, y con los divinos y algo chulescos mozalbetes que alumbraron la Columna preplanetaria.
Y hasta aquí el capítulo consagrado a los logros del patriarca, a quien todos habéis tenido la gentileza de recordarme cuán vitalista e insobornablemente optimista fue siempre, en los mejores momentos y en los más duros. Debo decir que, con frecuencia, os he envidiado –a vosotros, sus amigos y compañeros de armas– a todos los que habéis disfrutado de la compañía y la simpatía de tan insigne juerguista y seductor; buen amigo y alma de no pocas cenas y fiestas en todas las ferias de la geografía gremial. Y es que, dicho sea de paso, crecer a la sombra de esta legendaria bestia parda no fue nunca cosa fácil. Pero incluso en los momentos más difíciles de nuestra harto disfuncional relación, el muy cabronazo era capaz de arrancarte una carcajada y desarmarte con una sola mueca.
Me quedo con el hermoso recuerdo de nuestros errabundos paseos, deambulando por todas las librerías y tiendas de discos del universo mundo conocido, y con las largas veladas en compañía de las glorias del gremio, los largos paseos en silencio por las playas santpolenques en invierno, dignos de un remake berlanguiano del Séptimo sello; las expediciones veraniegas a la pérfida Albión –a Chobham, en Surrey, a Milford House, la casa encantada de los Bergmans, y a Wilsford-cum-lake, en Wiltshire, a la guarida de los Mitchell–; la buena mesa, la politoxicomanía enológica, los partidos de tenis en los que, quien esto os lee, era retado por un inmisericorde Julián, aguerrido e inasequible al desaliento, con lindezas del tipo: «buitre, miserable, sádico...», aporreándose el esternón, en presencia de propios y extraños, y vociferando, a coz en grito: «¡Que soy tu padre!». También con la (incurable ya) aversión que desarrollé al bolero, género que tanto le gustaba y emocionaba... y, sobre todo, y por último, con el ejemplo de un luchador infatigable y entregado por completo a la vocación tardía que tan feliz le hizo: la edición de libros, fascículos, documentales, discos... y de cualquier artefacto que pudiera ser susceptible de ser coleccionado por todo fetichista que se precie.
Quería agradeceros, en nombre de sus hermanos, sus hijos y sus nietos, a los colegas, amigos, parientes, amantes y demás tunantes, las abrumadoramente innumerables muestras de afecto recibidas en estas últimas 48 horas. Teníamos la fundada sospecha de que era un tipo muy querido, allende los mares (y los bares), pero ha sido muy enternecedor y reconfortante leerlas todas.
Publish or perish!
¿Brindamos?
[11 de noviembre de 2022]
SUSCRÍBETE A TEXTURAS
Revolución digital y cambios editoriales
John B. Thompson
Sociólogo, Universidad de Cambridge
El título de mi último libro, Las guerras del libro, refleja la transformación que se está produciendo en las editoriales. No solamente describe la falta de confianza de estas hacia lo digital o el que no lo vean como una oportunidad para crecer; trata también de los nuevos actores que han aparecido en juego, muy grandes y poderosos, como Amazon, Google u otros gigantes tecnológicos, y los motivos por los que la industria editorial tiene que cambiar, tiene que transformarse, para no quedar bloqueada y metida en una burbuja de prácticas muy tradicionales.
Al inicio de los años 2000, con el lanzamiento de la Biblioteca de Google, surgió el principal conflicto entre la industria del libro y los gigantes de la tecnología. Después, Amazon se sumó a este a raíz de su bajada de precios. Y de pronto el mundo editorial y los nuevos gigantes tecnológicos estaban sumidos en una pelea. No ha sido una transición suave. Los gigantes veían el contenido editorial como una materia prima que explotar para su propio beneficio, lo que era una gran amenaza para el mundo editorial, pero además había un conflicto muy importante sobre el valor y el precio entre los actores que existían y los nuevos que entraban. No quiero decir que las editoriales decidieran que lo digital era una amenaza y se reunieran para pararlo. No, al revés: muchas editoriales, a principios de los años 2000, buscaban activamente digitalizar su contenido para que estuviera disponible lo más rápido posible en formato digital, porque sabían lo que había ocurrido en la industria musical, las reticencias que hubo a trabajar en ese ámbito y sus consecuencias; así pues, bastantes editoriales intentaron encontrar canales legales para digitalizar su contenido cuanto antes. Creo que no había un rechazo inicial contra lo digital; creo que al principio las editoriales incluso perdían dinero para intentar anticiparse a este nuevo mercado, tratando de fomentarlo. El conflicto al que me refiero es el conflicto entre los actores en este nuevo escenario.
En mi libro trato un tema muy importante: ¿cuál es el impacto de la revolución digital en la industria editorial? Es una cuestión compleja y la respuesta no es sencilla. Cuando uno se sumerge en esta cuestión se da cuenta de que lo que se pensaba que era la respuesta no lo es para nada. Me explico. Si volvemos a los años 2000, vemos que en el mundo angloamericano muchas de las editoriales, mirando casi por encima del hombro lo que estaba ocurriendo ya en la industria de la música, se preguntaban: ¿le ocurrirá lo mismo al mundo del libro? Por qué no si, al fin y al cabo, se pueden digitalizar los libros tan fácilmente como la música, y el libro en papel se va a quedar a un lado tan rápido como ocurrió con los LPs. Sin embargo, sabemos lo que ha ocurrido con la industria musical: entró la digitalización, se hundieron los ingresos.
Ingresos por formato en EE. UU. de la música grabada, 1998-2010
Como consecuencia de la música digitalizada, los ingresos del año 2000 al 2010 cayeron más de la mitad, fue una caída muy pronunciada. Parecía que esto iba a ser el futuro de la industria editorial. Y cuando salió el Kindle de Amazon, en noviembre de 2007, parecía que empezaba a despegar la venta de libros electrónicos. Empezó muy lentamente en el año 2008 y luego creció rápidamente en el 2009, 2010, 2011, 2012.
Ingresos por libros electrónicos en EE. UU., 2008-2012
Para entonces había mucha gente que empezaba a decir que en unos años los libros electrónicos representarían el 50 o el 70 % de los ingresos de las editoriales, que iban a eclipsar totalmente al papel. Este era el mayor miedo en ese momento. Y de pronto, ocurrió algo sorprendente, algo que nadie había anticipado: las ventas de los libros electrónicos pararon, dejaron de crecer. De hecho, si vemos qué es lo que ocurrió en el 2012, hasta el año 2017-2018, vemos que las ventas llegaron a un momento meseta, 2012-2014, y luego empezaron a decaer.
Ingresos por libros electrónicos comerciales en EE. UU. y tasa de crecimiento de las ventas de libros electrónicos, 2008-2018
En cuanto a los ingresos, en el mundo editorial angloamericano cayeron casi un 80 % respecto a 2009. Bajaron a cero para el año 2013 y, a partir de entonces, el crecimiento empezó a ser negativo. Si nos fijamos en el porcentaje total de las ventas en EE. UU., vemos que los libros electrónicos llegaron a un 25 % entre 2010 y 2014, su tipping point –punto de inflexión–, y a partir de entonces cayó hasta un 15 % en 2018. Es decir, se produce un crecimiento muy rápido cuando despegan los libros electrónicos; luego, con más o menos un 20 % de las ventas totales, llegan a su pico, y ahí empiezan a caer. Se trata del típico patrón que se repite en novedades tecnológicas. Pero todo esto no tiene en cuenta que los resultados son muy distintos según el tipo de libros. Cuando nos metemos a estudiar los datos y vemos lo que ha ocurrido con cada género, obtenemos una imagen mucho más compleja.
Porcentaje de libros electrónicos sobre el total de ventas por temáticas en Olympic, en dólares netos
Algunos libros se vendían muy bien: ficción, romántica, novela negra, misterio, fantasía... Solo la novela romántica era la mitad de todas las ventas del año 2013, y desde entonces no ha caído demasiado. Sin embargo, también hay muchas categorías donde el libro electrónico nunca arrancó del todo: los libros de viajes, de cocina y la ficción o la no ficción para jóvenes. En medio tenemos varias categorías de no ficción, como por ejemplo historia, biografía... Al principio les iba bien, pero luego nunca subieron por encima del 25 % y, en muchos casos, cayeron las ventas. Pero hay que decir que no todos los libros electrónicos, aunque alcanzaran su máximo, tuvieron la misma cantidad de ventas. Es muy difícil hacer predicciones en este mundo tan complejo. La principal preocupación con la revolución digital era pensar en un incremento imparable del libro electrónico, pero esto no ocurrió. Los libros electrónicos han sido muy importantes, pero no han cambiado las reglas del juego como se creía, por lo menos no en el mundo angloamericano. Solo forman parte de una historia mucho más compleja.
Entonces, ¿en qué consiste esta complejidad? ¿Qué otros cambios importantes se dieron? Voy a mencionar cinco, aunque algunos son más importantes que otros. En mi opinión, es muy importante que la revolución digital haya transformado el sector minorista del mundo editorial. El motor ha sido Amazon, por supuesto; es muy difícil no hablar de la importancia que ha tenido, ya que es la organización más poderosa que jamás ha conocido la industria editorial en sus quinientos años de historia, que se dice pronto. Y sé que esto es mucho decir, pero lo sostengo. Amazon es un producto de la revolución digital, y no existiría sin ella. Representa ahora el 75 %, como mínimo, del mercado de los libros electrónicos en el mundo anglosajón, pero también una gran parte del de los libros en papel. Más de la mitad de las ventas se hacen a través de un único canal minorista, que es Amazon en este momento, y eso le da un gran poder para pactar términos de negociación y de venta con los proveedores, es decir, con los editores, porque Amazon es más importante para cualquier editor de lo que ese editor es para Amazon.
Está claro que las cartas están muy a favor del gigante tecnológico. Pero la fuente de este poder no deriva solo de su fuerza en el mercado, sino también del hecho de que, como muchos otros gigantes, recopila sistemáticamente datos sobre sus usuarios y los convierte en un recurso que yo llamo «capital informativo». Es decir, que toda la información que se recopila de los usuarios es lo que da el poder a Amazon, un poder basado en los datos. Y creo que eso es algo totalmente distinto, porque cambia la naturaleza del tipo de poder, que es muy diferente y mucho mayor que el que tenían los grandes vendedores y cadenas editoriales, como Barnes & Noble. Hasta ahora ningún minorista había podido recabar tanta información sobre sus usuarios; solo ha sido posible ahora, en la era digital. Y Amazon va por delante de los demás, de toda su competencia.
Otra consecuencia importante de esta revolución digital es que ha hecho que se eliminen los límites del mundo editorial. Ahora hay nuevas actividades con vida propia, pero lo más importante, por supuesto, es cómo ha crecido la autoedición. Hoy en día no sé cuál es su importancia en España, pero en el mundo de habla inglesa es enorme. Una vez más, el gran actor es Amazon con su Kindle Direct –su plataforma de autoedición–, que es la más potente, por delante de todas las demás. Muchos de los libros autopublicados se venden muy poco, miles desaparecen sin dejar rastro, pero hay algunos superventas. Algo también muy importante del incremento de la autoedición es que altera las estructuras de poder tradicionales del mundo editorial. Antes, los agentes, los editores, eran los guardabarreras del mundo editorial, decidían quién entraba y quién no, como los porteros de discoteca. Si un agente o un editor no dejaba entrar a un escritor, este no tenía muchas alternativas. Sin embargo, ahora pueden saltarse a los guardianes, porque hay nuevas vías para alcanzar la edición que se han abierto gracias a la revolución digital. Muchos escritores están labrándose carreras de gran éxito en el mundo editorial sin contar con los editores: o bien van por libre, o bien se saltan a los editores tradicionales. Dependiendo de qué quieran editar o conseguir, optan por una vía u otra. Este nuevo entorno editorial es un espacio mucho más fluido donde los escritores tienen oportunidades que antes no existían.
Estimación del gasto de los consumidores en audiolibros en EE. UU., 2003-2017
Una tercera consecuencia de la revolución digital es que ha transformado el negocio de los audiolibros. Como resultado vemos que han surgido muchísimos en los últimos diez años. No son una novedad, se remontan a 1950, pero especialmente desde que la gente tiene móviles inteligentes en el bolsillo, los audiolibros han despegado. Se observa un pequeño crecimiento desde 2004 hasta 2011 y luego se dispara. Este rápido crecimiento del gasto en audiolibros también coincidió con un cambio de formato, del Cd a las descargas digitales. En la gráfica puede verse que hay un cruce entre la línea de venta de Cd y la línea de descargas en el año 2011. Es decir, realmente ese despegue de los audiolibros tiene lugar precisamente cuando descienden las ventas de los Cds.
Audible es de Amazon, así que Amazon también domina este ámbito. En un momento donde los ingresos generales en el ámbito editorial de EE. UU. eran bastante estáticos, y los de los libros electrónicos decaían para muchos editores, los audiolibros empezaron a subir. Hubo un auténtico crecimiento en América, y así vemos cómo cambian, según el formato, los ingresos que tienen los editores, cómo el crecimiento del audio descargable se convierte en la clave para el crecimiento de los editores en el mundo angloamericano. ¿Qué ocurrió? Con la subida de los audiolibros vino también el declive de los libros electrónicos, o sea que el porcentaje de ganancias que tenían los editores con productos digitales era de un 20-25 %, el cual se ha mantenido estable, porque si bien han caído los libros electrónicos, se han disparado los audiolibros.
Formatos de audiolibros, 2003-2017
Otra cuestión importante ha sido el incremento de los programas de suscripción, que evidentemente son muy importantes en la música, con plataformas como Netflix, Spotify... Quizá ocurra más en España que en el mundo angloamericano, pero en este último también funcionan muy bien y sobre el 2020 se crearon varias startups para intentar reproducir el mismo modelo en el ámbito de los libros electrónicos. Ahí tenemos Script, en San Francisco, y Oyster, en Nueva York. Como muchos de los editores no querían participar en este juego, Script y Oyster tuvieron que desarrollar su propio modelo y crearon un umbral al que yo llamaba «pago por uso», que es muy diferente a lo que se utiliza en Netflix o Spotify, pues ejercían mucha presión en los consumidores. Oyster enseguida quebró. Script sobrevivió y ha crecido, alcanzando más de un millón de suscriptores, pero sigue siendo un pequeño nicho en el mundo del ecosistema editorial angloamericano.
Por otro lado, Amazon desarrolló su propio servicio de suscripción, el Kindle Unlimited que, sobre todo, te dirige a los libros que se autopublican en Kindle Direct. Por distintos motivos, este tipo de programas para los libros electrónicos no han despegado mucho. Los grandes editores no han mostrado demasiado interés, al menos no los presentan como lo hacen con sus mejores libros en papel, y además hay mucha gente que desconfía de Amazon, entre otras causas porque dicen que solo vende su contenido y que utiliza un modelo de royalties y derechos de autor que hace que los escritores no tengan ningún control sobre ellos. Sé que este tipo de sistemas de suscripción son muy importantes en España y en otros países, pero no creo que vaya a ser así en el mundo angloamericano ni que cambie pronto.
Por último, me gustaría mencionar brevemente lo que quizá es lo más importante de todo: la revolución digital ha transformado y sigue transformando el entorno de comunicación, en el sentido más amplio de la palabra, en el que existen los libros. Y esto es algo muy importante, porque está obligando a los editores a hacerse preguntas fundamentales sobre qué hacen y para quién lo hacen. Durante estos quinientos años de la historia de la industria editorial, los editores solían pensar que sus clientes eran los minoristas y los libreros. Pensaban que su trabajo consistía en hablar de negocio a negocio, vendían a los minoristas y luego los minoristas tenían que mostrar a los lectores los libros, por eso las editoriales nunca le dedicaron mucha atención a su cliente final, a los lectores. Pero Amazon las ha obligado a pensar de una manera distinta sobre esta cuestión. Las editoriales empezaron a ver que tenían que reconvertirse, dejar de centrarse tanto en los minoristas y en los libreros, y centrarse más en sus lectores. Estar más orientados al cliente. Cuando se produjo esa revolución digital y tuvieron que cambiar su foco de atención, tenían las herramientas para hacerlo a gran escala y empezaron a crear sus propias bases de datos de lectores, a ponerse en contacto con ellos, a establecer una relación directa. Y para las editoriales angloamericanas esta relación directa ha sido el nuevo Santo Grial, una manera de hacer marketing directo. Pero había algo más importante detrás de ello: replantearse el papel que podrían desempeñar las editoriales para participar en un diálogo cultural que se produce cada vez más en el entorno digital.
En mi opinión, ahora mismo este es el gran reto de la cultura digital para el mundo editorial: ¿cómo hacer que tus negocios se orienten más al lector? ¿Cómo te relacionas de forma más directa con él? ¿Cómo establecer nuevos canales de comunicación? ¿Cómo replantear el papel que juegan las editoriales y los propios libros en este entorno del siglo XXI donde está cambiando la manera de comunicarnos? Para mí, esa es la gran cuestión a la que se enfrentan las editoriales.
SUSCRÍBETE A TEXTURAS
La edición del yo
Y de autoedición, nada
Valerie Miles
Editora y directora de Granta en español
«Se ha ocultado la luna. También las Pléyades.
Es la media noche y las horas se van deslizando y yo duermo solitaria.»
Safo, hace 2600 años.
Con este título hago referencia a un oficio que en mi caso es una ardiente pasión, una aventura existencial continuada, un aprendizaje de nunca acabar: el amor a los libros, al objeto físico y a la literatura en cuanto que fenómeno del lenguaje, como define Aristóteles. Para una editora, esos dos aspectos conforman el fundamento del oficio. Una editora juega a dos bandas. Sin embargo, la edición es un oficio que desafía su propia definición, no le basta con ser solo oficioso. Es también un antioficio. La literatura es subversiva y cuando es buena es material peligroso. Como lo confirma el condenable ataque a Salman Rushdie.
Hablo ahora del título del ciclo, «La industria editorial en una era de incertidumbre», antes de comentar cosas que me interesan un poquito más, como hubiera dicho con sarcasmo la escritora catalana Montserrat Roig –véase su texto en el número 24 de Granta en español, dedicado a las poéticas del lenguaje–. Mi reacción es fulminante: ¿cuándo no ha sido una era de incertidumbres para la industria editorial? Sé que parece una réplica apresurada y que la intención es motivar la reflexión sobre el libro –el cual forma parte oficialmente de la industria del entretenimiento–, y estoy segura de que hay una plétora de editores que pueden responder elocuentemente al planteamiento, pero me refiero a Mario Vargas Llosa cuando nos recuerda que «los malos tiempos son fecundos para la literatura» o a Cervantes, que estaba inmerso en las incertidumbres de la imprenta y la piratería cuando publicó El Quijote. Y aquí seguimos.