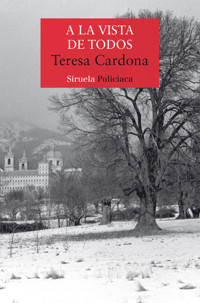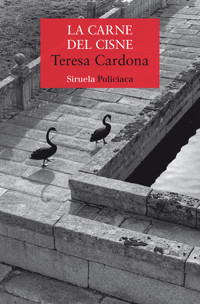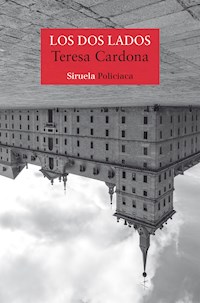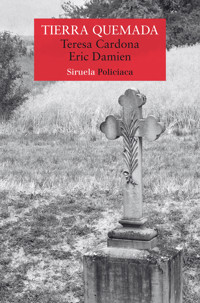
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Un dúo eficaz, personajes elaborados con finura, endiabladamente humanos». L'Express Cuando el teniente Philippe Andreani vuelve a Nancy después de sus vacaciones, todo parece confabularse para hacerle el retorno lo más difícil posible: anuncian una inspección interna en la Brigada, le toca ocuparse de un caso que había quedado olvidado en el cajón de un compañero y, para colmo, no para de llover. Rémi Fournier, un hombre de casi setenta años, sin descendientes ni amigos, ha muerto en lo que parece el incendio accidental de su casa. Andreani, el también teniente Couturier y la psicóloga Francesca Rossini averiguarán que el anciano era notario. Entre sus cosas aparece una mezuzá. ¿Qué vínculo podía tener alguien como Fournier, católico practicante que asistía a misa sin falta cada domingo, con la religión judía? ¿Tiene el objeto algo que ver con una antigua casa de su propiedad en Eberviller? Andreani se verá entonces obligado a hurgar en las heridas de la historia: la de los pueblos, la de las tierras y la de los hombres. ¿Está relacionada la muerte del notario con la anexión de los territorios de Alsacia-Lorena por parte de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? ¿O son mucho más profundas las raíces y alcanzan hasta nuestros días?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2024
Título original: Terres brûlées
En cubierta: Monumento conmemorativo, Museo de la Guerra de 1870 y de la Anexión, Gravelotte, Mosella (Francia) © Hemis / Alamy Stock Photo
© Éditions Vivienne Hamy, 2020
© De la traducción, Teresa Cardona y Pedro Martín-Caro
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-64-3
Conversión a formato digital: María Belloso
A nuestros hijos
—¡Suéltala!
—¿Qué?
—Suelta la espada —repitió el otro—, has perdido.
Una vez más, era su adversario el que mordía el polvo y no él, pero no importaba. Podía ser el más listo, el más astuto, incluso el más rápido, pero siempre acababa igual. Vencido, dejó caer el arma.
Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del niño que se levantaba.
—Ves, empiezas a enterarte. Ya ni siquiera protestas.
Los otros niños se acercaron formando un círculo amenazador a su alrededor.
—Parece que no se te ha repetido suficientes veces. No se te ha perdido nada aquí. ¿No has prestado atención en clase? Y eso que el maestro lo dejó bien claro: no eres de los nuestros. ¿A que sí, muchachos? —preguntó al grupo.
El aludido hundió la cabeza entre los hombros.
—Pero vamos a tener que explicárselo de nuevo, a ver si por fin le entra en la mollera, ¿no creéis?
La pandilla se lanzó sobre él. No intentó defenderse.
Sangrando por la nariz, con el labio partido y los pómulos entumecidos por el dolor, se secó las lágrimas con el puño de la camisa, se limpió el barro de los zapatos e intentó colocarse la ropa lo mejor que pudo hasta encontrar el valor para empujar la puerta de la granja.
—¡Ya era hora! ¿Pero dónde demonios estabas? ¡Y en qué estado vuelves! ¿Pero tú te has visto? —estalló el abuelo acercándose amenazador.
—No es culpa mía…
—No es culpa tuya… no es culpa tuya… ¡Nunca lo es! ¿Es mía, acaso? ¡Esto lo vamos a arreglar! —gritó el abuelo desabrochándose la hebilla del cinturón.
La cena se desarrolló en un silencio lúgubre sólo interrumpido por los ruidos que hacía el tío al sorber la sopa.
El anciano dejó caer la cuchara de madera con un golpe sobre la mesa. Todos se sobresaltaron.
—Qué pasa, mujer, ¿no había un poco más de grasa para el caldo? —gruñó.
—Nadie me ha querido vender. Han dicho que…
—¿Qué? ¿Qué han dicho? —masculló entre dientes.
—Que… no tenía más que ir a comprar a otro sitio.
El abuelo se levantó de golpe y los platos cayeron al suelo.
—¡Malditos cabrones! —gritó dejando caer el puño sobre la mesa—. Me las pagarán, esos mierdas. Sí, un día tendrán que pagar…
1
Nancy, noviembre de 2016
El cielo encapotado y el termómetro, que apenas ascendía a los diez grados, acabaron por hundirle la moral. Durante el trayecto el taxista intentó entablar conversación, pero Andreani le disuadió manteniendo la vista fija en el paisaje que desfilaba ante sus ojos. Hizo que le dejase en la esquina de la Haut-Bourgeois con la Grand-Rue. Nada más bajar, el frío y la humedad se le metieron en el cuerpo. Rebuscó en los bolsillos las llaves, metió la más grande de ellas en la cerradura y atravesó el umbral de su apartamento. El crujir del parqué le tranquilizó. Dejó la maleta en el suelo, entreabrió la ventana para eliminar el olor a cerrado y subió los termostatos de los radiadores. Muy a su pesar iba a tener que sacar la ropa de invierno. Después de andar dos semanas descalzo por la playa, había notado una desagradable sensación de opresión al atarse los cordones de los zapatos. Le llevaría un tiempo acostumbrarse a ellos otra vez. Sentado en el borde de la ventana, mientras se dedicaba a observar a la gente que apresuraba el paso sobre los brillantes adoquines del casco antiguo, sacó el teléfono y tecleó un número. Respondieron a la primera.
—¿Sí?
—¿Tu padre nunca te ha enseñado a contestar el teléfono?
—Mi padre es poli, no telefonista. ¿Ya has vuelto?
—Sí, desgraciadamente, hace un momento. ¿Cenamos juntos?
—¿Cuándo?
—Esta noche. En El Serio a las ocho, ¿te va?
Lisa asintió y colgó sin más. Le daba igual que sus conversaciones fuesen escuetas, sin florituras. Eso no era lo esencial, aunque su hija fuese un enigma para él. Tenía la impresión de que estaba quemando etapas, de que tenía una mirada desengañada, demasiado amarga y oscura sobre el mundo que la rodeaba. Too soon, too sad, como cantaba Sarah Vaughan. Hastiada antes de tiempo. Parte de la culpa debía de ser suya y no podía evitar reprochárselo.
Había empezado a lloviznar e hizo una mueca. Se acercó a la cocina con la intención de hacerse un café, pero se detuvo en la mitad del pasillo y se lo pensó mejor. Se puso el abrigo, buscó sin éxito un paraguas y salió a la calle. Bajo la lluvia, el corto paseo hasta el bar le pareció eterno. Empujó la puerta de cristal, se zambulló dentro y el calor del interior del local le reconfortó.
Pierre Timonier presidía tras la barra, los brazos cruzados sobre un vientre prominente, con un delantal verde que protegía una camisa blanca inmaculada, el cráneo liso brillante y unas finas gafas de montura de metal sobre la nariz, inamovible cual capitán al timón de su nave. El hombre y el lugar habían acabado por fundirse en una identidad única e indisoluble. Tras la fachada de sencillez del Serio, como le llamaban los clientes habituales debido a unas venas literarias, estruendosas y repentinas, se escondía una personalidad excepcional, adornada de latines, poesía y letras.
—¡Señor comisario! ¡Gaudeamus igitur! —exclamó el patrón.
—Buenos días, Pierre. ¿Cómo está usted?
—Bien, muy bien, gracias. ¿Y usted? Puedo afirmar que le hemos echado de menos.
—¿Pluralis maiestatis? ¿Utiliza ahora el plural para hablar de sí mismo?
—Le felicito por sus progresos en latín, querido amigo. Es un poco pronto para un curso de epistemología, pero le aclararé que ese «nosotros» se refiere a la señorita Rossini y a mí mismo. Bueno, Francesca, ya que me ha concedido el insigne honor de permitirme llamarla por su nombre. Nuestra amiga común ha pasado a ser lo que se llama «un cliente habitual».
Sin que supiese por qué, Philippe Andreani se sorprendió. Se imaginó a la psicóloga y al dueño del bar absortos en una discusión ante una copa, y tuvo que sonreír. La Bella y la Bestia, se dijo.
—Sin azúcar e hirviendo, señor comisario.
—Pierre, creo que habíamos quedado en que…
—Lo sé, lo sé… pero ya sabe, magna est vis consuetudinis…
—Voy a tener que comprarme un descodificador un día de estos…
—¿Un descodificador? ¡Consulte el diccionario de Gaffiot! Quiere decir: «Grande es la fuerza de la costumbre». Soy un dinosaurio, soy consciente, pero si observo a mi alrededor, no encuentro nada que me empuje a darle la razón a Darwin. Pero dejémoslo. ¿Ha leído mi Platón?
—Algunos capítulos, no más… —admitió el policía—. La filosofía y yo… Pero Maquiavelo me pareció magnífico. Ya hablaremos. No quiero ser maleducado, pero sólo pasaba a saludarle y a preguntar si tiene una mesa para esta noche. He invitado a cenar a mi hija.
—¿Esta noche? Desgraciadamente no; tengo el restaurante lleno. Una fiesta de cumpleaños, han cerrado todo el local. Lo siento.
—Vaya… no se preocupe —respondió Andreani decepcionado.
—Si me permite… podría usted prepararle algo, ¿no cree? Se me ocurre algo fácil y suculento. ¡Hamburguesas!
—¿Hamburguesas? ¿Usted?
—Alto ahí. Hablo de la «especial Serio». Fácil de preparar y sabrosa. Estoy convencido de que a Lisa le van a encantar. Coja un bolígrafo y apunte: medio kilo de carne picada de ternera no demasiado magra, un huevo completo y una yema, un pedazo de pan empapado en leche caliente, un diente de ajo, una cebolla picada y pochada, un chorrito de aceite de oliva, perejil, sal, dos vueltas de pimienta. Mezcle usted todos los ingredientes y al final añada el chorrito de aceite por encima. Forme unas pelotas de tenis aplanadas y márquelas en la sartén para dejarlas reposar en el horno a cien grados durante un cuarto de hora. Dos minutos antes de sacarlas las remata con una loncha de cheddar extrafuerte. Encima de todo, coloque unas hojas de ensalada, un tomate en rodajas y un poco de salsa rosa. ¿Cree que podrá?
—Pues no sé… No estoy seguro, pero… No sé cómo darle las gracias, Pierre.
—¿Darme las gracias? ¿Por qué? Si disfruta usted, me considero bien pagado.
Andreani sonrió. Se llevó el café a los labios, echó un vistazo sobre el periódico que estaba en la barra, pero renunció al instante a leer los titulares, sabiendo de antemano lo que se iba a encontrar. Un murmullo le sacó de sus pensamientos.
—¿Qué farfulla usted, Pierre?
—¿Farfullar? ¿Yo? No sea usted impertinente, joven. En este caso, ese verbo está fuera de lugar. No expreso mi disgusto, sino mi admiración. ¡Es Byron! Y Byron no se farfulla.
—¿Byron?
—Se dice Lord Byron, señor. Lo he descubierto hace poco, lo reconozco, pero ¡por Dios!, saboreo sus versos y me sumerjo en su biografía. Tenía unas costumbres censurables, se lo concedo. Un rebelde, un indomable. Un tipo de los que ya no existen. Creo que le gustaría a usted.
Andreani no pudo reprimir una sonrisa. Una cosa estaba clara: la fiebre literaria del Serio prometía ser dantesca.
2
De Málaga a… se había olvidado del final de la expresión. El granizo en el que se había convertido la lluvia le azotó la cara. Recordó que tenía la nevera vacía. Pensó en la climatización de los supermercados, la iluminación artificial, las colas delante de las cajas, las sonrisas exhaustas de las cajeras, los carritos y maleteros a cargar, descargar, cargar, descargar… Sísifos modernos. Bis repetita ad vitam aeternam, como diría Timonier. Malagón. Se acababa de acordar. De Málaga a Malagón.
Desde que se había mudado al apartamento del casco viejo de Nancy, Andreani hacía la compra en Casa Rodrigo, un colmado español. La tienda era un poco más cara que las grandes superficies que poblaban las afueras de Nancy, pero las frutas y hortalizas tenían sabor; los quesos que ofrecía no estaban envasados en bandejas de plástico y el jamón que cortaba bajo la atenta mirada de sus clientes provenía de unos cerdos pata negra, cebados con bellotas. Él mismo seleccionaba los vinos que ofrecía (con una marcada tendencia por los tintos de su región natal) y, como colofón, tostaba él mismo los granos de arábica o robusta, combinándolos en equilibradas mezclas que bautizaba con nombres cada cual más poético.
Rodrigo, el propietario, era un tipo parco en palabras. A pesar de todo, el negocio iba bien, siendo su público una clientela pretenciosa que encontraba en ese mutismo la máxima expresión de la elegancia. Andreani, por su parte, se lo tomaba con calma, con la esperanza de que la tienda de la calle Craffe pasase pronto de moda.
Sus ojos se toparon con una botella de aceite de forma alargada.
—Es aceite catalán.1 De Cataluña, que, aunque no sé si es todavía España, tiene un aceite estupendo —comentó Rodrigo, antes de recomendarle unos extraños tomates aplanados y con unos profundos surcos en la piel—. Son «feos de Tudela», me ha llegado una caja esta mañana. A los clientes no les gustan, les parecen feos. ¡Pero no se le pide ser hermoso, al tomate! Tiene que ser bueno, tener sabor. Ya verá como este es delicioso.2
Andreani envió un mensaje a Lisa informándola del cambio de planes y se dirigió a la heladería Amorino para comprar el postre. De caramelo salado y de pistacho, los sabores preferidos de su hija. Ya de vuelta en casa, dejó la compra en la cocina y se dirigió al salón, donde su maleta seguía sin deshacer. La levantó y percibió el olor a eucalipto y a olivo que emanaba de ella. Unos granos de arena cayeron al suelo. Los observó un instante y, sin saber por qué, dejó la maleta en el mismo sitio para acercarse a la cadena de música. Recorrió con el dedo la hilera de vinilos que llenaba la estantería y cogió uno al azar. Charles Bradley. Las primeras notas de Confusion llenaron la habitación.
Se duchó, y al afeitarse observó la imagen reflejada en el espejo. No se reconoció. Las ojeras que subrayaban sus ojos verdes le parecieron menos profundas, sus rasgos menos marcados, los ojos menos hundidos que antes de su partida. Los huesos de la mandíbula menos sobresalientes. Se dio cuenta de que había cogido color. Buscó ropa limpia sin preguntarse lo que se iba a poner. Sin tener en cuenta la estación, la única variación cromática que se permitía era la de sus jerséis, de gris claro a gris oscuro. Excepto estos, su atuendo era tan predecible como la fecha de Navidad. Laurent Couturier, su compañero, no perdía ocasión para bromear sobre el detalle. «Philippe, ¿sabes lo que tienen en común el Ford T y tus camisas? Que el cliente puede elegir el color que quiera, siempre y cuando sea negro».
Había citado a Lisa hacia las seis. Eso le dejaba tiempo suficiente para poner la mesa y preparar la receta de Timonier. Abrió una de las botellas de vino recomendadas por el tendero, llenó una copa, aspiró el aroma y dejó vagar sus pensamientos. Sabía que no estaba preparado para volver y que tendría que fingir. La cuestión era cuánto tiempo aguantaría.
El olor de la cebolla pochada en el aceite inundaba la cocina. A las seis en punto, el sonido del telefonillo le interrumpió. Se limpió las manos en el delantal, bajó el volumen de la música y abrió la puerta principal mientras los pasos de Lisa resonaban al subir la escalera.
—¡Debes de tener hambre!
—La puntualidad es la cortesía de los reyes, decía…
—Sí. ¡Adelante, majestad!
Algo había cambiado en ella. Era el pelo. Todavía era de un negro profundo, pero se lo había afeitado a la altura de la nuca. Un nuevo piercing adornaba su oreja izquierda. Anudadas en la muñeca, una docena de pulseras permitían recordar los festivales tecno del verano.
—Cuando hayas acabado de escanearme, papá…
Avergonzado, la hizo pasar a la cocina. Sin decir nada, le sirvió una copa de vino. Brindaron en silencio. Lisa bebió un sorbo, se levantó y arremangándose se puso a amasar la carne. Andreani pudo ver el tatuaje que su hija se había hecho en el antebrazo derecho, una mano rodeada por una serpiente, pero se abstuvo de preguntar por el sentido del dibujo.
Timonier tenía razón. Lisa se zampó dos hamburguesas y acabó con la mitad que él dejó en el plato.
—¿Es el amor lo que te abre así el apetito?
—Más bien lo contrario… Pero bueno, de vez en cuando, es agradable estar sola.
Se mordió el labio, pero juzgó preferible no hacer ningún comentario y esperar a que le contase ella, si quería.
—No te preocupes, estoy bien —le aseguró—. Tampoco era el amor de mi vida. Además, se pasaba el día delante de la consola, y qué quieres, llega un momento en que cansa… ¿Y Francesca? ¿Qué tal va?
La pregunta le dejó asombrado. Lisa le interrogaba rara vez sobre su vida privada. Pasado el primer momento de sorpresa, comprendió que su hija acababa de entreabrir una puerta y no podía dejar pasar la ocasión.
—La verdad es que no sé, acabo de volver. Intento no adelantar acontecimientos, así que tampoco he intentado quedar…
—Eso no lo dudaba. Para conseguir sacarte a ti… Lo que quiero decir es, ¿qué vais a hacer?
—Tienes unas preguntas…
—¡Papá, anda, para! Ya no tienes veinte años, y qué quieres que te diga, me preocupo por ti. Vas a acabar hecho una momia. ¿Pero tú te has visto? Casi se diría que eres un cura o un tipo de una funeraria. Muévete, te vas a quedar para el museo, vas a acumular polvo como tus discos de jazz y tus vinos. —Se interrumpió, pero era demasiado tarde. A los ojos de su hija, una vez alcanzada la edad canónica de treinta años se entraba en la categoría de momia—. Bueno, lo que quería decir es que parece simpática. La podrías invitar, yo qué sé…
—Ya veré —zanjó, finalizando una conversación que le hacía sentirse incómodo.
Acabada la cena, Lisa emitió un veto: no tenía pensado volver directamente a casa y era innecesario que la acompañase. Andreani cedió y se abstuvo de insistir. La abrazó, la besó y se quedó mirándola mientras bajaba las escaleras. En el último momento no pudo contenerse y le pidió que le enviase un mensaje cuando llegase.
—No te preocupes, papá; ya sabes, ¡si no hay noticias, es que son buenas! —gritó Lisa entre risas.
Lanzó un gruñido y se quedó un momento en el umbral de su piso a la espera de oír el ruido de la puerta de la calle al cerrarse. La luz de la escalera se apagó. Detrás de él, la lámpara del pasillo proyectaba su contorno alargado en la pared. Parecía una de las sombras de Nosferatu. Observó a su doble un momento. Los lúgubres pensamientos que hasta el momento había conseguido reprimir volvieron a aparecer y decidió irse a la cama dejando todo como estaba.
El domingo, el despertador sonó a las seis como cualquier otro día, pero la pereza le venció y se dedicó a saborear el placer de no tener que ir a la brigada. Se preguntó qué hacer con el día que empezaba, una cuestión que en Córcega nunca se planteaba. Había dormido mal, y aunque el dolor de espalda comenzaba a remitir, sentía unos calambres en el estómago. Decidió ir a la piscina: una hora contando los azulejos del fondo le pondrían en forma. Salió de la cama y echó un vistazo por la ventana. Se preguntó si también habría llovido tanto los años anteriores, pero no se conseguía acordar.
Tiró la toalla tras quince largos. Los calambres no desaparecían y no servía de nada intentar forzarse.
Hacia las once, pensó que podría llamar a Lisa sin despertarla. Sí, estaba bien, le aseguró al otro lado de la línea. Con un gruñido le preguntó cómo se le ocurría llamar al alba.
Volvió a pensar en los reproches que le había hecho su hija el día anterior y tuvo que reconocer que tenía razón. Era cierto que se enterraba, solo, con sus libros y sus discos. Podría empezar a salir, ir al cine, por ejemplo. El Caméo, el último cine independiente de la ciudad, tenía Gran Torino en cartelera. Si sus compañeros de la Brigada se enterasen de la admiración que sentía por Clint Eastwood, el cachondeo no se haría esperar. Pensó en llamar a Francesca y pedirle que le acompañase, pero rechazó la idea. Después de todo, tenía todavía un Curtis Mayfield que había descubierto en la tienda de discos de la esquina y una pila de libros que esperaban a ser leídos en la estantería. Miró el salón. Sabía que, si se sentaba en el sillón de Eames, el último vestigio de los muebles comprados con Sylvie, su exmujer, no conseguiría levantarse otra vez. Por un momento dudó, lanzó una mirada por la ventana y, dándose por vencido, se dejó caer en el sillón.
1 En español en el original. (Todas las notas son de los traductores).
2 En español en el original.
3
Nadie hubiese podido decir qué había sacado a Berthaud de sus casillas. Aunque el jefe de la Brigada Criminal de Nancy no era un obseso de las formas, raramente se le oía maldecir. En ese sentido, tenía unos principios muy arraigados. Por eso, cuando el juramento resonó desde su oficina, la Brigada entera dedujo que la cosa debía de ser grave. La puerta se abrió y la figura solitaria del comisario Berthaud se dibujó en el marco.
—¡Todo el mundo a la sala de reuniones! ¡Inmediatamente! —rugió.
La cara de mala leche y el tono castrense no auguraban nada bueno. No habían pasado más que unos instantes y la veintena de policías que constituían la Brigada Criminal de Nancy ya se había agolpado en una sala demasiado pequeña para todos. Empujaron las sillas y las mesas contra las paredes y abrieron las ventanas para intentar expulsar el calor húmedo acumulado.
En ese momento, Andreani, por primera vez tras su ausencia, atravesó el umbral de la brigada sin entusiasmo y subió las escaleras que llevaban hasta su oficina. Al que se le había ocurrido poner una moqueta (gris claro, encima) en el edificio, no había puesto los pies en una comisaría en la vida. ¿Creía acaso que los polis tenían tiempo de limpiarse cuidadosamente los zapatos antes de entrar? ¿Que el borracho de camino al calabozo esperaba a llegar al baño para vomitar? ¿Que aquel que entraba a poner una denuncia con la nariz destrozada sangraba tinta invisible? Pero lo peor era el olor: un olor a perro mojado, a tabaco y a la grasa fría de la comida basura que acababa por impregnar toda la ropa.
Se encontró las oficinas desiertas. No había nadie deambulando por los pasillos, ningún fumador en la jaula del humo, la máquina de café estaba silenciosa y las pantallas de los ordenadores huérfanas. Se dirigió a su oficina, pero al pasar junto a la sala de reuniones en la que había conocido meses antes a Francesca Rossini, la psicóloga, distinguió una voz de oso que le resultó familiar. Apoyó la mano en el picaporte, inspiró profundamente, contuvo la respiración y entró sin llamar.
Todas las cabezas presentes se volvieron hacia él.
—¡Hombre, mira quién es! La vuelta del hijo pródigo… ¿No le han enseñado que se llama a las puertas antes de entrar? No, claro que no —dijo Berthaud—. Entre y siéntese, así podré seguir.
El ambiente era lúgubre. El comisario se había guardado en la manga todo el tiempo posible la noticia de la inspección interna a la Brigada. Al fin y al cabo, sus hombres tenían ya suficientes cosas que hacer. Por otro lado, el comisario Berthaud no tenía nada que reprocharse; su equipo tenía resultados superiores a los de la media nacional, pero, como en todas partes, también tenían algún caso sin resolver. Casos de los que conocían su existencia, casos de los que hubiesen preferido no saber nada y, sobre todo, casos que habían sido enterrados con la esperanza de que jamás volviesen a salir a la luz. La sobrecarga de trabajo imponía, en aras de la eficacia, tomarse ciertas libertades con algunos procedimientos burocráticos oficiales, pero era archiconocido que la Inspección General de la Policía Nacional francesa era rigurosamente ortodoxa en la materia.
—Quiero un zafarrancho de limpieza lo antes posible. Y cuando digo limpieza, me refiero a que no quiero una sola mota de polvo en un cajón. ¿Me he explicado bien?
Nadie respondió. Todos eran conscientes de la carga suplementaria de trabajo que implicaba la inspección de marras. Habría que ordenar los expedientes de los últimos dos años, comprobar cada informe, cada prueba y retomar todas y cada una de las actas. Tendrían que presentar, como si no tuviesen ya suficiente papeleo, un informe detallado de los procesos en curso. Y mantenerse en todo momento a disposición de los tipos del ministerio, para responder «con celo y fidelidad», como precisó Berthaud, a todas y cada una de las preguntas que se les pasasen por la cabeza a los auditores.
—Hay que reconocer que te gustan las entradas dramáticas —le espetó Couturier a su compañero cuando se encontraron en su despacho—. ¿Qué tal andas?
—Tengo que reubicarme… Pero a juzgar por las caras, el ambiente es cojonudo, ¿no?
—Ya sabes lo que implica una auditoría interna, Philippe… —dijo Couturier antes de caer en un silencio cargado de significado.
Tenían suficientes casos espeluznantes ocurridos los últimos años, casos que nadie quería volver a abrir. Algunos de ellos estaban cerrados, y en otros, las investigaciones estaban en punto muerto. Dejando todos ellos tras de sí la sangre y las lágrimas, el dolor y la tristeza, y unas imágenes tóxicas que los miembros de la Brigada intentaban enterrar en las profundidades de su mente.
—¿Algo nuevo, aparte de la inspección?
—En el caso Ledoux estamos en pañales. El ataque de arma blanca del mes pasado ha resultado ser una reyerta entre camellos. Un clásico, vamos… Ah, sí, Berthaud ha trasladado a Moret. Nadie ha sentido la pérdida.
—¿Un sustituto?
—Todavía no, como te puedes imaginar. Así que nos hemos tenido que repartir su trabajo. Sus expedientes son un completo desastre.
Andreani no hizo ningún comentario. Siempre se había llevado mal con Moret, al que consideraba un incompetente. Pero para qué romperse la cabeza ahora que se había ido.
—Me han caído algunos de sus casos —continuó Couturier—. Además, estoy cerrando la intervención de un alijo de heroína en Maxéville. Lo descubrieron los de Aduanas, pero sin ningún mérito, fue un soplo. Y parece que la identidad del chivato se filtró, porque nos lo encontramos la semana pasada en un estado lamentable, atado a una silla en su casa, con la nariz y la boca cosidos.
—¿Cosidos?
—Sí —confirmó Couturier con un suspiro—. Pero antes de remendarlo, le embutieron un saco de hierba en la boca. Para que el mensaje llegase alto y claro, vamos. Se asfixió. —Andreani se tambaleó—. ¿Te encuentras bien?
—Más o menos… Pero dime, ¿te has quedado también con el curro de Bardel?
Couturier se aclaró la garganta y evitó responder.
El comandante Bardel era el jefe de la sección de estupefacientes. Un poli expeditivo, de métodos extremos, imprevisible. Y, sobre todo, con la capacidad de intervención de un portaaviones nuclear. Andreani lo había sufrido personalmente tras la escabechina de la calle Saint-Nic que había llevado a su suspensión. Era un hombre solitario, sin ninguna empatía, un tipo indescifrable al que nada ni nadie parecían conmover.
Fue él quien, antes de encerrarse en su despacho para pegarse un tiro en la boca, entró en su dormitorio para tapar con una almohada la cabeza de su mujer y apretar el gatillo. Repitió, acto seguido, la operación en el cuarto de su hija.
Asustados por los tiros, los vecinos llamaron a la policía.
Bardel no había dejado ninguna explicación, aunque no era necesario. Una mujer depresiva, una hija gravemente discapacitada y una hipoteca aplastante por un piso de mierda en un barrio de mierda. El expediente administrativo que acababan de abrirle le hizo tambalearse. Era sospechoso de frecuentar compañías poco recomendables y de estar metido en el ajo de algunos negocios turbios. La Inspección General había recibido un soplo y se le había echado encima, la gota de agua que colmó el vaso. Bardel puso así fin a sus días, a sus noches y a sus pesadillas.
Para un policía, morir o ser herido en acto de servicio era parte del oficio. Siempre era difícil, para unos más que para otros, y algunos no lo superaban jamás. Eran conscientes de que el riesgo formaba parte de su trabajo y, mal que peor, lo aceptaban. Pero cuando uno de ellos se suicidaba, la incomprensión se añadía al dolor y un sentimiento de culpabilidad los invadía. ¿Por qué no lo habían visto venir? La desaparición del jefe de Estupefacientes había sacudido el «Titanic» —como llamaban al imponente edificio de la Brigada que se extendía por el bulevar Lobau— haciéndolo zozobrar de una manera desconocida hasta ahora y provocando la visita anticipada de la Inspección General.
«Por el momento tendrá que arreglarse con los medios disponibles; reestructúrese internamente. Intentaremos cubrir los puestos lo más rápido posible». Eso es lo que habían contestado a Berthaud. Puestos. Eso es lo que eran a los ojos de aquellos que se suponía debían apoyarlos. Un funcionario acababa con su vida, se reemplazaba y punto. Aunque más bien no; no se le reemplazaba, simplemente se le olvidaba. Borrón y cuenta nueva. Y nadie protestaba, pues sabían que no serviría de nada. En cuanto a lo de arreglarse con los medios disponibles, no sabían si reír o llorar.
Andreani ni siquiera se lo planteó. Pero una cosa estaba clara, había vuelto a la cruda realidad.
—¿Me necesitas? —le preguntó a Couturier sin hacer ningún comentario.
—No, está bien. Lo tengo todo casi controlado. Pero has oído a Berthaud… A lo mejor deberías ponerte a ordenar tu caos.
Bajito y orondo, vestido con una chaqueta deportiva azul y un pantalón de pana marrón, a Laurent Couturier le importaba un comino su aspecto. El flequillo le comía la mitad de la cara y le daba una expresión plácida que no lo abandonaba jamás. A primera vista, daba la impresión de vivir en otro mundo. Todo eso llevaba a que no se le tomase en serio y a que se dudase, cuando sacaba su tarjeta de visita, de su profesión de policía. Pero si suele ser un error fiarse de las apariencias, lo era más en su caso, pues Laurent Couturier era un sabueso de caza excepcional.
Couturier era siempre la voz de la razón. Andreani era consciente de la suerte que tenía de poder contar con él como compañero. ¿Cuántas veces le había enviado a paseo cuando le intentaba hacer entrar en razón? Y, salvo en contadas excepciones, Couturier había soportado sus derrapes sin una sola palabra de reproche. En el caso Lourdier había sido de una ayuda incalculable. Sin él, aún estaría preguntándose la dirección en la que debía dirigir la investigación.
Iba a salir cuando su colega, los labios fruncidos en una mueca burlona, le detuvo.
—Ah, se me olvidaba. Hay una novedad entre nosotros. Te la deberías cruzar en cualquier momento.
Andreani guardó la información en una esquina de su cerebro y ya la había olvidado antes de salir de su oficina para dirigirse a la suya. Al llegar, abrió la puerta y se paró en el umbral. Una capa de polvo cubría las superficies, la papelera estaba llena y un vaso de plástico rodaba por el suelo. ¿No habían entrado a limpiar en todo ese tiempo? ¿Para eso tampoco había recursos? El contestador de su teléfono parpadeaba. Decidió ignorarlo, los problemas ya acudirían por si solos. Berthaud no le había confiado todavía ningún caso, pero eso no se prolongaría mucho tiempo. Se quitó el abrigo y lo enganchó en el perchero que colgaba, flojo, de la pared. Un poco de yeso cayó sobre el cuello. Si no lo arreglaba nadie, no tardaría en ceder. Se sentó en su silla, permaneció unos segundos con la mirada perdida en el vacío y, por fin, se decidió a encender el ordenador. El símbolo de la Brigada se iluminó y dio paso al icono de la mensajería. Esperó un instante, suspiró y apretó el ratón. Sólo tenía unos pocos mensajes, notas de servicio, mensajes administrativos, copias de expedientes cerrados, pero nada que le afectase directamente. Se sintió aliviado, pero no pudo dejar de pensar, con cierta amargura, que claramente no era indispensable. La maquinaria funcionaba, con o sin él. Tampoco era una mala noticia. Nadie es irremplazable, y, al fin y al cabo, él no era más que un policía, un policía como todos los demás. Se levantó y se acercó al armario de metal en el que se guardaban los casos no resueltos de los últimos años, razón por la que no habían sido enviados a los archivos. La puerta se abrió con un estruendoso chirrido revelando la magnitud del desastre. Andreani tuvo que enfrentarse con la realidad: iba a necesitar ayuda. Descolgó el teléfono y marcó el número de las «urgencias».
4
Couturier entró sin llamar. Intentó apartarse (sin éxito) el flequillo que le cubría los ojos y observó la pila amorfa de carpetas reventadas y amontonadas las unas sobre las otras en un equilibrio que parecía a punto de desmoronarse.
—¿Conoces la etimología de la palabra caos, Philippe? —preguntó sin pizca de ironía—. No sé cómo puedes encontrar nada…
—¿No hay esperanza, doctor? —bromeó Andreani.
—Si los de la inspección meten la cabeza en este armario te destinan inmediatamente a tráfico. Y eso, sólo si te consideran apto para controlar los semáforos, que no apostaría por ello. Estoy dispuesto a echarte una mano, pero quid pro quo —le advirtió Couturier mientras se apartaba el flequillo con un gesto nervioso.
—Corrupción de funcionarios, teniente Couturier. Artículo 432-11 del Código Penal. Diez años de prisión y multa de 500 000 €. ¿Estás seguro de que vale la pena?
—Por una vez serás tú quien me salve el culo, que ya va siendo hora.
Andreani levantó la vista asombrado. El tono de su colega había cambiado. Había una nota de apremio, incluso de angustia en su voz. Y no parecía una de sus pullas habituales.
—Dime.
—Me ha llegado la citación.
—¿La citación? ¿Qué citación?
—¿Eres gilipollas o qué, Philippe? El reconocimiento médico.
—¿Y?
—¿Y qué? ¿No llevas las gafas puestas? ¿Me has visto? Nunca lo pasaré. Les he echado un vistazo a las pruebas. ¡Y en mi caso son como intentar subir el Everest! El Everest sin oxígeno, para que nos entendamos bien. Ya en su día, cuando entré, lo pasé por los pelos, así que hoy…
—¿Y qué quieres que haga yo? Soy poli, no preparador olímpico. Además, hay que reconocer que…
La única medalla que había ganado su compañero era la de los casos sin remedio. Desde la cuna había sido un agnóstico de los deportes. Nunca había estado en un equipo de fútbol o de baloncesto, por no hablar del judo o del tenis. Lo suyo era la informática, en la que se inició en los años ochenta con un Macintosh 512K que guardaba con mimo convertido en pecera. A pesar de su idoneidad en esa materia, se negó a convertirse en el experto informático de la Brigada y prefirió concentrarse en desarrollar y mejorar su propio programa de búsqueda, al que apodaba «la trituradora». Con él se había ganado, hacía unos años, el reconocimiento de la Interpol. Desde entonces, daba conferencias sobre el tema ante la sorpresa generalizada de sus compañeros, que le consideraban más bien un poli a la antigua usanza. Por lo demás, Couturier no había sido tan exigente consigo mismo, y aunque no fuese de los que devoraban bolsas de patatas fritas delante de la tele, tenía una marcada inclinación por los quesos de leche cruda y la cerveza trapista artesana. Como colofón a este abandono de su cuerpo, se fumaba un paquete diario y tenía alergia a todas las corrientes de modas que, según él, con el pretexto de hacer a la gente más guapa, joven o feliz, las uniformaba y las envilecía. La consecuencia era su estado actual, demasiado llamativo incluso para el comisario Berthaud, que, a la vista de sus resultados, le había cubierto hasta ahora.
—Gracias, Philippe, gracias. Es reconfortante tener amigos como tú.
—Te estoy tomando el pelo, Laurent. No sé cómo ayudarte.
—Sólo necesito un certificado… tampoco es tanto —titubeó Couturier.
—Tampoco es tanto, ¿qué? —explotó Andreani.
—¡Pues eso! Sólo me hace falta un médico comprensivo. Y con tus contactos, había pensado que…
—¿Mis contactos?
—Hombre, le podrías preguntar a Legast, ¿no? —murmuró Couturier.
¡Legast! Andreani no pudo disimular su asombro. A su compañero no se le había ocurrido, para emitir su certificado de aptitud física, nadie mejor que un médico forense. Couturier era desde luego un caso fuera de lo común.
Eran las tres de la mañana cuando interrumpieron el trabajo y contemplaron cómo había quedado el despacho.
—Bueno, supongo que puede pasar. Ya vale por hoy —dijo Couturier—. Estoy muerto. Me voy a casa.
Andreani se quedó mirando salir a su compañero mientras este se despedía levantando la mano sin volverse. Se dejó caer en la silla. Estaba demasiado cansado para volver a casa. Sacó un camastro de camping que guardaba detrás del armario metálico, lo desplegó, deshizo el nudo de sus zapatos, se quitó el jersey y se tumbó. Sin darse cuenta de que la luz estaba todavía encendida se durmió.
5
—¡Las horas extra no autorizadas no están remuneradas, teniente! Y por Dios, ventile esta habitación.
Andreani entreabrió los ojos.
—En diez minutos en mi despacho. Y, si no le importa, calzado.
Se levantó con la boca pastosa, el cerebro abotargado y las vértebras destrozadas. Se arrastró hasta el baño y metió la cabeza bajo el grifo de agua fría. Metió dos monedas en la máquina de café, que se quedó con el cambio, y se dirigió sin más demora al despacho del comisario.