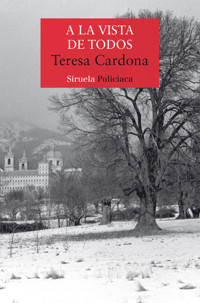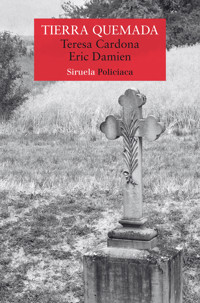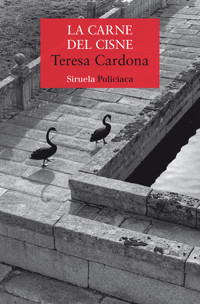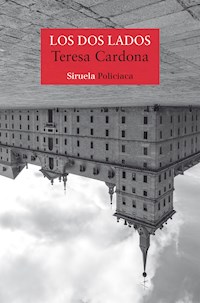
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
La nueva voz de la novela policiaca en español. Justo cuando la teniente Karen Blecker se pregunta de nuevo si los inviernos serán siempre así de fríos y monocordes en el cuartel de San Lorenzo de El Escorial, el guardia Suárez notifica la llamada de tres paseantes: ha aparecido un cuerpo en el camino de La Horizontal. Una muerte en el pueblo es en todo momento un hecho reseñable, y más aún si es la de una monja que no pertenece a ninguna de las congregaciones de la zona. Con la ayuda del reticente brigada Cano, Blecker comenzará a ahondar en el pasado de sor Lucía, una mujer enérgica que dedicó su vida a la creación y desarrollo de una moderna planta hospitalaria. Siguiendo los perfiles de otras mujeres vinculadas por diferentes motivos a la religiosa, la pareja se verá inmersa en una oscura investigación que los conducirá desde las zonas más acomodadas hasta los barrios periféricos del Madrid de los años ochenta —tan opuestos como íntimamente ligados entre sí—, obligándolos a la vez a revisar sus propias convicciones, a cuestionarse si en realidad no existe falla en la monolítica rotundidad del bien ¿Y si, en ocasiones, también este pudiera ser relativo? «Teresa Cardona irrumpe en el panorama literario en castellano con una potente ficción criminal entreverada por una profunda reflexión ética». Íñigo Urrutia, Diario Vasco«Teresa Cardona ha aterrizado con brillantez en el panorama narrativo nacional, y lo ha hecho para quedarse». Abc «Teresa Cardona es la gran revelación en el campo de la novela negra española».Paula Corroto, El Confidencial«Teresa Cardona permite pensar por sí mismos a sus protagonistas, dudar, hacerse preguntas. Y construye sus historias con pulcritud en el estilo y en la trama». Lorenzo Silva Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Epílogo
Agradecimientos
Créditos
A Kay
Lo bueno, lo perfecto, ¿dónde está? Gracias que Dios nos concede lo menos malo y el bien relativo.
Benito Pérez Galdós, Tristana
1
San Lorenzo de El Escorial, 2015
La teniente Karen Blecker miró por la ventana y vio la calle iluminada y el monte sombrío detrás. Acostumbrada a los días cortos centroeuropeos, las oscuras tardes de invierno en San Lorenzo de El Escorial no la asustaban. Hacía cuatro semanas que había llegado desde Europol, La Haya, y lo que sí la sorprendió fue el duro clima de la sierra, mucho más frío y extremo que el de la vecina Madrid. Suspiró. Al pedir el traslado no había previsto que podía acabar en ese pueblo, a una hora de la capital, bendecido con un edificio en la lista de las maravillas del mundo. Bueno, se corrigió mentalmente, no podía decir pueblo, eso ya se lo habían reprochado varias veces; era un Real Sitio. Frunció el entrecejo y calculó lo que iba a durar su exilio. Era un sitio precioso, pero todo le resultaba extraño. La gente le había parecido muy dura y seca, y daba la impresión de que todos se conocían. Miró sus correos y se quedó rumiando. Aunque apreciaba la tranquilidad, después de la cantidad de trabajo que tenía en Europol, pensó que un poco más de movimiento sería de agradecer. Echó un vistazo al reloj, se frotó las manos y se dijo que, con un poco de suerte, en dos horas estaría en Madrid. Sonó su teléfono.
—¿Teniente? —La voz del guardia Suárez sonaba excitada—. Tenemos una llamada de Peguerinos: han encontrado un cuerpo.
Karen se incorporó. Un cadáver era algo inusual; se trataría de un accidente o un problema médico.
—¿Quién ha avisado? ¿Está al teléfono todavía? —contestó la teniente.
—Tres paseantes, sí, las tengo en espera, le paso con ellas. Ya he llamado al SAMUR.
El teléfono permaneció un momento en silencio hasta que se restableció la comunicación.
—¿Hola? —dijo Karen.
—Sí, sí, estamos aquí, está muerta… —respondió una mujer con voz agitada.
—Teniente Blecker, Guardia Civil, ¿con quién hablo?
La voz, un poco entrecortada por la escasa cobertura, contestó atropellada.
—Soy Mercedes, la de la sidrería…
Karen reprimió una sonrisa. Los años en el extranjero le habían hecho olvidar la costumbre de los pueblos, casi medieval, de identificarse por el oficio.
—Muy bien, Mercedes, dígame exactamente con quién está, dónde y qué es lo que han encontrado.
La línea crujió y pensó que la comunicación se había cortado, pero no, las explicaciones llegaron seguidas como una metralleta.
—Pues mire, veníamos mi hermana, mi madre y yo paseando cuando hemos visto una tela blanca detrás de una curva. Al acercarnos, nos hemos dado cuenta de que era una monja, pero no se movía. Mi hermana Isabel ha dicho que está muerta.
Karen apuntó los datos y preguntó:
—¿Dónde están ustedes exactamente?
—En el Camino de las Embarazadas… Pasado el segundo arroyo, antes de los helechos.
—¿Calle de Peguerinos? —inquirió mientras cotejaba las informaciones de Suárez.
—¿Calle? —respondió la mujer extrañada.
Ya estaba otra vez. Las indicaciones, en ese pueblo, eran, cuanto menos, misteriosas. Las calles tenían otros nombres a los indicados en las placas esmaltadas azules, y eso le hizo pensar que todos, excepto ella, parecían entender de qué sitios se trataban. Pero se dijo que, si Suárez había mandado al SAMUR, sabría dónde se encontraba ese camino.
—No se muevan de ahí, por favor, no toquen nada, una patrulla y el SAMUR van hacia allá.
—Sí, sí, claro, aquí esperamos…
Colgó el teléfono, cogió el anorak del perchero, alegrándose de haberlo cogido por la mañana y, armada con el papel de las explicaciones, salió cerrando la puerta tras de sí. Golpeó una vez en la de al lado antes de abrirla. Un hombre muy delgado de unos treinta y cinco años con el pelo negro, la piel muy pálida y una nariz prominente que sostenía unas gafas de leer levantó la mirada del ordenador.
—Brigada Cano —exclamó—, tenemos un cadáver. Y abríguese, vamos al monte.
José Luis Cano se incorporó a toda velocidad, apagó el ordenador y agarró los guantes y las llaves que tenía sobre el escritorio. Salían por la puerta cuando el guardia Suárez apareció. Era un hombre bien parecido y fuerte, extremadamente amable. Karen se había esforzado por hablar con él cuando llegó, ya que notaba que los otros lo evitaban, hasta que se dio cuenta de que el guardia tenía la costumbre de enredar a la gente en eternas peroratas de las que uno solo se podía liberar encontrando a otra víctima. Cano levantó las cejas, pero Karen se dijo que, con tres testigos, bien podrían necesitar ayuda, así que le propuso ir con ellos. Suárez, que no disfrutaba de muchas ocasiones para salir del cuartel, estaba exultante. La teniente se sentó al lado de Cano y los puso al corriente de la conversación mientras el brigada conducía. Como cada vez que entraba en San Lorenzo, Karen se quedó impresionada por la aparición de la inmensa mole del monasterio. Sonrió al oír a Suárez desde el asiento de atrás citando los años que llevó construirlo, así como la cantidad de ventanas y patios que albergaba. Cano sacudió la cabeza con resignación y atravesó el arco de la universidad mientras el guardia pasaba de las explicaciones del edificio monacal a los detalles del universitario.
—Vamos a la calle de Peguerinos, después de un arroyo —especificó la teniente tras consultar sus notas.
Cano y Suárez la miraron asombrados.
—Donde las embarazadas… —rectificó el guardia.
—La testigo ha dicho el Camino de las Embarazadas, efectivamente, después del segundo arroyo y antes de los helechos —replicó irritada.
—Sí, si está bien claro, mi teniente, no se preocupe —respondió Suárez—. Está a cinco minutillos.
Cano había notado su inseguridad ante la descripción y tradujo.
—Es un paseo muy largo pero muy plano, por eso se le llama de las embarazadas… Se las lleva ahí si no se ponen de parto.
—Ya, y también para embarazarlas —interrumpió Suárez divertido.
Cano hizo una mueca, pero no dijo nada.
—Tiene cuatro arroyos —continuó Suárez— y, aunque según la temporada algunos están casi secos, es la única manera de indicar la posición. Ha sido muy exacta —añadió.
—¿El SAMUR lo entenderá también? —preguntó la teniente.
—Pues si son de aquí, sí, claro —resopló Suárez lanzándole una mirada conmiserativa a Cano—, y si no, llamarán…
Comenzaron a subir hacia el monte por una carretera asfaltada. La teniente se esforzó en buscar los nombres de las calles, pero solo en una de las cuatro bifurcaciones que pasaron fue capaz de encontrar un cartel donde aparecía indicado. Cano abandonó el camino asfaltado y se metió en otro de tierra lleno de boquetes que se estrechaba hasta dejar espacio para un único vehículo. A un lado quedaban unas casas con aspecto de estar cerradas, al otro, bosque. Cano se volvió hacia ella como si le hubiese leído el pensamiento.
—Estas casas solo están habitadas los fines de semana y en verano.
—Entonces tendremos pocas probabilidades de encontrar testigos —dijo Karen decepcionada.
—¿Aquí y en esta época? Nadie —corroboró Cano—. Pero vienen algunos a caminar, sobre todo con perros. Y alguno que otro a buscar setas, pero esos van más arriba, por el monte.
—¿Setas?
—Níscalos y boletus, sí —añadió Suárez—. Depende del año, pero con la sequía que hemos tenido este otoño, poca cosa. ¿Sabe? Lo que se necesita para las setas es que caiga agua en agosto, entonces, cuarenta días más tarde, salen. Según dónde caiga, salen por Santa María, Peguerinos o hacia el Valle… —En ese momento Cano frenó y le interrumpió sin miramientos.
—La verja está abierta, el SAMUR ya debe estar.
—Se cerró el camino porque era un descontrol, los chicos subían con las motos —añadió Suárez en absoluto molesto por la interrupción.
Era, como habían dicho, un paseo muy llano dentro de un bosque de pinos. A la derecha se adivinaba la negrura del monte y al otro lado, al final del valle, se veían las luces de Madrid. Los faros del coche iluminaron un banco colocado para poder disfrutar de la vista. Cruzaron el lecho de un arroyo, adentrándose cada vez más en la espesura. Detrás de una curva, una pequeña luz apareció en la oscuridad.
—¿Y eso? —preguntó Karen extrañada.
—Es un altarcito con una hornacina para la Virgen —explicó Suárez—. Los niños traen flores y antes algunos traían velas, así que era un desmadre. Imagínese, los forestales tenían que venir por las noches a apagar las velas, pero ahora, con las lucecitas LED… Ya viene el segundo arroyo, deben estar cerca —añadió.
Tras una nueva curva el bosque se iluminaba de tonos azulados. Cano aparcó en el borde del camino y ya a pie se acercaron hacia los sanitarios, que negaron con la cabeza.
La teniente se fijó en lo que parecía un montón de tela blanco y no pudo evitar pensar en los cuadros de Zurbarán y sus monjes. Karen se volvió hacia Suárez, que ya estaba charlando con los del SAMUR.
—Suárez, pida que nos manden a la científica y le pasen aviso al juez.
El guardia se alejó y la teniente se volvió hacia el brigada. Le tendió un cuaderno que sacó del bolsillo.
—Apunte todo lo que digan las testigos, por favor. Espero que escriba rápido, quiero las palabras exactas, no su interpretación de lo que dicen. Y menos un resumen.
Cano hizo un gesto de disgusto casi imperceptible que a la teniente no le pasó inadvertido. Ella se sonrió.
—Ya verá cómo nos ayuda. Y, antes de que me lo pregunte: no, no puede grabar con el teléfono, intimida a la gente, mientras que el papel, no.
Cano hizo una mueca y la siguió hacia el grupo de los sanitarios, que esperaban junto a las tres mujeres.
—¿Han tocado algo? —preguntó Karen.
—No, Isabel ya se había dado cuenta de que estaba muerta —dijo uno de los enfermeros, señalando a una de las tres mujeres que se mantenían juntas cerca de la ambulancia, como si la luz pudiese infundirles calor—, así que solo hemos comprobado.
La teniente se acercó a ellas.
—Teniente Blecker, Guardia Civil. ¿Quién de ustedes ha llamado?
Recordó que había dicho que paseaba con su hermana y con su madre. Dos eran morenas, de rasgos parecidos y delgadas. La tercera, que debía ser la madre, guardaba un cierto parecido con ellas, aunque era más mayor, bajita y rellenita, y tenía el pelo blanco. Una de las jóvenes se adelantó.
—Yo, soy Mercedes.
La de la sidrería, pensó Karen. Asintió y lanzó una mirada de soslayo a Cano, que había abierto el cuaderno y apuntaba.
—Hemos hablado antes. Cuéntenos por favor lo que han visto y si han llegado a tocar algo —pidió Karen.
—Veníamos paseando como todos los días —empezó a relatar la mujer—. Hoy íbamos tarde, porque Isabel ha llegado con retraso, y al pasar la curva hemos visto el hábito.
—¿Cómo estaba? ¿La han movido? —inquirió la teniente.
Negaron con la cabeza.
—Está donde nos la hemos encontrado —contestó la llamada Isabel—, pero la he tenido que agarrar el hombro para tocarla el cuello. No se la veía la cara y solo la he apartado un poco la toca para medirla el pulso. Es ahí donde me he manchado con la sangre.
—¿La sangre? —repitió la teniente.
—Sí, sobre la sien, en la toca. No se ve porque es negra, pero mire cómo se me han puesto los dedos… —respondió Isabel extendiendo la mano.
Karen lanzó una mirada de desaliento a Cano y pensó que no habría manera de saber exactamente cómo había quedado el cuerpo. Dirigió la vista al cadáver: no se le veía la cara, cubierta por el hábito. Se volvió hacia las tres mujeres arrebujadas en sus abrigos.
—¿Alguna de ustedes la conocía?
La más bajita, que hasta el momento no había dicho nada, respondió segura.
—No, no la conocemos, pero debe ser una de las hermanas que mandan nuevas al convento.
—¿Qué convento? —Karen intentó recordar si Cano le había dicho algo de un convento en San Lorenzo. Le miró interrogante y este asintió—. ¿Una monja nueva?
—Sí, las madres carmelitas —explicó la mujer—, son de clausura, pero como ya no hay vocaciones y les sobra espacio tienen una especie de residencia para monjas de otros sitios. Lo digo por el hábito, no es de carmelita.
—¿Se cruzaron con alguien en el camino mientras paseaban?
Las tres se miraron. La bajita contestó.
—Pues no…
—Estaba el del chihuahua, ¿no? —dijo la de la sidrería.
—No, quita, que eso fue ayer… —corrigió Isabel.
Quedaron en silencio y Karen comprendió que por ahora eran los únicos testigos con que contaban. La radio del SAMUR empezó a sonar.
—Si no nos necesitan ya, nos vamos.
Karen asintió y se despidió. Mientras la ambulancia maniobraba aparecieron los de la científica y comenzaron por acordonar la zona e instalar luces para iluminar el pinar.
De uno de los coches surgió un hombre rubio que debía medir casi dos metros. Karen era alta, pero incluso ella parecía una muñequita a su lado. Se acercó y le tendió la mano.
—Buenas tardes, soy el doctor Sebastián Benavides.
—Teniente Karen Blecker, brigada Cano y el guardia Suárez —explicó señalando al guardia, que había acudido presuroso a presentarse. Señaló el hábito y dijo—: Una monja, todavía no sabemos si accidente u homicidio.
—Una religiosa… —dijo el hombre.
Karen no pudo evitar darse cuenta de la corrección, aunque el forense no parecía haberlo dicho con ánimo de criticar.
—Sí, pero no es carmelita —especificó Karen.
—No, desde luego que no. —La teniente lo miró asombrada y el forense continuó—. Las carmelitas van de marrón en recuerdo al color de la cruz. Esta hermana viste hábito blanco con toca negra. Podría ser dominica.
—Está usted muy puesto en hábitos, doctor.
—O usted muy poco, teniente —respondió con una sonrisa—. Bueno, vamos a echarle un vistazo.
Benavides se acercó y levantó delicadamente la toca negra para descubrir un rostro apacible, sin grandes huellas del paso de los años. Karen no supo ponerle edad.
El médico empezó a dictar en su móvil mientras sus ayudantes sacaban fotos.
—Cadáver femenino, unos 65 años…
—¿Qué? —interrumpió Karen asombrada.
El médico paró la grabación, levantó la vista y sonrió.
—Está pensando en lo que hace una vida sin vicios, ¿verdad? Yo no creo que sea solo eso, es llevar una vida en paz, sabiendo que se hace lo correcto. Saber de dónde se viene y a dónde se va.
—Pues espero —dijo Cano con una sorna que hizo volverse a la teniente, extrañada— que, si esto es lo que parece, no supiese a dónde se dirigía cuando vino a pasear.
Benavides no respondió y se volvió hacia el cadáver. Suárez se acercó a ellos.
—Tengo los datos de las tres. ¿Qué le parece si las bajamos al pueblo? Está empezando a hacer frío y no se van a volver andando.
Las testigos se habían colocado tras el guardia como si buscaran su protección.
—Sí, claro —dijo Karen frotándose las manos—. Llévelas a sus casas y pídales que se pasen mañana por el cuartel para que les tomemos la declaración completa. Suárez, ¿les ha preguntado si habían visto algún coche que llamase su atención?
El guardia asintió, encantado de poder responder de manera positiva.
—Sí. Dicen que no había ninguno aparcado al principio del paseo, pero que cuando subían por la calle han visto bajar algunos. Hay un restaurante aquí arriba y probablemente eran clientes que salían de la sobremesa.
—Intente enterarse de si se acuerdan de algún detalle, marca o color.
Suárez asintió y se volvió hacia ellas.
—Mire al salir si por casualidad alguna de las casas tiene un dispositivo de vigilancia —pidió Karen.
—Claro —contestó el guardia—. Las dejo y subo a por ustedes, mi teniente.
—Se pueden bajar con nosotros, si quieren —interrumpió el médico.
La teniente asintió. El forense abrió su maletín y Karen evitó colocarse a su lado para ver lo que hacía. Pensó que no servía de nada distraerle con preguntas evidentes que el forense ya conocía de antemano. Cuanta menos lata le diese, antes acabaría y más detalles podría contarle. Dio unos pasos por el camino que seguía internándose en el bosque. Oyó unos ladridos a lo lejos y el crujir de unas ramas, todo mezclado con los ruidos metálicos de los trípodes que instalaba la científica. Hacía frío, se subió el cuello del anorak y se alegró de llevar los guantes. Cuando se acercó a ellos, el juez ya había llegado y había una camilla con un saco al lado del cuerpo. El médico seguía acuclillado, pero al oír sus pasos colocó con delicadeza la toca sobre el rostro de la muerta y se levantó.
—A primera vista y sin confirmar.
—Sí, claro —respondió Karen, contenta de encontrarse con un forense dispuesto a hacer una primera aproximación.
—Unos 65 años, fíjese en las manos, complexión fuerte, de aspecto sano. La muerte tuvo lugar aproximadamente hace unas dos, máximo tres horas —miró el reloj—, esto es: hacia las cuatro o las cinco de la tarde. Causa de la muerte, a primera vista: contusión craneal. Debió caer contra esa roca de granito del camino y golpearse en la sien. Cómo cayó es cosa suya. Superficialmente no se aprecia ningún daño aparte de la mencionada contusión. No creo que hayan desplazado el cuerpo. Y no lleva encima ninguna documentación.
Karen miró el suelo: arena prensada y pinaza. Las pisadas eran imposibles de reconocer. Se preguntó si lo que la hizo caer había sido un accidente, o a lo mejor un infarto. Había unas raíces en el suelo que sobresalían en el camino como las venas en las manos de las personas mayores, podría haberse tropezado con ellas y caído sobre la piedra. Era un peñasco de media altura rematado con una cresta que hizo a Karen pensar en los sílex prehistóricos. También la podían haber empujado, claro, se dijo. Pero se preguntó: ¿quién querría matar a una monja? Miró el cuerpo; el hábito blanco parecía emitir una luz propia que contrastaba con el negro saco. El juez había terminado ya, cerró su maletín, se despidió y, con dificultades, maniobró hasta girar el coche en el camino. Benavides se volvió hacia ellos.
—¿Nos vamos? Mañana les podré contar más.
—Encantada —respondió la teniente—, si no le resulta molestia. Cano, nos vamos.
—Claro que no, ¿dónde les dejo? —preguntó el médico.
—En la plaza de San Lorenzo, si le viene bien.
El médico activó un botón del mando a distancia y la puerta eléctrica del monovolumen se deslizó sin hacer ruido. Se dirigió al brigada y sonrió.
—Mire a ver si puede encastrarse entre las dos sillitas de detrás, me queda un sitio ergonómicamente correcto.
Cano consiguió encajar su largo cuerpo entre los dos tronos vacíos y apretó el botón de cerrar la puerta. Karen se sentó delante. El médico dio la vuelta con bastante más facilidad que el juez con su todoterreno y lanzó una carcajada.
—Ya sé lo que están pensando —dijo—, pero es práctico. Bueno, para el brigada puede que no tanto… —Rio—. No se preocupe, que le ayudaré a salir.
La voz de Cano irrumpió desde las profundidades.
—¿Está pluriempleado en una guardería?
El médico lanzó una carcajada.
—Pues casi se podría decir que sí… Tengo seis hijos.
—¡Seis! —exclamaron a la vez los dos guardias.
—¿Por qué les asombra tanto? —respondió Benavides divertido.
Karen se corrigió rápidamente.
—No, asombrarme no, pero llevo bastante fuera y la verdad es que hace tiempo que no veo familias numerosas.
—Sí —dijo Benavides—, he oído que viene usted del extranjero, ¿no?
—Estuve unos años en Alemania y después en Europol.
—¿Bruselas? —preguntó el médico interesado.
—No, La Haya.
Karen intuyó la siguiente frase, que oía una y otra vez: «Vaya, qué pena, ¿no? Bruselas debe ser mucho más fácil para vivir. Y qué frío…». A veces, con la coletilla: «pero qué reina más simpática, claro, como es argentina…». Pero esta vez no fue así.
—Los holandeses son un pueblo admirable, tienen unas convicciones muy firmes.
Una sorpresa más. La visión generalizada de Holanda basculaba entre la porcelana de Delft, los escaparates de las prostitutas de Ámsterdam, la posibilidad de comprar marihuana en los coffee-shops, la reina Máxima, el uniforme naranja de las selecciones deportivas, el frío y la mala comida. Bueno, en esos dos últimos puntos no les faltaba razón.
—Sí —admitió Karen—, los holandeses son una mezcla asombrosa.
—Perdone la indiscreción, pero ¿es usted holandesa? Lo digo por el nombre…
—No, solo medio alemana. Fue el saber alemán lo que me llevó a Europol.
Entraban ya en el pueblo y las luces entre los árboles eran mucho más abundantes. El forense guio el vehículo por las calles empedradas y se detuvo ante el ayuntamiento. Activó un botón para abrir la puerta trasera, Cano consiguió salir y Karen se bajó.
—¿Hablamos mañana por la tarde? —propuso Benavides—. Ahora ya no vuelvo al despacho.
Asintieron.
—Que descansen.
Karen levantó la mano para despedirse mientras el vehículo familiar desaparecía calle abajo. Cano gruñó.
—Me he quedado escorado…
Karen rio.
—Claro, como usted iba sentada en primera… —protestó el hombre frotándose las lumbares.
—Nada que no arregle una caña —propuso la teniente—, ¿o tiene usted plan?
Cano negó con la cabeza.
—No sé si una caña lo arreglará, mi teniente, he oído mis huesos crujir… —Escrutó la plaza y señaló una esquina—. ¿La Taberna del Corcho le parece?
La plaza estaba desierta, la bruma envolvía la iluminación eléctrica de las calles haciéndolas parecer farolas de gas y el relente había dejado unas gotas sobre el enrejado de hierro que delimitaba su perímetro. Desde donde los había dejado Benavides se veían las cúpulas del monasterio iluminadas y Karen tuvo la impresión de estar en un decorado teatral. Sus botas resonaban sobre las losas de granito hasta que una campana cercana empezó a dar los cuartos para acallar cualquier otro sonido con las horas enteras. No había acabado de repicar cuando Cano abrió la puerta del establecimiento, aislado del exterior por una cortina de fieltro. Apartó la tela y una bofetada de calor les dio de lleno en la cara. El zumbido de las conversaciones, las carcajadas, el chocar de vajilla y el trasiego de sillas cortó de golpe el tañido. Karen tuvo la sensación de entrar en otro mundo y le pareció que los oídos se le taponaban hasta que Cano levantó la voz a la vez que señalaba dos sitios al final de la barra. Un camarero de rostro alargado y ojos claros se volvió hacia ellos con una sonrisa de bienvenida. El brigada señaló el grifo y levantó dos dedos. No se habían sentado todavía en los taburetes cuando los dos vasos aparecieron frente a ellos con un golpe que hizo desbordarse la espuma blanca hasta dejar un cerco sobre la madera barnizada. Cano empujó uno de ellos hacia Karen y cogió el suyo.
—Bueno, ¿qué le parece? —preguntó el brigada.
—Un poco pronto para decir nada —suspiró la teniente.
—No, si me refiero a nuestro forense de la Obra…
—¿De la Obra? No le entiendo —respondió Karen extrañada.
—Hombre, sí, ¿no se ha dado cuenta? —insistió Cano.
—Me ha parecido muy correcto, sí. Debe ser muy religioso.
—¿Religioso? Ese es del Opus, se lo digo yo.
Karen pensó que llevaba demasiados años fuera.
—Ah, de la Obra.
Se acordó de sus correcciones y de la frase sobre los holandeses, y se dijo que a lo mejor el brigada tenía razón. Se encogió de hombros y contestó un poco seca.
—Lo cual no le quita aptitudes.
—No, claro, no quería decir eso.
Cano calló y un silencio incómodo se instaló entre ellos. Karen no añadió nada más. Era una de las cosas que había aprendido viviendo fuera: no se permitía comentar la forma de vida de los otros, es más, le parecía una falta de educación. Era ahí donde se daba cuenta de las diferencias entre los países del norte y los del sur: a ella le parecía inadmisible discutir las preferencias religiosas del forense, mientras que Cano lo hacía con toda naturalidad y, a lo mejor, ni siquiera con tono crítico. Sonrió pensando en cómo reaccionaban los españoles en La Haya cuando, tras unos días de baja por enfermedad, no se les acribillaba a preguntas sobre su dolencia. Pasaban años hasta que comprendían que no se trataba de falta de interés, sino de discreción. Una tapa con dos empanadillas interrumpió sus divagaciones.
—Bien, para mañana —comenzó la teniente—, lo primero es establecer la identidad de la monja. Tenemos que ir al convento de las carmelitas que nos ha dicho la madre de la de la sidrería —«Mierda», pensó, «hasta yo estoy empezando a nombrarlas por su oficio»— y, si no la conocen, enterarnos de si hay algún otro por las cercanías en el que pudiese vivir. —Cano asintió y tomó nota—. Hay que comprobar los dispositivos de seguridad de las casas circundantes y volver a hablar con las tres paseantes, aunque dudo que saquemos nada más en limpio, eran bastante precisas… Por la tarde nos acercamos al anatómico forense para ver si el doctor Benavides ha terminado.
—¿Usted qué cree? —preguntó pensativo Cano.
—No lo sé, pero es extraño encontrarse a una monja muerta en medio de un pinar. Es probable que haya una explicación completamente racional. —Se encogió de hombros—. Está de paseo, un pie se le engancha con las raíces y se cae de lado dándose con la roca —dijo Karen—. O sufre un infarto que la hace caer.
—A lo mejor solo admiraba la vista y no se fijó dónde ponía los pies, o miraba hacia otro lado. Ya sabe, eso de, si vas al bosque, mira hacia arriba.
Karen, al oír esa frase, se sintió de repente trasladada a un parque de La Haya. Una techumbre de hojas de roble filtraba unos rayos de sol. Se vio a sí misma tumbada sobre una manta de pícnic riendo, recordó el olor a tierra húmeda. Se rozó la mejilla y volvió a sentir el áspero tacto del pantalón de verano de Philippe sobre la piel. Evocó la belleza del entramado verde y su voz, que le decía, «si vas por el bosque, mira siempre hacia arriba». La voz de Cano la sacó del verano centroeuropeo para devolverla de golpe al otoño de San Lorenzo.
—Casi no le merece la pena bajarse a Madrid…
—Ya —contestó Karen volviendo a la realidad serrana—, eso estaba pensando. ¿Cree que me encontrarían una cama en el cuartel?
—Claro —dudó, la miró y añadió—, podíamos cenar aquí, si le parece.
Karen asintió y Cano se levantó.
—Lo arreglo en un minuto, déjeme hacer una llamada.
Salió del bar con el teléfono en la mano y ciñéndose la bufanda. La teniente se quedó sola y observó el local. Los espacios entre las oscuras vigas del techo habían sido rellenados con botellas. Las paredes eran de un tono claro, decoradas con citas y refranes referentes al vino. Las copas colgaban encima de la barra y los manteles de vichy a cuadros rojos y blancos invitaban a sentarse. El entrechocar de vajilla y las conversaciones formaban una coraza protectora contra la noche y pensó que el ambiente era acogedor. Había pedido la carta cuando Cano volvió frotándose los brazos.
—Le tendrán un cuarto preparado. ¿Qué le apetece?
—Algo contundente, si no le importa, con esta temperatura… ¿Qué le parecen unas fabes con almejas? Hace años que no las como… —dijo ilusionada.
—¿Y una chistorra? —añadió Cano—. Es muy buena. Y tampoco la tomaría usted en Holanda cada día.
Karen asintió.
—¿Un pisto para cerrar el círculo?
—Hecho. ¿Barra o mesa?
—Bueno, Cano —dijo la teniente conteniendo la risa—, pensando en su pobre espalda podemos pasarnos a una mesa.
—Pues mire, no le voy a decir que no lo prefiera, la verdad.
Pidieron los platos y se sentaron en una de las mesas junto a la pared. Era la primera vez que salían fuera del horario de servicio, ya que la teniente acababa de ser trasladada y estaba instalada en Madrid y no en el pueblo. Cano sonrió para sus adentros y se dijo que así empezaban muchos. Él mismo, que era oriundo de San Lorenzo, cansado de la vida de pueblo, se había ido a vivir unos años a la capital, y cuando le destacaron al cuartel de San Lorenzo, se pasó una temporada subiendo y bajando con la excusa de tener los teatros y los cines cerca. Acabó agotado de pasar todos los días dos horas en el tren, y había terminado comprando un pequeño piso en una casa antigua con techos altos, un buen parqué y una puerta de madera sin blindar que probablemente podría dejar todo el día abierta sin que pasase nada. Si iba a un concierto o quería salir, no tenía más que coger el tren, o el coche, y en una hora estaba en Madrid. Había llegado a la conclusión de que la calidad de vida en San Lorenzo era infinitamente mejor, el aire era limpio y la gente se llamaba por su nombre, eran vecinos en el estricto sentido de la palabra. Al final eran sus amigos los que acababan por subir a verle huyendo de la capital. Observó a la teniente con detenimiento mientras esta contestaba un mensaje. Era alta, de unos cuarenta y pico bien llevados. Se le notaba el entrenamiento, así como una buena educación. El uniforme le quedaba impecable, pensó con una cierta envidia. A Cano le vino a la mente Hugo Boss, el sastre militar alemán, y se preguntó si no serían más los cuerpos que la mano del modista lo que hacía los uniformes impecables. Compungido, se dijo que él, que tenía medidas extremas, unos brazos y piernas demasiado largos y era muy delgado, no encontraba chaqueta y pantalón que le quedasen bien, mientras que a ella le iban como un guante. Hasta ahora, Cano nunca había trabajado a las órdenes de una mujer, probablemente debido a la cuota proporcionalmente baja de guardias civiles femeninos. Cuando los avisaron de la llegada de esa teniente del extranjero, el brigada se preguntó varias veces por qué le había tocado a él lidiar con ella. Hasta el momento no había dado muestras de querer hacer hincapié sobre los grados, aunque tampoco mostraba la camaradería campechana de otros compañeros. Desde que había llegado no había abandonado el usted, manteniendo así una distancia invisible entre ellos y confirmando su primera impresión: la de ser seca y estirada. Aunque tuvo que reconocer que reflexionaba antes de hablar e intentaba, como había hecho con el forense, dejar hacer su trabajo a los otros. Pero tenía sus manías, se dijo Cano, y su ridícula exigencia de transcribir literalmente era una prueba de ello. Y encima era terca, se había negado a discutir. Era española, se dijo, pero había algo en ella que la hacía diferente, probablemente los años pasados en el extranjero. Cano no sabía nada de su vida privada, solo que ahora vivía en Madrid y que no llevaba anillo de casada. Aunque, se corrigió, eso no quería decir gran cosa: él llevaba uno y no lo estaba. No había mencionado nada de niños ni a nadie con quien compartiese su vida, pero tampoco había llegado a decir algo que se saliese del ámbito laboral. Cano asumió que no había nada que supiese de su nueva jefa salvo sus orígenes alemanes y que había entrado en el Cuerpo a través de las fuerzas armadas. Aunque antes, pensó, le había parecido entrever una calidez en su mirada que le resultó nueva. Pero la teniente había parpadeado inmediatamente y se había parapetado de nuevo tras sus defensas. Cuando llegó la chistorra, el brigada se dijo que, por lo menos, no era de comer ensaladitas, y cuando pidió una segunda caña suspiró aliviado de que no fuese de la liga.
—¿Le ha resultado difícil volver a Madrid? —preguntó Cano.
La teniente le miró sorprendida y se preguntó si no habría juzgado al brigada demasiado rápido. Su primera impresión había sido de rechazo, le pareció que Cano era demasiado impulsivo, vehemente y con propensión a prejuzgar, como había hecho con Benavides. Su pregunta la hizo reflexionar, ya que lo habitual, junto a los otros prejuicios, era partir de la base de que la vida en el extranjero era un infierno. El alejamiento de la tierra prometida. Un exilio en el que no se hace otra cosa que buscar compañeros de infortunio, a ser posible mediterráneos, para intentar recrear una España allí donde uno se encuentre. Con la crisis y el éxodo de jóvenes extramuros, las cosas habían cambiado un poco, pero se seguía utilizando la frase de «se ha tenido que ir a trabajar fuera» como a quien expulsan de clase por portarse mal. Pensó en el título de un libro sobre los antiguos emigrantes, Hemos perdido el sol. Era eso, una sensación generalizada de pérdida, que pese a ser rigurosamente cierta en lo que concernía al astro, conllevaba la dificultad de aceptar el extranjero como una posible ganancia. Su caso era un tanto diferente, y era probable que por eso le resultaba más fácil ver las cosas de forma distinta. Siempre se había sentido extranjera. Nacida en España, sí, pero con un nombre sin onomástica y un apellido que siempre debía deletrear. Un padre alemán y una educación francesa, lo que hoy se llamaría una europea, pero sin las raíces comunes que compartían los habitantes del sur de los Pirineos, lo que hacía de ella, en términos antiguos, una ciudadana de Roma pero no romana. Miró a su compañero y, por primera vez desde que había llegado, pensó que podrían entenderse bien.
—No me responda si no quiere… —dijo Cano.
—No, no se preocupe. Es que me ha dejado asombrada la aproximación. Normalmente se espera que, al volver, reaccionemos como en el anuncio de turrones de Navidad. Juntemos los ahorros para pagarnos el vuelo, llegar, abrazar al personal y lanzarnos al ágape de langostinos y polvorones.
Cano sonrió, no era una mala descripción. No contestó y la dejó seguir.
—Pues efectivamente, no es fácil, la verdad. Es difícil acostumbrarse a la gran ciudad después de años en algunas muy pequeñas donde las distancias más grandes son veinte minutos. Es difícil el aire, mucho más sucio. En cuanto a la gente, se hace complicado aceptar la curiosidad, a veces recubierta por una capa de solicitud. El interés, a veces envuelto en una capa de falsa amistad. Pero es maravilloso levantarse y que brille el sol. Que un día de lluvia sea la excepción. Ver a los ancianos paseando al sol por las calles es una garantía de esperanza; salen, hablan, no morirán solos, como uno de cada cuatro nórdicos. Los grupos de amigos en las terrazas y los niños correteando son la norma, no la excepción debida a un día de fiesta que asombrosamente ha traído sol, sino un modo de vida. La persistencia en las familias y en las amistades. La relación intensa que se mantiene aquí con la zona en la que se ha nacido, ahogada en el norte por la necesidad implícita, que es también posibilidad, de los desplazamientos laborales.
Las fabes y el pisto aparecieron en la mesa. Los vasos estaban vacíos y el camarero los retiró no sin ofrecerles otra caña.
—Casi mejor una copa de tinto con las fabes, ¿no? —propuso la teniente.
Efectivamente, no es de la liga, confirmó Cano para sí.
—Me apunto.
—Dígame, Cano, ¿qué sabe de las monjas de este pueblo?
—La verdad es que poco, no soy nada religioso. Sé dónde está el convento, aunque nunca he visto movimiento. Curas sí, los agustinos del monasterio, a esos se los ve a menudo. Son los que llevan el colegio y parte de la universidad. Y, desde luego, el párroco. Pero monjas no se ven tantas.
Karen asintió.
—Las carmelitas se levantarán pronto, así que lo primero es ir al convento. No se preocupe por mí, voy dando un paseo y así bajo las fabes. ¿Me recoge a las ocho?
Después de la cena, Cano subió la calle Floridablanca hacia su piso. Se detuvo un momento en la reja que permitía una vista del monasterio tras las Casas de Oficios y continuó el ascenso. La calle estaba silenciosa y la humedad del ambiente hacía sentir el frío de modo más intenso de lo que probablemente marcase el mercurio. Las escaleras de madera daban una sensación de calidez y el crujido de los escalones eran siempre el preludio de su otra vida, la vida fuera del Cuerpo. Metió la llave, abrió la puerta y encendió la luz. Se despojó de la chaqueta en la pequeña entrada y pasó a un salón acogedor con las paredes recubiertas de libros. Un sofá con una lámpara de lectura al lado de la ventana invitaba a sentarse. Cogió un libro y se dejó caer en el sofá.
Karen descendió Floridablanca y se detuvo en la cuesta que bajaba al monasterio. Los dos edificios de las Casas de Oficios estaban unidos por algo que le recordaba al puente de los Suspiros, le preguntaría a Cano o a Suárez mañana si también era el último paseo de los condenados. Suspiró y pensó en los días que había pasado con Philippe en Venecia. La ciudad en sí les había resultado agobiante, pero habían cogido un coche de alquiler, recorrido las villas palladianas al atardecer y visitado el monte Grappa. Se puso en marcha de nuevo e intentó controlar la melancolía que la invadió. Se volvió a preguntar de quién era la culpa, por qué dos adultos que se querían no habían conseguido encontrar una solución. Se preguntó si había sido la falta de diálogo, pero no, había intentado hablarlo, había hecho propuestas antes de decir que pediría el traslado a Madrid. Decir no, se corrigió, había amenazado con él. Y por ello se había separado de Philippe y se había alejado todavía más de Max, su exmarido. Torció hacia Madrid y observó la carretera, que en ese sentido no tenía más atractivo que los restaurantes ya cerrados a cada lado, y apresuró el paso para llegar al cuartel.
2
Madrid, 1980
Los dedos del tendero saltaban sobre las teclas de la caja registradora arrancando un pitido mientras colocaba la mano izquierda posesivamente encima de cada producto a cobrar. La lista era larga, y Conchita ya había renunciado a la Nocilla y el yogur, pero la harina, la leche, el pan de molde, los huevos y el aceite hacían aumentar el tamaño del papelito que surgía impreso.
—1.254, guapa.
La niña enrojeció hasta la raíz del pelo, sintió la cara arder y los ojos llenarse de lágrimas.
—Solo tengo un billete de 1.000, ¿le importa que le pague el resto mañana? —susurró.
—¿Ya estamos otra vez? —dijo el tendero levantando la voz—. ¡Y eso que ni siquiera estamos a fin de mes! Y dime, ¿voy a tener que esperar para cobrar hasta que tu madre entre el sueldo?
—No, le prometo que no —aseguró la niña—, hoy cobraba en una casa. Hubiese venido ella, pero me hacían falta las cosas para la cena y ella no había llegado todavía.
El tendero observó los productos encima del mostrador. Sacó una agenda y un bolígrafo rojo para escribir, con una letra picuda y esmerada bajo la fecha, la cifra de 254 pesetas y el nombre de la deudora. Una pequeña cola que se había formado tras ella empezaba a murmurar. Un niño de unos cuatro años que se agarraba a su falda empezó a llorar. La niña, que no debía tener más que quince años, le acarició la cabeza automáticamente mientras el hombre metía las cosas en dos bolsas de plástico blancas.
—No te olvides —dijo el hombre levantando el dedo.
—No, claro, mañana mismo me paso. Y muchas gracias.
Conchita le ajustó el gorro al niño y cogiéndole a él con una mano y la compra con la otra empujó la barra de hierro de la puerta para salir del colmado. Sintió un frío inmediato, pero la cara le seguía ardiendo. El niño empezó a saltar y a Conchita le hubiese gustado acompañarlo para librarse de la sensación de calor del rostro, pero pensó que los huevos podrían llegar hechos tortilla, así que lo agarró firmemente para contenerlo hasta que llegasen al portal. Cuando la puerta de la calle estuvo cerrada, lo soltó por fin y el pequeño comenzó la ascensión, juntando los dos pies en cada escalón.
—Pero si ahora ya puedes saltar… —le dijo la niña.
—Pero ahora estoy cansado, no quiero… —protestó el crío.
—Venga, Marcos, un cuento si me ganas…
—¿Cuál?
—¿Cuál quieres?
—¡El autobús azul! —gritó el niño y empezó a subir todo lo rápido que le permitían sus piernecitas.
La niña sonrió. Nunca habían sabido lo que decía El autobús azul. Se lo habían regalado a su madre en una de las casas en las que limpiaba y estaba en alemán. A los niños les daba igual, era su favorito, un perrito que ladraba delante del autobús azul y no le dejaba llegar puntual a su destino. Su madre decía que lo habrían comprado por el perro, ya que la señora que se lo regaló tenía uno igual, sobre todo con los mismos instintos. Este se colocaba delante del aspirador con aire de reto, como si le dijera «por aquí no pasarás». Su madre se reía y decía que era gracioso, un caniche negro con un lacito rojo en los rizos pulcramente peinados que respondía al nombre de Coco y que tenía un ladrido penetrante e insoportable. A Inmaculada, su madre le ladraba desde que entraba por la puerta, bloqueaba el aspirador y se enrollaba en el cable. La dueña de Coco era la que les había regalado el libro. Sus niños, ya mayores, habían tenido una fräulein (de ahí el idioma del cuento), y la señora quería liberar las estanterías. Inmaculada salía de la casa una tarde cuando se lo colocó entre las manos diciendo, «el saber no ocupa lugar, y quién sabe si no aprenderán algo». Así viajó El autobús azul del metro de Martínez Campos al de Carabanchel para convertirse en uno de sus libros favoritos. Conchita, la mayor, lo reinventaba siempre con gracia y hasta ladraba como el bicho mientras sus hermanos chirriaban los dientes imitando los frenos del autobús. Todos reían, se interrumpían los unos a los otros con sus sonidos y hasta su hermana Carmen participaba con una especie de relincho que les hacía doblarse del dolor provocado por las carcajadas.
—Está bien —dijo Conchita—, El autobús azul si me ganas.
La niña pensó que tenía que repasar Ciencias para el examen del día siguiente, pero se dijo que, con un poco de suerte, le daba tiempo a todo. Y, además, su madre debía estar al llegar. Abrió la puerta de madera de la que colgaba una imagen del Cristo de Medinaceli, dejó las compras en la cocina y llevó a Marcos al cuarto de los chicos. Su hermana Carmen, sentada en la cama, se balanceaba hacia delante y atrás mientras que sus otros dos hermanos, Juan y Pedro, jugaban a las tabas.
—¿Todo bien? —preguntó la mayor.
Al no recibir respuesta, levantó la voz.
—¿Y? ¿Ha ido todo bien? ¿Carmen?
—Que sí, claro, no se ha movido, como siempre… ¿Has traído la Nocilla? No hemos merendado… —respondió Juan, un chico de unos once años, sin levantar la vista de las tabas.
—No había Nocilla. Os tomáis el pan con mantequilla y azúcar, o mejor, no tomáis, que vamos a cenar dentro de nada. No me queda más que envolver las croquetas.
—Jo, Conchi… —protestó el niño— yo quiero Nocilla…
—Pero qué dices, si la mantequilla es mucho mejor. Os dejo a Marcos mientras preparo la cena.
—¡Conchi, no! —gritó Juan—, que nos mueve las tabas…
—Que la Carmen le lea un cuento —zanjó su hermana.
—Carmen no sabe leer… —protestó el otro.
—Pues que lo mire —respondió la niña ya de camino a la cocina.
Conchita guardó las compras, se lavó las manos, colocó dos platos en la encimera, uno con pan rallado y el otro con huevo y comenzó a moldear croquetas. Se había colocado el libro de Ciencias apoyado sobre la pared e iba repitiendo para sí mientras leía y sus manos formaban los óvalos que dejaba ordenados en un plato.
Oyó la puerta y se le quitó un peso de encima. Le sorprendió que los pasos se dirigieran al baño porque su madre siempre entraba a la cocina a lavarse las manos y después pasaba a ver a los niños, pero siguió con la cena y cuando oyó el ruido de la cadena seguido de sus pisadas se tranquilizó.
—Conchi —preguntó una mujer de unos cuarenta años con aspecto agotado—, ¿está la compra?
—Sí, claro, pero tengo que volver. Qué bien que hayas vuelto tan pronto, no he podido pagar todo —contestó la niña.
Levantó la mirada y observó el rostro lívido de su madre. Era algo más que fatiga.
—¡Mama! ¿Estás mala? —exclamó.
—No lo sé —dijo antes de derrumbarse en una silla—, no he podido acabar las escaleras, tengo un dolor en el bajo vientre horroroso.
—Échate y no te preocupes —dijo la niña preocupada—, mañana estarás mejor. Ya acabo yo la cena, de todas maneras no me quedan más que unas cuantas pocas —dijo señalando los óvalos—. Si me das el dinero, voy ahora mismo a donde el señor Eusebio, pago y les compro a los peques la Nocilla.
—No puedo, Conchi — suspiró la madre —, como no he acabado las escaleras del lado de los cés, el portero no me ha pagado. Me voy a echar, no puedo más.
Conchita se acordó del calor de su rostro. Los números escritos en rojo estaban marcados en su cabeza.
—¿Y si las acabo yo? —propuso.
Sería una mentira decir que Inmaculada no había esperado esa propuesta. Ella había hecho por la mañana la lista y sabía que el billete que le había dado a la niña no llegaba. También sabía que a la chica le fiarían más fácilmente que a ella. Inmaculada no protestó, Conchita no dijo nada acerca de su examen ni de la cena sin terminar y solo preguntó la casa que era.
—¿Qué queda? —inquirió mientras se lavaba las manos.
La madre se levantó con dificultad apoyándose en la encimera.
—He llegado hasta el séptimo. Barrer cada piso y luego fregar. Y los descansillos. No te olvides del ascensor. Cuando tengas que cambiar el agua, llama al 4.º D, la chica es amiga mía y le dices que no he podido acabarlas hoy. El portero es Francisco y si no está en la portería andará en su casa, el bajo. Le dices que acabas la faena en mi lugar y que te pague a ti. Y que perdone las molestias.
—¿Dónde es?
—Coges el metro con mi bonobús, te bajas en Rubén Darío, en la calle Fortuny.
La niña acompañó a su madre al dormitorio, cogió unos trapos limpios y pasó por el cuarto de sus hermanos, que seguían jugando a las tabas.
—¿Cuándo cenamos? —preguntaron los dos mayores a la vez.
—Juan, madre está mala, me voy a acabar la tarea. Te ocupas de tus hermanos, que se bañe Pedro con Marcos, la Carmen se queda con vosotros.
—¿Madre está mala? —preguntó el niño asombrado.
Era novedad, su madre nunca estaba enferma. Se levantaba antes que nadie, limpiaba la casa, dejaba la comida y la cena hechas y se marchaba con su uniforme y sus trapos antes de que los niños hubiesen acabado la leche del desayuno.
—No te asustes, voy a pasar a donde la Sonia para que os ayude luego con la cena. Tú ocúpate de todo hasta que vuelva.
—¿Y si vuelve padre? —preguntó Juan.
Conchita pensó en cómo responder. Dependía de si volvía, y también de cómo y de cuándo. Y, sobre todo, de cuánto. ¿Aparecería cuando ya estuviesen dormidos? Y, si llegaba antes, ¿en qué estado lo haría? ¿Cuántas copas llevaría en el cuerpo? La niña se dijo que últimamente la había tomado con Juan, los moratones del brazo y la pierna daban buena cuenta de ello. Bueno, pensó, Juan era rápido y, si llegaba pronto, este ya correría a donde su amigo Félix. Pero no, se dijo, esta vez no podía huir. Si no encontraba a Juan, la tomaría con la madre. Los pequeños todavía tenían bula, aunque Pedro empezaba a recibir las primeras collejas, indicio claro de que la veda del cachorro llegaba a su fin. Carmen no le preocupaba, al padre le resultaba invisible, podía sorber, llorar, dejar caer la sopa. El castigo se lo llevaba otro, nunca ella. Si Juan desaparecía y Conchita no estaba, sería la madre la única en recibir sus parabienes.
—Pues te aguantas, Juan —zanjó la mayor—, y sobre todo cuidas a madre. Ni se te ocurra correr a donde el Félix.
El niño inclinó la cabeza.
—Pero, Conchi, que el otro día ya no pude jugar al fútbol.
—¡Juan! Te quedas y le llevas a madre lo que necesite.
—Vale, vale… —dijo sin estar convencido—. A lo mejor no viene.
—Sí, a lo mejor hay partido y lo ve en el bar. Es más, he oído donde el señor Eusebio que juega el Atleti, así que tú tranquilo.
Juan la miró receloso.
—No he oído nada en el cole…
—Tampoco te enterarás de todo tú, ¿no?
—Que ya…
—Si vuelvo pronto paso a comprar la Nocilla.
La cara del niño se iluminó.
—¡Sí! Pero solo de la negra, ¿eh?
Se puso un anorak que le habían regalado a su madre. Tenía una quemadura en una manga, pero Inmaculada le había puesto un parche y era muy caliente. Pasó por casa de la vecina a explicarle que se tenía que ir y que Inma estaba mala. Esta prometió pasar a verla y echar una mano con la cena. Conchita bajó corriendo las escaleras y se encontró en la oscura calle. El frío se colaba con el viento por el cuello del chaquetón, corrió hasta la parada del metro y agradeció la bocanada de aire caliente que subía por las escaleras. El vagón no estaba lleno, encontró un sitio para sentarse y sacó su libro de Ciencias. Se bajó y buscó la dirección en el plano que había tras la ventana de plexiglás. La calle estaba animada y se cruzó con unas chicas de su edad, vestidas con uniforme de colegio con los libros bajo el brazo. Pasó por una cafetería cuando se abría la puerta y una mezcla de olor de bollo dulce recién horneado y calidez le dio de lleno en la cara. Aceleró el paso, comprobó los letreros de las calles en una esquina y encontró el edificio. Este tenía dos entradas, una situada en lo alto de una escalinata y otra abierta a ras de la calle marcada con la palabra servicios. No tuvo dificultades en encontrar al portero, que, aunque protestó y le dijo que «menuda faena, todo el lado de los cés sin limpiar, a ver si se cree tu madre que esto es como la farmacia de guardia», le explicó dónde estaban las cosas de la limpieza. Conchita subió con el cubo cargado y bajó por todos los pisos. Cuando acabó le daba vueltas la cabeza, le dolían los hombros y la espalda. Vació el cubo por última vez, recogió todo y se fue a buscar al portero, que ya no estaba en el portal. Tocó en su piso, que tenía la puerta entreabierta y del que salía un olor a verdura hervida. El hombre salió en mangas de camisa con cara huraña.
—Ya he acabado —informó Conchita— y todo está guardado.
—Espero que haya quedado bien, a ver si van a protestar los señores —rezongó el portero.
—Sí, sí, no se preocupe, que mi madre me ha enseñado.
—Bueno, pues le dices que se mejore y que ya hacemos las cuentas la semana que viene.
El hombre se disponía a cerrar cuando Conchita sujetó la puerta apoyándose con la mano.
—Ha dicho madre que me pague a mí —dijo con una seguridad que distaba mucho de sentir.
El portero abrió la puerta de par en par con los brazos en jarras.
—¡Encima con exigencias! ¿Me deja el trabajo a la mitad para mandarme a una cría que lo acaba horas después y me vienes con que te pague ahora? Pues lo siento, la caja está en portería y yo ya he acabado, que yo sí que cumplo con mis horarios.
Conchita se acordó de las 254 pesetas apuntadas en el libro del señor Eusebio. Y de Juan, que se dejaría coger esa noche y que a lo mejor no podía jugar al fútbol mañana del golpe que le diese su padre. Y de su madre, que hacía las escaleras después de encargarse de dos casas, y las de los dos lados, los as y los cés. Se acordó de que no podría llevar la Nocilla. Cogió aire y contestó.
—Tengo que pasar por el bar a darle el dinero a mi padre. Le digo entonces que no me ha pagado y que pase él mañana a cobrar.
El portero pensó en los moratones y cortes que se veían a veces bajo las mangas de la bata de Inmaculada, emitió un gruñido, entró a por unas llaves y salió del piso dando un portazo. Conchita lo siguió, lo observó mientras abría un armarito y una caja y contaba unos billetes de cien que dejó en el mostrador sin decir más. Los recogió, los contó y se los metió en el bolsillo interior del anorak.
—Dile a tu madre que a la próxima que falle me busco a otra —dijo hosco.
—No se preocupe, la semana que viene estará todo bien.
—Tú dale el recado. —Al ver que Conchita se dirigía a la salida noble espetó—: Sal por la otra puerta.
La niña pisó la calle dando unos saltitos a pesar del cansancio. Estaba bien iluminada y el viento había amainado. Pasó por delante de un supermercado y se acordó de Juan. Entró, compró la Nocilla y corrió a la estación de Rubén Darío. Los vagones del metro estaban llenos, pero consiguió apoyarse en uno de los extremos y repasar la lección.
No oyó las voces de sus hermanos desde la escalera y dedujo que su padre debía de haber llegado. El piso estaba a oscuras y en silencio. Conchita dejó la bolsa en el suelo y entró en el cuarto de los chicos. Marcos dormía, pero Pedro hablaba suavemente con su hermano. La joven se sentó en su cama, apartó la colcha y le acarició el pelo y la cara, que estaba completamente empapada por las lágrimas.
—Te he traído la Nocilla…
—Además va a venir el ratoncito Pérez —oyó decir a Pedro—. Padre ha hecho que se le cayese un diente.
Salió al pasillo a encender la luz y regresó al cuarto. La cara de su hermano Juan estaba roja e hinchada de llorar y tenía un corte en el labio.
—No había fútbol… —explicó— y cuando llegó madre no se había levantado todavía. Y como estaba él, Sonia no vino. Madre se ha levantado y ha hecho la cena, pero no le ha gustado y ha empezado a gritar. Entonces Pedro ha cogido a Marcos y lo ha metido en la cama. Madre se ha caído al suelo y como no decía nada y padre le empezó a dar patadas pensé que le iba a hacer más daño, así que le sujeté por detrás.
No hizo falta que Juan contase más. Conchita se imaginó la escena: a su madre levantándose doblada por el dolor a preparar la cena. A Carmen, sentada en su silla con sus movimientos pendulares adelante y atrás. A Juan, sabiendo lo que iba a pasar y a Pedro, al pequeño Pedro, arrastrando a Marcos a la cama para sacarlo de la cocina. No preguntó cuál había sido la causa. Podía tratarse de una croqueta ardiendo o una fría, siempre había una razón. Se levantaba, gritaba y descargaba el primer golpe sobre el culpable, la mayoría de las veces la madre. Un tortazo del derecho y uno del revés. Y el grito, «todo el puto día trabajando para no tener una mierda de cena». Su madre, normalmente, echaba a los niños de la cocina, pedía perdón y encajaba. Pero Conchita pensó que su madre estaba mala y no habría respondido bien, ni pedido perdón, ni hecho unos huevos para paliar la cena malograda. Y la ira se había dirigido directa al único posible. Suerte había tenido Juan de perder solo un diente.
—¿Has oído a madre? —preguntó la niña.
—Sí, ha ido al baño hace un rato.
Se acercó al cuarto de sus padres y oyó a su padre gemir junto al chirriar de la cama. Encendió la luz de la cocina para ver la magnitud del desastre. Había unos platos rotos y unas croquetas pisoteadas. Recogió, sacó una cuchara del cajón, cogió el tarro de Nocilla, volvió al cuarto y se sentó en la cama de su hermano. Juan mordía un trozo viejo de toalla, pero al ver a su hermana levantar la tapa de plástico se lo quitó de la boca y la abrió con cuidado. Conchita sacó una cucharada de crema de cacao y se la introdujo por el lado que no tenía el corte.
—¿Quién ha acostado a la Carmen?
—Carmen se ha quedado en la cocina. Yo me he metido debajo de la cama y he esperado a oír cómo llevaba a la madre al cuarto. Entonces he vuelto y la he llevado a la cama. Pero no se ha bañado.
Le acarició la cabeza y le trajo un trozo de toalla limpia. En su habitación, Carmen dormía, al fin quieta. Se lavó haciendo el menor ruido posible, sacó el libro de Ciencias y se metió con él en la cama.
Cuando Conchita abrió los ojos, oyó el trajinar en la cocina. Una sensación de inmenso alivio la invadió. Se levantó de golpe y salió al pasillo: la puerta de sus padres estaba abierta y la cama hecha y dedujo que su padre había salido ya. Su madre fregaba los cacharros y parecía estar ya casi erguida. Se dio la vuelta al oírla entrar. Unas profundas ojeras oscuras y un corte bajo el ojo marcaban su cara. No hizo ningún comentario.
—¿Todo bien ayer? —preguntó—. ¿Te pagó el Francisco?
—Sí, lo tengo en la chaqueta. Era tarde y no pasé por el señor Eusebio, pero compré un bote de Nocilla en un súper.
La madre hizo una mueca que debía de ser una sonrisa.
—Las lentejas se quedan al fuego, les falta media hora. ¿Dejas tú a la Carmen en el centro y levantas a los niños?
—Sí, claro, no te preocupes, yo la llevo.
—Tengo dos casas hoy, vuelvo tarde. ¿Pagas tú al Eusebio?
—Mama, tengo un control, si tengo que dejar también a Carmen y pagar la compra no llego…
—Pues entonces pasas cuando salgas.
Se acercó, le acarició la mejilla y acercó sus labios a la frente de la hija. Conchita cerró los ojos y aspiró el aroma a jabón y guiso que emanaba de su madre. Cuando los abrió, ella ya cerraba la puerta. Levantó a Juan, cuyo labio hinchado exigiría una explicación en el colegio, pero que se aceptaría sin dudar con un «me he peleado con mis hermanos». Pedro ya había abierto los ojos y despertaba a su hermano pequeño. Pasó a levantar a Carmen y la vistió mientras gritaba a Juan que hiciese lo mismo con Marcos. En la cocina calentó la leche, apagó las lentejas, sacó cuatro rebanadas de pan de molde, untó tres con Nocilla y una con mantequilla (pensó que así no tendría que cambiar a Carmen) y las colocó en los platos. Mezcló la papilla de Marcos con un poco de leche y sirvió los vasos. Sus hermanos fueron llegando con los ojos todavía legañosos y los pelos revueltos para sentarse a la mesa. Juan partía en pedacitos el pan y se los metía en la boca por el lado sano, Pedro lamía la superficie de chocolate ante la mirada atenta de Marcos, que abría y cerraba la boca al son del «abre y traga» entonado por su hermana. Carmen se balanceaba. Conchita miró la hora y dejó los platos en la pila para lavarlos a la vuelta. En el baño les lavó las caras y los peinó. Se recogió el pelo en una coleta rápida y cepilló la melena corta de Carmen. Abrigó a todos y salió con ellos a la calle. Juan llevaba a los dos pequeños de la mano y cuando Conchita le fue a decir algo, la interrumpió.
—Sí, ya lo sé, me he peleado con mis hermanos…