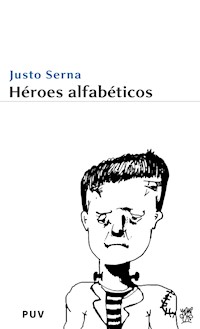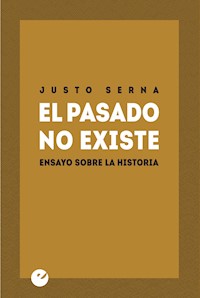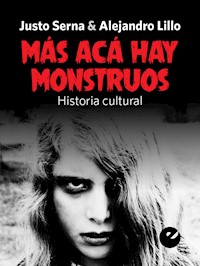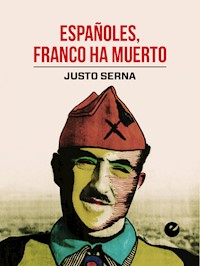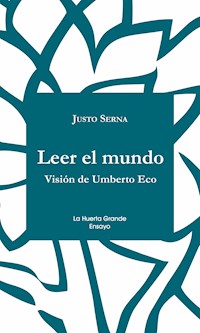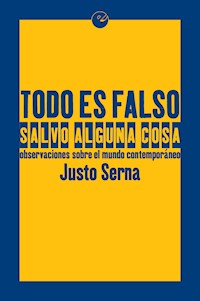
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Punto de Vista
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Todo es mentira, salvo algunas cosas" fue la primera reacción de Mariano Rajoy cuando empezaron a torcerse los asuntos en el Partido Popular en una interpretación admirable del cinismo actual. Este libro habla de lo falso y de los embustes, explora las mentiras que rodean los cambios culturales y presenta las ficciones que creemos o nos gustaría creer en una especie de grafiti textual del mundo contemporáneo. Justo Serna, Catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, se expresa como historiador pero también como ciudadano lo que le permite ciertas licencias que como investigador no podría. La política, la prensa, los libros y la literatura, la música, la televisión y las series son algunos de los temas que aparecen en estas páginas junto a personajes como Trump, Berlusconi, Kennedy, Obama, Baroja, Javier Marías, Pérez-Reverte, Pepe Carvalho, Borges, Calvino, Onetti, Cortázar, la pantera rosa, Alf, Walter White y Jesse Pickman, Bowie, Jackson, Reed y, por supuesto, Bob Dylan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TODO ES FALSO Salvo alguna cosa
Observaciones sobre el mundo contemporáneo
Justo Serna
ISBN: 978-84-15930-47-1
© Justo Serna, 2017
© de esta edición, Punto de Vista Editores, S. L., 2017
Todos los derechos reservados.
Publicado por Punto de Vista Editores
www.puntodevistaeditores.com
@puntodevistaed
Diseño de cubierta: Joaquín Gallego.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Sobre el autor
Justo Serna (1959) es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. En su dilatada trayectoria docente e investigadora se ha dedicado sobre todo a la historia social y cultural y a la historiografía. Entre sus obras destacamos Cómo se escribe la microhistoria (Cátedra, 2000), La historia cultural. Autores, obras, lugares (Akal, 2005, 2013) y Los triunfos del burgués. Estampas valencianas del Ochocientos (Tirant Lo Blanc, 2011), todas ellas junto a Anaclet Pons. En el campo de la historia cultural es autor de Pasados ejemplares. Historia y narración en Antonio Muñoz Molina (Biblioteca Nueva, 2004), Héroes alfabéticos. Por qué hay que leer novelas (PUV, 2008), La imaginación histórica. Ensayos sobre novelistas españoles contemporáneos (Fundación Lara, 2012), Antonio Muñoz Molina. El tiempo en nuestras manos (Fórcola, 2014) y Antonio Muñoz Molina. La letra pequeña (Sílex, 2016). Además, Justo Serna tiene numerosas publicaciones sobre la cultura de masas. Para Punto de Vista Editores escribe la serie CoolTure junto a Alejandro Lillo. De momento tres volúmenes la integran: Young Americans. La cultura del Rock, 1951-1985 (2014), Todo es falso salvo alguna cosa. Observaciones sobre el mundo contemporáneo (2014) y Más acá hay monstruos. Historia cultural (2015). También ha publicado Españoles, Franco ha muerto (Punto de Vista Editores, 2015).
Índice
Verdadero, ficticio y falso
Mariano Rajoydixit
La foto de perfil
Géneros confusos
1 ¿Yo es otro?
No sé si hablo de mí cuando digo esto
Notrespassing
The End
Santo sùbito
El pecado
Para qué sirve la mano
Sábado de Gloria
No me culpen
El himen, el himen
La riada como metáfora
Manual de supervivencia
I Want to Believe!
Ese señor que era mi papá
Mi vida entre espías
El atizador
¿Por qué nos escribimos?
El heredero
2 Sombras chinescas
¿Es conveniente engañar al pueblo?
¿La República Independiente del Bidasoa?
Manual de autodefensa comunicativa
Fake. Cuando un periodista pierde los papeles
Fills de puta, historia y periodismo
Los periodistas según Pío Baroja
El doble y el periodista
La opinión publicada
Lecciones de vértigo y amarillismo
Últimas noticias sobre el periodismo
La prensa en pedazos
WikiLeaks. Datos y relato
Dietrologia
El futuro según Saramago
Los papeles del candidato Obama
Ya están aquí
3 Política local
¿Por qué no te callas?
¿Me duele Cataluña?
El manicomio
El caso Flanes
El mundo es un sitio peligroso
El hombre que odiaba los ciclomotores
El 11 de septiembre
El Califato, etcétera, etcétera
Vísperas kennedianas
Nicómaco en Guadalest
El rey abdica
No quiero regresar a esta España áspera
La política del fútbol
Donald J. Trump. «Si eres tan listo, ¿por qué no eres rico?»
4 Historia recreativa
La Torre Bufilla
Para qué sirve la historia
El joven historiador que dejó de serlo
Mis libros de historia
La historia monumental
La conferencia
Las pasiones y los intereses
Yo escucho Radio María
Cómo se puede ser kazajo
Responsabilidad e irresponsabilidad
¿La culpa irrestricta?
La ficción sin límites
Kant y yo
Rule Britannia?
Qué dirán de nosotros
5 Et tout le reste est littérature
Quienes leen novelas
Las novelas
¿Qué es el terror?
Mi profesor cubano
¿Por qué leer Viaje al fin de la noche (1932)?
Jorge Luis Borges. ¿Qué decir?
Reescribir el Quijote
Italo Calvino, nuestro contemporáneo
Tal vez Onetti
Felizmente, Cortázar
El desdén de Juan Goytisolo
Pepe Carvalho en el recuerdo
Lo que me queda por vivir, varios años después
La muerte en Javier Marías
Cómo se escribe un best seller
Javier Marías y Arturo Pérez-Reverte
Arturo Pérez-Reverte, ay
Manual de lectura incompleta
Juan José Millás en conserva
6 Música ligera
Bob Dylan.I’m Not There
Bloody Bob
Bob Dylan e ING Direct. How Does It Feel?
¿Es poesía lo que Bob Dylan compone?
David Bowie, la soledad cósmica
La mañana se ha roto
The boy is mine
Lou Reed
Nino Bravo
Simca 1000
El artista anteriormente llamado Camilo Sesto
Young Americans, Young Americans
Bowie, el icono
7 Ficciones televisivas
La Pantera Rosa
Estoy tan aburrido que hasta me interesa lo que haces
El genio de la lámpara
The Americans
Breaking Bad
Hildebrando, mi terapeuta
El mundo es un lugar muy extraño
El festival de Eurovisión
La televisión obscena
8 Dios, vamos a morir todos
La imaginación y la fantasía
Las bolas flamígeras
Odio las computadoras
Ferreterías Brooklinnm
Yo compré una Liebherr
Un milagro, un milagro
Vemos lo que sabemos
Luz, más luz
¿La vida inesperada?
La vida eterna
Justo el resultado
No soy yo
Resurrección
Mientras agoniza
El futuro ya no es lo que era
El batiscafo
A Encarnita.
Verdadero, ficticio y falso
Verdad y falsedad son conceptos que pertenecen al dominio del conocimiento: decimos cosas que podemos probar que son ciertas, que podemos mostrar y demostrar, y decimos cosas cuyos enunciados no se sostienen y que, por ello, son sencillamente falsas. Pero además verdad y falsedad son también conceptos morales, criterios que nos permiten distinguir lo bueno de lo malo.
Ahora, en nuestro tiempo, las ciencias y las letras avanzan tanto que esto sería una barbaridad; avanzan tanto que ya no habría manera de hacerse una idea cabal y accesible del mundo; progresan tanto y tanto que casi todo nos resultaría complejo y confuso. Casi todo, en efecto, andaría muy confundido, como si cualquier embuste tuviera su asiento: sin criterios de verificación. De ello se seguiría la conclusión de que todo se nos antoja irreal, ni verdadero ni falso, como si lo que decimos o hacemos fuera únicamente evanescente, como si todo fuera relativo, como si careciéramos de recursos o asideros a los que agarrarnos para decir que esta frase o aquella afirmación son ciertas o inciertas. Así las cosas, el mundo estaría hecho unos zorros: la autoridad muy debilitada, la jerarquía por los suelos, la excelencia definitivamente aplastada por la mediocridad, el libertinaje y la diversión como únicas divisas, la equivalencia de valores como remate banal e irrelevante.
Ya en los años ochenta del siglo xx, Alain Finkielkraut lamentaba estas cosas, lamentaba la derrota del pensamiento. Es decir, la pereza reflexiva, la incuria y la insolencia de quienes creen que todo es igualmente válido o verdadero (o ficticio, o falso). Finkielkraut denunciaba esa equivalencia de los productos culturales, esa equidistancia. El filósofo francés, que pronto se fue aburguesando hasta aproximarse a la derecha más convencional, decía cosas sensatas y cosas muy polémicas. Se preguntaba, por ejemplo, si son acaso iguales un par de botas y una pieza de William Shakespeare. A lo que nosotros podríamos añadir: ¿deberíamos aceptar un grafiti como arte urbano? ¿Se merece Bob Dylan el premio Nobel?
Oh, Dios mío, ¿adónde vamos a llegar? Menudo lío, menudo desorden.
Hoy, ya todo lo que nos rodea es pintada, todo podemos tomarlo como pintada. Es decir, como manifestación superficial, poco duradera, casi delictiva o extravagante, nada importante, mera expresión de supervivencia cultural, mera reiteración, mera repetición de motivos conocidos, mera afirmación narcisista: a la postre solo vale o queda la firma... principalmente. Tomémonos en serio la pintada. Es todo un síntoma. O quizá metáfora, no sé.
El grafiti es una práctica que aún escandaliza porque perturba el paisaje urbano, porque supone una usurpación visual del espacio y de la propiedad. Es una agresión contra el orden convencional del entorno. Mucha gente detesta a quien, por ejemplo, se atreve a violentar los bienes públicos y privados con dibujos angulosos, con colores rotundos, con letras deformes, con ocurrencias retadoras, con firmas ostentosas: solo serían afirmaciones de un yo propiamente narcisista o rebelde. Sin duda, es eso, pero el grafiti es algo más. Es trastorno público y es autorrealización personal, la expresión de quien se plasma, se proyecta con su nombre, con su etiqueta, con ese alias que es sobre todo comunicación y firma (afirmación) orgullosa.
Un muro, que es cierre, clausura y delimitación, se convierte así en una ventana al mundo, una ventana chiquitita que nos muestra algo que no siempre sabemos interpretar. El espectador anda acelerado por las calles, observa los dibujos hechos con improvisación o con plantilla, lee la contorsión de las letras y se pregunta si eso es arte o vandalismo, si tiene algún valor estético, si es una violación de la propiedad. Pero, además, ese mismo público que accidentalmente transita por allí descubre un día que aquel cuadro ya no está, que ha sido literalmente borrado o, mejor, tapado a brochazos por la brigada municipal de limpieza o por un nuevo grafitero. Todo caduca, todo parece irreal, todo se muestra finalmente falso. O al menos incierto.
Justamente por eso, el artista se apresura a conservar su obra efímera. Hace una, dos, tres fotos: incluso se retrata camuflado o emboscado durante el proceso y, si dispone de un sitio en Facebook o Instagram, lo hace público en un nuevo muro. Conocemos casos cercanos, muy cercanos, que además de hacer todo esto escriben y reflexionan sobre esa infracción que comunica y expresa. Leo esas páginas de autoexamen y veo que el grafitero comparte una inquietud y ambivalencia.
Cuando alguien pinta un grafiti en la pared, lo primero que piensa es cómo lo verán las personas que pasen más tarde por allí. De alguna manera, el artista deja todo preparado para que un rato después alguien que camina cerca de la obra la pueda ver y diga algo. Con el simple hecho de que aquel que pase por allí diga algo («Vaya destrozo que han hecho» o «Mira qué colores tan bonitos») se establece una comunicación entre el artista y la gente que observa el resultado. Hace más de cinco años que llevo viviendo ese tipo de sensaciones y experiencias. Muchas tardes cuando voy a pintar por mi barrio, en vez de hacer bocetos o dibujos previos, lo que hago es pensar cómo lo verá la gente, y a partir de ahí empiezo. Creo que ese tipo de pintadas, si no transmite nada, ningún sentimiento ni ningún mensaje, rápidamente son relacionadas con algo que destruye, con vandalismo.
¿Cómo lo verá la gente? Justamente es lo que pienso al escribir este libro, tal vez tan efímero como un grafiti: ¿cómo lo verá la gente? Emborronar los muros —o aumentar el número de los libros— es un escándalo y una falta de urbanidad, cierto, pero también la urbe y el mundo han crecido y se han transformado precisamente a golpe de piqueta, de destrucción, de ocupación.
Lo que hoy nos parece obvio fue en su día un acto contra lo establecido, contra la historia, contra la tradición. Numerosas ciudades europeas tenían en el siglo xix murallas que las circundaban. La piqueta municipal o el pico y la pala de los obreros las abatieron por orden de las clases propietarias. ¿Para qué? ¿Para airearse? Sí, pero también para ocupar el espacio disponible, para construir, para levantar nuevos edificios, para especular con la riqueza inmobiliaria. Hoy vemos esas residencias como un resto del pasado, como un vestigio de otro tiempo más burgués y elegante. En realidad, el muro era la historia y la vivienda de nueva planta era un acto de vandalismo histórico. O no. Quién podría decirlo ahora.
Varias décadas atrás, el mencionado libro de Alain Finkielkraut, La derrota del pensamiento (1987), impresionó a muchos lectores. Desde luego, nos hizo pensar. Con el autor podíamos estar de acuerdo o en completo desacuerdo: era todo un acicate. Entre otras cosas, Finkielkraut se oponía a las equivalencias culturales. O, en otros términos, el autor deploraba el relativismo posmoderno. Lamentaba —ya lo hemos dicho— la tendencia contemporánea que nos haría ver como productos culturales vecinos una tragedia de Shakespeare y un par de botas: si toda elaboración humana es creación, artificio, entonces toda fabricación tiene su valor propiamente cultural. Para Finkielkraut, esta conclusión resultaba absolutamente desastrosa, siendo resultado de la revolución del arte, de la descolonización, del autoodio de occidente, del 68, de la antropología. La tesis de los etnólogos por la que todo lo que no es natural es cultural, habría conducido a la larga a las equivalencias creadoras, al relativismo.
Finkielkraut lo expresaba así, con estas palabras polémicas y contundentes:
un par de botas equivale a Shakespeare. Y todo por el estilo: una historieta que combine una intriga palpitante con unas bonitas imágenes equivale a una novela de Nabokov; lo que leen las lolitas equivale a Lolita; una frase publicitaria eficaz equivale a un poema de Apollinaire o de Francis Ponge; un ritmo de rock equivale a una melodía de Duke Ellington; un bonito partido de fútbol equivale a un ballet de Pina Bausch; un modisto equivale a Manet, Picasso o Miguel Ángel; la ópera de hoy —«la de la vida, del clip, del single, del spot»— equivale ampliamente a Verdi o a Wagner. El futbolista y el coreógrafo, el pintor y el modisto, el escritor y el publicista, el músico y el rockero son creadores con idénticos derechos. Hay que terminar con el prejuicio escolar que reserva esta cualidad para unos pocos y que sume a los restantes en la subcultura.
La andanada de Finkielkraut fue muy influyente y de forma habitual o recurrente distintos autores deploran esas equivalencias culturales. Periódicamente cunde la alarma. ¿Valen lo mismo un grafiti, un cómic y una tragedia de Shakespeare? Sin duda, la pregunta está mal planteada y tiene truco: una respuesta sabida de antemano que exige la vuelta al canon, al orden y a las jerarquías. La cuestión no es si hay gentes que atribuyen el mismo valor a todo: claro que las hay. Como hay provocadores que se creen genios. Pero para un historiador eso no es lo relevante: lo importante es asumir la cultura de masas, la fabricación, la composición o la construcción como productos culturales que nos alejan de la naturaleza, como formas de expresión humana que cambian nuestros hábitos y nuestras formas de relación hoy mismo, en la época contemporánea.
La naturaleza se hace paisaje cuando alguien la observa dándole valores propiamente humanos. Es en ese momento cuando la inviste con sentimientos y emociones, el momento en que se sirve de ella para hallar lo sublime, por ejemplo. Una tormenta o un acantilado no tienen sentido alguno, pero son los ojos alucinados de un espectador romántico los que convierten aquel paraje en un paisaje: arrebatado, convulso. Umberto Eco dedicó páginas imperecederas a estudiar a Superman, un subproducto cultural despreciado por los intelectuales de postín. El semiótico italiano fue capaz de examinar las formas discursivas del cómic y los valores folletinescos que incorpora, sus ecos tradicionales, incluso los restos de un Shakespeare remoto: el mismo Eco que estudiaba a James Joyce o la estética de Santo Tomás. Ahí es nada.
Salgamos a la calle. Tengamos mucho cuidado ahí fuera. Echemos un vistazo. Quizá encontremos en el último rincón de una calle a Superman volando entre los muros, un superhéroe recreado con las artes del grafiti… Somos historiadores. Y aquí, entre las páginas de este libro, está el mundo exterior.
Mariano Rajoy dixit
«Todo es mentira, salvo algunas cosas» fue la primera reacción de Rajoy cuando empezaron a torcerse eso, las cosas, en el Partido Popular. O eso parecía: que se torcían las cosas. Como dice Antón Losada en Código Mariano (2014), esa declaración era «un mensaje dirigido a sus votantes. Reconocía, a su manera, la financiación ilegal, pero solo en el pasado y siempre por el bien del partido o para casos de extrema necesidad, como socorrer a una víctima del terrorismo. Todo lo demás, era cosa del ahora codicioso y desleal extesorero y exsenador Luis Bárcenas».
Cuando escuché esa frase (o sus variantes y, por ello, no originales, falsas) me dije: acierta, Mariano Rajoy acierta involuntariamente. Ha interpretado de manera admirable el cinismo de nuestro tiempo, una parte de ese cinismo ambiental que nos permite zafarnos cuando nos pillan en un renuncio.
Más aún, ahora ya todos somos víctimas, podemos presentarnos como tales: todo es equivalente, todo es lo mismo. Así obra Rajoy. Lo asume y lo digiere. Rechaza casi todo de lo que se le inculpa o que se le reprocha: si ha participado en actividades corruptas, si recibe o entrega sobresueldos, si ha contribuido a financiar delictivamente su partido, la organización a la que pertenece. Aparentemente defiende la verdad, la verdad como correspondencia: si yo afirmo algo, lo dicho ha de tener su vínculo real, ha de tener propiamente su concordancia. En realidad no hay nada de eso. Mariano Rajoy se encoge de hombros y dice ignorar las faltas o delitos presuntos que se le atribuyen. Todo caduca, todo parece irreal, todo parece finalmente falso. ¿Todo es relativo?
Ludwig Wittgenstein dijo algo en el Tractatus logico-philosophicus(1921) que se ha repetido en numerosas ocasiones. Convendrá retomarlo ahora: «de lo que no se puede hablar, mejor callar». Él se refería al sentido de la vida, a los valores, a lo que escapa a la lógica y no puede ser enunciado por la ciencia.
¿Tenía alguna lógica la respuesta que daba Mariano Rajoy al ser preguntado y repreguntado sobre los papeles que publicó El País, los llamados papeles de Bárcenas? Su respuesta era un galimatías y es en parte el título de este libro. Decía: «Reitero lo que dije el sábado. Todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido no es cierto. Salvo alguna cosa que es lo que han publicado algunos medios de comunicación. Dicho de otra manera, es total y absolutamente falso».
Carece de toda lógica decir que una cosa es y no es al mismo tiempo. Se incurre en contradicción. ¿Cómo puede ser algo por completo incierto y a la vez introducir una salvedad? Y se incurre en redundancia, en énfasis inútil, decir que algo es «total y absolutamente falso». Si algo es totalmente falso es que es absolutamente falso. ¿Pero qué cosa no es incierta o falsa de todo lo que ha aparecido en los medios? Según Mariano Rajoy, «alguna cosa que es lo que han publicado algunos medios de comunicación». Indudablemente en la transcripción falta una coma: «alguna cosa, que es lo que han publicado algunos medios de comunicación». ¿Pero qué cosa es esa?
De entrada, la lógica de Rajoy es la de un personaje embustero. No niego esa conclusión. Creo, sin embargo, que la mentira es sobre todo una forma de expresar medias verdades y de avanzar con lentitud exasperante. El embuste, con el tiempo, se matiza o se desvanece. Por ello, Rajoy opta por ser un vehículo lento, pesado. En 2013, en el Bestiario español, dije esto: «Y sé que Mariano Rajoy ha demostrado ser una vez más un estadista accidental. Está aquí como podría estar en Matalascabrillas del Duque ejerciendo su profesión de registrador. Lo malo es que Matalascabrillas es un invento de Forges».
Igual que Carpanta, aquel héroe de la historieta ideado por Escobar, Mariano Rajoy es un resistente de tebeo. Pero atención: Carpanta duró décadas, le bastaba con ingerir algo accidentalmente para no morir. Vivía bajo un puente, sin cariño ni oficio. Únicamente pensaba en ingeniárselas para seguir adelante. Mariano Gasoil, que dice un familiar mío, resiste (como los motores diésel) y se las ingenia para sobrevivir. Nada más. Años después digo esto. Los motores diésel efectivamente resisten, y contaminan. Pero las piezas que rodean y completan el automóvil no aguantan el paso del tiempo. Ni siquiera el tiempo de un plazo prudencial. Los plásticos se quiebran, la chapa se oxida y se perfora, la correa de distribución puede romperse, el reprís pierde gas o fuelle, el aire acondicionado tiene escapes hasta averiarse. Vamos, que con los años es ya un coche viejo.
Eso es Mariano Rajoy: un coche de diésel viejo que nunca tuvo turbo. Como un vehículo desvencijado que estuviera en permanente ralentí o marchara a una velocidad tan baja que pusiera en peligro a los demás automóviles. Él va a la suya, que es una manera de decir que no le preocupa el embuste, y sabe que puede alcanzar su meta prácticamente sin moverse. No le importa desesperar y exasperar al resto de conductores y a una parte del público que vino a contemplar el rápido curso de los acontecimientos.
Ahí lo tenemos siempre: tomándose su tiempo, anormalmente largo, provocando riesgos, haciéndonos enloquecer. Permítaseme este mal uso de Wittgenstein y esta campechanía con la que me dirijo a don Mariano: señor Rajoy, «de lo que no se puede hablar, mejor callar». O al revés: señor Rajoy, de lo que se puede hablar mejor es no callar. ¡Hable, por Dios, hable! Con lógica. Con orden y concierto. ¿Pero quién es ese que tenemos ahí enfrente? ¿Qué fotografía es esa?
La foto de perfil
De repente irrumpe Freud: lo vamos a tener muy presente en este libro. Se nos cuela entre las páginas de un volumen que tiene mucho de observación externa, pero también de autoanálisis de un historiador. Sigmund Freud está aquí, entre nosotros. Noto su presencia. Su imagen se repite constantemente y las instantáneas que le tomaron son objeto de reproducción y de caricatura.
Es un icono de la cultura de masas, un grafismo universal o incluso un espejo en el que aún se contemplan muchos. Es una presencia viva. También la de Karl Marx, que todavía nos escruta: como si estuviera interpelándonos.
El arte del retrato tiene esas cosas. Un gesto, un leve mohín, un inapreciable guiño, una pose desaliñada o majestuosa cambian a la persona y nos la presentan como lo que es... a tiempo parcial o de forma constante. Como lo que quiere ser o como lo que no sabe que es. Un retrato puede ser altamente revelador (y perdón por la perogrullada).
¿Y Freud? ¿Cómo se fotografía, cómo nos mira? Casi de perfil, con el cuerpo algo ladeado, mira tan retadoramente, con tanto desafío, que el espectador teme ser descubierto, amonestado, recriminado.
Ahí está, con ese enfado tan vivaz, tan convincente. Tan decimonónico y genial: se sabe un conquistador. Como Napoleón, por ejemplo, al que entre otros admiraba como figura fuerte de autoridad, figura finalmente fracasada.
Vemos una foto suya y no le echamos muchos años. A la imagen, me refiero. Va vestido de un modo fino y algo anticuado, y sin duda su apostura de caballero otoñal nos parece muy elegante. Pero en esas fotografías —y en las de Marx— hay suspicacia: como si el retratado temiera ser sorprendido o agredido por alguno de sus muchos enemigos.
Los pensadores influyentes no lo son solo por el número de seguidores que tienen, sino también por la nómina de adversarios que se ganan. Por eso, Marx y Freud no son solamente antepasados varones, occidentales, blancos y muertos. Son contemporáneos nuestros, algo fantasmales, es cierto. Vuelven una y otra vez porque nunca han acabado de dejarnos. Y regresan para retarnos y retratarnos.
Cuando le tomaron algunas de sus célebres fotografías, un Freud, ya anciano y enfermo, posaba seguro y dominador. Como en una célebre instantánea de Max Halberstadt, fechada en 1922.
Se sabía duradero: a pesar del cáncer que lo consumía y que tantos padecimientos le infligía en la mandíbula. Se mostraba como un caballero severísimo y algo ceñudo. Se había pasado la vida librando batallas y eso se nota en su aspecto.
Es como si la foto se la hubieran tomado aprovechando un alto el fuego, un alivio temporal entre partes de guerra y choques dialécticos más o menos armados. Yo también aprovecho ahora el alto el fuego para acabar esta introducción que trata de lo real y de su doble, de las cosas y sus versiones, de los individuos y sus efigies. Miro sin acceder enteramente al exterior, como si estuviera contemplando retratos, fotografías de algo que en efecto está ahí.
Géneros confusos
Me extiendo. Me extiendo en este libro tratando variados objetos y cultivando diversos géneros, géneros borrosos o géneros confusos, según los calificara el antropólogo Clifford Geertz. Me extiendo sobre los cambios culturales, sobre ciertas fantasías individuales, sobre las mentiras que yo mismo me he contado, sobre los miedos, sobre lo irreal, sobre lo impostado, sobre lo falso. Sobre la confusión, sobre las equidistancias, sobre las equivalencias. Hay una cháchara de derribo, hay un blablablá que todo lo contagia. Para hacerles frente exploro las mentiras y su representación, examino embustes y embelecos de la política o de la publicidad y, de paso, me invento lances en los que jamás he estado envuelto para así llevarme al límite. Es una forma de averiguar qué siente el mentiroso. Este libro habla, pues, de lo falso, de los embustes, de las ficciones que creemos o queremos creer, de la imagen, de ciertas imágenes. Y trata del fake, de un fake en el que estuve gozosamente envuelto. Pude comprobar las dificultades que tienen ciertos periodistas para discernir la verdad de la verosimilitud.
No sé si esto que escribo valdrá académicamente. No sé si será una indagación propia de estudiosos, de eruditos. Imagino que no. Pero esto que ahora preciso forma parte de las observaciones que hago sobre el mundo contemporáneo, mi especialidad académica. Me arriesgo con lo real y con lo fantaseado, con lo documentado y con lo inventado. En cualquier caso, lo que escribo lo hago para entender mejor lo que me rodea.
Hay partes protagonizadas por un tal Justo o por un tipo que se le parece. Quien lea no deberá creérselas del todo. Repito: que quien lea no se las crea del todo. Unas partes son verdaderas y otras son propias de una ficción autobiográfica. El tal Justo o es un hermano postizo y homónimo o es un redomado impostor, un tipo engañoso. O yo los veo así. Poco tienen que ver conmigo y de ellos, para salvarme, también digo que todo es falso salvo alguna cosa. En algunas de las páginas de este libro se da un fake en efigie que simula ser un individuo: solo alcanza a copia mejorada o deformada del original. Ahora bien, además del nombre propio hay unas realidades comunes que me son muy próximas.
Pienso que ambos sosias, patéticos, sin fuelle o con poco coraje, padecen las cosas que me preocupan y asimismo las cosas que apenas me interesan. Y encima amenazan todo el tiempo con suplantarme realmente, con ocupar mi sitio. El hermano y el impostor... Al final, también en esto hay una derrota. Esos personajes insidiosos, que se me entrometen, son falsos, salvo alguna cosa, que es lo que aquí se publica. En un caso es falso porque, habiendo existido, su vida potencial, su existencia no consumada, me marcó para siempre. En el otro porque, no habiendo existido, su existencia se consuma en situaciones que bien pudiera haber vivido.
No sé si esto que detallo servirá para reflexionar sobre la vida que nos ha tocado, sobre la existencia que nos ha sido dada. Vamos avanzando en zigzag según la línea de flotación y, sin embargo, la impresión es la de sumergirse, ahogarse, asfixiarse. Hay tanto mundo sin resolver y tanta realidad falsa, expresamente mentirosa. O banal... No pasa nada. Mientras tanto intento reflexionar con provecho. Con provecho para el lector. Un ensayo por aquí, un cuento por allá, un microrrelato por acullá. Son pecios de un naufragio en un mundo hecho pedazos. La mar está revuelta y está todo muy confundido. Menos mal que no hemos perdido el buen humor. Por supuesto no pretendo colar de rondón trolas que no parecen tales. A lo que aspiro es a revelar ciertos límites de la ficción y ello sin dejar de ser historiador.
La Historia es una disciplina, una disciplina de verdad. Eso significa que cuenta con un auténtico repertorio de conocimientos adquiridos. Los conocimientos se obtienen siguiendo un método y cumpliendo unas reglas. O en otros términos, aplicando un protocolo y respetando unas normas. Significa también que esos protocolos y reglas se aplican para contar lo sucedido, evitando de ese modo la fabulación, la fantasía y la mera invención, artes perfectamente legítimas que a los historiadores nos están vedadas.
El profesional de la Historia se ciñe a los documentos (del latín documentum, que viene del infinitivo docere). El historiador se limita a la consulta y al examen de los restos del pasado, tanto materiales como inmateriales. De esos vestigios o atisbos, el investigador extrae informaciones, siempre parciales, pero informaciones que somete a crítica interna y externa: observa el hecho, aventura un significado, postula una función y examina las condiciones materiales de su realización y recepción.
El historiador narra de forma sucesiva lo que en principio solo es un repertorio de datos inconexos. Los detalla, los clasifica y los cuenta valiéndose para ello de un planteamiento, un nudo y un desenlace. Efectivamente, hechos que fueron reales y simultáneos se ordenan en la historia de quien los escribe. Esos hechos individuales o colectivos son presentados relacionándolos, vinculándolos.
Al hacer estas cosas, el historiador se aproxima a la literatura. En cierto sentido, la historia es exacta y remotamente un género literario. Cierto: el historiador narra, narra con orden, convirtiendo en palabras lo que fueron hechos, materiales, imágenes, sueños o también palabras. Es decir, historia y literatura están próximas. Primero, porque la historia es desde antiguo uno de los más venerados géneros, propiamente literarios, cultivados por eximios creadores. Esto es, en el relato histórico hay retórica, presunción, conjetura, creación imaginativa. Sin embargo, eso no significa que el historiador escriba ficciones. Solo significa que la imaginación está presente en su tarea: cuando supone o conjetura, cuando completa hipotéticamente lo que el documento no le da porque esto o aquello está sobreentendido o se ha perdido. Pero el profesional de la historia no fabula, no rellena a su antojo lo que está ausente o lo que no puede conocer, no completa con la fantasía aquello que jamás podrá averiguar.
La literatura y la historia son vecinas, cierto, como son vecinas también la memoria y la historia. Pero a la vez tienen grandes diferencias. La novela, por ejemplo, es un calco transfigurado de lo existente, materia que un artista deforma mucho o poco, de manera monstruosa o sublime, a partir de una realidad que está ahí fuera o a partir de unos motivos que se hallan dentro del propio novelista. Por su parte, la memoria es también una recreación de lo sucedido a partir de las sugestiones que nos provoca el roce de los sentidos. Quien evoca trae al presente no lo que sucedió, sino lo que cree que ocurrió o lo que buenamente puede retener de lo acontecido.
La fidelidad con que el novelista o el memorialista puedan evocar lo pasado o lo real es algo a comprobar, flexible. Es variable. A quien realiza un acto de memoria para contar su pasado se le pide mayor fidelidad que a un escritor de ficciones. Este último no está obligado a decir la verdad. ¿Qué verdad? Su frase, la frase del novelista (la que el autor empírico de una obra pone en la boca o en la palabra de un narrador) pertenece a un universo escrito, a un dominio verbal que puede corresponderse o no con un hecho externo, con un referente.
En cambio, para el historiador la fidelidad no es un mérito: es un deber. No tiene libertad para añadir lo que no está. Su frase tiene que encontrar algún tipo de correspondencia con el mundo externo: sea entre los expedientes de un legajo en un archivo, sea entre las voces o los testimonios escritos de quienes testifican. El Holocausto existió. Hay correspondencia entre lo que los historiadores pueden decir sobre él y unos hechos de los que ya solo quedan huellas o testimonios: al fin, documentos.
Aparte de lo anterior, el profesional de la historia interpreta y explica. Interpreta las acciones y sus intenciones, esos motivos que nos damos los humanos y que indirectamente justifican los actos que emprendemos o que no llegamos a realizar, los pensamientos que tenemos y que tan frecuentemente nos callamos. Además, el historiador explica el contexto, la circunstancia, el marco de dichas acciones, las causas globales o generales que los individuos no suelen conocer justo en el momento en el que actúan, justo cuando acometen sus empresas, particulares o comunes. Los historiadores, pues, saben más que los sujetos históricos: tienen perspectiva, tienen distancia y han visto o averiguado cómo han marchado las cosas, cuál ha sido el proceso posterior a los hechos concretos.
Saben más, ya digo, del pasado de la humanidad, de las etapas remotas o de los hechos inmediatos y ya consumados. Y organizan esas informaciones de acuerdo con las reglas comunes de su profesión. En este sentido, la historia se aproxima a la ciencia, aunque no sea ciencia. Específicamente: aunque no alcance jamás las condiciones de la ciencia experimental. ¿Por qué razón? Porque los historiadores no pueden reproducir en laboratorio las circunstancias de un fenómeno. Y ahí, justamente en ese punto, es donde se revela que sabemos menos que nuestros antepasados, que sabemos menos que quienes tienen algo que testificar, que las personas que estuvieron allí.
Toda biografía o toda historia es para quien la escribe de mayor una autobiografía velada, una recapitulación de lo que alguien hizo pero contada no a través del objeto, sino del sujeto. El historiador no es protagonista de las acciones relatadas, no es un personaje en los hechos narrados. En su relato, el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado no coinciden. Tú haces, yo miro y escribo. Tú dejas huellas, yo las recopilo, las ordeno y me pronuncio sobre ellas.
Ahora bien, cuando el investigador elige y cuando el historiador escribe, ambos dan sentido a lo que narran e inevitablemente vuelcan. ¿Hacia dónde, a qué cosa? A una parte de su yo, a una parte de su identidad, de sus deseos, de sus fantasías, de sus vidas potenciales, de lo que habrían querido ser o de lo que habrían querido evitar. La historia, también la de cada uno, es una página en blanco. O un espejo irreal, como aquellos de que disponen los pericos.
No somos solo lo que efectivamente hemos sido o lo que hemos realizado, sino también las fantasías que nos acompañan y no revelamos, las ensoñaciones que no confesamos, los placeres y lo miedos que callamos. Lo que creemos intuir en el espejo... En ese dichoso espejito.
Directa o indirectamente, el biógrafo toma al biografiado como un espejo real o deformante, como un reflejo deseado o repudiado. Lo mira, lo examina y se compara, se contrasta. No hay cesura radical entre el observador y el observado: precisamente, el acto de observación modifica la cosa vista, porque quien mira valora lo que distingue, lo confirma y lo rebate.
Yo estuve allí, sí: en mi pasado de individuo. Por ello, en este libro me expreso como historiador y a la vez me consiento ciertas licencias para desdoblarme, para verbalizar lo que no había contado hasta ahora, para inventar lo que como investigador no podría decir, para añadir lo que como profesional no puedo saber. Quiero mostrar parte de la fantasía (roma o sutil) de la que soy capaz como sujeto, y quiero que eso se vea y se lea al lado de los ensayos breves que conforman este libro. En parte invento. Y en parte me consiento y me confieso. Este libro, en efecto, es de un género confuso, pertenece o mezcla muchos. Soy un historiador que se calza las botas de ciudadano para, como tal, fabular, desdoblarse e incluso tratarse, mostrarse e inventarse en tercera persona. Son registros variados que, creo, encajan en un libro que se titula Todo es falso salvo alguna cosa. No pocas cosas...
1¿Yo es otro?
No sé si hablo de mí cuando digo esto
Un observador escruta lo real, justamente por ser lo real un escenario de sorpresas y de hechos a los que hay que dar significado. La situación no se nos impone de manera obvia y para examinarla y contener sus posibles hostigamientos debemos valernos de los recursos disponibles, las experiencias, la cultura, así como de una caudalosa memoria literaria y cinematográfica que nos permita establecer analogías.
Contemplamos una calle y tendemos a imaginarla al modo en que una calle puede ser representada en un film, vista desde arriba, en picado, por ejemplo. Sabemos que una despedida definitiva, o lo que parece una despedida definitiva, debe suceder bajo una lluvia que le dé ambiente y melancolía, como hemos visto en el cine negro —en Casablanca (1942) en particular. Sabemos también que el sombrero de un personaje masculino en una fotografía evoca un modo de coquetería y de representación propio de las películas antiguas, en las que muchos hombres se cubrían con un Stetson o con auténticos Borsalinos.
Cada uno de nosotros es un depósito de referencias cinematográficas y somos intérpretes que dan sentido a lo que les sucede a otros, que son los que de verdad viven en la ficción. Cada uno de es un atadijo de palabras ya empleadas, un muestrario de esquemas narrativos gastados.
La tarea del yo que observa puede expresarse así: miro, recuerdo cosas propias, recuerdo cosas ajenas que me han transmitido y que me ayudan a completar las imágenes, e imagino, imagino propiamente, es decir: completo lo que no he visto ni recuerdo.
Si empleamos jerga de historiador, podemos decir que cada uno de nosotros es una suerte de archivo, un centro de documentación, de testimonios, de fuentes diversas. Incluso podemos decir que somos un tipo especial de archivo: un depósito principalmente desordenado en el que un empleado laborioso espera hacer compatible todo lo que ve y todo lo que exhuma.
Pero esa tarea es imposible y la coherencia documental jamás se consigue. Por tanto, la identidad en conflicto permanece dentro de cada cual, sin resolver, al menos en el sentido de alcanzar una congruencia definitiva, que sería lo más parecido a la muerte.
No sé si hablo de mí cuando digo esto. Hablo de mí a través de otros. La coherencia se verá al final. Me expreso en primera y en tercera persona. A veces soy yo quien habla con sinceridad; otras invento a ese Justo que poco o mucho tiene que ver conmigo. O a un Fernando S., que también es mi sosias. Esto no es jugar con la credulidad. Esto es abordar el mundo en sus formas más complejas.
No trespassing
Ya lo sabemos: el esfuerzo a que los humanos estamos obligados es un doble castigo: por un lado, es una condena bíblica, metafórica y mítica. Tiene bemoles el asunto: aquellos que decían ser nuestros primeros padres se arrogaron todos los derechos por amor de Dios. Bueno, se los arrogaron o es que ese Dios en su infinita benevolencia se los repartió a manos llenas.
Por otro lado, el puñetero trabajo es un hecho cierto y nada simbólico: es un deber, ea, que si no puedes cumplirlo por falta, por carencia, entonces mal, muy mal, y si lo cumples porque lo tienes, entonces todo son enfermedades y accidentes laborales y un malestar general que no sabemos a qué atribuir. Pero regresemos al Paraíso.
Hubo un tiempo en que Adán y Eva paseaban por ese edén oreado. El Edén: tiene nombre de bar de carretera. Pero no: es el rótulo que dicen que alguien había dispuesto y colocado a la entrada del Paraíso. Debajo algún gracioso colgó otro cartelito que rezaba: No trespassing.
No me extiendo. Digo que, cuando Adán y Eva se abandonaban al deleite y a la holganza, aquellos primeros padres carecían de atropellada inquietud y de premura: caminaban fresquitos, mirando la minucia de aquel vergel, tan reciente y espeso. Decía Adán en un español precario: «mira un bichito» (le faltaba vocabulario). Y así seguían.
No sentían la amenaza de la naturaleza tupida, el abrazo de su flora o el acoso de su fauna. Los pocos nombres y las muchas cosas coincidían y se superponían. Por ejemplo, hablaba Eva en un castellano igualmente limitado y hasta ignorante: «mira, Adancito, un mamífero». Eso decía la señora refiriéndose a una ballena que llevaba un tiempo allí varada, junto a la playa de Levante.
Pero ellos eran así: la timidez y el esfuerzo no existían, y el Dios tutelar observaba su creación con benevolencia, con orgullo y con algo de guasa. Se sentía satisfecho de ese par, sí, y la verdad es que, aunque mejorable, el Paraíso parecía un auténtico jardín.
Todo acabó, sin embargo. Hay distintas versiones: que si fue la primera disputa conyugal, que si hubo un tercero en discordia, etcétera. Todas ellas son poco verosímiles, pero no puedo oponer ninguna mejor.
Lo cierto es que el abandono o la expulsión del Paraíso fue un repertorio de reproches mutuos. Dios se hizo el sueco y con una falta de elegancia absolutamente impropia decidió retirarse. Fue, además, una irresponsabilidad. Y fue, en fin, un ingreso en el tiempo y en el pavor y en el laboreo y en la repetición. Eso es lo que padecieron Adán y su Señora Esposa.
En ello estamos aún cuando se avecina cada otoño, cuando concluye el ciclo estival: avergonzándonos de la molicie a que nos hemos entregado y repudiando el porvenir y las sucesivas tareas que promete. Vemos cómo se distancia el verano, aquel edén que se nos escurre. Mañana vemos el fin de casi todo, la vuelta de nuestra auténtica temporada laboral…
Me pregunto a qué demonios debo yo esta expulsión.
The End
A escribir se aprende. A decir verdad, la letra, con apenas esfuerzo, entra. A leer se aprende. A leer en silencio, de pie o al bies, también... se aprende. Pronto, apenas sobrepasados los cuatro años, conocemos con precisión las cuatro letras. Bien orgullosos que estamos de dicha proeza.
Poco a poco, con mucha paciencia, seremos capaces de juntar palitroques y de dar sentido a lo que anotamos o a lo que nos presentan. Poco a poco, con denuedo, podremos desentrañar carteles, rótulos y señalética, publicidad, prospectos de farmacopea, tratados, prontuarios científicos y, finalmente, la partida de nacimiento.
Hay en ella datos particulares, irrepetibles, pero hay también mucho temor y tenor codificados. Es decir, la jerga administrativa que nos identifica y clasifica, para seguridad del Estado y tranquilidad de la ciudadanía.
La partida de defunción no, esa no podremos transcribirla, pues enuncia unos hechos que nos resultan imposibles de admitir, acontecimientos totalmente incomprensibles y siempre venideros. Por otra parte aluden a uno mismo, a nuestra desaparición, cosa que se asume mal. Yo llevo cincuenta y tantos años cargando con la muerte de mi hermano mayor y su ausencia ha sido más importante para mí que alguna de las personas que frecuento. Me explico.
Mi hermanito, ese al que mencionaba más arriba, llegó y se murió. Una pena. Tengo fotos suyas con ropita de cristianar que atestiguan su presencia en el mundo. Según la novela familiar, mi pariente era más fuerte que yo, como más corpulento. Además, a lo que me cuentan, era rubio, y no como uno, que apenas llegué a castaño claro: eso sí, hace tiempo, cuando lucía cabellera.
El tipo se llamaba Justo Serna y había nacido un par de años antes que yo. ¿He de decir que ese Justo era falso y que el auténtico no nacería hasta 1959? Con él fui confundido administrativamente en alguna ocasión. El bebé tenía toda la vida por delante, un porvenir prometedor que se frustró. Menos mal que yo vine, mal que bien pero vine, a completar lo que él no supo o no pudo realizar: eso me decía de jovencito para vengarme de su presencia. Durante décadas pensé que mi hermanito descansaba en el Limbo. Las celebrities suelen apartarse periódicamente del bullicio.
Igual que Ana García Obregón, que desaparece con regularidad para descansar (pues posar pesa), mi hermano homónimo se retiró a ese lugar, el Limbo, para aguardar el Juicio Final. Estar en el Limbo es como estar en Babia.
En pleno franquismo, en los años sesenta, cuando era niño, yo me declaraba católico y, como tal, obraba. Solía confesarme todas las semanas para poder comulgar libre de culpa, limpio de corazón, sin ese fardo insoportable que era el pecado.
En los años sesenta, cuando era todavía niño, yo iba a la catequesis. ¿Para qué? Para prepararme. Debía recibir el cuerpo de Cristo, la primera comunión, esa instrucción religiosa que nos daban en la parroquia con el fin de aprender las verdades básicas del cristianismo, reveladas, algunas muy oscuras y confusas para la mentalidad de un muchachito.
Fue entonces cuando descubrí el Cielo y el Infierno, el pago o la recompensa por la rectitud y la bondad, el castigo o la pena por la depravación y la honradez. Cada semana, al confesarme, experimentaba un gran alivio porque si sobrevenía la muerte —así, repentinamente— me sorprendería en las mejores condiciones.
De ese modo podría ir al Paraíso, sentándome, al fin, a la diestra de Dios Padre. Si, por el contrario, estaba manchado (por el pecado, por la mentira, por el vicio, ay) me exponía a lo peor: a que un fallecimiento imprevisto, inesperado, me mandara directamente al Infierno.
Allí estaba Satanás, pero sobre todo estaban las calderas de Pedro Gotero (o Botero, según). Imaginaba aquel recinto tórrido, con una temperatura abrasadora, bochornosa en un doble sentido: por el calor ardiente de las llamas que hacían hervir las calderas y por el sofoco, por la vergüenza de estar allí, de ser un niño impenitente rodeado no solo de pecadores veniales, sino también de afamados delincuentes y villanos sin corazón.
Así era el Infierno con el que soñaba, el que aparecía en mis pesadillas particulares. Me angustiaban las recaídas, la imposibilidad de mantenerme básicamente en gracia, sin mácula ni yerro. A la vez suponía que el otro, ese Justo Serna que me precedió, habría sido más fuerte y respetuoso. Si yo era un adolescente mentiroso, sabía que las faltas que cometía me acercaban cada vez más a esa eternidad candente, pues aunque la confesión y el propósito de enmienda me podían librar momentáneamente de dicha condena, lo cierto es que la reiteración semanal de los pecados en los que incurría no auguraba nada bueno.
El Cielo era otra cosa, sí: la bienaventuranza, la placidez, la conciencia tranquila y una vecindad acogedora, la de Dios. Y, sin embargo, era tan inalcanzable… Los niños de entonces sabíamos que lo que se nos pedía era mucho, demasiado, por grande que fuera lo que se nos prometía. Tanto era así que poco a poco, y sin aspavientos, uno dejaba de creer para sentirse liberado y firme.
Muchas veces se ha repetido con G. K. Chesterton que cuando dejamos de creer en Dios acabamos creyendo en todo o en cualquier cosa. Eso no es necesariamente cierto. Algunos, simplemente, nos propusimos y aún nos proponemos obrar lo mejor posible para no incrementar el mal, para no agravar el estado del mundo. Sin creer en nada particular.
Es por eso por lo que yo no sustituí una creencia fallida o perdida por una nueva fe, por una religión política. Sencillamente, tanteaba ese mundo que nos acogía y nos amenazaba tratando de sobrevivir con algo de coraje y bravura, nada más. O nada menos.
No llegué a hacer apostasía, renuncia explícita, pero jamás me maquillé llamándome agnóstico, confortablemente agnóstico. Me declaraba ateo, y así sigo: bautizado, pero ni creo ni ejerzo.
Pensaba, digo, todo esto, y me preguntaba si la Iglesia católica no debería pedir perdón: perdón y disculpas por el miedo que nos metió en el cuerpo a tantos y tantos niños cuando los clérigos nos intimidaban con las penas inextinguibles del Infierno a pesar de que estábamos bautizados. Luego supe que la institución se había modernizado y que lejos de exagerar la retórica de la culpa, del castigo y del pecado había empezado a hablar de amor y de perdón para todos.
Algo así como que, el día del Juicio Final, Dios nos eximiría de nuestros errores, de nuestras caídas, de nuestros deslices, acogiéndonos a creyentes y a ateos, a bautizados y a infieles en su seno. No está mal, la verdad. Sobre todo para quienes han estado vagabundeando durante siglos por el limbo.
El Limbo es una zona fronteriza, un umbral, un no man’s land en el que deambulan desde hace mucho tiempo los niños que mueren sin uso de razón (alcanzado hacia los siete años) y sin haber sido bautizados. Como mi hermanito, vaya. Como ese Justo Serna cuya sombra inmaterial se cierne sobre mí.
El Limbo es un espacio en el que no hay tormento ni dicha. Tampoco gloria: solo una eternidad gris para almas cándidas privadas del amparo divino. Según leíamos en una crónica para El País de Juan G. Bedoya, fechada el 8 octubre de 2004, Juan Pablo II ya había desmontado a fondo, en el verano de 1999, la arquitectura tradicional del Cielo, Infierno y Purgatorio. Había afirmado que no eran lugares físicos —arriba o abajo de la Tierra—, sino estados del alma y del ánimo: la presencia de Dios, el Cielo; la ausencia de Dios, el Infierno. Había ordenado a su policía doctrinal, el cardenal Joseph Ratzinger, hacer lo mismo con el lugar llamado limbo.
«Es una cuestión de máximo interés que se revise la doctrina sobre la suerte ultraterrena de los niños que mueren sin recibir bautismo», había apostillado Juan Pablo II. Según se dice, el asunto del limbo era considerado del «máximo interés» por dicho papa a causa de un duro golpe recibido en su infancia. Por supuesto me interesó la historia. Hay que imaginarme batallando por y contra un yo esquivo e inconcluso. Detallo la anécdota.
Cuando Karol Wojtyla tiene nueve años, su madre fallece al parir a una niña que viene al mundo muerta. Desde entonces, al papa polaco nunca deja de preocuparle el alma de su hermanita muerta. Algo semejante a lo ocurrido en mi familia.
Pues bien, un año después, esa Comisión Teológica Internacional hará públicos los resultados y, al parecer, la conclusión resulta muy alentadora: a los niños no bautizados se les quiere enviar directamente al Paraíso gracias a «la infinita misericordia de Dios». No está mal, no, que se rompa el triste encantamiento del Limbo. No está mal que se libere de esa esclavitud a los millones de niños que allí se apretujan desde el principio de los tiempos. Lo que demandaría a la Iglesia es que pidiera perdón por haber convertido una metáfora en un lugar, por haber descrito como espacio o como cárcel aquello que solo es un presidio del alma. Lo que les exigiría a nuestros clérigos, en fin, es que dejaran en paz, ahora sí, a los muertos, a nuestros muertos, a mi hermanito, por ejemplo.
Santo sùbito
¿Qué tienen que ver Juan Pablo II y Juan XXIII? ¿Que tienen alas? ¿Acaso el hecho de que van a ser canonizados? Sin duda, un santo, alado, puede alzarse hasta el cielo. Alguien me dirá que esos son los ángeles. Respóndanme con sensatez. ¿Qué diferencia a un santo de un ángel? ¿Acaso que el último puede batir sus potentes alas? No me confundan. Un santo puede levitar, llegar al cielo y regresar a la tierra. Puede servir de intermediario, de mediador. ¿Qué me dicen? ¿Que hay santos y santos? Sí, como hay pecadores y pecadores. Yo soy un ser terrenal y solo con mucha dificultad consigo imaginar a seres aéreos. Igualmente, solo con extremo esfuerzo consigo volar. He de prepararme. He de convencerme. He de aligerar peso. He de mostrar predisposición. He de manifestar voluntad. He de abonar el pasaje correspondiente.
¿Qué pintan Juan Pablo y Juan? Juan XXIII abrió una Iglesia ultramontana en un momento de crisis espiritual, de clausura y de rebeldía juvenil. El mundo iba a la deriva y los clérigos debían dar respuesta. En cambio, Juan Pablo —«segundo, te quiere todo el mundo»— vino a cerrar lo que estaba entreabierto.
Alabado sea el Señor. Será una fiesta en el Vaticano. Podemos anticipar lo que va a ocurrir.
Los eventos masivos, aquellos en los que una muchedumbre se congrega, facilitan la expresión de sentimientos colectivos, esos que nos permiten abandonarnos hasta hacer desaparecer nuestra individualidad. Y esto ocurre no solo cuando emprendemos una acción común (una manifestación, una marcha que avanza como un solo hombre), sino también cuando la multitud reunida es una vasta población que está congregada y en la que cada uno de los integrantes es parte infinitesimal de la masa. No hace falta que nos agitemos todos a un tiempo (haciendo la ola, por ejemplo), que vociferemos con dicha o con furor colectivos. El simple hecho de compartir el espacio —la plaza de San Pedro— y el de hacer visible esa muchedumbre son transfiguradores: cada uno puede vivir de manera sublime y en comunión lo que esa gigantesca totalidad experimenta.
A esta vivencia Freud la denominó sentimiento oceánico, esa experiencia verdaderamente excepcional en la que el yo se desdibuja, en la que los individuos se libran al empuje de lo unánime. Es una circunstancia que, en sus momentos de mayor excitación, se asemeja a la ebriedad, al abismo, al vértigo; un momento transitorio de descarga, de alivio, de ensoñación; un momento más o menos duradero, pero que siempre tiene comienzo y conclusión, transcurrida la cual volvemos a la vida de vigilia, a la rutina cotidiana. Lo oceánico, leo en El malestar en la cultura (1930), es «un sentimiento de indisoluble comunión, de inseparable pertenencia a la totalidad del mundo exterior». En efecto, lo oceánico es lo que nos hace vivirnos como solidarios de algo que, por principio, nos sobrepasa e incluso amenaza: una muchedumbre que se agrega, que bulle, que chilla, que se excita, una multitud formada por individuos que experimentan la proximidad, la cercanía.
Educados para contenernos, para guardar las formas y las distancias (eso que en el mundo anglosajón es verdaderamente preceptivo), instruidos para atemperar en público las emociones, muchos solo se permiten esas expansiones cuando están dentro de un grupo que los cobija. Es entonces cuando tantas personas que, en circunstancias normales, nada compartirían con ese vecino ocasional, se tocan, se frotan, con transpiración y con aliento. Es bajo esa especial situación cuando se franquea la barrera que dicta la buena educación y el pudor, cuando se acepta la cercanía de los otros cuerpos.
Y algo de esto ya ha sucedido con esa vasta multitud que se arremolinará en la plaza de San Pedro o, mejor, que avanzará en fila, una masa de creyentes, turistas y curiosos que juntos sentirán la excitación oceánica. Por lo que veremos en televisión, habrá un murmullo respetuoso pero habrá también un estrépito común, una solidaridad y la curiosidad de la espera: se entonarán cánticos píos, con esas guitarras y con esa buena predisposición propias de los años sesenta.
El sentimiento oceánico es algo confuso y tendencialmente peligroso: amenaza con anegarnos. Más aún cuando la calle que congrega a tantas personas se convierte en un inmenso plató en el que los figurantes creen estar representando los papeles de una obra. «La muchedumbre, de pronto, se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad», decía Ortega y Gasset, atónito por el protagonismo de la masa. «Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social; ahora se ha adelantado a las baterías, es ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas: solo hay coro», concluía. Pero no, no es así: es solo lo vistoso de la sociedad de masas y de la sociedad del espectáculo, una sociedad de la que la muchedumbre retransmitida es el señuelo. Mientras tanto, cuando la multitud aguarde paciente su turno, los cardenales, auténticos personajes y responsables del drama, estarán fuera de campo.
El pecado
El homo sapiens fuma y lee después de haber liquidado a un mono rival. Es raro que no lo veamos con una copa de bourbon. Ha matado a golpes de fémur a su principal oponente y necesitaría aturdirse con un trago. Normalmente, él no es violento. O eso cree.
Ahora, tras lanzar el hueso al aire (quién sabe adónde habrá ido a parar) se relaja: la tierra ya es suya y el agua también. Los recursos son escasos. Por eso lee las cotizaciones de bolsa: para saber cuál es el estado de sus inversiones. Se inquieta.
¿Por qué? ¿Acaso porque empezó entonces la primera crisis financiera? No. Porque el homo sapiens recuerda, justo en ese momento, que abandonó descuidadamente el fémur, la prueba del delito. Se ha informado de un caso similar y eso lo perturba.
Fue un instante de gran belleza formal, la del fémur, se dice para sí el homo sapiens. Pero ahora rompe el ensimismamiento para ponerse anticipadamente bíblico: evoca el episodio de la quijada con la que Caín mató a su hermano. ¿Maté yo a Justo Serna? Mal empezamos, piensa. Dios u otra entidad, no sé, me estará buscando: uno u otro.
Quizá se equivoca el homo sapiens. Duda acerca de sus pensamientos. En realidad no ve mono alguno que se interese por él. Ni siquiera a la providencia. Es el propio primate quien se arrastra implorando un perdón que nadie le concede. Por eso disimula, disimula la culpa, y no mira al objetivo de la cámara. Y ahora se nos pone erudito.
Para qué sirve la mano
La primera vez que leí El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, de Friedrich Engels (1876), pensé que el título era largo, excesivo. Que despistaba, vaya. La segunda vez ya no tenía la misma opinión.
Me di cuenta de que era un rótulo afortunadísimo: por su misma longitud descriptiva y por los equívocos a que se presta (muchas veces, erróneamente, lo he mencionado al revés: El papel del trabajo en la transformación del hombre en mono).
La tesis de Engels, tributaria de Charles Darwin, es de un materialismo impecable. «El trabajo ha creado al propio hombre», dice incansablemente el autor. La producción material de la existencia y el desarrollo de los recursos convirtieron a una raza de monos antropomorfos extraordinariamente desarrollada en lo que ahora somos: seres humanos.
«Darwin nos ha dado una descripción aproximada de estos antepasados nuestros. Estaban totalmente cubiertos de pelo, tenían barba, orejas puntiagudas, vivían en los árboles y formaban manadas», añade.
Las manos fueron fundamentales. Adoptar la posición erecta al caminar permitió dejar de usar los nudillos para así poder emplear las extremidades superiores en otras tareas. De hecho, Engels considera que este fue el paso decisivo en el tránsito del mono al hombre.
Las manos del hombre primitivo son una sofisticación civilizada: sirven fundamentalmente para recoger y sostener los alimentos, sirven para construir tejadillos entre las ramas y así guardarse de las inclemencias del tiempo, sirven para empuñar palos y garrotes con los que defenderse de los enemigos, y sirven como instrumento de bombardeo, es decir, para lanzar frutos y piedras. Etcétera, etcétera.
Cuando leí y releí esos pasajes de Engels no podía dejar de acordarme de 2001, la película que Stanley Kubrick estrenaría en 1968. En ella vemos a homínidos empleando sus manos para atacar a los adversarios, a quienes disputan el territorio y el agua. Pero, tras una larga elipsis, esas extremidades con músculos y ligamentos adaptados desarrollaron nuevas funciones.
«La mano del hombre ha alcanzado ese grado de perfección que la ha hecho capaz de dar vida, como por arte de magia, a los cuadros de Rafael, a las estatuas de Thorvaldsen y a la música de Paganini», dice Engels con mucho lirismo. Llamamos trabajo a esa capacidad para dar vida.
Originariamente, «la manada de monos se contentaba con devorar los alimentos de un área que determinaban las condiciones geográficas o la resistencia de las manadas vecinas», precisa. Con el tiempo, los seres humanos transformaron, cambiaron las cosas.
«Lo único que pueden hacer los animales es utilizar la naturaleza exterior y modificarla por el mero hecho de su presencia en ella. El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga así a servirle, la domina», añade el autor. «Y esta es, en última instancia, la diferencia esencial que existe entre el hombre y los demás animales, diferencia que, una vez más, viene a ser efecto del trabajo».
Por supuesto, buena parte de los datos concretos sobre los que Engels se basa ya no se sostienen. Pero la argumentación es esplendorosa. La confianza en la capacidad transformadora del ser humano y el crédito que le dispensa hacen de este ensayito uno de los textos más lúcidos del siglo xix.
No estaría demás que quienes pisan moqueta y van en coche oficial lo consultaran. Principalmente para no despreciar la habilidad humana que es trabajar, producir, modificar. También les recomendaría otro volumen.
Hace unos años leí una biografía de Friedrich Engels publicada por la editorial Anagrama. Su título español es algo tramposo: El gentleman comunista, de Tristram Hunt (2011). El compañero de Marx siempre ha tenido mala fama. Según la versión tradicional, el autor de El capital habría tenido gran hondura intelectual, gran clarividencia, mientras que Engels habría sido solo un eficaz divulgador: un tipo de escritura mecánica y roma. No es exactamente así, nos dice Hunt. Hay enorme perspicacia en su enérgica prosa.
Por supuesto, buena parte de lo que mantuvo, con convicción comunista, no se sostiene. Pero si recomiendo su lectura no es por su ideario, sino por la poesía de su materialismo: hace falta algo de estética.