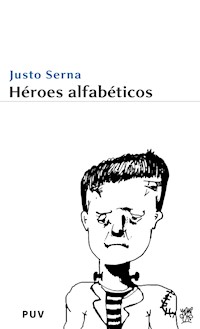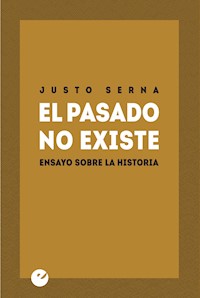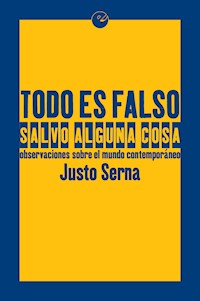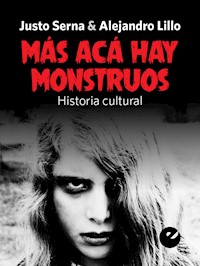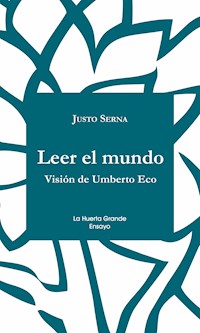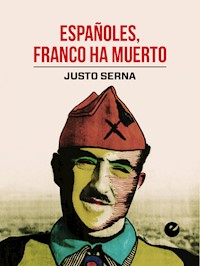
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Punto de Vista
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Cuando el Generalísimo Francisco Franco muere el 20 de noviembre de 1975, el autor de este libro apenas rebasa los 16 años, escasísima edad para analizar los hechos o para vislumbrar el porvenir con alguna claridad. Es un joven leído e ignorante, nacido en el seno de una familia tibia, propia de franquismo sociológico. Resulta un ejemplo, un epítome, como tantos otros educandos del franquismo: es un varón púber, un muchacho que sabe poquísimo de la Guerra Civil y del Régimen de Franco. A los 8 o 9 años descubre que él ha nacido en Zona Roja, que Valencia fue vanguardia antifranquista. No lo lleva bien. Le resulta decepcionante que su patria chica haya sido avanzadilla del republicanismo. Crece, malamente, con el convencimiento de que un jefe de Estado es una figura irrevocable, de que don Francisco Franco Bahamonde es vitalicio, felizmente vitalicio. En su familia no le han alertado de ese error perceptivo. No sabe ver o interpretar lo que ve en su entorno o en esa televisión marcial y rotunda. Todo conspira contra la claridad. Su madurez, su única madurez, será aprender la cultura de la democracia, la lección de las libertades. Estudia historia. La política no siempre es un juego de suma cero. A veces ganamos todos; a veces vemos cómo se hunden nuestros ideales. Pero los ideales no son mejores que la realidad más basta. La vida política es sumamente imperfecta, pero quienes han vivido lo peor o lo más triste saben qué es lo aceptable, lo tolerable, lo medianamente adecuado. Años de exilio, de cárcel, de represión enseñan a aguantar. A padecer y a aspirar. Cuando muere Franco, todo se abre, todo es posible, todo es factible, en un país rezagado cuyos habitantes protestan y se aúpan. La vida es algo más que este Régimen agonizante, un sistema político que flirteó con los fascismos y que luego se adaptó a la Guerra Fría.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Españoles, Franco ha muerto
Justo Serna
© Justo Serna, 2015
© Punto de Vista Editores, 2015
© De la imagen de cubierta: Antonio Barroso, 2015
© De las imágenes de interior: Antonio Barroso, Justo Serna y Víctor Serna, 2015
http://puntodevistaeditores.com
ISBN (Punto de Vista Editores): 978-84-15930-74-7
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
A Encarnita y a mis hijos, Víctor y Marta, a quienes todo debo.
Sumario
Biografía del autor
Introducción
1. Historia y memoria
2. Vieja y nueva política
3. Parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis
4. Franco, Franco, Franco
5. El franquismo. Fantasías animadas
6. Epílogo
Agradecimientos
Referencias bibliográficas básicas
Biografía del autor
Justo Serna (1959) es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. En su dilatada trayectoria docente e investigadora se ha dedicado a áreas diversas, pero sobre todo ha trabajado en la historia social y cultural y en la historiografía, a menudo con su colega Anaclet Pons.
Dentro de tal colaboración destacaremos La ciudad extensa, un libro ya clásico que analiza el grupo social dominante en la ciudad de Valencia a mediados del siglo XIX. De cariz parecido es una obra más reciente Los triunfos del burgués. Estampas valencianas del Ochocientos (Tirant Lo Blanc, 2012).
En cuanto a los estudios de historiografía, hemos de citar Cómo se escribe la microhistoria (Cátedra, 2000) y La historia cultural. Autores, obras, lugares (Akal, 2013, segunda edición). Asimismo, también con Anaclet Pons, ha traducidos varios libros: como por ejemplo la conocida biografía de Fernand Braudel que elaboró Giulana Gemelli (Pasión por la historia), una larga entrevista con Natalie Zemon Davis, la versión catalana de El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, así como la edición de ¿Quées la cultura popular?, de Antonio Gramsci (PUV, 2011).
En el campo de la historia cultural es autor en solitario de varias obras como: Pasados ejemplares. Historia y narración en Antonio Muñoz Molina (Biblioteca Nueva, 2004); Héroes alfabéticos. Por quéhay que leer novelas (PUV, 2008); La imaginación histórica. Ensayos sobre novelistas españoles contemporáneos (Fundación Lara, 2012) y Antonio Muñoz Molina. El tiempo en nuestras manos (Fórcola, 2014).
Además, Justo Serna tiene numerosas publicaciones sobre la cultura de masas. Es autor o coautor de volúmenes sobre la vida del Ochocientos y Novecientos. Ha sido comisario de distintas exposiciones. Para Punto de Vista Editores escribe la serie CoolTure, con Alejandro Lillo. De momento tres volúmenes la integran: Young Americans (2014), Todo es falso (2014) y Más acáhay monstruos (2015).
Introducción
El tiempo entre conjuras
La transición a la democracia en España es un proceso histórico que debemos examinar. No es preciso santificar o sacralizar lo que nuestros antepasados hicieron. Incluso nosotros, hoy en día, emprendemos acciones bien intencionadas que serán objeto de chanza o vilipendio por nuestros nietos. Ya los veo: ah, estos ancianos de 2015 parecían muertos de miedo. De hecho, cualquier cosa en la que se aventuraban era patéticamente cobarde. ¿Cobarde? ¿Cobardes?
A nuestros nietos sólo les pediremos, si es que estamos en condiciones de solicitar algo, un poquito de compasión, simpatía por los viejos diablos (sympathy for the devil) que cargaron con la maldad de los otros, con la perfidia de un régimen inicuo, la dictadura, el franquismo; y con un error frecuente en el que incurrimos: las cosas se pueden pactar, convenir. Llegaremos a un punto insatisfactorio, pero ese lastre podremos sobrellevarlo con honra. Algunos reprochan a las izquierdas y a la socialdemocracia sus abdicaciones y sus fantasías. No está mal. Deberían aplicárselo en primera instancia: muchos fueron novísimos maoístas de pro, cosa que no censuro; y otros fueron después bolivarianos, partidarios de Hugo Chávez.
Los jovencitos de la Transición pudimos errar con porfía, con obstinación, con mala fe incluso, en 1978 o en 2015, pero nuestra intención no era ciertamente angelical. Por favor que no nos tomen por tontos y por tantos. Nuestra actitud era mundana, sublunar. No aguardábamos la salvación. Nos conformamos con sobrevivir brava, llanamente, a y en un país equiparable a los del entorno, estados que estaban librando la Guerra Fría, naciones que respiraban malamente, con estertores: con conspiraciones, conjuras y fabulaciones sin cuento.
Podemos debatir sobre el principio de la Transición (1973 o 1975); podemos discutir sobre su final (1978 o 1982), sobre el curso de los acontecimientos, sobre el sentido que les damos. Ahora, eso sí: frente al revisionismo desnortado que hoy tanto abunda, fruto frecuente de la ignorancia o de la hostilidad, el historiador ha de observar los devenires ya pasados con gran cautela. Un historiador no es un archivero (profesión y facultativos a los que debemos casi todo).
Un historiador busca el sentido de hechos que no parecían tener conexión. Examina datos brutos que no nos satisfacen: es más, datos brutos que muy frecuentemente nos avergüenzan. Nacimos en un país lleno de cargas y de defectos, de servidumbres de paso. La ventaja de los llorones es que siempre pueden reprochar a otro el mal infligido. A nosotros, los peatones españoles, no nos queda más que caminar para llegar a una meta aceptable, nada egregia, y eso: española, qué quieren. Poca cosa.
Los investigadores miran los hechos principales de los que queda vestigio, en este caso los protagonistas de la democracia de 1978 (cuando se aprobó una Constitución que no nos avergonzaba)..., y algo aún más importante: los historiadores ponen el significado en el contexto en que las acciones humanas tienen lugar. No es ninguna broma. Es la tarea fundamental del analista.
Evaluar, aprobar o condenar fuera de contexto nos deja efectivamente ignorantes de la complejidad de las decisiones y realizaciones. Pero también nos impide averiguar lo que los propios protagonistas desconocían. La transición democrática española fue, por supuesto, una meta compartida desigualmente por numerosos agentes, por individuos de procedencias muy diversas. Ahora bien, el resultado no es exactamente el previsto.
Ni su motor fue el miedo, como indica alguien aventurándose con mucha arrogancia. La transición democrática no fue una cosa generacional, un compadreo, como algunos abuelos o jovencísimos reprochan. Fue una obra de gran finura, teniendo en cuenta la calidad de los recursos, la fatiga de los materiales para una arquitectura tan frágil y la inocencia de los recién llegados. Detrás estaba la CIA, claro. Eso se dice como cargo o reproche. Conclusión: no somos capaces de nada si no nos asisten los Servicios Secretos de Estados Unidos, de Francia, de Alemania y de Marruecos. No me pregunten por qué, por qué somos tan faltos, cortos, escuetos. Yo viví creyendo que el MI5 y el MI6 eran cosa de ficción. ¿Es entonces su existencia fruto de la conspiración?
La vida no es conjura. Que hay conspiraciones está fuera de toda duda; que algunos se basan en el orden secreto de lo obvio, en la palabra sagazmente interpretada, también. Conozco protagonistas de la Transición que quedaron apenados y apeados: para ellos todo es mano negra y rencor. Imaginemos que sea cierto.
Estar en el ojo del huracán, como nos recordaba Umberto Eco en una de sus novelas, Númerocero (2015), no es estar en lo peor. Estar en el ojo del huracán no significa estar en la zona convulsa. Puedes estar en Waterloo y sólo percibir detonaciones, pólvora y polvo. Como el Frabrizio del Dongo ideado por Stendhal para LacartujadeParma (1839). Pero el ojo del huracán es zona tranquila e inerte frente a lo que queremos pensar.
De ello se infiere que quienes están al borde del abismo, quienes creen saber qué ocurre más allá, no siempre son conocedores de las consecuencias de sus acciones. En sociología a esto se le llama efectosdecomposición. Así los denominó Raymond Boudon en su libro Lalógicadelosocial (1981). Es feote el sintagma. También se le ha denominado consecuenciainintencionaldelaacción o efectoperverso. Karl Popper se extendió sobre ello.
¿Perverso? Al emplear dicha expresión no hay juicio moral. Simplemente con estas designaciones se alude a los procesos históricos cuyos resultados se desconocen o al menos cuyos derroteros concretos se ignoran porque se improvisan en parte o porque las acciones conjuntas de los actores se refuerzan o se niegan mutuamente.
Con todas sus carencias, la transición democrática española no se explica a partir de una teoría de conjura o conspiración de agentes sabedores: lo que no significa, por otra parte, que no hubiera conspiradores muy concienzudos o de pacotilla. Hay más. Los sujetos históricos obran con escasos datos y se dicen o analizan las cosas conforme van sucediendo, conforme los hechos acontecen. Eso significa que, de entrada, nosotros ahora sabemos más que los protagonistas. Ellos disponían de planes y metas. Nosotros tenemos o disfrutamos o padecemos las consecuencias. Pero tampoco nosotros estamos al final del proceso: no podemos elevarnos para verlo todo con claridad. Échenle un vistazo a los hechos y admitan sin soberbia lo incierto de lo que vemos o creemos vislumbrar. Ése es el principio que rige la buena conducta de todo historiador.
Y, sin embargo, la Transición tiene en estos momentos mala prensa. ¿Qué puedo decir hablando con esa cautela que me impongo? La transición a la democracia en España recibe hoy toda clase de desprecios. ¿Por qué razón? Durante años, las élites políticas y académicas valoraban muy positivamente el curso de los acontecimientos, la prudencia de quienes hicieron posible el advenimiento del sistema de libertades. Hay, sin embargo, una idea reciente o relativamente reciente que desmiente el juicio positivo. La sostienen quienes tienen un concepto peyorativo de lo que se hizo y de los resultados. ¿Y a qué se debe este giro tan brusco?
Primeramente, es probable que quienes hicieron el encomio de la Transición hablando de ésta como modélica, prácticamente ideal, hayan favorecido su autorretrato generacional y la reacción contrariada de aquellos que hoy les va mal, aquellos que tienen mal acomodo en una sociedad y en una política en crisis. Pero no hace falta estar pasando penalidades para denostar lo hecho tras la muerte de Francisco Franco: hay una izquierda joven o no tan joven que concibe la Transición como una derrota de sus mayores, como una entrega ante la presión del franquismo y de lo que se llamaba y aún se llama los «poderes fácticos».
La libertad o el bienestar, a la postre, sólo serían el beneficio de unos pocos. El resto tendría que someterse, plegarse a los dictados o criterios de quienes cuentan económica y políticamente. Si ahora no nos agrada el curso de las cosas, eso se debería a la dejación de quienes capitanearon el proceso: éstas son las consecuencias, vendría a decirse. Además, aquellos pactos, acuerdos, compromisos habrían sido transacciones ruinosas. Entre el sistema y la oposición a Franco se habría librado un juego de suma cero. No hay convenios posibles: lo que tú ganas, yo lo pierdo; lo que los ex franquistas lograron (no ser sometidos a la justicia reparadora), fue una pérdida absoluta para quienes eran o encarnaban a las víctimas de la dictadura.
Por tanto, la Transición tendría que condenarse por haber sido una dejación culpable de la izquierda, de la izquierda moderada. Así, Santiago Carrillo, el líder comunista, habría sido un inteligente táctico y un pésimo estratega. Hablaremos de Carrillo, pero no es ahora la cuestión. El asunto es que: o bien todo estaba pactado y controlado por Estados Unidos; o bien éramos tan tontos, pero tan sumamente tontos..., que los pérfidos franquistas se habrían aprovechado con malicia manifiesta. En realidad, el pacto constitucional –esto es, la Carta Magna de 1978– habría sido la última gran batalla de Franco tras su muerte. En aquel momento se acepta la principal imposición del Caudillo: una monarquía instaurada en la persona de Don Juan Carlos de Borbón.
Según esta tesis, los reformistas del Régimen habrían obtenido una victoria en toda regla: si el sistema dictatorial ya no era eficaz para un mercado que necesitaba de Europa, entonces había que liquidar el franquismo ornamental. Se aceptó un sistema de partidos, incluso el Partido Comunista de España, ¿pero a cambio de qué? De su capitulación. Santiago Carrillo habría sido un traidor que vino a aceptar una reforma (y no una ruptura) que permitiera constituir un régimen de partidos. Por fuerza se le habría impuesto la monarquía parlamentaria, la bandera bicolor y el tránsito de una legalidad a otra, de una dictadura terminal a una democracia alicorta. El Ejército velaba para que el cambio fuera puramente cosmético. Por supuesto, esta idea de la derrota del antifranquismo contiene hechos que son ciertos, pero el hilo y el sentido son erróneos. La Transición no fue un juego de suma cero.
En cualquier pacto o acuerdo hay siempre un toma y un daca, una prestación y una contraprestación: te doy para que me des. Efectivamente, los comunistas aceptaron la monarquía parlamentaria y todo lo que ello suponía. ¿Acaso por debilidad? Por supuesto, el antifranquismo era menos potente de lo que muchos querían creer, pero los comunistas no se entregaron a los descendientes de un dictador tras la larga experiencia de su oposición. Desde finales de los años cincuenta del siglo XX, el PCE había adoptado una política de moderación, de integración y, por supuesto, de oposición al Régimen. La Huelga Nacional Pacífica, por ejemplo, fue el primer hecho de una organización que había contado mucho y que iba a contar más en los sesenta y en los setenta.
La tarea que se propuso Carrillo y con él otros dirigentes de la oposición (como, por ejemplo, Felipe González) fue loable. Supieron anteponer la responsabilidad profunda a las convicciones más negociables. Tenían, por supuesto, una idea máxima, un programa más radical, pero de los logros políticos debían beneficiarse todos. Sostener la convicción por encima del acuerdo, del consenso, es una política torpe. Si lo que había que conseguir era un sistema de libertades, un sistema de partidos, entonces encastillarse sólo podía llevar a la ruina y a la derrota, ahora sí. ¿Y la Guerra Civil? ¿Desempeñaron su recuerdo o sus heridas algún papel? Como veremos más adelante, por supuesto la contienda estuvo bien presente, una contienda de principios y de convicciones, una guerra total, un choque armado que llevó al aniquilamiento.
Había que vivir en aquella España posterior a la muerte de Franco para evaluar cuáles eran las ganancias del pacto y había que estar en aquel país tan sombrío y prometedor para sopesar la esperanza que se abría con el fallecimiento del Generalísimo, que vemos aquí, en la obra de Antonio Barroso. Luce un cutis increíblemente terso. Entonces, si esto que ahora digo es tan evidente, ¿por qué se repudia la Transición con tanta frecuencia? Por las razones que arriba enumeraba, principalmente por concebir la política como un juego de suma cero. Hoy, integrados en la OTAN y sin graves cuestiones militares, sin golpismo, tendemos a pedir más, a exigir más.
Pensamos que las cosas podrían haber ido o haberse hecho de otra manera, sin ningún tipo de imposición. Es más, cunde en ciertos ambientes no ya la idea de la dejación o de la traición, sino de la conspiración. La reserva con la que se pactaron las cosas sólo podría deberse a conjuras de las que salieron beneficiados los ex franquistas y unos opositores muelles, venales.
Los partidos de la oposición, de la izquierda y nacionalistas, abundantes pero poco articulados, habrían tenido que resignarse a pactar un marco constitucional con todo tipo de limitaciones y abdicaciones (no precisamente reales, del rey). El resultado de esta conspiración concebida y ejecutada en petitcomité por unos dirigentes venales habría sido la formación de una casta, de unos privilegiados: algunos herederos del franquismo y otros, unos advenedizos procedentes del antifranquismo. Por haber desechado el recuerdo de la Guerra Civil, su reparación, y por haber agraviado a las víctimas, su memoria. La izquierda perdió y el franquismo habría salido incólume tras la muerte del dictador. ¿Es así? Punto y aparte.
Don Francisco Franco Bahamonde vino al mundo en El Ferrol el 4 de diciembre de 1892. O sea, en el siglo XIX, cuando España, la España contemporánea, estaba a medio hacer, cuando el Estado liberal apenas tenía unas décadas, cuando el capitalismo industrial era un esbozo. Nació en una familia de linaje castrense. Su señor padre —que era un hombre mundano, resuelto y mujeriego— alcanzó el grado de capitán de la Armada. Su señora madre, una dama recatada de provincias, destacó por sus arraigadas creencias. También era descendiente de militares.
La milicia era sobre todo un dominio del catolicismo más ultramontano. Ultramontano quiere decir atávico, incluso antimoderno. En el Ochocientos, los católicos tuvieron graves problemas de conciencia. El Papado renegaba del liberalismo, al que condenaba por pecaminoso. Pero la concepción liberal era el porvenir de la gente bien. Al menos eso era lo que muchos esperaban.
El joven Franco vivió el patriotismo desde chiquitito: esos arrestos y esa furia del soldadito español, precisamente heridos por la pérdida de las últimas posesiones territoriales, el Desastre de 1898. Tras siglos de Imperio, de esplendor colonial y miseria administrativa, un sueño se derrumba. La laceración es irrestañable. La generación española del 98 tuvo que hacer frente a una pérdida: prácticamente a la agonía de la Patria. Ese mal no tiene lenitivo. Así pensaban muchos.
Que la Nación se arruine y que el padre es un hombre de mundo que corteja a todas las damas son hechos insoportables, son heridas, son dolencias de difícil cura. A cualquiera le habrían agriado el carácter y le habrían avinagrado la conducta. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo, que así fue bautizado, destacó bien pronto por ser un jovencito severo, recto: justamente lo contrario de su progenitor. En ese negativo exacto forjó su voluntad. Careció de una anatomía membruda o muscolosa. Jamás logró desarrollar un esqueleto bien formado. Nunca fue un hombretón.
Ahora bien, Francisco Franco siempre hizo por levantarse, por auparse, por sacar pecho y cuello: como es preceptivo en la milicia. El futuro Generalísimo y jefe de Estado tendrá poco organismo y más adelante mantecoso, con una gordura flácida, con carnes adheridas a la escasez de su anatomía. Ignoramos si fue un mozo atractivo. Ignoramos si despertó la concupiscencia de su prometida. ¿Acaso Paco tenía un cuerpo marcial? No. Las fotografías que se conservan nos sirven para constatar su pequeñez.
Tal vez, muchos piensen que esto es irrelevante para juzgar la figura política de un dictador. Quizá el lector considere estas cosas como muy secundarias si lo que evaluamos es el porvenir de España, eso que está en juego. O, mejor dicho, en peligro. Yo no pienso así. La fisonomía te revela, la indumentaria habla de ti, tu osamenta te descubre.
Doña Carmen Polo de Franco fue siempre una mujer sobria, casi filiforme. Vistió con gusto..., con exquisita sencillez. Únicamente se permitió engalanarse con collares, con joyas de valor que −suponía− realzaban su clase... No era señora de atractivo natural: tiraba a fea, incluso a muy fea. Por el hieratismo. Tampoco sus prendas despertaban lascivia alguna. Su cuerpo, generalmente esquelético, carecía de las carnes que tanto apreciaban los soldados hambrientos. Estas cosas podemos decirlas hoy, cuando las mujeres neumáticas despiertan la concupiscencia de los machos. En otro tiempo, el vestir cauteloso y el aire avinagrado eran signo de buena estirpe.
Décadas después, cuando Francisco Franco haya crecido madurando y viviendo su momento de esplendor militar y político, esa anatomía del soldado volverá a achicarse: para sorpresa de su señora y restantes familiares. A la altura de 1973, el Caudillo ya no nos impresiona. Más aún: su escaso esqueleto da pena. La guerrera, lejos de auparle, le mengua. Incluso parece haberse disfrazado. ¿Y cuando viste de civil? A mediados de los setenta, la ropa le sobra, las hombreras le merman. Luce unos lentes de sol que le dan un aspecto sombrío y escueto. Así escapa a las miradas de quienes lo admiran o lo odian. La figura retratada en 1975 es evanescente, prácticamente se evapora. Y su voz, siempre escasa, dice mucho de su estado decrépito.
Esa anatomía aún padecerá mayores ultrajes, padecimientos que le harán fallecer de modo doloroso e involuntariamente sarcástico. ¿Justicia poética? Su muerte será una larguísima agonía que despertará incluso la conmiseración de sus adversarios. Desde la tromboflebitis, que padece en el verano de 1974, hasta su óbito —el 20 noviembre de 1975—, el Generalísimo únicamente fue un pálido reflejo de lo que había sido. No había tenido un cuerpo fortachón, pero su gordura de posguerra le daba fisonomía. Ahora, muchos años después, era un espantajo.
Su yerno, el Dr. Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, don Cristóbal, dirigió de una manera personal —prácticamente tiránica— el tratamiento y cuidados médicos recibidos por el Caudillo. Por lo que se sabe trató de tapar o de ocultar la extrema gravedad del Generalísimo, su suegro. Por ello, de ser cierto, habría prolongado al máximo la agonía del General. ¿Para qué? Para mantenerlo vivo, para mantener una existencia puramente vegetativa, para conservar la auctoritas aún admitida, para mantener los privilegios de la camarilla Franco.
El último Consejo de Ministros que presidió el Generalísimo lo hizo en unas condiciones tan extremas que el Equipo Médico Habitual que lo atendía accedió pero monitorizando sus constantes vitales desde una dependencia contigua, lugar en que se hallaban los galenos. Según parece, los miembros del Gabinete ignoraban la circunstancia: el cableado del Caudillo no era visible. En un determinado momento, los facultativos apreciaron una significativa alteración en esas constantes vitales. Por ello, los médicos ingresaron de forma estrepitosa en la Sala del Consejo. Querían prestar auxilio, cuidados, todo ello con la sorpresa de los miembros del Gobierno.
Pese al malísimo estado de salud, el yerno insistirá en sus dictados: que don Francisco no abandone el Palacio del Pardo, residencia oficial. Pero el lugar carecía de las condiciones requeridas. Así no se podía atender a un enfermo de tal gravedad. Para solventar la circunstancia, los facultativos llegarán a improvisar un quirófano de campaña. ¿Dónde? En una de las dependencias de Palacio: un almacén o garaje. Las consecuencias serán nefastas. Aparte de habilitar un grupo electrógeno por falta de potencia que iluminara la intervención, la cirugía es calamitosa.
Aquello que empieza mal termina peor. La circunstancia se hizo insostenible. Por esa razón, los facultativos y las autoridades optaron por evacuar al enfermo. Había que llevarlo urgentemente a un hospital. En vez de trasladarlo al centro de Puerta de Hierro, cercano al Palacio del Pardo, se decidió transportarlo a la Ciudad Sanitaria de La Paz, donde el doctor Cristóbal Martínez-Bordiú tenía su plaza oficial.
El desplazamiento se efectuó en una ambulancia ya gastada, de un modelo muy reconocido por aquellos tiempos: un Simca 1200. A toda pastilla, a toda velocidad, por las vías y calles de la Capital, con la sirena y con el aullido de la ambulancia y de las escoltas policiales. El convoy llegará dando tumbos. A tiempo. A tiempo de prolongar en el hospital esa agonía. Fueron instantes propios de una medicina loca. Los facultativos, que emitían partes sobre el estado del enfermo, que llevaban tiempo publicando diagnósticos rutinarios, darán a entender que la recuperación marcha bien. El Equipo Médico Habitual no pudo salvar al General, pero dio a los españoles una clase de medicina interna. El cuerpo del Caudillo ya no servirá para posteriores tratamientos, pero el experimento médico del Generalísimo acabará con una pesadilla.
¿De qué libro estamos hablando?
Antonio Barroso es un artista muy cotizado, muy bien considerado. Su obra, conocida en los círculos artísticos y en el mercado ha despertado el interés de estudiosos españoles y de otros países. Su taller ha sido visitado por universitarios alemanes: catedráticos y profesores de aquel país. Sus producciones no sólo persuaden o inquietan como piezas artísticas: también sorprenden como elementos del diseño. Su concepción es audaz por la mezcla de materiales, por las técnicas utilizadas, por la combinación de fotografía y pintura.
Es un maestro del retrato: somete a sus modelos a una intervención directa. Con sogas, con plásticos, con animales, con libros, con símbolos de poder. Interviene sobre sus epidermis, sobre sus cuerpos, con elementos extraños. Las poses pueden resultar conocidas, pero esa intervención provoca un efecto de desasosiego, de inquietud. De estricta novedad. Lo religioso, lo pagano, lo cotidiano, lo político, etcétera, se mezclan en perfecta aleación creando un marco nuevo para efigies reconocibles.
Españoles,Francohamuerto es una obra escrita y pensada para Punto de Vista Editores. No es una historia del franquismo; menos aún de la economía, la política o la cultura bajo el franquismo; tampoco es un estudio sobre la transición democrática. Pero tiene algo o bastante de esos períodos y tiene mucho de ensayo en el que aparecen películas, novelas o procuradores en Cortes. Un ensayo no es el género de la arbitrariedad. Es, por el contrario, la escritura del rigor, justo cuando no contamos con todos los medios para liquidar un objeto.
El franquismo no podemos liquidarlo, si por tal se entiende algo así como su olvido o mero entierro. ¿Acaso se trata de ganar una guerra cuarenta años después? No. Mi ensayo está concebido como una reflexión erudita para lectores interesados o incluso desinteresados. Para quienes ignoran el avatar y su entorno. Hay que captar la atención para hacer ver el peso del pasado, las rutinas que hemos heredado, los automatismos que la dictadura nos dejó. El Régimen no se perpetúa, como dicen algunos maliciosamente. Pero las inercias del franquismo aún se detectan en comportamientos sociales y culturales. De Franco recibimos muchos una educación calamitosa.
¿Por los contenidos académicos? No me refiero a eso. Aludo al sectarismo, al fanatismo, al cinismo. Etcétera. Sin duda, esos vicios humanos no son obra del dictador, pero la tiranía nos habituó a la incultura, a la falta de modales, a la ausencia de formas corteses y democráticas. Los españoles que vivieron la Transición debieron aprender qué es la libertad, qué son los derechos, qué es la tolerancia, qué es el acuerdo, qué es la política. Por ello, hay que despertar el interés por la transición democrática, por lo que se sabía y por lo que no se sabía. La historia no es fruto de la conspiración (ya lo hemos dicho), aunque haya todo tipo de confabulaciones. Los seres humanos no predicen con rigor aun cuando tengan planes perfectamente acabados.
Por eso, escribo como observador, como peatón de la historia; escribo exhumando algunos de mis recuerdos, ciertas rememoraciones que no sólo me pertenecen, lo que yo detectaba o apenas vislumbraba y ahora registro. Según diré más adelante, la memoria no es sólo una facultad individual: recordamos colectivamente, recordamos socialmente. Formamos parte de comunidades humanas que dan sentido a las cosas que nos ocurren y cuya rememoración es experiencia personal y vivencia compartida. Y escribo, en fin, como historiador, como estudioso que se documenta. El resultado es un libro serio, pero no severo; una obra rigurosa, aunque concebida con toda la ironía de la que he sido capaz. No se trata de aburrir, sino de deleitar enseñando. O, mejor, de aprender con la sonrisa en la boca.
Todo –hasta lo más cruel, lo más sanguinario o lo más triste– puede ser sometido a la chanza o al sarcasmo. En mi caso, la ironía es una defensa contra las ofensas de la vida. Y Franco fue realmente ofensivo. Me interesa conocer su manera de obrar, de conducirse, de tratar a los demás. Me interesa averiguar cuáles eran sus principales carencias psicológicas, sus astucias más sombrías. Me interesa colocarlo en su contexto. Que este libro tiene un sentido irónico se aprecia ya en las ilustraciones que Antonio Barroso ha concebido expresamente para este volumen. La cubierta es sorprendente y las restantes ilustraciones con la figura del Caudillo quedan levemente retocadas. O mejor: fuertemente intervenidas por el artista. ¿Lo apayasa? No se trata de una mera burla. Se trata de sacarle los colores. De sacarle los colores a Franco, de hacerlo con finura, habilidad, técnica y contención.
Aparte de las obras de Barroso, que dan color, incluso un color sombrío, a un Régimen tan gris, el libro tiene otra parte gráfica que complementa. Son fotografías llevadas al límite, generalmente retratos del Caudillo y de su entorno. Presentan el lado más horroroso o incluso más siniestro de unos mandamases que se hacían retratar. Si fuerzas la imagen, te sale un espectro.
Indicaba Roland Barthes en Lacámaralúcida que a la efigie retratada puede llamársela propiamente Spectrum, con esa acepción fantasmal a la que alude la palabra. El retratado suele ser alguien que adopta una pose, su mejor pose, para inmortalizarse como un tipo que se muestra y cuya fachada oculta lo que piensa, siente, hizo o hará. En el caso de Franco y sus camaradas y familiares, las fotografías son espectrales, sí, pero esa pinta que exhiben no encubre ni disimula: sólo hay que proponer un sentido, que es la imagen filtrada hasta el límite.
Alguien podría reprocharme hablar de espectros, haberlos convertido en tal cosa, cuando no eran tal cosa. Ellos ofrecían su mejor rostro, una ficción representativa, como es la foto oficial o autorizada. Antonio Barroso les descubre su lado ridículo, con ese patetismo colorista que tienen algunas pesadillas; yo muestro su lado más siniestro. Ambas operaciones no son más ficticias que la iconografía oficial del Régimen. Yo he disfrutado concibiendo esta obra y creo que se apreciará. Ojalá el lector pueda compartir esa experiencia.
1. Historia y memoria
¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria colectiva?
¿Podemos hablar de memoria cuando el pasado histórico no lo hemos vivido personalmente? Por alguna razón, la noción de memoria colectiva, que es habitual, que es frecuente entre nosotros, y cuyo uso también se da en el ámbito académico, en la vida corriente y en los medios de comunicación, me produce incomodidad. Me produce malestar como individuo, y este hecho, simple y particular, me obliga a interrogarme.
¿Por qué razón experimento esa desazón cada vez que oigo apelaciones a la memoria colectiva? ¿Será acaso por las condiciones en que nací y crecí? Nací cuando acababa la autarquía franquista, cuando despuntaba un desarrollo turístico que parecía amenazar la estabilidad del orden católico, cuando empezaba la oposición universitaria al régimen franquista y, sobre todo, cuando comenzaba la televisión, cuando comenzaban las emisiones en España. Es decir, pertenezco a la primera generación estrictamente catódica, aquella primera generación que aprendió a ver la tele, el mundo y el entorno cuando los severos programadores de Prado del Rey aprendían también su uso y su gestión.
Nací, además, en el seno de una familia adaptada al Régimen, una familia que no se consideraba ni vencedora ni derrotada, una familia característicamente contemporizadora, propia de lo que se llamó el franquismosociológico, y en la que se mezclaban el miedo, el silencio, la resignación y la expectativa. Mis mayores invocaban una y otra vez el pasado colectivo, el recuerdo de un desastre y de un pánico, el de la Guerra Civil y el del hambre de la posguerra. Mis padres hacían continuos ejercicios de memoria o lo que ellos creían que eran constantes ejercicios de memoria para instruirme, para educarme, para aplacarme.
Insisto: ¿por qué me molesta tanto la apelación habitual y pública que en España se hace a la memoria? Soy un individuo que se desconcierta. Pero soy también historiador, ese historiador que fue adolescente y que ha crecido, que ha leído, que ha estudiado y que no contesta sólo con emociones, con rencores y con afectos. Intentaré responder con frialdad y con pasión. Este libro es la prueba… Decía Vladímir Nabokov que deberíamos escribir con la frialdad del poeta y con la pasión del científico. Trataré de contestar con temperancia. Empezaré con preguntas, con muchas preguntas. Todo son preguntas.
¿Cuál es la tarea que emprende un historiador cuando entrevista a los supervivientes de un hecho? ¿Qué hace cuando rastrea las huellas dejadas por los protagonistas de un suceso en un documento escrito y ya cuarteado, en un documento que amarillea, cuando examina el trazado de una urbe en la que aprecia atisbos y vestigios de otros tiempos? ¿Qué pesquisa es ésa cuando se empeña en averiguar algo ignorado por sus contemporáneos, algo que, en principio, sólo a él le interesa y que les sucedió a unos antepasados remotos? ¿Rememora?
Es común designar dichas actividades con ese verbo o con otros sinónimos. Lo que llevaría a cabo el investigador —suele decirse— es hacer memoria de unos hechos olvidados. Desde antiguo, en nuestro lenguaje corriente, son frecuentes estas expresiones y con ellas nos referimos al pasado, a ese pretérito perfecto, acabado, al que regresaríamos con el fin de evocarlo, de desenterrarlo, de recuperarlo, de refrescarlo, de despertarlo.
Es tan habitual esta forma de hablar, es tan clásico ese modo de designar las cosas, que empleamos dicho verbo o sus sinónimos de manera literal, como si no tuvieran un sentido figurado, como si fueran evidentes. Y, sin embargo, son eso justamente, expresiones figuradas, y no denotan un acto, no describen al pie de la letra, sino que nos dan una representación sólo aproximada de algo que no es posible en esos términos literales.
Salvo que evoquemos hechos en los que tuvimos una participación directa, excepto que rememoremos circunstancias de las que fuimos testigos o en las que nos vimos involucrados, decir que una investigación histórica sobre el pasado es hacer memoria es, cuando menos, una licencia del lenguaje, una licencia que nos permitimos para pensar lo colectivo con un recurso individual. Esta licencia del lenguaje la empleamos porque asociamos un almacén de vestigios y de testimonios como el depósito de las reminiscencias. ¿Es legítimo hacerlo así?
Es legítimo, por supuesto, porque hacemos una analogía, pero esa lícita analogía suele entrañar múltiples problemas. Invocando la necesidad de ejercer la memoria por parte de una colectividad, apelando a la memoria de un pueblo o de otro agregado más o menos vasto, ha sido frecuente exigir de los contemporáneos pertenencias irrevocables, ataduras indesligables, herencias evidentes. Con ello se les expropia su primera condición, que es la de ser individuos, la de ser actores finitos y contingentes.
Aunque sólo fuera por eso, la idea de memoria colectiva, que —insisto— la entiendo y cuyo uso comprendo, me resulta dudosa, incluso antipática. La movilización general, ese odioso invento moderno que excita en nosotros el ardor guerrero, llevó a millones de europeos al frente de batalla en 1914 para inmolarlos. La estupidez criminal y la sordidez homicida se basaron en el deber de memoria, en el respeto de la identidad nacional y en la fidelidad a los muertos de siglos atrás. Me distancio de esas invocaciones para emprender un discurso distinto.
Volvamos a la pregunta que antes me formulaba. ¿Es efectivamente posible hacer memoria de un episodio ocurrido hace sesenta o setenta años por parte de un historiador que no estuvo en el lugar de los hechos, un individuo que ni siquiera había nacido? Reparemos brevemente en el caso de la fuente oral, el testimonio de alguien que sí estuvo allí y recuerda.
Supongamos que la tarea del investigador sólo fuera transcribir la evocación de los protagonistas, supongamos que sólo fuera un amanuense que reproduce el relato verbal de los supervivientes, supongamos que sólo registrara notarialmente lo que otros dicen o sostienen. ¿Estaríamos entonces ante un auténtico acto de memoria?
En primer lugar, lo usual es que no todas las evocaciones coincidan, que haya conflicto de relatos, que haya incongruencias entre esos registros de los testigos. Por tanto, como mucho, nuestro historiador no haría memoria, sino que recopilaría memorias, así en plural, yuxtaponiendo en ordenada sucesión narraciones de hechos que no son completamente coherentes entre sí.
En segundo lugar, no menos frecuente es el deterioro de las evocaciones posibles, es decir, no todas las exhumaciones de recuerdos las hacen los auténticos protagonistas o principales testigos, porque la muerte ha eliminado a algunos de aquellos testimonios imprescindibles y porque el paso del tiempo ha erosionado la viveza y la fidelidad con que los supervivientes recuerdan. Por tanto, esas memorias no siempre serían las mejores o las directamente relacionadas con los hechos evocados.
Si los recuerdos no coinciden al relatar los hechos antiguos o remotos, próximos y recientes y si además no siempre son los mejores, los más fieles, los más directos, la tarea del historiador es más compleja. Es más: al margen de la calidad de las evocaciones, al margen de la exactitud y congruencia de esas rememoraciones, el historiador interviene creando las condiciones que hacen posible el recuerdo y, por supuesto, al intervenir modifica, puesto que la observación altera lo observado.
¿Cómo? Al establecer un espacio y un tiempo que no estaban dados de antemano. Por tanto, los recuerdos de sus testigos son inducidos, estimulados, y esa tarea del historiador, que es la básica, al crear él mismo el documento oral, no se identifica con la memoria porque su trabajo es algo externo. Pero cambiemos ahora de argumento y reparemos en esas memorias individuales de las que el investigador haría registro o transcripción.
En principio, la memoria es una facultad individual, una función de nuestro aparato psíquico; pero es también el recuerdo mismo, la evocación concreta. Crecemos, maduramos, envejecemos y nuestra vida se adensa, se satura con recuerdos de circunstancias, de acontecimientos: en nuestro interior se agolpan y se yuxtaponen evocaciones que se alojan al margen de la importancia que a esos hechos recordados les demos, al margen de la relevancia histórica o personal.
Hay cosas que nos dejan indiferentes y que, por razones que ignoramos, persisten en nuestro fuero interno, lascas o minucias del pasado que perseveran en nuestro interior. Pero hay, además, otras cosas que jamás nos han sucedido, fantasías de hechos no ocurridos, laceraciones de las que creemos haber sido víctimas, audacias que nos atribuimos, quimeras o actos inexistentes que, sin embargo, se depositan en nuestra psique, ocupando un lugar, desplazando incluso el recuerdo de hechos verdaderamente acaecidos.
Es decir, en el ejercicio de la memoria se da la evocación de acontecimientos reales y de los que hemos sido protagonistas o testigos; se da también el recuerdo de episodios menores que, por algún azar asombroso, los retenemos sin que haya circunstancia especial que lo justifique; se da, en fin, la rememoración de hechos no sucedidos, de hechos que no nos han ocurrido, y que, por alguna suerte de prodigio o de delirio, de mentira piadosa o de herida irrestañable y dudosa, los tomamos como ciertos, hasta el punto de tener de ellos una imagen vívida, literal.
La memoria no es un atributo secundario: es nuestra principal cualidad. Después de la muerte, lo peor que nos puede suceder es justamente perder la memoria, olvidarnos de nosotros mismos, que es la forma de eliminar una identidad. Identidad es eso, lo que es igual a sí mismo, lo que perdura por encima o por debajo de lo diferente. Recordar es sobre todo recordarnos e ir añadiendo uno tras otro los hechos que nos constituyen y que son jirones de nosotros mismos, trozos adheridos. Ahora bien, la memoria no es una facultad que tenga por meta lo cierto; la memoria es una función desigual y engañosa que lleva a cabo operaciones muy poco fiables, incluso contrarias a la verdad; la memoria es relato, una narración en la que se encajan y en la que se hacen congruentes hechos, circunstancias, episodios; pero la memoria es sobre todo un sentido de las cosas, el significado que otorgamos a lo que recordamos.
Olvidar no es una tragedia. De hecho, en el caso de que fuera posible, recordarlo todo aún sería peor. Cuando tropezamos con este hecho y con este argumento es costumbre citar un célebre apólogo de Jorge Luis Borges: Funes,elmemorioso. Me consentiré también esta rutina. Funes el memorioso vivía en un eterno presente de hechos populosos y antiguos que se le agolpaban impidiéndole pensar. El personaje de Borges era patético justamente por eso, porque no podía olvidar, que es lo más parecido al infierno, a ese espacio enorme, abarrotado, lleno de minucias y de detalles, repleto de abalorios inútiles de los que no podríamos desprendernos.
Lo que es dramático, lo que es verdaderamente dramático, no es el olvido, sino perder el sentido que le damos a lo que nos acontece, perder el sentido de lo que recordamos; lo verdaderamente doloroso es ignorar el significado particular y general que cabe dispensarle a los hechos que han constituido o que creemos que han constituido nuestra identidad.
Nuestra vida no es un relato, pero la pensamos como tal. O, mejor aún, la pensamos como una sucesión no siempre ordenada ni congruente de relatos en los que nos narramos y nos explicamos, encajando piezas. Pese a lo que se cree, el psicoanálisis no es sólo recordar lo que se había olvidado, no es sólo hacer regresar lo que estaba reprimido; el psicoanálisis es principalmente un ejercicio de rehabilitación, un ejercicio en virtud del cual se busca sentido para evitar que hechos dolorosos, que fantasmas persecutorios, que miserias antiguas, reales o fantaseadas, sigan dañando; el psicoanálisis no es recordar, es recordar con sentido, incluso con un sentido distinto aquello que jamás habíamos olvidado. Espectros... Punto y aparte.
En la existencia corriente es más doloroso perder el significado global de lo poco o mucho que recordamos, el relato que nos da asiento y estabilidad, aunque sea dañino, que olvidar este o aquel hecho. Es decir, muchas veces preferimos vivir en la mentira, en el sentido engañoso de las cosas pasadas, que afrontar las verdades incoherentes y fragmentarias de nuestro ser. Por eso, en la vida ordinaria lo falaz no suele ser el fardo del que corajudamente nos desembarazamos; por ello, no nos aprestamos todos e inmediatamente a buscar la verdad. Deseamos antes una mentira coherente y estable que una verdad hecha añicos. Más que perseguir lo cierto, andamos tras lo congruente, aquello que hace consistente y duradera mi identidad, aquello que da estabilidad y sentido a mi biografía.
Podemos vivir en la mentira, podemos crecer, madurar y morir envueltos en recuerdos engañosos, en recuerdos creadores o encubridores, y sin embargo no sentir fastidio, no sentir la doblez de nuestra vida. La idea de orden y sucesión con que pensamos nuestra vida requiere un relato. Eso es lo capital, no lo que recordamos o el número de las cosas que recordamos. Si se me permite hacer una analogía, diría que el historiador y el psicoanalista van contra esta tendencia común, es decir, se proponen desestructurar el relato de memoria que nos hemos dictado, las falacias, pero también las cómodas coherencias que nos dan estabilidad al margen de la verdad.
Hablamos de memoria colectiva, pero admitamos de una vez que las sociedades no recuerdan por la sencilla razón de que carecen de aparato psíquico, por la mera razón de que carecen de cerebro rector. Sin embargo, hay personas diferentes, individuos distintos, que aceptan que tal cosa es posible, que podemos recordar colectivamente.
Es una paradoja: decimos hacer memoria colectiva cuando los hechos que no nos pertenecen, que sólo pertenecieron o le pasaron a un tercero, los expresamos como propios, como si estuvieran alojados en nuestro interior en forma de recuerdo. Pero esto es algo más que una paradoja: es un proceso real. Al ser objetos de socialización, de aculturación, nos hacen crecer con recursos, hechos y legados del pasado que no son nuestros pero a los que se les da ese sentido y que son o forman parte de nuestro relato personal. Nos hacen crecer con un relato o relatos de episodios y de significados que sólo otros vivieron y que los tomamos como propios, como la narración en la que he de incluir mi vida y mis reminiscencias. A eso lo llamamos memoria colectiva, pero, hablando con propiedad, hemos de recordar el hecho simple, trivial pero cierto, de que no hay memoria auténtica, hay una narración de circunstancias pasadas que se nos lega como patrimonio personal.
Las identidades colectivas se han forjado así. Recuerda lo que hicieron tus antepasados —se nos dice—, evoca sus gestas, no olvides aquello que nos une a ellos y a nosotros, porque lo que ellos hicieron forma parte de ti. Has de saber de dónde venimos, has de retener cuál es la filiación y cuál es tu progenie, has de conservar su legado, la huella que hay en ti. Sin embargo, quien más inteligentemente se ocupó de estas cosas, de la memoria colectiva, Maurice Halbawchs, ya lo dejó dicho: la memoria y la historia no coinciden, son cosas diametralmente distintas, ya que en cuanto interviene el historiador el relato del pasado no se atiene a los principios de reminiscencia de que disponemos. En fechas más recientes, Pierre Nora lo subrayó con tino.
Reproduzco un pasaje de una de sus obras más influyentes:
«La memoria es la vida, siempre acarreada por los grupos vivos y, a este respecto, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y la amnesia, inconsciente de sus sucesivas deformaciones, vulnerable a todos los usos y manipulaciones, susceptible de estar latente durante mucho tiempo y de manifestar súbitas revitalizaciones. La historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. La memoria es siempre un fenómeno actual, un vínculo vivido en el eterno presente: la historia, una representación del pasado. Dado que es emocional y mágica, la memoria sólo se acomoda a aquellos detalles que la confortan: se nutre de recuerdos borrosos, chocantes, globales o flotantes, particulares o simbólicos, sensibles a todas las transferencias, velos, censura o proyecciones. La historia, en tanto que operación intelectual y laica, apela al análisis y al discurso crítico».
Por tanto, la historia, la disciplina histórica, no es equivalente a la memoria, sino que es más bien un antídoto contra la memoria, contras las falacias y coherencias absolutas de la reminiscencia. La auténtica labor histórica no debería afirmar identidades estables entre el presente y el pasado, sino que debería abrir una brecha entre el yo y los antepasados, debería mostrarnos lo que nos separa, el abismo que nos distancia, los pasados posibles y descartados que la memoria justamente reprime o cancela.
La historia nos enseña cómo han cambiado las cosas, no la identidad inmóvil que es un relato que mancomuna el pasado con el presente como si nada se modificara. Los historiadores del siglo XIX —y otros muchos del Novecientos— se empeñaron, sin embargo, en asumir la identidad entre historia y memoria. ¿Por qué razón? ¿Porque ignoraban la función de su disciplina? No, por supuesto. La razón es otra y bien simple: porque fueron reclamados como creadores y gestores de una nacionalización en curso o ya establecida, y aún hay colegas, muchos colegas que se dejan seducir por esta invitación; porque fueron convertidos en legitimadores de un agregado que precisaba argamasa, un cemento expresado bajo la forma paradójica, imposible, pero políticamente eficaz, de recuerdos comunes, antiguos, remotos o recientes. El régimen de don Francisco Franco basó la educación en esta falacia. Y en otras mentiras aún más atroces.
Si la memoria individual es fuente de malentendidos, de recuerdos creadores, es decir, de falsos recuerdos; si la memoria individual es un semillero de recuerdos encubridores, esto es, de evocaciones de hechos ciertos pero irrelevantes, que tapan, que ocultan, otros dolorosos o graves, ¿qué podemos decir de la analogía que convierte el pasado en memoria colectiva de los contemporáneos?
La memoria es relato estable, sucesivo, ordenado, un relato que la inspección desestructura. La memoria colectiva es también un relato estable, sucesivo, ordenado, una narración hecha a partir de una concepción embrionaria, de una racionalidad retrospectiva que da legitimidad y asiento, continuidad y necesidad a lo que en principio no la tiene. Si las identidades personales son objeto de discusión, si el relato del yo es dudoso al hacer coherente lo fragmentario, ¿qué puede decirse de lo colectivo?