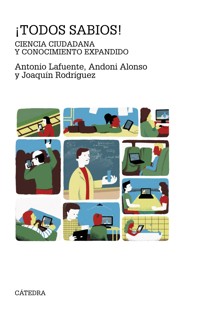
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Teorema. Serie mayor
- Sprache: Spanisch
Los descubrimientos y hallazgos de la ciencia tienen hoy un impacto integral sobre toda la población, hasta el punto de que vivimos en una sociedad del riesgo global (pensemos en los efectos de las catástrofes nucleares; de las pandemias universales; de las crisis alimentarias mundiales; etc.) donde la sociedad civil no puede ser un objeto paciente, sino, al contrario, un sujeto activo que tiene el derecho y la obligación de participar en la cogestión de la ciencia y el conocimiento. La revolución digital, la promesa que encierra Internet, es la de empoderarnos como ciudadanos en el ejercicio de esa cogestión responsable, la de capacitarnos para trabajar colaborativamente en la construcción de una nueva forma de inteligencia colectiva, la de crear ciudadanos capaces de interpretar críticamente la realidad interpelando a la ciencia misma. "¡Todos sabios!" es a la vez el deseo y la apelación a que la sabiduría y el conocimiento sea cosa de todos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonio Lafuente, Andoni Alonso y Joaquín Rodríguez
¡Todos sabios!
Ciencia ciudadana y conocimiento expandido
Prólogo de Alejandro Piscitelli
Contenido
Prólogo. Dar la vida por lo abierto
Sístole y diástole del conocimiento entre el ocultamiento y el develamiento
¿Autonomización del saber o de los negocios del saber?
El paradigma «open» se dice de muchos modos
«Reculer pour mieux sauter»
La ciencia abierta no se impondrá por sí misma
Introducción. Ser sabios no es cosa de unos pocos
Capítulo primero. Open ágora
«Open edition»
«Open data»
«Dare aude!» Atreverse a dar, aprender a recibir
Capítulo 2. Open Science
Ciencia por amor
Ciencia tetris
Ciencia 2.0
Capítulo 3. Open nature
«Open Internet»
La lengua común o la pluralidad epistémica
El derecho a saber
A modo de conclusión: trabajar para que todos seamos sabios
Bibliografía
Créditos
Defender la libertad en Internet es la base para defender la Libertad.
MANUEL CASTELLS
Para Julia, Lola y Michaela, mujeres sabias y poderosas.
Con Aaron Swartz y tod@s l@s que murieron por lo libre.
Prólogo
Dar la vida por lo abierto
ALEJANDRO PISCITELLI
Enero de 2013 nos despertó con una noticia que jamás habríamos querido encontrar como titular de algún medio y mucho menos ver devenido en un hashtag muy concurrido en la red. Un joven de veintiséis años se suicidaba, no por motivos amorosos o por algún desengaño político, sino por haber sido amenazado por una fiscal federal de Estados Unidos con penas de 30 años de cárcel y 1 millón de dólares de multa por haberse animado a regalarle al mundo una base de datos que contenía 4 millones de artículos científicos.
El juicio que debería haberse celebrado a principios de abril del 2013 lo ponía entre las cuerdas, no por haber intentando (y logrado) hacerse con números de tarjetas de crédito, no por haber usufructuado información confidencial en provecho propio o de terceros, no por haber descollado en el comercio algorítmico, no por haber ganado un solo centavo con sus habilidades magistrales habiendo convertido el código computacional en un arte. Sino porque usufructuando clandestinamente la red del MIT y sus credenciales —él que era un alumno de lujo de Harvard— había accedido a la base de datos de JSTOR (archivos académicos) y descargado 4 millones de archivos sin siquiera ocultar su identidad. Hasta el punto de que en cuanto se descubrió que había enchufado un portátil a la red y que era suya, entregó los discos y JSTOR quiso que todo terminara —no así el gobierno de Estados Unidos y el propio MIT—.
El suicida se llamaba Aaron Swartz y fue uno de los activistas de Internet que hicieron de la libertad de expresión y de la internet abierta una de sus banderas; fue parte gigante del freno a SOPA/PIPA, y como hacker había colaborado en la especificación RSS a los catorce años y hasta cofundado REDDIT en 2010.
Como bien dijo Cory Doctorow, en uno de los innumerables obituarios que sacudieron a la red: «Para el mundo: todos perdimos hoy a alguien que tenía más trabajo por hacer, y que hizo del mundo un lugar mejor cuando hizo su trabajo».
Este infortunado suicidio de Swartz está más que ligado a la tesis de Antonio Lafuente/Andoni Alonso/Joaquín Rodríguez acerca de que ser sabios no es cosa de unos pocos. ¿Cómo es posible establecer este inesperado paralelismo?
Sístole y diástole del conocimiento entre el ocultamiento y el develamiento
Para los autores de esta obra sagaz y bien documentada, hacer ciencia es sinónimo de hacer públicos sus resultados. Pero lo que parece obvio para los cibernautas entra en clara contradicción con una tradición que data ya de cinco siglos, esclavizada en imponer una lógica apegada a mecanismos de reconocimiento y de consagración tradicionales inspirados en la escasez, la excelsitud y los grandes nombres propios asociados a laboratorios o universidades.
Nos encontramos, como bien dicen los autores, ante una monumental paradoja: la academia solo puede cambiarse desde dentro, pero justo los que están dentro son los que menos quieren que algo cambie, y mucho menos aquellos a quienes la academia les brinda poder, autoridad, capacidad de sanción y, sobre todo, beneficios económicos y existenciales enormes.
Por ello, las preguntas con las que los autores inician su periplo son de una contundencia elemental: ¿Qué nuevos formatos y herramientas podrían sustituir a los medios tradicionales de comunicación y distribución de los contenidos científicos? ¿Qué mecanismos de reconocimiento y acreditación podrían renovar a las camarillas desconocidas de pares revisores? ¿Qué idea de propiedad intelectual integral podría venir a completar la percepción fragmentada y engañosa que se tiene de ella? ¿Qué mecanismos y fórmulas de participación social instituida se podrían arbitrar para dar legitimidad a lo investigado?
Responder a estas preguntas, que se hicieron ocasionalmente durante décadas, pero que explotaron con el advenimiento masivo de la red, supone poner patas arriba el proceso editorial (de circulación de conocimientos científicos) centrado en la gestión digital de los contenidos. Porque la gestión y curadoría digital de contenidos implica explotar/explorar los textos (hechos generados a partir de artefactos) de una manera mucho más rica que como se viene haciendo hasta hoy. Porque de lo que se trata es no solo de «liberar» el acceso a los textos, sino también de imaginar una nueva alianza digital entre la máquina de hacer ciencia y las herramientas digitales permitiendo una libre circulación entre la Big Science y las Big Humanities y, en concreto, la construcción de una Tercera Cultura amplificada.
¿Autonomización del saber o de los negocios del saber?
Curiosamente la autonomización de la ciencia ha llevado en un proceso casi medio milenario a la autonomización de los científicos de las demandas sociales y a un desconocimiento profundo de la matriz política de toda ciencia (como bien denunciaban ya hace décadas Jean Solomon en Ciencia y política (1974) y Amílcar Herrera en Ciencia y política en América Latina (1971).
Como bien decía Louis Althusser a mediados de la década de 1960, la filosofía espontánea de todo científico es el positivismo. Paralelamente, desde fines de la década de 1970, Bruno Latour viene denunciando una ingenuidad rayana en el suicidio epistemológico detentada por la mayoría de los científicos (especialmente los que aún tienen trabajo bien remunerado en el sistema universitario o estatal que nutre a la Gran Ciencia).
Porque la casi totalidad de la cofradía científica sigue suponiendo que la ciencia avanza por la fuerza intrínseca de las ideas verdaderas a menos que la realidad... la distraiga y corrompa. «Si lo racional no coincide con lo real tanto peor para lo real», enunciaba el gran Wilhelm Hegel a principios del siglo XIX. Dos siglos más tarde, esta misma visión se encarna cada vez con mayor fuerza en los políticos y en los científicos para sorpresa y estupefacción de los legos mientras nos enfrentamos a un mundo cada vez mas hipercomplejo y entrelazado donde la política supura en cada esquina de la vida social.
El paradigma «open» se dice de muchos modos
La obra de Lafuente/Alonso/Rodríguez navega por los escollos peligrosos del Open ágora, recorre el rol central que Eugene Garfield impuso en los actuales esquemas de los Citation Reports, revisa la crisis del peer review (ilustrado por el famoso y vilependiado caso Sokal), hace una fenomenología de la libido científica y de su convergencia con la edición electrónica, y postula el devenir autor de todos los productores de conocimiento.
Hay una gran solidaridad entre las nuevas formas de hacer ciencia, inventariadas, por ejemplo, por Michael Nielsen, con un énfasis en la colaboración y la cogestión, la inclusión de la participación ciudadana, y el permiso a la libre circulación de los nuevos productos científicos en manos de demandas sociales de lo más variadas.
Siendo la revolución de Internet una revolución editorial (quizás con mayor profundidad aún de lo que lo fue la imprenta en su momento), lo que se desestabiliza con la edición digital no es ya solo el acuerdo de los saberes, sino, también, la forma de producirlos, socializarlos y, sobre todo, de consumirlos y reinventarlos.
El libro de Lafuente/Alonso/Rodríguez está tejido de la misma estopa de la que dice ser vehículo y nexo, y, por ello, no debe extrañar que junto a manifiestos, reportes, informes de alta gama y sofisticados análisis, le preste el tributo que se merecen a pioneros del campo digital, como Henry Jenkins y su mapa de competencias digitales, o a programas de democratización de la expresión digital como el Scratch desarrollado por Mitchell Resnick en el MediaLab del MIT.
Igual el peso mayor de su libro está puesto en el Open data (que aquí remite al OpenWetware, a Ushaidi, a Crisis Commons, a Crimespotting.org, a Global Pulse), que se ha traducido en encuentros como Big data for the Common Good, o en proyectos como Inclusiva-net del MediaLab Prado de Madrid, una plataforma dedicada a la investigación, documentación y difusión de la teoría de la cultura de las redes.
«Reculer pour mieux sauter»
Página tras página en un texto denso cargado de notas y referencias desfilan protagonistas clave de este camino hacia la apertura y la democratización del conocimiento como son Elinor Ostrom, Kenneth Boulding, André Gorz, Peter Senge, Marcia Marsh, Muhammad Yunus, Thomas Malone, Karl Polanyi, Franz Boas, Bronislav Malinowski, Geert Lovink y muchos más quienes, provenientes de áreas muy diversas y separados por décadas muy distantes entre sí, conforman un sólido bloque de fundamentos de estas nuevas prácticas y convocan a ensanchar esta conversación apelando a libros anteriores de los propios autores de ¡Todos sabios! Ciencia ciudadana y conocimiento expandido.
La obra de Lafuente/Alonso/Rodríguez dedica un espacio significativo a la ciencia que se hace por amor (al prójimo), a los científicos amateurs, a la saga de Lorenzo’s Oil y a la inversa de estas variantes populistas, programas como el Myelin Project que abre la posibilidad a una ciencia a la carta, y nos remite a muchas obras de ciencia ficción como Gattaca, en donde se consolidará una división de hierro entre la ciencia para los ricos y la no-ciencia para los pobres.
Lafuente/Alonso/Rodríguez también dedican unos apartados muy sugerentes a lo que denominan Ciencia tetris, vinculados a proyectos de computación distribuida y de masas, y de ciencia ciudadana con ejemplos llamativos y con referencias siempre actuales y de altísimo impacto. También brindan páginas llamativas a la ciencia 2.0, a la innovación a la cultura y a la ciencia abiertas.
La ciencia abierta no se impondrá por sí misma
Gran parte de su derrotero está atravesado por la máxima de Ulrich Beck, para quien «la modernidad reflexiva exige que el escepticismo se extienda hasta los fundamentos y riesgos del trabajo científico y que la ciencia se generalice y desmitifique al mismo tiempo». Pero una cosa es el deber ser y otra cosa es el querer hacer (prototipo respectivamente de los científicos de antaño y de los de ahora).
Hace mucho tiempo que exploradores de la síntesis como Juan Freire, como Helga Nowotny o como los mismos Lafuente y Alonso (coautores de este libro) vienen abogando por una ciencia 2.0, un modo 2 de hacer ciencia, o una ciencia expandida. Y si bien este libro es una encendida defensa de cómo profundizar en estas propuestas, la ciudadela científica hace lo imposible por negar lo evidente y tragedias como las de Aaron Swartz muestran cómo, a veces, algunos mártires pagan con su vida estos intentos liberadores.
Es cierto que The digital humanities Manifesto 2.0 va en la dirección señalada por los autores mostrando una convergencia de temas, métodos y formas de ver/hacer altamente auspiciosos. No lo es menos que los intereses afectados, las cocardas pisadas y los riesgos para trayectorias profesionales en piloto automático, que estas propuestas suponen, son un precio demasiado caro que hay que pagar por multitudes de acomodados para quienes sacrificios como los de Swartz son merecidos.
Los autores están lejos de toda ingenuidad, como nos recuerdan en la conclusión, cuando insisten en las razones por las que debemos trabajar para que todos seamos sabios. Nada hay en sus sugerencias y señalamientos que los amontone del lado de la ingenuidad, del tecno-reduccionismo o de las quimeras digitales. Además, la bibliografía que aportan es de una exhaustividad y una amplitud encomiables.
Sin embargo no por leer este libro nosotros, ni por haberlo escrito ellos, tenemos garantizados que ni una centésima de las propuestas que ellos hacen se concreten a la brevedad y con éxito. La política es un terreno minado y los científicos y los académicos hace rato que hemos visto anestesiarse nuestras capacidades para jugar en este terreno con hidalguía pero, sobre todo, con eficacia.
Está muy bien que un pionero de la Inteligencia Colectiva como Pierre Levy nos inste a ser ciberdemocráticos. Debería alentarnos que un esforzado mentor de estas cuestiones, como fue el presidente Barack Obama, haya ganado su primera elección —y haya logrado su reelección— defendiendo muchos de los postulados esbozados por los autores. Pero la lucha micropolítica que hay que dar en el terreno de la liberación de la ciencia y de la tecnología exige habilidades, competencias y voluntades que ahora mismo se están templando y forjando. Y que en cualquier momento se cobran víctimas como Aaron Swartz, cuando no de poblaciones y etnias enteras al tratar de cuestionar el statu quo científico y epistemológico.
El camino está abierto pero la decisión y el compromiso son los que valen. Ojalá muchos investigadores, analistas, funcionarios y ciudadanos sumen a su buena conciencia, tiempo, dedicación y, sobre todo, encarnen formas de vivir acordes con los desafíos que los autores proponen, a partir de un balizamiento encomiable de un nuevo paradigma que lucha por nacer, mientras fuerzas centenarias se esmeran por esmerilarlo.
Introducción1
Ser sabios no es cosa de unos pocos
La torre de marfil. Un científico dentro de una torre de marfil. Aislado, ensimismado, entregado tenazmente a la lógica propia del descubrimiento, ajeno al ruido exterior, a las inconstancias de los cambios de opinión o de las disputas sin erudición, a las injerencias siempre molestas de las necesidades cotidianas. En realidad, no se trataría, exactamente, de una sola torre de marfil, de una única torre plantada en medio de la nada, sino de un terreno bien delimitado dentro del que los científicos establecen relaciones de competencia y colaboración, una ciudadela en la que todos ellos estarían abocados, eso sí, a esa forma de enfrascamiento y abstracción que hace de su trabajo, en general, algo por completo ajeno a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos corrientes, un espacio por tanto de ensimismamiento y contemplación que suele representarse como esa torre vigía e incomunicada dentro de la que los científicos buscan una suerte de verdad inalcanzable para el vulgo. A menudo, sin embargo, la voluntad de ensimismamiento y abstracción no es otra cosa que desapego y desatención, deseo de desentendimiento y solaz.
Esa representación tradicional del ejercicio del científico, de sus competencias y actitudes, no es enteramente falsa, tampoco completamente verdadera. Como muchas otras estampas más o menos tópicas, basa la pertinencia de su proyección en un sustrato auténtico. Algunos poetas, como Ángel González, con la suficiente experiencia académica y fino olfato literario, han indagado en el alma sumisa y timorata de los científicos:
[...] apacibles, pacientes, divagando / en pequeños rebaños / por el recinto ajardinado, / vedlos. / O mejor, escuchadlos: / mugen difusa ciencia [...] Si, silentes, meditan, / raudos, indescifrables silogismos, / iluminando un universo puro, / recorren sus neuronas fatigadas. / Buscan / —la mirada perdida en el futuro— / respuesta a los enigmas / eternos: / ¿Qué salario tendré dentro de un año? / ¿Es jueves hoy? / ¿Cuánto / tardará en derretirse tanta nieve?2.
Esa sensación justificada de conocimiento ininteligible e inútil, tan solo ventajoso para quien lo persigue o ejerce dentro de un universo almohadillado y vaporoso, es, precisamente, el tema que abordará este libro, el de la ineludible necesidad de fundamentar socialmente el conocimiento y su ejercicio, el de la oportunidad y obligación históricas de abrir las puertas o abatir los puentes de la deletérea ciudadela de la ciencia.
Es cierto, no obstante, por hacer justicia retrospectiva, que la ciencia, el campo científico, el espacio en el que los científicos trabajan, posee una historia y una génesis más o menos precisas. Para que la ciencia pudiera existir tal como la conocemos, como ese espacio de relativa independencia en el que un grupo de gente instruida se afana en la búsqueda de alguna clase de verdad empíricamente fundamentada, algunos tuvieron que ejercer en su momento una labor heroica de emancipación, de verdadera remisión de los lazos de sumisión y dependencia que los unían y obligaban a la voluntad y los deseos de aquellos que estaban todavía en condiciones de determinar el curso de los trabajos que se realizaban en un campo, por entonces, todavía protocientífico.
Recordemos la labor titánica de personajes históricos como Copérnico: un clérigo que con su teoría heliocéntrica hace tambalearse las certezas más básicas de sus contemporáneos todavía medievales alejando a los seres humanos del centro que creían ocupar. En las cartas que hace llegar al papa Pablo III (Koestler, 1963), le anticipa que su descubrimiento podrá causarle enojo y que no pocos cursarán peticiones de condena, porque De revolutionibus orbium coelestium no es solamente un libro, es el inicio de la astronomía, de la ciencia astronómica, de las ciencias nacidas en los albores del Renacimiento, de su progresiva separación del campo religioso y filosófico al que, previamente, estaban inexorablemente vinculadas. Su capacidad para mejorar las predicciones astronómicas fue, gracias a veinticinco años de observación, el fundamento empírico sobre el que construyó esa independencia, esa teoría heliocéntrica que anticipaba un universo homogéneo e infinito en el que los seres humanos eran expulsados del centro ficticio y consolador que habían ocupado hasta el momento. Georg Joachim Rheticus, un matemático alemán que colaboró durante algún tiempo con Copérnico, dio cierta consistencia a razonamientos que venían lastrados de los errores y fragilidades propios de las fuentes clásicas que se habían utilizado, y en esa colaboración entre una observación astronómica incipiente y un lenguaje matemático embrionario, se establecerían algunas de las líneas de demarcación entre lo que se consideraría o no ciencia. De hecho, Copérnico se desmarcó de la opinión de algunos otros contemporáneos, como Johannes Werner, quien, en De motu octavae sphaerae, criticaba la fiabilidad de las fuentes clásicas. El equilibro entre el respeto a la tradición y el avance del lenguaje científico, era sin duda el desafío al que Copérnico se estaba enfrentando.
Para el asunto que nos ocupa, lo más relevante, lo históricamente portentoso, es la capacidad con que unos pocos científicos fueron amasando un patrimonio y un capital científico lo suficientemente contrastado, complejo, especializado y amplio como para que podamos asegurar que la génesis del campo científico, tal como lo conocemos aún hoy, seis siglos después, proviene del esfuerzo memorable de aquellos predecesores (previamente ligados a poderes terreneales, a poderes fácticos y económicos que daban cobertura a su trabajo o que servían de clientes y financiadores de sus actividades). Fue el crecimiento progresivo de ese capital científico propio, hecho de observaciones, comprobaciones, mediciones e hipótesis formuladas en un lenguaje especializado y progresivamente ininteligible para los legos no versados en la materia, lo que fundamentó su autonomía. Obtener autonomía es, claro, una forma de separación y una declaración de soberanía, una clara delimitación de los confines del campo, de los méritos que es necesario demostrar para poder formar parte de él, o al contrario, de las razones por las que se desprecia una apelación para convertirse en miembro titular. Para alcanzar la independencia que Copérnico y otros muchos demandaban, deshaciéndose de las servidumbres de mecenas de la nobleza y padres de la iglesia —autonomía de los diversos campos de la ciencia que sucede a ritmos diferentes, aun cuando el Renacimiento sea el momento por antonomasia en el que se produce una colisión de intereses entre esos mundos—, los científicos tuvieron que levar sus puentes, hacerse fuertes en sus torres, darse sus propias reglas de pertenencia y propiedad, amasar y acumular su capital específico, establecer sus comités y rituales de reconocimiento y acreditación, especializar y afinar sus instrumentos y sus lenguajes, construir los espacios y las instituciones que les dieran cobertura y respaldo, dejando todo lo demás fuera y haciéndolo con un movimiento de fuerza que históricamente resultó imprescindible.
Retrospectivamente, solo cabe ponderar la proeza que supuso que unos pocos crearan un campo cuyos intereses específicos diferían tanto de los intereses asociados a los campos de donde provenían. Retrospectivamente, también, resulta conveniente no olvidar que bajo esa lógica de funcionamiento todo debía dirimirse dentro del propio campo, apelando únicamente al conocimiento y juicio de los pares, a riesgo de quedar indeleblemente desacreditado en caso de recurrir a juicios y voces externos.
Porque lo propio del campo científico es, precisamente, que genera una forma de interés muy particular basada, en esencia, en tres principios, en tres aspectos íntimamente ligados: la limitación del derecho de entrada asociada a la elevación y especialización de los conocimientos requeridos, a la disposición de un capital científico específico que solo se adquiere mediante el conocimiento de la tradición científica específica, del trato prolongado con la tradición propia del campo, con sus rituales y sus lenguajes, con el enorme capital histórico acumulado del que cualquier miembro puede hacer uso para seguir construyendo sobre él; la transformación de cualquier aspiración o impulso, de la libido dominandi, en libido scientifica, en la ambición y el empeño por avanzar en el conocimiento científico de la realidad dirimiendo las diferencias mediante la razón y el sometimiento al juicio de los pares, al tribunal de los que son capaces de conferir una forma de crédito específica e inherente al campo, algo inimaginable en la época histórica en que se plantea, en la que el poder adopta todas las formas imaginables para justificar su ejercicio, travistiéndose de encarnación divina o rodeándose de los sabios; y, por último, la profunda convicción llevada a la práctica de que solo el desinterés —afirmando la independencia radical de la investigación científica respecto a intereses heterónimos y ajenos al campo y abogando por la difusión y uso igualitario del conocimiento y los productos de la ciencia— puede a la larga engendrar interés (forma de acumulación del capital simbólico bien conocida en antropología).
El campo científico es, sin embargo, un campo de luchas. Ninguna de las afirmaciones anteriores implica o significa que los enfrentamientos por la prelación y el control del campo no existan, que no se dispute por la asignación de presupuestos y plazas, por la selección de los objetos principales de estudio, por el control de los mecanismos de selección de candidatos, por el dominio de los medios y canales de producción y comunicación del conocimiento, por el registro y patente del saber producido y, en algunos casos, por la restricción sobre su acceso, por el seguimiento de los protocolos y etiquetas en los distintos rituales de acreditación y reconocimiento que hoy nos parecen primitivos. No entraña ni significa, tampoco, que no exista la voluntad y el ánimo de falsificación, de perversión de las pruebas y de los datos, de plagio y hurto, de carrera ilícita y desbocada por patentar bienes que son del procomún (genes humanos inenajenables; principios activos de la farmacopea indígena; términos lingüísticos y nombres propios que aluden a cosas y seres vivos; recursos naturales como acuíferos que son el sustento de una comunidad). Dos hechos que se repiten de manera recurrente apuntalan esta afirmación: el primero es masivo, el segundo aparentemente individual: en una encuesta publicada en el año 2005 por la revista Nature (Martinson et al., 2005; Lafuente, 2008)3, se puso al descubierto que el 33 por 100 de los encuestados había cometido o incurrido durante los últimos tres años en alguno de los diez comportamientos reprobables que eran motivo de la pesquisa (cambiar el diseño, la metodología o los resultados de un estudio en respuesta a las presiones de las entidades financiadoras o patrocinadoras y pasar por alto el uso o la cuestionable interpretación de datos defectuosos o incompletos, sobre todo), y ese proceder reprochable aumentaba hasta el 38 por 100 cuando se trataba de científicos que estaban haciendo su carrera, que se veían impelidos de alguna manera a manipular el resultado de sus trabajos en supuesto beneficio de su integración plena en la comunidad. Los imperativos categóricos existen porque se manifiestan en forma de autocensura y autorreconvención, casi sin necesidad de que el campo científico aplique sus correctivos; el caso aparentemente individual más conocido de los últimos años es, en el fondo, una manifestación de autocondena de gran calado mediático fruto de la presencia intangible pero definitiva de ciertos imperativos éticos, la del doctor Hwang Woo Suk y el fraude de la clonación celular (BBC, 2005). Sin necesidad de recurrir a grandes fraudes recogidos en los titulares de la prensa internacional, todos los días se producen, entre nosotros, conatos de falsificación, suplantaciones y plagios4.
Cabría añadir una exigencia más a los dos principios enunciados, una exigencia que tiene mucho que ver con el interés general y la difusión pública y gratuita del conocimiento científico: es imposible silenciar, ocultar o encubrir los resultados de una investigación, no darlos a conocer o hacerlo solo de manera restringida y partidista, sin que la comunidad científica sancione este comportamiento como antinatural, como impropio y opuesto a los principios fundamentales de funcionamiento del campo científico, porque la ciencia se fundamenta sobre un sedimento de altruismo y filantropía que apela siempre íntimamente a la conciencia del científico. Por tanto, la difusión, comunicación y circulación del conocimiento dentro de la misma comunidad científica pero, también, fuera de ella, son preceptos seguramente inefables pero no por ello menos perentorios y apremiantes. No se trata, simplemente, de que medrar en la carrera científica exija la publicación continua de materiales de muy heterogénea calidad, sino, más fundamentalmente, de que los resultados de las discusiones por el establecimiento de una verdad determinada dentro del campo científico exigen ser publicados, hechos públicos, para que cobren realidad y legitimidad. Hacer ciencia es sinónimo, por tanto, de hacer públicos sus resultados; o, dicho de otra manera, investigar es publicar, y si esa demanda incontrovertible se ve respaldada por un incremento exponencial de la visibilidad y de los índices de impacto (Harnad y Brody, 2004) cuando se publica en una revista de acceso abierto y lo que podría estar abocado a quedar sepultado en la avalancha de artículos y novedades editoriales queda ahora indexado, ordenado y clasificado —tal como hace DOAJ5 o, también, Google Scholar6— y, por consiguiente, reconocible y accesible, no hay nada más sencillo que hacer lo que hay que hacer...
Pero no conviene adelantarse a los argumentos: lo paradójico del campo científico y de su historia, tal como se generó y desarrolló, es que la razón ha progresado. Pero ¿cómo es siquiera posible, entonces, que en un campo en el que las luchas epistemológicas son, indisociable e inseparablemente, luchas políticas, progresen el conocimiento y la razón? ¿Cómo es siquiera posible que en un campo donde todas las luchas se orientan hacia la consecución de la autoridad científica, al poder de imponer la definición unívoca de lo que es o no es ciencia, prospere el saber? No nos sirven, para entenderlo cabalmente, ni el idealismo epistemológico7 ni la visión conspiratoria8: ni la ciencia avanza por revoluciones impulsadas por la fuerza indiscutible de las ideas puras, ni la ciencia es solamente un asunto de maquinaciones de laboratorio. No hay ni concurrencia pura y perfecta de las ideas en un campo perfecto ni confabulaciones e intrigas, solamente, en un campo manipulado: lo propio del campo científico es que genera una forma propia de interés, el interés por la verdad contrastada y revisada, auscultada y examinada por aquellos que disponen del criterio para hacerlo y de la facultad para dispensar el reconocimiento correspondiente. Nadie accede al campo científico y se establece en él sin profesar un interés manifiesto por esa forma paradójica de desinterés que posee sus propias reglas de acumulación y su propia lógica de cambio. No es que no existan la ambición y la pretensión de progreso en la ciencia, antes al contrario: las estrategias de conservación o de transformación que los científicos adoptan dependen, precisamente, de su posición relativa en el campo, de la cantidad y calidad del capital científico acumulado: los jóvenes aspirantes —el proletariado intelectual o cognitariado, como lo denominan algunos sociólogos9— y aquellos científicos que trabajan en la periferia, en objetos científicos considerados de segundo orden, tienden a la sobreproducción de conocimiento, esto es, a la publicación indiscriminada a través de los medios y los canales establecidos para ello (o de medios alternativos, cada vez más ligados al ámbito digital), a través de las cabeceras que procuran impacto y visibilidad y, consecuentemente, consagración. Hasta tal punto es esto así, que en los experimentos de divulgación científica que se han realizado a través de la convocatoria de los cafés científicos, concebidos para promover el encuentro y el debate entre los expertos y los legos, son los jóvenes científicos aspirantes quienes manifiestan mayoritariamente la paradoja fundamental: tratar con inexpertos resulta doblemente frustrante, porque priva del tiempo necesario para investigar y publicar, y genera un malentendido involuntario, porque los colectivos que se enfrentan no comparten el mismo idiolecto, su grado de conocimiento del lenguaje especializado es muy dispar, y eso genera una suerte de insatisfacción mutua difícil de disipar (Mizumachi et al., 2011). Y es que el campo científico, a estas alturas del siglo XXI, sigue imponiendo una lógica aplastante apegada a unos mecanismos de reconocimiento y consagración tradicionales: obtener visibilidad, hacerse un nombre dentro del campo concreto de especialización, acumular su capital específico en forma de citas, premios o becas, ser en suma conocido y reconocido, invitado a mesas, ponencias y congresos, sigue siendo, aun con todo, la lógica imperante de acumulación de capital científico. De hecho, aun cuando un aspirante, por definición, sea aquel que pretende redefinir los principios de legitimación, no encuentran justificación suficiente si no es mediante la sobreproducción, porque no se puede ganar en su propio terreno de juego a quienes se pretende desplazar si no es jugando con sus propias reglas. De ahí la tensión o contradicción fundamental a la que se ven abocados muchos jóvenes científicos cuando deben decidir entre utilizar los mecanismos de difusión digital en entornos altamente competitivos que les permitirían, teóricamente, alcanzar un mayor grado de visibilidad —preprints10, blogs científicos11, wikis científicos, etc.—, o ajustarse canónicamente a los mecanismos de producción, comunicación y reproducción que el campo sanciona favorablemente y que procuran, eventualmente, credibilidad y estabilidad. Claro que es esa misma compulsión aprendida lo que lleva a los científicos y a los aspirantes a científicos a padecer esa forma exacerbada de adhesión a las formas instauradas de comunicación y reproducción científicas que derivan en la «impactitis», tal como la ha denominado Emilio Delgado, una forma de fijación caracterizada como «obsesión compulsiva por utilizar el factor de impacto como único e incontestable criterio de calidad del trabajo científico», ofuscación que lleva a que los «autores seleccionen la revista donde publicar tomando como criterio exclusivo el factor de impacto de la revista sin considerar el público y la audiencia a la que se dirige el trabajo» (Delgado, 2009). Ese paroxismo de la visibilidad y la nominación entra dentro de los complejos rituales del refrendo y la nombradía: obtener el reconocimiento y, por tanto, el crédito, el renombre necesario para gozar de una posición desahogada en el campo científico, dependen de cosas tan sutiles como el orden o la sucesión de los nombres de los firmantes de un artículo científico, algo que ya Zuckerman, en el año 1968, se encargó de resaltar (Zuckerman, 1968) y que se ha complicado hasta el punto de tener que dirimir —en el caso de las ciencias físicas, de los aceleradores de partículas, por ejemplo, donde centenares de personas pueden intervenir en el desarrollo y comprobación de un experimento— el orden de prelación entre cientos de participantes (Biagioli y Galison, 2002).
Sea como fuere, en el fondo, de lo que se trata es de arbitrar los mecanismos de reivindicación de la legitimidad, de estipular los criterios justos y reconocidos de juicio sobre la solvencia y calidad científicas y de establecer, en consecuencia, los principios de jerarquización de los miembros de la comunidad. La lucha entre los dominantes y los pretendientes, entre quienes definen y puntualizan qué es o no publicable y aquellos que recurren a formas de producción heréticas (fuera de los canales y de las normas establecidas, en repositorios digitales de preprints, blogs, wikis o cualesquiera otra plataforma que lo permita), asume, no obstante, una forma paradójica: el equipamiento científico necesario, es decir, el lenguaje concreto y el conocimiento de la tradición propia del campo, para propiciar la revolución dentro del campo, solamente puede adquirirse dentro del mismo campo que pretende modificarse. Es así que solamente con los mismos principios constitutivos del campo —el interés por la verdad y la disensión intelectual fundamentada— cabe fomentar una transformación duradera, cabe reclamar las posiciones ocupadas por los científicos establecidos, probablemente ultraortodoxos, guardianes de la tradición y expertos en esgrimir una suerte de dogmatismo científico legítimo que trata, simultáneamente, de preservar su posición y sus intereses asociados, y de evitar que las evidencias científicas puedan ser sustituidas sin una corroboración bien fundamentada. No hay, por tanto, afuera. No hay nada más allá de la ciudadela... ¿O quizás sí? Esta es la pregunta, reformulada, que se hacen quienes proponen hackear la academia12 basándose en el trabajo germinal de «Hacking the Academy» (Rosenzweig, 2010): ¿qué nuevos formatos y herramientas podrían sustituir a los medios tradicionales de comunicación y distribución de los contenidos científicos? ¿Qué mecanismos de reconocimiento y acreditación podrían renovar a las camarillas desconocidas de pares revisores? ¿Qué idea de propiedad intelectual integral podría completar la percepción fragmentada y engañosa que se tiene de ella? ¿Qué mecanismos y fórmulas de participación social instituida se podrían arbitrar para dar legitimidad a lo investigado? Si lo que pretendemos es difundir el conocimiento para que llegue a todos aquellos que lo puedan necesitar; si cuantos más especialistas lean un texto y lo comenten, más inteligencia colectiva se generará en torno al tema tratado; si cuanto más desinteresados seamos, poniendo ese texto a disposición de quien lo requiera, más intereses recibiremos devueltos en forma de reconocimientos y parabienes de la propia comunidad científica, convendría que nos pusiéramos manos a la obra y transformáramos, consecuentemente, todo el proceso editorial tradicional. El tridente de esa nueva edición científica debería estar compuesto por la gestión digital de los contenidos, que se encarnarían, preferentemente, en soportes digitales dotados de aplicaciones que nos permitan explotar los textos de una manera mucho más rica, capaces de generar una verdadera red de conocimientos compartidos; la liberación de los contenidos, mediante su puesta a disposición de la comunidad científica mediante licencias Creative Commons13, en la modalidad que se elija; la generación de grandes plataformas públicas de conocimiento que aglutinen la producción de los centros de investigación y las universidades públicas, sin necesidad, al menos forzosamente, de contratar servicios privados o accesos restringidos a plataformas de suscripción obligatoria que no permiten que se realice descarga alguna.
Ocurre, sin embargo, que la conquista histórica de la autonomía del campo científico, primer estado indispensable para que la ciencia misma pudiera existir tal como la conocemos, genera una serie de contradicciones o incompatibilidades importantes: como en cualquier otro campo cuya génesis histórica se rastree, su progresiva independencia y emancipación depende, sobre todo, de la capacidad de hacer ver y creer que tanto los objetivos como los objetos que trata poseen un valor propio y soberano, liberado por completo de las demandas externas, de las preocupaciones del entorno social en el que el campo esté inserto, de las necesidades de la sociedad en su conjunto. Así las cosas, se produce una inversión lógica reseñable que está en el fondo de este problema de incomunicación aparentemente irresoluble: la ciencia (la falsa ciencia) se cree perfectamente independiente de las demandas sociales que no satisface, pero en lugar de percibir esto como carencia o insuficiencia propias de una lógica histórica, lo cataloga como un rechazo expreso a convertirse en ciencia utilitaria, en ciencia servil, en ciencia aplicada. En realidad, casi todos los científicos se adhieren a una visión simple y tercamente positivista, espontánea, de la ciencia que practican, a una versión ingenua y optimista de la realidad: la ciencia avanza por la fuerza intrínseca de las ideas verdaderas, a modo de reencarnación platónica, y cualquier dilación o distracción que pudiera provenir de demandas ajenas al entorno donde se practica, son rechazadas, censuradas o, simplemente, ignoradas.
Ese debate sobre la supuesta servidumbre o independencia de la ciencia es tan estéril como imperecedero, a no ser, claro, que se intente situar en sus términos históricos y antropológicos justos: los científicos, como en tantos otros ámbitos de la realidad humana, no son los mejores dotados ni capacitados para romper con su propia doxa, con ese cúmulo de evidencias heredadas que son necesarias para poder practicar su disciplina. ¿Qué ocurriría, sin embargo, si cuestionáramos los objetos y los objetivos de la ciencia sin que perteneciéramos tan siquiera al campo especifico? ¿Qué ocurriría si quisiéramos expresar nuestras dudas o desacuerdos con la aplicación de determinados tratamientos médicos o determinadas pruebas farmacéuticas no consentidas14, con la instalación de antenas telefónicas emisoras de campos electromagnéticos15, con la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares16, con la explotación de minas tóxicas a cielo abierto y su impacto sobre el medio ambiente17, con la desforestación amazónica debida a los monocultivos de soja dedicados a los biocombustibles o la exportación a Occidente18, con la manipulación genética de los alimentos que ingerimos19, con las agencias de calificación de riesgos financieros que son arte y parte interesada en el alzamiento y caída de las deudas soberanas nacionales y responsables adicionales del cataclismo financiero sistémico desatado en el año 200820, con la incontrovertible evidencia de la catástrofe climática?21.
En realidad, cualquiera de esas cuestiones —de las centenares de cuestiones que podrían plantearse— podría pasar por un asunto científicamente incontrovertible, por una materia que solo concierne a las deliberaciones especializadas de los expertos, pero hace tiempo que sabemos que eso no es así, que eso no debe ni puede ser así, que aun cuando la ciencia necesite autonomía para su progreso, no puede hacerlo a costa de la sociedad, porque el saber es solamente una vana erudición cuando no sirve para fundamentar una convivencia mejorada, cuando no sirve para procurar un acceso igualitario a los recursos comunes y compartidos, cuando no garantiza el mismo poder para todos. Es necesario recurrir aquí, claro, a Ulrich Beck: «La modernidad reflexiva significa, aquí, que el escepticismo se extiende hasta los fundamentos y riesgos del trabajo científico y la ciencia se generaliza y desmitifica al mismo tiempo» (Beck, 2002). La ciencia se reconoce intrínsecamente contingente, generadora de riesgos impredecibles, incompetente para preverlos y mucho menos controlarlos, y es esa evidencia inherente al ejercicio de la ciencia la que sirve, paradójicamente de nuevo, para abatir los puentes que una vez se levaron, para tender los puentes que unan a una sociedad convertida en laboratorio global, directamente afectada por los efectos bien perceptibles de su ejercicio, y una ciudadela de científicos que sabe y reconoce que debe fundamentar y consensuar socialmente el conocimiento que produce. «Pero conviene no engañarse al respecto», dice de nuevo Beck, «gracias a todas las contradicciones se ha abierto aquí un camino a la expansión de la ciencia (o continúa como antes con formas cambiadas). La discusión pública de los riesgos de la modernización es el camino para la reconversión de los errores en oportunidades de expansión bajo las circunstancias de la cientificación reflexiva» (Beck, 2002: 210). Y esto no es una mera forma infundada, vaga o frívola de hablar: en el último informe publicado por el Banco Mundial con ocasión del World Economic Forum de Davos, 2012, Global risk 201122, un estudio publicado desde el año 2005 y dedicado, precisamente, al análisis de los riesgos que la sociedad percibe como álgidos y globales y a la reflexión sobre medidas de gobernanza global adecuadas a la magnitud de esos retos, se determina que los conflictos más críticos son los del cambio climático, la crisis financiera global, la volatilidad extrema de los precios de los combustibles fósiles, los conflictos geopolíticos, la disparidad económica, la seguridad en el abastecimiento de los acuíferos, la pérdida de biodiversidad, los retos demográficos..., un sinfín de asuntos que no pueden dejar indiferentes ni a científicos ni a civiles, porque no cabe otra perspectiva que la de la cooperación en la definición, gestión y decisión de los problemas y soluciones que se adopten. El futuro de la ciencia, de esa oportunidad de expansión a la que alude Beck, pasa por su cogestión, por la disposición de mecanismos de participación instituidos: nuevas formas en el fondo de coaprendizaje y coproducción, nuevas formas de gobernanza del conocimiento.
La Ciencia 2.0 (Freire, 2008), el Modo 2 de la ciencia (Nowotny et al., 2001), la ciencia expandida (Lafuente y Alonso, 2011), no son más que formas de denominar ese forzoso abatimiento de los puentes, esa nueva sensibilidad epistemológica de la ciencia hacia aquello que tuvo que dejar en su momento fuera y que hoy, gracias en buena medida a las potencialidades de Internet —a la vez medio de comunicación, plataforma de concitación y mecanismo de reivindicación—, reincorpora, reintroduce, recupera. Una ciencia socialmente fundamentada, como tantas veces anhela Helga Nowotny, precisa reconocerse esencialmente contingente, incompleta, inacabada, y el reconocimiento de esa parcialidad intrínseca es el que la fuerza a reencontrarse con aquellos a quienes afecta, con aquellos que, al menos, pueden deliberar sobre la pertinencia y conformidad de las soluciones aportadas. Victoria Stodden (2010)23 lo ha descrito, con propiedad, como un cambio fundamental:
[...] la empresa de la ciencia está sufriendo cambios profundos y fundamentales, particularmente en la manera en que los científicos obtienen sus resultados y comparten su trabajo: la promesa de una diseminación abierta de los resultados de las investigaciones sostenida por Internet está siendo hecha realidad, gradualmente, por los científicos. Las contribuciones a la ciencia que provienen del exterior de la torre de marfil están forzando a los científicos a repensar los modelos tradicionales de generación, evaluación y comunicación del conocimiento. La noción de «par» se está difuminando con el advenimiento de las contribuciones de los legos a la ciencia, algo que está planteando interrogantes con respecto a los conceptos del peer-review, del reconocimiento y de la reputación. Emergen nuevos modelos colaborativos en torno al software científico abierto y a la generación de descubrimientos científicos que tienen una similitud a los modelos de innovación en abierto en otros contextos. El compromiso público con la ciencia puede ser entendido, así, como un asunto de acceso al conocimiento para la participación del público en el proceso de investigación, facilitado por políticas adecuadas para mejorar las prestaciones y beneficios sociales que se derivan de la participación ciudadana en la ciencia.
The digital humanities manifesto 2.024





























