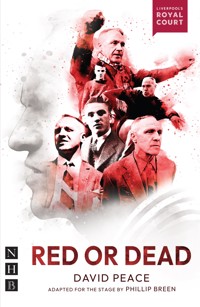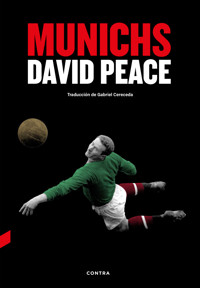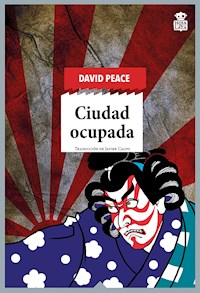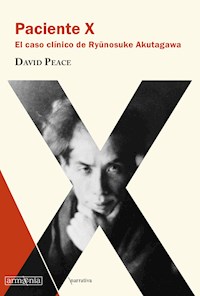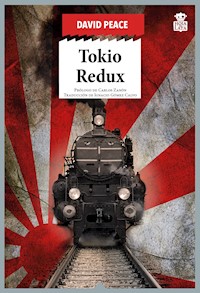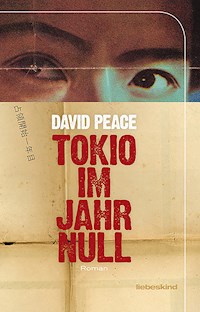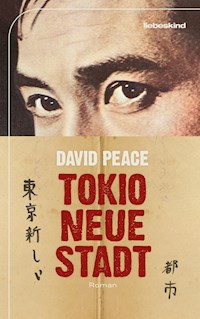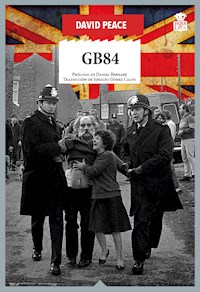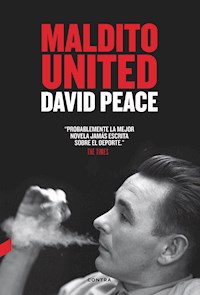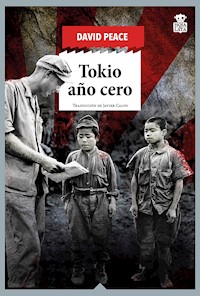
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
Hace un año que Japón se ha rendido en la Segunda Guerra Mundial. En medio de la confusión y el caos que sigue, los cuerpos parcialmente descompuestos, violados y estrangulados, de dos mujeres se encuentran en el parque Shiba de la ciudad de Tokio. Pronto se descubrirán más asesinatos: mujeres asesinadas de la misma manera y, queda claro, por la misma mano. Narrado por el cínico, desesperado pero decidido detective Minami de la Policía Metropolitana de Tokio, Tokio año cero ficciona la historia real del Barba Azul japonés, un soldado imperial condecorado que violó y asesinó al menos a diez mujeres en medio de la desolación del Japón de la posguerra («un enorme mar de personas desplazadas... Un segundo estás aquí y al otro has desaparecido»). Y esta es también la historia del detective Minami: perseguir y perseguir recuerdos de atrocidades que ya no puede explicar ni perdonar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TOKIO AÑO CERO
SENSIBLES A LAS LETRAS, 76
Título original: Tokio Year Zero
Primera edición en Hoja de Lata: octubre del 2021
© David Peace, 2007
Published by arrangement with Casanovas & Lynch Literary Agency S. L.
© de la traducción: Javier Calvo Perales, cedida por Penguin Random House Grupo Editorial SAU
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2021
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
ISBN: 978-84-18918-21-6
Producción del ePub: booqlab
Actividad subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en su convocatoria de subvenciones 2021.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A mis hijos
ÍNDICE
PRÓLOGO
El día decimoquinto del mes octavo del año vigésimo de Shôwa
PRIMERA PARTE: La puerta de carne
1. 15 de agosto de 1946
2. 16 de agosto de 1946
3. 17 de agosto de 1946
4. 18 de agosto de 1946
5. 19 de agosto de 1946
SEGUNDA PARTE: El puente de lágrimas
6. 20 de agosto de 1946
7. 21 de agosto de 1946
8. 22 de agosto de 1946
9. 23 de agosto de 1946
10. 24 de agosto de 1946
TERCERA PARTE: La montaña de huesos
11. 25 de agosto de 1946
12. 26 de agosto de 1946
13. 27 de agosto de 1946
14. 28 de agosto de 1946
Nota del autor
Glosario
Agradecimientos y bibliografía
51. DERROTA
La mano que sostenía la pluma había empezado a temblar.
Babeaba.
Solo después de una dosis de 0,8 de Veronal
se le empezó a aclarar la mente.
Y aun así, solo media hora o una hora.
Día tras día vivía en aquella penumbra.
La hoja mellada, una fina espada haciendo de bastón.
Vida de un idiota,RYÛNOSUKE AKUTAGAWA, 1927
PRÓLOGO
Estoy tirado entre los cadáveres. Un Calmotin, dos. Cientos de ellos, miles de ellos. Hojas muertas flotando en la brisa del otoño. Intento levantar la cabeza pero no puedo. Las moscas y los mosquitos se me agolpan encima. Quiero apartarlos a manotazos pero no puedo. Las nubes bajas y oscuras surcan el cielo. Es hora de revelar la verdadera esencia del país. Anoche, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, entre la retirada y la derrota, la lluvia inundó este lugar, y aunque la tormenta ya ha pasado, siguen cayendo más y más chorros sobre los cadáveres y sobre mi cara. Tengo la cabeza aturdida, mis pensamientos son las sombras fugaces del delirio. Por delante de los ojos me pasan flotando imágenes de mi mujer y de mis hijos, por entre los cadáveres. Diez Calmotin, once. Por debajo de los tejados de la Puerta Negra del Templo de Zôjôji. Con arrojo a la victoria. Mi hijo lleva una banderita en la mano. Mi hija lleva otra. Tal como juramos al dejar atrás nuestra tierra. Han venido mis padres. Amigos de la escuela, compañeros del club de béisbol de mi instituto, colegas con los que me licencié. ¿Quién puede morir sin antes demostrar su coraje? Cada uno de ellos sostiene en alto un estandarte de gran tamaño, y todos los estandartes llevan mi nombre, todos se detienen delante de la Puerta Negra. Cada vez que oigo las cornetas de nuestro ejército en marcha, cierro los ojos y veo las olas de banderas que nos jalean para entrar en combate. Hay autobuses turísticos llenos de chicas de excursión escolar. La tierra y sus plantas están ardiendo, mientras hendimos la llanura sin cesar. El reloj marca el mediodía mientras mi camión se aproxima a la Puerta Negra. Con el emblema del Sol Naciente en nuestros cascos. El camión Nissan se detiene frente a las puertas y yo salto de la parte de atrás. Y acariciando la crin de nuestros caballos, ¿quién sabe qué traerá la mañana? ¿La vida…? Me quedo mirando la multitud, contemplo los estandartes y las banderas, y me cuadro. Por fin suena la señal de la partida. ¿… o la muerte en la batalla?Veinte Calmotin, veintiuno. La impronta de los rostros queridos flotando en un mar de banderas mientras las montañas se desvanecen, los ríos se alejan, agitando nuestras banderas hasta que dejamos de notar las manos, flotando y meciéndose. Nos dirigimos a Siberia. Por el Canal de Shimonoseki, con las aguas abarrotadas de embarcaciones de transporte y de cargamento. Nos dirigimos a Dairen. Estoy tirado entre los cadáveres, los cuerpos empapados y el aire fétido. Nos dirigimos a Shanghai. Dos niveles de literas baratas en las cubiertas inferiores. Nos dirigimos a Cantón. Los hombres gritan y los hombres aplauden mientras Yamazaki se pone a recitar «El pañuelo ensangrentado de la Colina de Kioi». Más gritos, más aplausos, mientras Shimizu cuenta la historia de «Konya, la Ramera». Te quiero, te quiero y te quiero, le dice Konya a su cliente. Suena el timbre de la cena. Los caballos de guerra que tienen sus caballerizas en la bodega de carga relinchan, con los costillares a la vista. El cabrestante hidráulico iza sus cadáveres y se los lleva a las barcas que los esperan. En sus literas, los hombres agarran con fuerza sus sennin-bari, sus cinturones con mil costuras, tocando los amuletos y ta-
EL DÍA DECIMOQUINTO DEL MES OCTAVODEL AÑO VIGÉSIMO DE SHÔWA
Tokio, 32º, buen tiempo
«¡D etective Minami! ¡Detective Minami! ¡DetectiveMinami!»
Abro los ojos. Salgo de unos sueños que no son míos. Me siento en mi silla ante mi mesa. Unos sueños que no quiero. Tengo el cuello de la camisa mojado y todo el traje húmedo. Tengo picores.
«¡Detective Minami! ¡Detective Minami!»
El detective Nishi está descorriendo las cortinas opacas, y los haces cálidos y resplandecientes de amanecer y de polvo llenan la oficina mientras el sol asciende al otro lado de las ventanas surcadas de cinta adhesiva.
«¡Detective Minami!»
—¿Acaba usted de decir algo? —le pregunto a Nishi.
Nishi niega con la cabeza.
—No —dice Nishi.
Me quedo mirando el techo. Nada se mueve bajo la luz resplandeciente. Los ventiladores están parados. No hay electricidad. Los teléfonos guardan silencio. No hay línea. Los retretes atascados. No hay agua. No hay nada.
—Han bombardeado Kumagaya esta noche —dice Nishi—. Hay informes de tiroteos en palacio…
—Entonces, ¿no lo he soñado?
Saco el pañuelo. Es viejo y está sucio. Me vuelvo a secar el cuello. Luego me seco la cara. A continuación busco en los bolsillos…
Están repartiendo cianuro potásico a las mujeres, a los niños y a la gente mayor, dicen que esta última reorganización del gabinete presagia el fin de la guerra, el fin de Japón, el fin del mundo…
Nishi sostiene una cajita en alto y me pregunta:
—¿Está usted buscando esto?
Le quito la caja de Muronal de la mano. Compruebo el contenido. Suficiente. Me vuelvo a guardar la caja en el bolsillo de la chaqueta.
Sirenas y advertencias durante toda la noche; Tokio caluroso y a oscuras, escondido y acobardado; noche y día, rumores de armas nuevas, miedo a las bombas nuevas, primero Hiroshima, luego Nagasaki, la próxima será Tokio…
Bombas que significan el fin de Japón, el fin del mundo…
Sin dormir. Solo soñando. Sin dormir. Solo soñando…
Noche y día, por eso tomo las pastillas…
Eso me digo a mí mismo, noche y día…
—Estaban en el suelo —dice Nishi.
Asiento.
—¿Tiene usted un cigarrillo? —le pregunto.
Nishi niega con la cabeza. Lo maldigo. Todavía quedan cinco días para el próximo racionamiento. Cinco días.
La puerta de la oficina se abre.
Irrumpe en la sala el detective Fujita. Lleva un Boletín policial en la mano.
—Lo siento, más malas noticias… —dice Fujita.
Tira el boletín sobre mi mesa. Nishi lo recoge.
Nishi es joven. Nishi es entusiasta. Demasiado joven…
—Es de la comisaría de Shinagawa —dice, y se pone a leer—: Se ha encontrado un cadáver en circunstancias misteriosas en el edificio de la Residencia Femenina del Departamento de Indumentaria Naval Dai-Ichi…
—Un momento —le digo—. Todo lo que tenga que ver con el Departamento de Indumentaria Naval debería quedar en la jurisdicción de la Kempeitai, ¿no? Este es un caso para la policía militar, no la civil…
—Lo sé —dice Fujita—. Pero en Shinagawa están pidiendo detectives de Homicidios. Como he dicho, siento mucho traer esto…
Nadie quiere un caso. Hoy no. Ahora no…
Me levanto de mi mesa. Cojo el sombrero.
—Vengan —les digo a Fujita y a Nishi—. Vamos a encontrar a alguien y le endilgamos el caso. Fíjense en mí…
Salgo de nuestra sala y recorro el pasillo principal de la Primera División de Investigaciones del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio; la Galería de la Policía, sala tras sala, oficina tras oficina, puerta a puerta…
Puerta a puerta. Nadie. Oficina tras oficina. Nadie. Sala tras sala. Nadie. Todo el mundo evacuado o ausente…
Nadie quiere un caso. Hoy no.
Solo quedamos Fujita, Nishi y yo.
Maldición. Maldición. Maldición.
Me planto en medio del pasillo. Le pregunto a Nishi:
—¿Dónde está el jefe Kita?
—Todos los jefes han sido convocados a una reunión a las siete de la mañana…
Me saco el reloj del bolsillo. Ya son las ocho pasadas…
—¿A las siete? —repito—. Entonces tal vez hoy sea el día…
—¿No oyó usted las noticias de las nueve de la noche de ayer? —me pregunta—. Hoy va a haber un comunicado imperial a mediodía.
Me alimento de bellotas. De hojas. De hierbas…
—¿Un comunicado sobre qué?
—No lo sé, pero el país entero ha recibido la orden de encontrar una radio para poder oírlo…
—O sea que hoy es el día —le digo—. ¡Que todo el mundo vuelva a su casa! ¡Matad a vuestros hijos! ¡Matad a vuestras mujeres! ¡Y luego suicidaos!
—No, no, no —dice Nishi…
Demasiado joven. Demasiado entusiasta…
—Si vamos a ir —nos interrumpe Fujita—, por lo menos vayamos pasando por Shimbashi y así compramos cigarrillos…
—Muy buena idea —digo—. Y en cualquier caso, no tenemos coches…
—Cojamos la línea Yamate hasta Shinagawa —dice—. Nos lo tomamos con calma, caminamos despacio y así a lo mejor llegamos demasiado tarde…
—Eso si la línea Yamate funciona —le recuerdo yo.
—Como digo —repite Fujita—, nos lo tomamos con calma.
El detective Fujita, Nishi y yo bajamos las escaleras, cruzamos las puertas y abandonamos la jefatura por la salida de atrás, por el costado del edificio que no da a los terrenos del Palacio Imperial.
El que da a las ruinas del Ministerio de Justicia.
El camino más corto a Shimbashi desde Sakuradamon es cruzar el parque de Hibiya, ese parque que ya no es un parque.
Negros árboles invernales en pleno calor blanco estival…
—Por mucho que nos derroten en la batalla —está diciendo Nishi—, las montañas y los árboles perdurarán. La gente perdurará…
Pedestales sin estatuas, postes sin cercas…
—El héroe Kusunoki juró que viviría y moriría siete veces para salvar Japón —declara—. Nosotros no podemos ser menos…
No hay follaje. No hay maleza. Ya no hay hierba…
—Tenemos que seguir luchando —nos apremia—. Aunque tengamos que masticar hierba, comernos la tierra y vivir en los campos…
Nada más que negros y lúgubres árboles invernales…
—Con nuestras espadas rotas y nuestras flechas exhaustas —digo yo—. Con los corazones quemados por el fuego y corroídos por las lágrimas…
En pleno calor blanco estival…
—Exacto —dice Nishi con una sonrisa.
El calor blanco…
Con un oído oigo a Nishi y con el otro capto ahora el ruido áspero de la música marcial procedente de un furgón de megafonía mientras salimos del parque que no es un parque y nos adentramos por unas calles que no son calles, dejando atrás unos edificios que no son edificios.
«Con arrojo a la victoria / tal como juramos al dejar atrás nuestra tierra…»
Unos edificios de los que no quedan más que las fachadas; donde deberían estar sus ventanas y sus techos ya no hay más que cielo.
«¿Quién puede morir sin antes demostrar lo que vale? / Cada vez que oigo las cornetas de nuestro ejército en marcha…»
Las fechas en que esos edificios dejaron de ser edificios se pueden calcular a partir de la altura de las hierbas que brotan aquí y allí, entre las montañas negras de ladrillos destrozados.
«Cierro los ojos y veo las olas de banderas que nos jalean para entrar en combate…»
Los ladrillos destrozados, las chimeneas solitarias y las cajas fuertes metálicas que se hundieron a través de los suelos mientras esos edificios ardían sin parar, noche tras noche…
«La tierra y sus plantas están ardiendo / mientras hendimos la llanura sin cesar…»
Noche tras noche, desde el mes undécimo del año pasado, sirena tras sirena, bomba tras bomba…
«Con el emblema del Sol Naciente en nuestros cascos / y acariciando la crin de nuestros caballos…»
Bomba tras bomba, fuego tras fuego, edificio tras edificio, vecindario tras vecindario, hasta que no quedan edificios, no quedan vecindarios y no queda ciudad, hasta que ya no hay Tokio…
«¿Quién sabe qué traerá la mañana? ¿La vida…?»
Solo quedan los supervivientes…
«¿… o la muerte en la batalla?»
Escondidos bajo los escombros, viviendo entre las ruinas, a razón de tres o cuatro familias por chabola de hierro oxidado y tablones encontrados, o bien dentro de las estaciones del ferrocarril o del metro…
Los afortunados…
—Tenemos que seguir luchando —repite el detective Nishi—. Porque si dejamos de combatir, ejecutarán al mismísimo Emperador y a las mujeres de Japón las violarán de manera sistemática para que la siguiente generación de japoneses ya no sean japoneses…
Lo maldigo…
Pasando por debajo de postes del telégrafo que indican dónde hay tumbas, recorriendo estas calles que no son calles, vamos caminando mientras Nishi sigue con su perorata.
—¡En las montañas de Nagano montaremos nuestro bastión! ¡En Maizuruyama, en Minakamiyama, en Zôzan!
En estas calles que ya no son calles hay gente, gente que no es gente, fantasmas agotados que hacen cola a primera hora de la mañana, supervivientes que esperan su almuerzo delante de viejos cines convertidos en caóticos comedores, con los pósteres reemplazados por eslóganes:
«Todos somos soldados en el Frente Local».
El furgón de la megafonía se ha marchado, llevándose la misma canción que hemos oído todos los días desde hace siete años, «Roei no Uta».
Ya solo queda el ruido de la voz de Nishi.
—Todos los hombres de menos de sesenta y cinco y todas las mujeres de menos de cuarenta y cinco cogerán una lanza de bambú y desfilarán…
—Para defender a nuestro amado Japón…
Me paro en medio de esta calle que no es una calle, agarro a Nishi por el cuello de su uniforme de la defensa civil y lo empujo contra una pared calcinada, una pared donde hay escrito:
«Ayudémonos los unos a los otros con caras sonrientes».
—Vuélvase a la jefatura, detective —le digo.
Él parpadea, boquiabierto, y asiente con la cabeza.
Yo lo separo de la pared negra.
—Quiero asegurarme de que por lo menos uno de nosotros oiga el comunicado imperial —le digo—. Así nos puede usted informar de lo que se ha dicho, en caso de que Fujita y yo no lo podamos oír…
Le suelto el cuello del uniforme.
Nishi vuelve a asentir con la cabeza.
—¡Puede retirarse! —le grito, y Nishi se pone firme, hace el saludo marcial y una reverencia.
Y se marcha.
—Muchas gracias —me dice el detective Fujita, riendo.
—Nishi es muy joven —le digo.
—Joven y muy entusiasta…
—Sí —le digo—. Pero dudo de que le fuera a hacer mucha gracia nuestro viejo amigo Giichi Matsuda…
—Muy cierto.
Fujita se vuelve a reír mientras reanudamos la marcha, por estas calles que no son calles, pasando entre edificios que no son edificios.
En esta ciudad que no es ninguna ciudad.
Rumbo a Shimbashi, Tokio.
Delante de las oficinas provisionales que Giichi Matsuda y sus afiliados tienen en un solar, cerca de la parte de atrás de la estación de ferrocarril de Shimbashi, nos encontramos a varias hileras de soldados descargando cajones de madera de dos camiones del Ejército Imperial aparcados; es el propio Giichi Matsuda quien les está dando órdenes.
«Vendedores y compradores son todos camaradas de armas…»
Giichi Matsuda lleva un traje nuevo de seda y está de pie sobre un cajón, con un sombrero panamá en una mano y un puro extranjero en la otra.
El nuevo emperador de Tokio…
Matsuda sonríe al vernos a Fujita y a mí.
El único hombre que todavía sonríe en Tokio…
—Pensaba que os habíais escapado todos a las montañas —nos comenta, riendo—. El último bastión de la raza japonesa y todo eso…
—¿Qué hay en los cajones? —le pregunto.
—Siempre haciendo de detective, ¿eh? —dice Matsuda—. Pues será mejor que empiecen ustedes dos a pensar en cambiar de profesión…
—¿Qué hay en los cajones? —le vuelvo a preguntar.
—Cascos del ejército —dice él.
—No estará pensando en alistarse, ¿verdad?
—Ya es un poco tarde para eso —me dice—. Además, ya aporté mi granito de arena en el continente, y tampoco es que nadie me diera las gracias por las molestias. Pero eso ya es agua pasada; ahora voy a ayudar a este país a recuperarse…
—Muy patriótico de su parte —le digo—. Pero todavía no hemos perdido.
Matsuda se mira el reloj de pulsera, su reloj extranjero nuevo, y asiente con la cabeza.
—Todavía no, tiene usted razón, detective. Pero ¿han visto ustedes las columnas de humo que salen de todos esos edificios del gobierno…?
El detective Fujita y yo negamos con la cabeza.
—Bueno, pues quieren decir que están quemando todos los documentos y los archivos. Es el humo de la rendición…
—El humo de la derrota.
Llegan otros dos camiones del ejército. Hacen sonar las bocinas. Matsuda dice:
—Siento mucho ser maleducado, pero como pueden ver ustedes, caballeros, tengo un día muy ajetreado. Así pues, ¿venían a verme por algo en concreto? ¿Buscaban un trabajo nuevo? ¿Un nombre nuevo? ¿Una vida nueva? ¿Un pasado nuevo…?
—Solo cigarrillos —decimos simultáneamente Fujita y yo.
—Vayan a ver a Senju —dice Giichi Matsuda.
Fujita y yo le damos las gracias.
—Senju está en la parte de atrás.
Fujita y yo le hacemos sendas reverencias.
Y lo maldecimos.
El detective Fujita y yo caminamos hasta la parte de atrás de la oficina temporal de Matsuda, hasta el lugar donde tiene su almacén improvisado y a su lugarteniente.
Akira Senju, desnudo de cintura para arriba, con una espada corta envainada en la mano derecha, está supervisando la descarga de otro camión.
Y sus cajas de cigarrillos imperiales Crisantemo.
—¿Dónde las han conseguido ustedes? —le pregunto.
—Nunca hay que hacerle preguntas a un policía —dice Senju, riendo—. Miren, quienes se enteran, se enteran. Y quienes no, pues no se enteran…
—¿Y qué está haciendo su jefe con todos esos cascos? —le pregunto yo.
—Todo lo que va, vuelve. —Senju vuelve a sonreír—. Nosotros le vendimos sartenes al ejército para que hicieran cascos, y ahora ellos nos venden cascos para que hagamos sartenes…
—Bueno, pues, ¿por qué no nos vende unos cigarrillos Crisantemos de esos?
—No me digan que tienen dinero en metálico —dice Senju.
El detective Fujita y yo volvemos a negar con la cabeza.
—Putos policías. —Akira Senju suspira mientras nos da cinco paquetes de cigarrillos imperiales a cada uno—. Peores que los ladrones…
Nosotros le damos las gracias y le hacemos una reverencia.
Y lo maldecimos y lo maldecimos…
Compartimos una cerilla a la sombra.
En la sombra que no es sombra.
Fumamos y reanudamos la marcha.
Hay policías uniformados de guardia en la estación de ferrocarril de Shimbashi, registrando paquetes y fardos en busca de contrabando.
Registrando mochilas y bolsillos en busca de cigarrillos de estraperlo.
El detective Fujita y yo sacamos nuestros keisatsu techô, nuestras cartillas de policía, para identificarnos en las puertas.
La estación y el andén están casi desiertos, la línea Yamate está casi vacía.
El sol asciende y la temperatura sube. Me seco el cuello y me seco la cara.
Tengo picores.
Tengo picores mientras miro por las ventanas; ahora las vías elevadas de la línea Yamate son los puntos más altos que quedan en la mayor parte de Tokio, un mar de escombros que se extiende en todas direcciones salvo el este.
Los muelles y el otro mar, el de verdad.
Los dos agentes uniformados que hay detrás del mostrador de la comisaría de Shinagawa nos están esperando para llevarnos a los muelles.
El uno se llama Uchida y el otro Murota.
A la escena del crimen…
—Piensan que podría ser una chica llamada Mitsuko Miyazaki —nos dicen mientras caminamos, jadeando y sudando como perros bajo el sol—. La tal Miyazaki era originariamente de Nagasaki y solo la habían traído a Tokio para trabajar en el Departamento de Indumentaria Naval, por eso estaba viviendo en la residencia para trabajadoras…
El sol nos aplasta los sombreros…
—En mayo le dieron permiso para ir a visitar a su familia en Nagasaki. Pero no llegó nunca a casa y tampoco volvió al trabajo ni a la residencia…
El vecindario apesta…
—La mayoría de las trabajadoras se han marchado de la residencia, porque la fábrica del Departamento de Indumentaria Naval ya no está en funcionamiento. Sin embargo, ha habido una serie de robos en los edificios, de manera que el conserje y su ayudante estaban registrando las instalaciones y cerrando con llave…
Apesta a petróleo y a mierda…
—Han bajado a uno de los refugios antiaéreos, uno que llevaba un tiempo sin usarse, y ha sido ahí donde…
Apesta a refugio…
—… han encontrado el cuerpo desnudo de una mujer…
A rendición…
Un vecindario de fábricas y residencias de trabajadores, de fábricas orientadas a la campaña bélica, de residencias ocupadas por trabajadores voluntarios; pero las fábricas han sido bombardeadas y las residencias evacuadas, y los edificios que siguen en pie están ennegrecidos y vacíos.
Esta es la escena del crimen…
El edificio de la Residencia Femenina del Departamento de Indumentaria Naval Dai-Ichi sigue en pie, al lado de una fábrica de la que solo quedan las columnas rotas y los postes de las puertas.
Ni maquinaria ni piezas.
Las trabajadoras han huido.
Esta es la escena…
Hay dos hombres sentados sin moverse delante de la residencia abandonada, refugiándose del sol a la sombra de una cabina que hace las veces de oficina.
—De verdad que no lo entiendo —está diciendo el mayor de los hombres—. De verdad que no lo entiendo. De verdad que no me cabe en la cabeza…
El mayor de los hombres es el conserje de la residencia. El más joven es el encargado de la caldera. Ha sido el encargado de la caldera quien ha encontrado el cuerpo y es el encargado de la caldera el que ahora señala las dos puertas de chapa de metal de un refugio antiaéreo y dice:
—Está ahí abajo…
—En un armario al fondo del refugio…
El sol nos aplasta los sombreros…
Abro las puertas de chapa e inmediatamente doy un paso atrás. El olor a residuos humanos es abrumador.
Meados humanos. Mierda humana. Meados humanos. Mierda humana.
Bajo tres escalones y me encuentro el suelo del refugio inundado.
No es agua de mar ni de lluvia, el refugio está inundado de aguas residuales de una tubería rota; una oscura laguna subterránea de meados y de mierda.
—Ahora nos iría bien tener a Nishi —dice Fujita.
Me giro hacia la sombra donde está el conserje.
—¿Cuándo ha pasado esto? —le pregunto.
—En los bombardeos de mayo —dice él.
—Y entonces, ¿cómo ha encontrado usted el cuerpo? —le pregunto al encargado de la caldera.
—Con esto —me responde él, y sostiene en alto una linterna eléctrica.
El encargado de la caldera se pone de pie, murmurando no sé qué de unas pilas, y nos trae la linterna a Fujita y a mí.
Yo se la quito de la mano.
Me saco el pañuelo. Me lo pongo tapándome la nariz y la boca. Vuelvo a asomarme escaleras abajo.
Enciendo la linterna.
Ilumino la laguna negra de aguas residuales, con sus aguas que llegan al metro de altura y las piezas del mobiliario que asoman aquí y allá de la superficie. Contra la pared del fondo hay un armario con la puerta abierta.
Está ahí abajo. Está ahí abajo. Ahí abajo…
Apago la linterna. Le doy la espalda al agujero. Me quito las botas. Me quito los calcetines. Me empiezo a desabotonar la camisa.
—No pensará usted entrar ahí, ¿verdad? —me pregunta el conserje.
—Eso mismo iba a preguntar yo —dice Fujita, riendo.
Me desabotono los pantalones. Me los quito.
—Ahí abajo hay ratas —dice el conserje—. Y esa agua es venenosa. Una mordedura o un corte y está usted…
—Pero la chica no va a salir sola, ¿verdad que no? —digo yo.
Fujita empieza a desabotonarse la camisa, soltando palabrotas.
—No es más que otro cadáver —dice.
—Vosotros dos también —les digo a los dos uniformados de Shinagawa—. Uno de vosotros que entre y el otro que aguante estas puertas abiertas…
Me ato el pañuelo sucio bien fuerte sobre la cara.
Me vuelvo a poner las botas. Cojo la linterna.
Y a continuación bajo un peldaño, dos y tres.
Detrás de mí, Fujita sigue soltando palabrotas.
—Y Nishi en la oficina…
Siento el suelo del refugio por debajo del agua, del agua que me llega a las rodillas. Oigo mosquitos y noto la presencia de las ratas.
Con el agua hasta la cintura, avanzo como puedo hasta el armario.
Las botas me resbalan debajo del agua, las piernas me fallan.
Me golpeo la rodilla con el canto de una mesa.
Rezo porque me haya hecho un moretón y no un corte.
Llego al fondo del refugio.
Llego a las puertas del armario.
Está aquí. Aquí dentro…
Puedo ver un poco de ella mientras intento abrir las puertas, pero resulta que están atascadas; los muebles sumergidos la tienen atrapada dentro, con las puertas cerradas.
El detective Fujita sostiene la linterna mientras el agente de uniforme y yo nos dedicamos a apartar las sillas y las mesas, una por una.
Las puertas se abren y ella está ahí dentro…
El cuerpo inflado en algunas partes y reventado en otras.
Algún que otro pedazo de carne, pero por allí puro hueso.
El pelo le cuelga sobre el cráneo.
Los dientes separados como si quisiera hablar.
Como si quisiera susurrar: Estoy aquí.
El agente uniformado sostiene la linterna mientras Fujita y yo cogemos el cuerpo entre ambos, hace frío aquí, mientras cargamos con ella y la sacamos del agua negra, ahí se está más caliente, la subimos por los peldaños húmedos, esto está duro, y la llevamos afuera.
Al aire fresco, esto está blando, al sol.
Jadeando y sudando como perros…
Fujita, el agente uniformado y yo nos quedamos tumbados de espaldas en el suelo de tierra, con el cuerpo muy descompuesto y desnudo de una mujer joven entre nosotros.
Inflado, reventado, carne y huesos, pelo y dientes…
Yo uso mi chaqueta para limpiarme, para secarme.
Me fumo un cigarrillo Crisantemo.
A continuación me dirijo a los dos hombres que están sentados a la sombra, el conserje y el encargado de la caldera, y les digo:
—Les han dicho ustedes a estos agentes que piensan que podría ser el cuerpo de una tal Mitsuko Miyazaki…
Carne y huesos, pelo y dientes…
El conserje asiente con la cabeza.
—¿Y por qué lo han dicho? —le pregunto—. ¿Qué les hace pensar eso?
—Bueno, siempre fue un poco raro —me dice—. El hecho de que se marchara y no volviera nunca. No llegó a casa pero tampoco volvió aquí…
—Pero han desaparecido miles de personas —dice Fujita—. ¿Quién sabe cuánta gente ha muerto en los bombardeos?
—Sí —dice el conserje—, pero ella se marchó después de que empezaran a bombardear aquí y no llegó nunca a Nagasaki…
—¿Quién lo dice? —le pregunto yo—. ¿Sus padres?
—Es posible que mintieran —dice Fujita—. Para impedir que su hija volviera a Tokio.
El conserje se encoge de hombros y dice:
—Bueno, si llegó a Nagasaki, entonces ya la podemos dar por muerta…
Me termino el cigarrillo. Señalo con la cabeza el cuerpo que hay en el suelo de tierra y pregunto:
—¿Tienen ustedes alguna manera de identificar que esto es ella?
El conserje mira los restos del cadáver del suelo. Aparta la vista. Niega con la cabeza.
—En ese estado no —dice—. Solo me acuerdo de que tenía un reloj de pulsera con su nombre grabado en la parte de atrás. Era un regalo que le había hecho su padre al mudarse ella a Tokio. Estaba muy orgullosa de él…
Fujita se vuelve a tapar la boca con el pañuelo.
Se vuelve a poner de cuclillas. Niega con la cabeza.
Este cadáver no lleva reloj en la muñeca.
Yo señalo con la cabeza el refugio antiaéreo y le digo al detective Fujita:
—Puede que todavía esté por ahí dentro…
—Sí —dice él—. Y puede que no.
—¿Y usted qué dice? —le pregunto al encargado de la caldera—. ¿La conocía?
El encargado de la caldera niega con la cabeza.
—Yo llegué después —me dice.
—Él solo lleva trabajando aquí desde junio —dice el conserje—. Y a Miyazaki la vieron por última vez a finales de mayo.
—¿Se acuerda usted de las fechas exactas? —le pregunto.
El conserje inclina la cabeza a un lado. Cierra los ojos. Los cierra bien fuerte. Luego los vuelve a abrir y niega con la cabeza.
—Lo siento —dice—. Pero es que pierdo la noción del tiempo.
Ahora oigo un motor. Oigo un jeep…
Me giro para ver el vehículo que se acerca.
Es un vehículo de la policía militar.
Es la Kempeitai.
El jeep se detiene y dos oficiales kempei salen de los asientos delanteros, los dos armados con pistolas y espadas. Los acompañan dos hombres mayores que llevan los brazaletes de la Asociación del Vecindario.
Me entran ganas de aplaudirles. La Kempeitai. Quiero vitorearlos.
Nadie quiere un caso. Hoy no. Ahora no…
Este cadáver ha sido encontrado en una propiedad militar; este es el dominio de ellos, este es su cadáver y es su caso.
El detective Fujita y yo damos un paso adelante. Acto seguido hacemos una profunda reverencia.
Los dos oficiales kempei se parecen mucho a Fujita y a mí; el mayor de los dos tiene cuarenta y muchos años, y el más joven debe de andar por los treinta y muchos.
El detective Fujita y yo nos presentamos.
Me estoy mirando en un espejo. Me estoy mirando a mí mismo.
Nos disculpamos por estar en una propiedad militar.
Pero ellos son soldados y nosotros simples policías.
Ellos nos responden con reverencias más breves.
Esta es su ciudad, es su año…
El oficial más joven presenta al mayor como el capitán Muto y a sí mismo como el cabo Katayama.
Me estoy mirando en un espejo…
Hago otra reverencia y les hago mi informe a los dos oficiales kempei, mientras los dos hombres de la Asociación del Vecindario se quedan lo bastante cerca como para oír lo que estoy diciendo.
Los momentos y las fechas. Los lugares y los nombres…
Termino mi informe y hago otra reverencia.
Ellos se miran los relojes de pulsera.
A continuación el capitán Muto, el mayor de los dos oficiales kempei, se acerca al cadáver que hay tirado en el suelo de tierra. Se queda allí de pie y se toma un momento largo para mirar el cuerpo antes de volverse hacia Fujita y hacia mí.
—Vamos a necesitar una ambulancia del Hospital Universitario de Keiô para transportar este cadáver al hospital. Vamos a necesitar que el doctor Nakadate del Keiô lleve a cabo la autopsia del cuerpo.
El detective Fujita y yo asentimos con la cabeza.
Este es su cadáver, su caso…
Pero el capitán Muto se dirige a los policías de uniforme y dice:
—Vosotros dos volved a Shinagawa y solicitad que el Hospital Universitario de Keiô mande una ambulancia de inmediato y que el doctor Nakadate esté disponible para hacer la autopsia.
Uchida y Murota, los dos uniformados, asienten con la cabeza, hacen el saludo marcial y por fin le dedican profundas reverencias al kempei.
Fujita y yo maldecimos.
Ahora sí que no hay escapatoria…
A continuación el capitán Muto hace un gesto hacia el conserje y luego hacia el encargado de la caldera y nos pregunta a nosotros:
—¿Cuál de estos hombres trabaja aquí?
—Los dos —contesto yo.
El capitán Muto señala al encargado de la caldera y le grita:
—Tú, calderero, ve a buscar una manta o algo parecido y todos los periódicos viejos que puedas encontrar. ¡Y ya puedes darte prisa!
El encargado de la caldera se mete corriendo en el edificio.
El mayor de los oficiales kempei vuelve a echar un vistazo al reloj de pulsera y le pregunta al conserje:
—¿Tiene usted una radio aquí?
—Sí. —El hombre afirma con la cabeza—. En nuestra caseta.
—Va a haber un comunicado imperial pronto y todos los ciudadanos de Japón han recibido la orden de escucharlo. Así que vaya a comprobar que su radio esté bien sintonizada y que funcione correctamente.
El conserje asiente. A continuación hace una reverencia. Por fin se va a su caseta, cruzándose por el camino con el encargado de la caldera, que ya regresa con una tosca manta gris y un fardo de periódicos viejos.
El más joven de los kempei se vuelve hacia Fujita y hacia mí y nos dice:
—Pongan el cuerpo encima de esos periódicos y luego cúbranlo con la manta para que se lo pueda llevar la ambulancia.
Fujita y yo volvemos a atarnos los pañuelos de manera que nos cubran la boca y la nariz y nos ponemos manos a la obra, desplegando primero los periódicos y a continuación colocando el cuerpo y cubriéndolo parcialmente con la manta.
Este ya no es nuestro caso…
Pero ahora el encargado de la caldera se acerca nerviosamente al más joven de los oficiales kempei. El encargado de la caldera agacha la cabeza en expresión de disculpa y se dedica primero a murmurar y luego a asentir con la cabeza, señalando a un lado y a otro a modo de respuesta a las preguntas que le hace el oficial…
La conversación se termina.
A continuación el cabo Katayama se acerca dando zancadas a su colega de mayor rango y le dice:
—Este hombre dice que ha habido una serie de robos en nuestra propiedad y que él sospecha que los han cometido los trabajadores coreanos que se alojan en ese edificio de ahí…
El más joven de los kempei está señalando un edificio calcinado de tres plantas que hay al otro lado de la residencia.
—¿Y esos trabajadores están bajo alguna clase de supervisión? —pregunta el oficial superior—. ¿O son libres de ir y venir?
—Yo oí que estaban vigilados con guardias hasta finales de mayo —dice el encargado de la caldera—. Luego a los más jóvenes y fuertes se los llevaron a trabajar al norte pero a los más viejos y débiles los dejaron aquí.
—¿Y hacen alguna clase de trabajo?
—Se supone que nos ayudan en las reparaciones de los edificios, pero o bien están demasiado enfermos o bien no hay suficientes materiales, de manera que se limitan a quedarse ahí dentro…
El capitán Muto, el mayor de los dos oficiales kempei, sin dejar de mirarse el reloj todo el tiempo, de repente se pone a hacer señas en dirección a todos los edificios circundantes y grita:
—¡Quiero que se registren todos esos edificios!
Fujita y yo hemos terminado de colocar el cuerpo sobre los periódicos. Ahora le echo un vistazo a Fujita. No estoy seguro de si el capitán Muto se refiere a que los registremos nosotros o no. Fujita no se mueve.
Pero a continuación el capitán kempei brama:
—¡Vosotros dos, registrad esa residencia!
Ya no es nuestro caso…
Fujita y yo le hacemos el saludo marcial. Fujita y yo le hacemos una reverencia. Luego nos alejamos desfilando hacia el edificio.
Yo voy maldiciendo. Fujita va maldiciendo…
—Y Nishi en la oficina…
El detective Fujita se ocupa del piso superior. Yo me ocupo del segundo piso. Los tablones de madera nudosa del pasillo chirrían. Pompom. Puerta a puerta. Sala a sala. Cada habitación es exactamente igual a la anterior.
Todas las esterillas de tatami raídas y gastadas. Una sola ventana con su cortina opaca para los bombardeos. Las finas paredes verdes y el papel de pared de crisantemos, despegado y cayéndose a tiras.
Todas las habitaciones vacías, abandonadas.
El final del pasillo. La última habitación. Pom-pom. Giro la manecilla. Abro la puerta.
Las mismas esterillas. Una sola ventana. La misma cortina opaca. Las paredes finas. El mismo papel despegado…
Otra habitación vacía.
Camino por las esterillas. Abro la cortina. La luz del sol ilumina una trampa para mosquitos parcialmente quemada que hay sobre una mesilla baja.
El hedor a meados. El hedor a mierda.
Meados humanos y mierda humana…
Abro el armario empotrado en la pared y en el interior, encogido en medio de un montón de ropa de cama, hay un anciano con la cara sepultada en un futón.
Yo me agacho.
—No tenga miedo —le digo.
El viejo aparta la cabeza de la ropa de cama y me mira; tiene la cara plana y los labios agrietados y abiertos, mostrando unos dientes amarillos, rotos y moteados de suciedad.
Apesta a meados y a mierda.
El viejo es coreano.
Maldigo y maldigo.
Es un yobo.
—¡Felicidades!
Me doy la vuelta; el cabo Katayama, el más joven de los oficiales kempei, está plantado en la puerta, con Fujita detrás de él, negando con la cabeza.
—¡Llévelo abajo! —me ordena el kempei.
Yo me quedo mirando al cabo Katayama.
Me estoy mirando en un espejo.
—¡Deprisa! —vocifera él.
El viejo vuelve a sepultar la cabeza en la ropa de cama, con los hombros temblando, y se pone a balbucear y a gimotear.
—¡Yo no he hecho nada! Por favor…
El aliento hediondo y putrefacto.
Lo cojo de los hombros y empiezo a tirar de él para arrancarlo de la cama y del interior del armario, mientras él se retuerce y patalea.
—¡Yo no he hecho nada! ¡Por favor, quiero vivir!
—¡Ayúdelo! —le ordena el cabo a Fujita.
Fujita y yo sacamos al viejo del armario a rastras, lo sacamos de la habitación cogiéndolo de los hombros y de los brazos, y lo llevamos por el pasillo, pisando los mismos tablones que antes; ahora lo tenemos cogido cada uno de un brazo.
El tronco y las piernas del viejo inclinadas a un lado.
Los pies le arrastran por el suelo.
El oficial kempei desfila detrás de nosotros espada en mano, dándole patadas en las plantas de los pies al viejo y golpeándolo con la espada para que se dé prisa.
Bajamos las escaleras.
Salimos a la luz.
—¡Es él! —grita el encargado de la caldera—. ¡Es él!
—¡Ahora traedme dos palas! —grita el mayor de los oficiales kempei, y el conserje entra corriendo en su cabina que hace las veces de oficina.
—Vosotros dos, traed aquí al sospechoso.
Fujita y yo llevamos al viejo coreano a donde está el capitán Muto, a la sombra de la otra residencia.
A las sombras.
El conserje vuelve con las dos palas. El capitán Muto le coge una y se la da al encargado de la caldera. Señala con la cabeza una parcela de suelo que alguna vez debió de ser un lecho de flores y luego tal vez un huerto, pero que ahora no es más que tierra dura, apelmazada y manchada de negro.
—Cavad un hoyo —les dice.
El conserje y el encargado de la caldera se ponen a cavar en el suelo, y al cabo de poco el conserje rompe a sudar y dice:
—Hizo un agujero en la pared para espiar a las trabajadoras mientras se bañaban…
El encargado de la caldera se seca el cráneo, luego el cuello y asiente:
—Lo pillamos y le dimos una paliza, pero…
—Pero no paraba de volver…
—Era incapaz de dejarlo…
El capitán Muto señala un punto que hay justo delante de donde los dos hombres están cavando. El capitán nos ordena a Fujita y a mí que aguantemos de pie al viejo coreano delante del hoyo cada vez más grande.
El viejo se limita a parpadear.
Tiene la boca abierta.
Fujita y yo empujamos al coreano al punto señalado, y su cuerpo se bambolea de un lado para otro como si fuera jalea de arroz.
—No hay nada de que preocuparse —le digo yo—. Usted quédese ahí mientras arreglamos esto.
Pero el viejo coreano nos mira a todos los presentes.
A los dos oficiales kempei, a los agentes de la Asociación del Vecindario, al conserje, al encargado de la caldera…
Al detective Fujita y a mí…
Y al cadáver que está tirado sobre los periódicos, el cadáver parcialmente cubierto por la manta.
«Estoy aquí…»
Luego el coreano echa otro vistazo a la tierra revuelta, al hoyo que el conserje y el encargado de la caldera están cavando, y trata de marcharse corriendo, pero Fujita y yo lo atrapamos y lo sujetamos, y él se pone a temblar y a gritar con la cara desencajada:
—¡No quiero que me maten!
»¡Yo no he hecho nada! ¡Por favor, quiero vivir!
—¡Cállate, yobo! —dice alguien.
—Pero es que yo no he hecho nada…
—Entonces, ¿por qué has intentado escapar, yobo? —pregunta el capitán Muto—. En Japón los hombres inocentes no se escapan.
—¡Por favor, no me maten! ¡Por favor!
—¡Yobo mentiroso de mierda!
—¡Cállate! —grita ahora el más joven de los oficiales kempei, y señala el cuerpo que hay debajo de la manta, el cuerpo que está tirado sobre la tierra y bajo el sol junto a las puertas de chapa de metal del refugio antiaéreo, y le pregunta al viejo coreano—. ¿ Violaste tú a esta mujer?
Y el viejo coreano echa otro vistazo al cuerpo puesto sobre los periódicos, al cuerpo que está debajo de la manta.
Inflado y reventado…
—¿Mataste tú a esa mujer?
Él niega con la cabeza.
Carne y huesos…
El capitán Muto avanza un paso. El mayor de los oficiales kempei le da una bofetada al coreano.
—¡Contesta, yobo!
El coreano no dice nada.
—Es obvio que este yobo es un criminal —dice el capitán Muto—. Es obvio que este yobo es culpable. No hay más que decir…
El viejo nos vuelve a mirar a todos los presentes; a los dos oficiales kempei, a los agentes de la Asociación del Vecindario, al conserje, al encargado de la caldera, al detective Fujita y a mí; vuelve a negar con la cabeza.
Pero ahora todos tenemos la mirada clavada en la espada del capitán Muto, en la resplandeciente espada militar del kempei.
La espada desenvainada y lista.
La hoja bien alta.
Todas nuestras miradas se posan lentamente en un punto exacto situado encima de la espalda del viejo coreano.
Un punto…
—¡Es la hora! —grita de pronto el más joven de los oficiales kempei.
El conserje regresa corriendo a su caseta que hace las veces de oficina, gritando:
—¡El comunicado imperial! ¡El comunicado imperial!
Todo el mundo se gira para mirar la oficina y luego nuevamente al capitán Muto. El kempei baja su espada.
—¡Llevad al yobo hasta la radio! —grita, y echa a desfilar él también hacia la caseta del conserje.
Y todos lo seguimos.
Y nos quedamos formando un semicírculo frente a la ventana abierta de la caseta que hace las veces de oficina.
Para escuchar una radio.
Para escuchar una voz.
Su voz…
Una voz hueca, afligida y temblorosa.
—«A Nuestros buenos y leales súbditos…»
La voz de un dios por la radio.
«Con arrojo a la victoria / tal como juramos al dejar atrás nuestra tierra…»
Vuelvo a oír los compases de esa canción procedente de un furgón de megafonía, los compases de «Roei no Uta» y la voz de un dios por la radio.
—«Después de meditar profundamente sobre la situación general del mundo y las condiciones actuales de Nuestro Imperio, hemos decidido efectuar una resolución sobre la situación presente recurriendo a una medida extraordinaria…»
«¿Quién puede morir sin antes demostrar su coraje? / Cada vez que oigo las cornetas de nuestro ejército en marcha…»
Los compases de la canción, la voz de un dios y el calor del sol azotándonos los sombreros y las cabezas.
—«Hemos ordenado a Nuestro gobierno que comunique a los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética que Nuestro Imperio acepta las disposiciones de su Declaración Conjunta…»
«Cierro los ojos y veo las olas de banderas que nos jalean para entrar en combate…»
Los compases de la canción, la voz de un dios, el calor del sol y los hombres de la Asociación del Vecindario ya de rodillas, con las cabezas apoyadas en las manos, entre sollozos.
—«Luchar por la prosperidad y la felicidad colectiva de todas las naciones así como por la seguridad y el bienestar de Nuestros súbditos es la solemne obligación que nos legaron Nuestros Imperiales Ancestros, y es tarea muy grata para Nosotros. Cierto: declaramos la guerra a América y a Gran Bretaña movidos por Nuestro sincero deseo de garantizar la conservación de nuestra nación y la estabilidad del Asia Oriental, sin nada más lejos de Nuestra intención que violar la soberanía de otras naciones ni embarcarnos en expansiones territoriales. Pero la guerra ya ha durado casi cuatro años. Pese a que todo el mundo ha dado lo mejor de sí, la aguerrida lucha de las fuerzas militares y navales, la diligencia y eficacia de Nuestros sirvientes del Estado y el servicio entregado de Nuestros cien millones de personas, la situación bélica no ha progresado necesariamente en beneficio de Japón, mientras que la situación general del mundo se ha vuelto en contra de nuestros intereses. Además, el enemigo ha empezado a emplear una nueva bomba tremendamente cruel, cuyo poder para causar daños es ciertamente incalculable, y se ha cobrado muchísimas vidas inocentes. Si siguiéramos luchando, eso no solo se derivaría en el colapso total y la aniquilación de la nación japonesa, sino que también llevaría a la extinción total de la civilización humana. Estando así las cosas, ¿cómo podemos salvar a Nuestros millones de súbditos y al mismo tiempo desagraviar a Nuestros Imperiales Ancestros? Es por eso por lo que hemos ordenado aceptar las disposiciones de la Declaración Conjunta de las Potencias…»
«La tierra y sus plantas están ardiendo / mientras hendimos la llanura sin cesar…»
La canción, la voz, el calor; hombres de rodillas, con las cabezas apoyadas en las manos, llorando y ahora también dando alaridos.
—«No podemos más que expresar Nuestro pesar más profundo a las naciones aliadas del Asia Oriental, que han cooperado firmemente con el Imperio de cara a la emancipación del Asia Oriental. Pensar en esos oficiales y hombres, junto con otra gente, que han caído en los campos de batalla, en aquellos que han muerto en sus puestos, en aquellos que han encontrado una muerte temprana y en el desconsuelo de sus familias, aflige Nuestro corazón noche y día. El bienestar de los heridos y de quienes sufren la guerra, y de aquellos que han perdido sus hogares y sus medios de sustento, es el objeto de Nuestra profunda preocupación. Las penurias y los sufrimientos a los que nuestra nación se va a ver sometida a partir de ahora serán ciertamente enormes. Somos intensamente conscientes de los sentimientos íntimos de todos vosotros, Nuestros súbditos. Sin embargo, es de acuerdo con los dictados del tiempo y el destino que hemos decidido preparar el terreno para una paz grandiosa para todas las generaciones venideras soportando ahora lo insoportable y sufriendo lo insufrible…»
«Con el emblema del Sol Naciente en nuestros cascos / y acariciando la crin de nuestros caballos…»
La canción interminable, la voz interminable y el calor interminable; hombres de rodillas, dando alaridos, postrados en el suelo entre lamentaciones, llorando en el polvo.
—«Tras haber conseguido salvaguardar y mantener la estructura del Estado Imperial, estaremos siempre con vosotros, Nuestros buenos y leales súbditos, confiando en vuestra sinceridad e integridad. Cuidaos mucho de todo estallido de emoción que pueda generar complicaciones innecesarias, o de contenciosos y rencillas fraternales que puedan generar confusión, llevaros a la perdición y provocar que perdáis la confianza del mundo…»
«¿Quién sabe qué traerá la mañana? ¿La vida…?»
La canción toca a su fin, la voz toca a su fin, el cielo se empieza a oscurecer; el sonido de cien millones de personas llorando y dando alaridos, de la gente herida, que el viento arrastra por todo el país, toca a su fin.
—«Que el país entero continúe como una sola familia de generación en generación, siempre firme en su fe en la naturaleza imperecedera de su tierra divina, y siempre teniendo en cuenta la pesada carga de sus responsabilidades, y el largo camino que tiene por delante. Unid todas vuestras fuerzas para dedicaros a construir el futuro. Cultivad hábitos rectos; sed nobles de espíritu; y trabajad resueltamente para poder acrecentar la gloria innata del Estado Imperial y no perder el tren del progreso mundial.»
«¿… o la muerte en la batalla?»
Se ha acabado y ahora reina el silencio, nada más que el silencio, hasta que el encargado de la caldera pregunta:
—¿Quién era el que hablaba por la radio?
—El Emperador en persona —dice Fujita.
—¿En serio? ¿Y qué estaba diciendo?
—Estaba leyendo un Edicto Imperial —dice Fujita.
—Pero ¿de qué estaba hablando? —pregunta el encargado de la caldera, y esta vez no le contesta nadie, hasta que yo digo:
—Ha puesto fin a la guerra…
—¿O sea que hemos ganado?
Silencio…
—Hemos ganado…
—¡Callaos! —grita el capitán Muto, el mayor de los oficiales kempei.
Yo me giro para mirarlo, para hacerle una reverencia y disculparme.
Sus labios todavía se mueven pero ya no forman palabras, las lágrimas le caen por las mejillas mientras se lleva la hoja de la espada cerca de la cara, la gruesa hoja que atrapa los últimos rayos del sol.
Sus ojos, manchas rojas sobre un fondo blanco…
Se queda mirando la hoja de la espada.
Hechizado.
A continuación deja de mirar la espada para mirarnos a todos a la cara y luego al viejo coreano que sigue en medio de nosotros.
—¡Muévete! —le grita al coreano.
—¡Vuelve para allá, yobo!
Pero el viejo coreano permanece quieto, negando con la cabeza.
—¡Muévete! ¡Muévete! —vuelve a gritar el kempei, y se pone a empujar al viejo coreano para que vuelva al hoyo.
Dándole patadas y golpeándolo con la espada.
—¡De cara al hoyo, yobo! ¡De cara al hoyo!
El coreano está de espaldas a nosotros.
La espada vuelve a elevarse.
Ojos que son manchas rojas sobre fondo blanco…
El hombre está suplicando.
Los últimos rayos de sol…
Suplicando y luego cayendo, cayendo hacia delante con un estremecimiento mientras un escalofrío me recorre a mí también los brazos y las piernas.
La espada ha descendido.
Sangre en la hoja…
—¿Qué están haciendo? —dice el hombre—. ¿Por qué? ¿Por qué?
El oficial kempei maldice al coreano. Le da una patada en la parte de atrás de las piernas y el coreano cae hacia delante al interior del hoyo.
El viejo tiene un corte de un pie de largo en el hombro derecho, donde se le ha clavado la espada del kempei, y la sangre de la herida le está empapando la ropa marrón de civil.
—¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme!
Ahora araña la tierra, frenético, gritando sin parar, una y otra vez:
—¡No quiero morir! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!
Pero el capitán Muto ha bajado la espada ensangrentada. Y se dedica a mirar al viejo coreano que está dentro del hoyo.
Cada vez que el coreano intenta salir a rastras del hoyo, el oficial le devuelve al fondo de una patada.
La sangre se le está escapando del cuerpo.
A la tierra y al hoyo…
—¡Ayuda! —dice el hombre con voz estrangulada.
Ahora el capitán kempei se dirige al conserje y al encargado de la caldera y les ordena:
—¡Enterradlo!
El conserje y el encargado de la caldera vuelven a coger sus palas y empiezan a echar tierra de nuevo al hoyo, encima del viejo, cada vez más deprisa, hasta enterrar sus gritos.
En el hoyo…
Hasta que se acaba.
Silencio…
A mí me tiembla la mano derecha, el brazo derecho y por fin las dos piernas.
«¡Detective Minami! ¡Detective Minami! ¡Detective Minami!»
Cierro los ojos. Unos ojos que no son míos. Me caen lágrimas abrasadoras de esos ojos. Unos ojos que no quiero…
Me seco las lágrimas, una y otra vez.
«¡Detective Minami! ¡Detective Minami!»
Por fin abro estos ojos.
«¡Detective Minami!»
Hay banderas cayendo al suelo, pero no son banderas, igual que estos edificios no son edificios, estas calles no son calles.
Porque esta ciudad no es una ciudad, este país no es un país.
Me alimento de bellotas. De hojas. De hierbas…
La voz de un dios en la radio.
Hueca y afligida…
Todo distorsionado.
El cielo y el abismo…
El tiempo dislocado.
El infierno nuestro hogar…
Aquí y ahora.
A las doce y diez minutos del mediodía del día decimoquinto del mes octavo del año vigésimo del reinado del emperador Shôwa.
Pero esta hora no tiene padre, este año no tiene hijo.
Ni madre ni hija ni esposa ni amante.
Porque es la hora cero, el año cero.
Tokio año cero.
PRIMERA PARTE
LA PUERTA DE CARNE
lismanes cosidos a la seda. Las Ocho Miríadas de Deidades y el Buda de los Tres Mil Mundos. Yo estoy tirado entre los cadáveres, con una imagen de Buda de tres pulgadas en las manos. Al hombre que la llevaba no lo tocó ni una bala, me dijo mi padre. Pasó por la guerra con China, la rebelión de los Boxers y la Guerra con Rusia sin recibir ni un arañazo. Bolsas de monedas de cinco senes o de diez senes, chalecos hechos de sepia seca, todo el mundo tiene su amuleto. Cuánto nos hemos alejado de la Patria. El barco de transporte avanza pesadamente por el negro océano. Hasta la tierra de Manchuria, tan y tan lejos de casa. Estoy tirado entre los cadáveres y escucho cómo lloran. Treinta Calmotin, treinta y uno. A mi padre: espero que estés bien. Desembarcamos mañana. Lo haré lo mejor que pueda, tal como tú deseas. A mi mujer: ha llegado el gran momento. Para mí el mañana no existe. Sé muy bien lo que estarás pensando, mi querida esposa. Pero ten calma y serenidad. Cuida de nuestros hijos. A mi hijo: Masaki, querido, tu padre va a combatir pronto contra los soldados japoneses. ¿Te acuerdas de aquella espada tan grande que me regaló tu abuelo? Con ella, voy a rajar y ensartar y derribar a soldados enemigos, igual que tu héroe, Jutaro Iwami. Papá te va a llevar a casa una espada y un casco de acero chinos para que los tengas de recuerdo. Pero Masaki, querido, quiero que siempre seas buen chico. Sé amable con tu madre y tu abuela y con todos tus maestros. Quiere a tu hermana y estudia mucho para que puedas llegar a ser un gran hombre. Me acuerdo de tu pequeña figura, agitando la banderita en tu manita. Papá conservará esa imagen en su mente para siempre. ¡Masaki, Banzai! ¡Papá, Banzai!Cuarenta Calmotin, cuarenta y uno. La espesa niebla lo esconde todo salvo la estación del ferrocarril. Vislumbres de casas chinas, ecos de voces chinas. Todo es amarillo. Ahora olemos flores de acacia y vemos banderas del Sol Naciente. Todo es caqui. Se mandan patrullas de reconocimiento y se colocan centinelas. Esta unidad va a la fábrica de fideos y la otra a la fábrica de cerillas. Los chinos de mierda roban a los japoneses. Los soldados cocinan y limpian. Los chinos de mierda violan a las japonesas. Los soldados montan guardia y patrullan. Los chinos de mierda asesinan a los japoneses. Los soldados construyen zonas de defensa. Los chinos de mierda roban a los japoneses. Alambradas de púas y barricadas por toda la ciudad. Los chinos de mierda violan a las japonesas. No hay chino a quien no se interrogue en cada esquina. Los chinos de mierda asesinan a los japoneses. Hay sacos de arena y las calles están cortadas. Llegan más unidades. Hay todo el polvo que quieras pero de agua nada. Llegan más unidades. Todo es polvo y todo es suciedad. Llegan más unidades. Me pica y me rasco. Gari-gari. A las tareas diurnas les siguen las tareas nocturnas. Me pica y me rasco. Gari-gari. A las tareas nocturnas les siguen las tareas diurnas. Me pica y me rasco. Gari-gari. Los colchones tienen desgarrones y los chinches son voraces. Me pica y me rasco. Gari-gari. Tirado entre los cadáveres, no puedo dormir. Bayonetas a punto. Oigo sus gritos. Rifles cargados. Oigo sus súplicas. Los chinos de mierda roban a los japoneses. Los jefes japoneses no pagan
1
15 DE AGOSTO DE 1946
Tokio, 33º, nublado
Ton-ton. Ton-ton. Ton-ton. Ton-ton. Ton-ton. Ton-ton…
Ruido de martillazos y más martillazos.
Ton-ton. Ton-ton. Ton-ton. Ton-ton…
Abro los ojos y me acuerdo.
Ton-ton. Ton-ton. Ton-ton…
Soy uno de los supervivientes.
Uno de los afortunados…
Me saco el pañuelo. Me seco la cara. Me seco el cuello. Me aparto el pelo de los ojos. Me miro el reloj de pulsera.
Chiku-taku. Chiku-taku. Chiku-taku…
Son las diez de la mañana. Solo son las diez de la mañana.
Solo han pasado cuatro horas, todavía faltan ocho y luego a Shinagawa, con Yuki. Tres o cuatro horas allí y después a Mitaka, con mi mujer y mis hijos. Intentar llevarles algo de comida, cualquier cosa para comer, lo que sea. Comer y luego dormir, intentar dormir. Y luego de vuelta aquí a las seis de la mañana…
Chiku-taku. Chiku-taku. Chiku-taku…
Doce horas más en este horno…
Me seco el sudor del cuello de la camisa. Me seco el sudor de los párpados. Miro el resto de la mesa.
Tres hombres a mi izquierda, dos a mi derecha y tres sillas vacías.
No está Fujita. Ni Ishida. Ni Kimura.
Cinco hombres secándose los cuellos y secándose las caras, rascándose los piojos y apartando mosquitos a manotazos, haciendo caso omiso de su trabajo y hojeando sus periódicos; periódicos copados por el Primer Aniversario de la Rendición, por el avance de las reformas y los triunfos de la democracia; periódicos copados por el Tribunal Militar Internacional, el juicio de los Vencedores y el castigo de los Perdedores.
Día sí y día también. Día sí y día también. Día sí y día también.
Hojeando los periódicos, pensando en comida.
Día sí y día también. Día sí y día también.
Y esperando y esperando.
Día sí y día también.
Los teléfonos que no pueden sonar, los ventiladores eléctricos que no pueden girar. El calor y el sudor. Las moscas y los mosquitos. La suciedad, el polvo y el ruido; el ruido constante de martillazos y más martillazos, martillazos y más martillazos, martillazos y más martillazos.