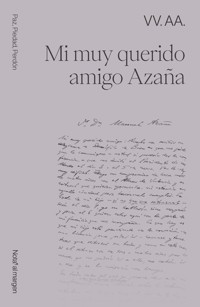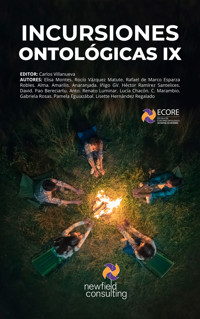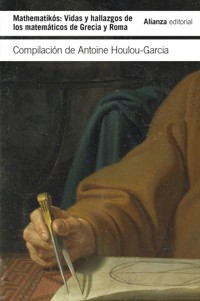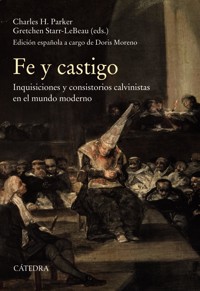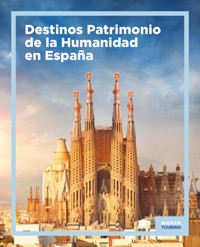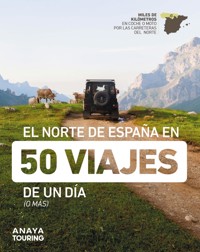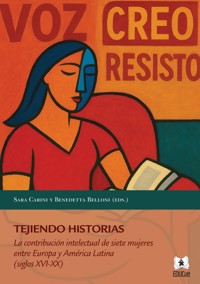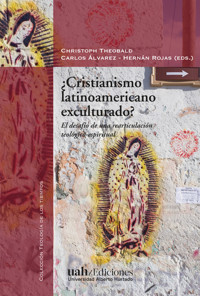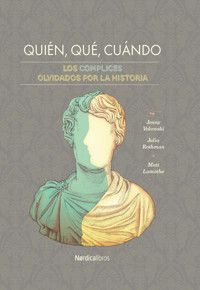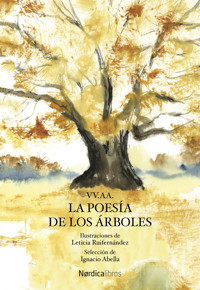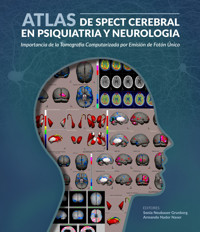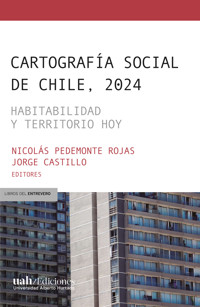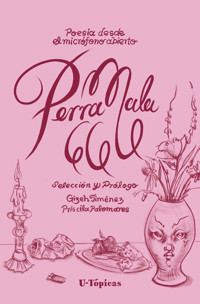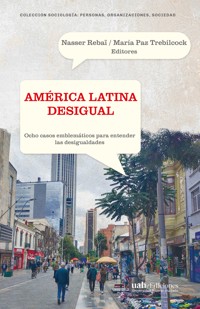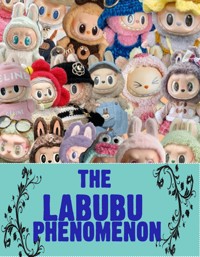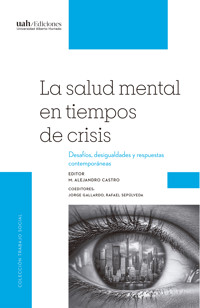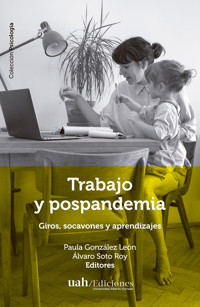
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tras la crisis de COVID-19, extendida entre 2020 y 2021, se propone desplegar un espacio crítico que sirva para reflexionar sobre los giros, socavones y aprendizajes que se han visibilizado en el contexto de la pospandemia, particularmente en relación a tres aspectos principales: las estrategias de empleo y de trabajo que despliegan las personas, los procesos de digitalización del trabajo y, por último, el indisociable vínculo que existe entre trabajo productivo y de cuidados. Se develan estrategias que los individuos han desarrollado con el fin de satisfacer sus necesidades cotidianas y lograr con ello mayor estabilidad, así como el modo en que se ha enfrentado conjuntamente la vida familiar durante la crisis que significó el confinamiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Trabajo y pospandemia
Giros, socavones y aprendizajes
Paula González León, Álvaro Soto Roy
Editores
Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Alameda 1869 · Santiago de Chile
[email protected] · 56-228897726
www.uahurtado.cl
Primera edición mayo 2025
Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato externo por par doble ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.
ISBN libro impreso: 978-956-357-524-8
ISBN libro digital: 978-956-357-525-5
Coordinador colección Psicología
Renato Moretti
Dirección editorial
Alejandra Stevenson Valdés
Editora ejecutiva
Beatriz García-Huidobro
Diseño interior
Alejandra Norambuena
Diseño de portada
Francisca Toral R.
Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
Índice
INTRODUCCIÓNUna reflexión sobre las transformaciones en el campo del trabajo durante y luego de la pandemiaPaula González León y Álvaro Soto Roy
PRIMERA PARTEEstrategias para el empleo y el trabajo en la pandemia y la pospandemia
Capítulo ITrabajo y posición social en tiempos de crisis:Experiencias de continuidad, desestabilización y quiebre en la pandemia por COVID-19Rodolfo Martinic, Antonio Stecher, Lorena Núñez y Rodrigo Guerra
Capítulo II“Asegurando el bienestar del hogar”.Estrategias de aprovisionamiento de mujeres populares en Santiago de ChileLorena Pérez Roa
Capítulo IIIIntensidad e invisibilidad.El devenir de los trabajos (femeninos) Alan Valenzuela
SEGUNDA PARTETensiones en torno al trabajo digital
Capítulo IVLas ambivalencias del teletrabajoen contexto de pandemia:autodisciplinamiento, atomización y (con)fusiónHugo Valenzuela-García y Amparo Serrano Pascual
Capítulo VEntre la resistencia y el consentimiento:la relación de las/los repartidorescon las plataformas digitalesFrancisca Gutiérrez Crocco
Capítulo VILa expansión de las plataformas laborales hacia el trabajo doméstico en España: Juan Carlos Revilla y María Arnal
TERCERA PARTELa indisociable relación entre trabajos productivos y de cuidado
Capítulo VII¡Somos madres-tele-trabajadoras! Demandas de reconocimiento social de teletrabajadoras durante y luego del confinamientoPaula González León y Álvaro Soto Roy
Capítulo VIIIInvolucramiento de los hombres en los cuidados:¿Qué huella nos dejó la pandemia?Norma Silva-Sá
Capítulo IXTiempo y confinamiento: en la articulación durante la pandemia y su proyección en la pospandemiaPaula González León, Álvaro Soto y Rodolfo Martinic
Capítulo XSociabilidades y trabajo:lo que aprendimos del confinamientoÁlvaro Soto, Pamela Frías, Magdalena Garcés
CONCLUSIÓNGiros, socavones y aprendizajes del trabajo en pospandemiaÁlvaro Soto Roy y Paula González León
AUTORAS Y AUTORES
INTRODUCCIÓNUna reflexión sobre las transformaciones en el campo del trabajo durante y luego de la pandemia
Paula González León y Álvaro Soto Roy
La idea de construir colaborativamente este libro surge a partir de la motivación por proponer un espacio reflexivo sobre el mundo del trabajo que se desarrolla en el escenario pospandémico. La crisis de COVID-19, extendida entre 2020 y 2021, planteó cambios en diversos ámbitos de nuestra existencia y, particularmente, en el mundo del trabajo, los que siguen siendo procesados en la actualidad en las organizaciones y en las propias experiencias de los/as trabajadores/as. En algunos casos, el trabajo durante la pandemia impulsó y definió giros radicales en las maneras en que se organizó el trabajo y/o en las experiencias de los propios individuos, los que han permanecido en mayor o menor medida a lo largo del tiempo, reestructurando el trabajo, las significaciones y los sentidos que las personas le atribuyen a este. Este libro se construye desde la urgencia de sistematizar y analizar estos giros del mundo del trabajo.
En otros casos, la pandemia develó importantes desigualdades, carencias, discriminaciones o espacios de sufrimiento que ya se venían observando en las últimas décadas, a propósito de las diferentes formas de implementación del trabajo flexible, pero que hasta entonces no eran visibilizadas en toda su magnitud en la experiencia social común. En este sentido, la crisis sanitaria operó al modo de un lente amplificador que ayudó a acrecentar y/o intensificar estas problemáticas, haciendo más visibles antiguas grietas que, dadas las particularidades del escenario pandémico, se volvieron socavones de nuestros mundos del trabajo, los que develan sufrimiento y precariedad para las personas, y que es deber de la sociedad y de las organizaciones enfrentar de manera sustantiva en vistas a un horizonte de mayor justicia y equidad.
En tercer lugar, tanto en las organizaciones como en las propias personas, las experiencias de trabajo en pandemia implicaron adaptaciones y transformaciones que parecen haberse instalado en las prácticas laborales una vez terminada la emergencia sanitaria. Muchas de ellas se constituyen hoy como aprendizajes virtuosos asentados tanto en las prácticas laborales como en las vidas cotidianas de los/as trabajadores/as que este libro busca identificar y procesar.
El objetivo que nos proponemos con este libro es desplegar un espacio crítico que sirva para reflexionar sobre los giros, socavones y aprendizajes que se han visibilizado en el contexto de la pospandemia, particularmente, en relación a tres temáticas principales: las estrategias de empleo y de trabajo que despliegan las personas, los procesos de digitalización del trabajo y, por último, el indisociable vínculo que existe entre trabajo productivo y de cuidados. Sobre las estrategias de empleo y trabajo, en este libro atendemos a una serie de arreglos y operaciones que a nivel individual o grupal las personas han instalado con el fin de mantener o encontrar un empleo o un sustento que asegure su subsistencia. Las prácticas identificadas no solo develan estrategias que los individuos han asumido con el fin de satisfacer sus necesidades cotidianas y lograr con ello una mayor estabilidad, sino que también informan sobre las formas en que estos han enfrentado conjuntamente su vida familiar durante la crisis que significó el confinamiento.
La segunda temática abordada corresponde a las tensiones asociadas al trabajo digital. Sobre la digitalizacióndel trabajo, cabe destacar dos fenómenos relevantes de analizar. El primero refiere a la masificación del trabajo en plataformas. Las limitaciones asociadas a las medidas de confinamiento restringieron nuestras posibilidades de desplazamiento y de consumo directo, por lo que las plataformas de reparto cumplieron un rol esencial durante la pandemia para la satisfacción de nuestras necesidades desde casa. En este sentido, este tipo de trabajo se volvió esencial, por una parte, para nuestra subsistencia, para cubrir nuestras exigencias cotidianas; pero, por otra parte, también entregó una posibilidad rápida y efectiva para encontrar en este tipo de empleo una salida a la población que venía desempleada o había caído en esa condición producto de la pandemia.
El segundo fenómeno vinculado a la digitalización refiere al teletrabajo, que suele pasar más desapercibido producto de sus mismas condiciones de ejecución: su realización (completa) en el domicilio de los/as trabajadores/as, lo que involucra, por tanto, la intromisión en el ámbito privado de las personas. Hasta antes de la implementación de las medidas de confinamiento los/as teletrabajadores/as en Chile no alcanzaban a representar el 0,5% de la población trabajadora a nivel nacional (unos 32.850 trabajadores/as), cifra que rápidamente creció a más del 20% (1.105.391 personas) luego de la implementación del primer confinamiento por las autoridades del país (Ibarra, 2020; Subsecretaría del Trabajo, 2023). Así, y pese a que el teletrabajo corresponde a una forma de organizar el trabajo que se viene dando desde la década de los setenta del siglo pasado (Nilles, 1975), no había alcanzado tanto desarrollo como lo hizo durante la pandemia, contexto que sirvió de impulso para una importante masificación a nivel mundial (Eurofound, 2020; International Labour Organization [ILO], 2021) y se implementó diversos sectores laborales. Con todo, a medida que ha pasado el tiempo, las cifras también han ido decayendo respecto del segundo trimestre 2020, por lo que resulta interesante observar las formas y repercusiones que ha tenido en la población y en el mercado de trabajo.
Finalmente, la tercera dimensión que la pandemia nos ha permitido constatar de manera más directa tiene que ver con la relevancia de los trabajos de cuidado y su indisociable vinculación a la experiencia de trabajo. En efecto, la pandemia no solo nos expuso frente a la enfermedad misma y nos hizo más sensibles al cuidado, sino que el confinamiento y la restricción de actividades eliminó provisoriamente una serie de apoyos externos que las familias contaban para el cuidado y desarrollo de tareas domésticas o reproductivas. Esto no solo generó una serie de complicaciones que los/as trabajadores/as debieron enfrentar en el día a día para desempeñar de manera adecuada y satisfactoria las tareas propias del trabajo, dando cuenta de las condiciones básicas que deben encontrarse resueltas para que los individuos puedan llevar a cabo sus ocupaciones. Visibilizó también, y a gran escala, la importancia del trabajo de cuidados, tradicionalmente invisible a los ojos de quienes se desenvuelven en la esfera pública –los hombres–, abriendo eventuales espacios para nuevas formas de plantear la división sexual del trabajo productivo y de cuidados tan asentada en nuestra sociedad.
Sobre esta estructura, y desde una perspectiva psicosocial, este libro busca abordar los problemas antes descritos enfatizando, especialmente, en las formas que han afectado los procesos de subjetivación de las personas, las dinámicas con los otros y su inserción social, en particular, a través de su participación laboral. Para ello, este libro se encuentra articulado en base a tres unidades que se corresponden con las temáticas antes descritas –estrategias de empleo y trabajo, tensiones en torno al trabajo digital y la indisociable relación entre trabajos productivos y de cuidado–, congregando un total de diez capítulos que exponen y reflexionan sobre los resultados de estudios empíricos realizados –tanto en Chile como en España– en el ámbito del trabajo, ya sea durante y/o luego de la pandemia. La totalidad de los estudios corresponden a investigaciones realizadas desde un enfoque cualitativo, las que nos presentan panoramas situados en los que se busca profundizar en las problemáticas identificadas.
Como ya mencionamos, la primera parte del libro se encuentra dedicada a la discusión de las estrategias de empleo y trabajo en la pandemia y la pospandemia. La llegada de la pandemia nos expuso a un contexto absolutamente excepcional e inesperado en el cual, además de la destrucción y/o transformación de muchos empleos, se puso a prueba la flexibilidad y adaptabilidad de los/as trabajadores/as para sobrevivir bajo condiciones limitantes e imprevisibles y asegurar el sustento de las familias. Los aprendizajes que surgen de estas experiencias son sumamente relevantes para entender la experiencia de las personas en situaciones de crisis, a las que nos vemos crecientemente enfrentados.
El primer capítulo corresponde al trabajo de Rodolfo Martinic, Antonio Stecher, Lorena Núñez y Rodrigo Guerra, titulado “Trabajo y posición social en tiempos de crisis: experiencias de continuidad, desestabilización y quiebre en la pandemia por COVID-19”. En su escrito, basado en resultados de una investigación más amplia realizada en Chile durante el primer confinamiento de 2020 por el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP),los/as autores/as analizan el impacto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, específicamente, en las condiciones de trabajo y empleo de las personas, crisis que amenazó la posición social que ocupaban los individuos. Así, y partiendo de la noción de inconsistencia de las posiciones sociales propuesta por Araujo y Martuccelli (2011), los/as autores/as ahondan en la extrema susceptibilidad de la posición social al cambio y deterioro de las condiciones contextuales durante la cuarentena de 2020. Entre sus resultados, los/as autores/as identificaron tres posiciones sociales, cada una de las cuales acompañada de una determinada orientación subjetiva.
En el segundo capítulo, titulado “‘Asegurando el bienestar del hogar’. Estrategias de aprovisionamiento de mujeres populares en Santiago de Chile”, Lorena Pérez se pregunta por las estrategias de aprovisionamiento utilizadas por mujeres jefas de hogar en contextos marcados por la incertidumbre y la escasa protección social, específicamente, sobre los arreglos realizados por ellas en vistas de gestionar el trabajo remunerado en conjunto con los trabajos de cuidado que deben realizar. En concreto, la autora profundiza en la caracterización de tres estrategias utilizadas por las mujeres para enfrentar la emergencia: las estrategias de cuidado, de rebusque y de ahorro.
Por último, “Intensidad e invisibilidad. El devenir de los trabajos (femeninos) de limpieza en el sector hotelero”es el tercer capítulo de esta sección y corresponde a la contribución de Alan Valenzuela, que se introduce en las experiencias de trabajo de las camareras de hoteles en España, con el fin de evidenciar la tensión que se genera entre la invisibilidad tan valorada dentro de su oficio y la necesaria labor que cumplen, especialmente, en el contexto de pandemia, para el desarrollo de las tareas higiénicas de los hoteles y el cumplimiento con las medidas sanitarias. Así, el autor evidencia la forma en que la pandemia aumentó la preocupación por la construcción de una imagen higienizada de espacios por parte de la gestión hotelera, invisibilizando el rol e intensificando la carga de trabajo del personal de limpieza. Con todo, los resultados del capítulo dan cuenta de las tensiones del trabajo realizado por las camareras de piso que, pese a su esencial labor y a los avances obtenidos gracias a su colectivización –por ejemplo, a través del movimiento de “las Kellys”–, sigue siendo mayoritariamente invisibilizado respecto de sus condiciones salariales, sociales y físicas (Valenzuela et al., 2015).
La segunda parte del libro aborda las tensiones y desafíos que han emergido en torno a la implementación y desarrollo del trabajo digital, profundizando de esta forma en los fenómenos tanto del teletrabajo como del trabajo en plataformas. El primer capítulo de este apartado corresponde a la investigación realizada en España por Hugo Valenzuela y Amparo Serrano que lleva por título“Las ambivalencias del teletrabajo en contexto de pandemia: autodisciplinamiento, atomización y (con)fusión”. En su capítulo, los/as autores/as se interrogan por las ambivalencias y contradicciones que presenta el teletrabajo en cuanto a la organización del trabajo y analizan críticamente la “libertad” implicada en su ejercicio en el contexto de la realidad española. En particular, en este capítulo los/as autores/as buscan analizar las ambivalencias y contradicciones asociadas al uso intensivo de las TIC en el contexto del teletrabajo. Desde una perspectiva posfoucaultina, los/as autores/as se introducen en el análisis de los procesos de subjetivación asociados a las nuevas tecnologías de gobierno implementadas en el teletrabajo, analizando así la experiencia de libertad coartada por los mecanismos de control impuestos en este tipo de organización del trabajo, de la mano de poner de relieve la capacidad de agencia de los individuos a partir de las resistencias con que estos pueden responder.
Los siguientes dos capítulos de esta sección se encuentran dedicados al abordaje de problemas asociados al trabajo de plataformas. El primero de ellos, “Entre la resistencia y el consentimiento: la relación de los repartidores con las plataformas digitales”, corresponde al trabajo de Francisca Gutiérrez Crocco. En su escrito, la autora considera el crecimiento de este tipo de trabajo en Chile, a propósito de las condiciones impuestas por la pandemia, enfatizando en diversas problemáticas que afectan a los/as trabajadores/as que se desempeñan en plataformas, especialmente, de aquellas dedicadas al reparto de productos. En este contexto, la autora da cuenta de la desprotección laboral en que se encuentran y de las dificultades para establecer negociaciones con las plataformas. El texto se interroga igualmente por las formas en que se manifiesta la agencia de los/as trabajadores/as, por su capacidad para consentir y resistir a los mandatos organizacionales tanto individual como colectivamente.
El siguiente capítulo es el de Juan Carlos Revilla y María Arnal, titulado“La expansión de las plataformas laborales hacia el trabajo doméstico: viejas y nuevas vulnerabilidades”, el cual finaliza esta tercera parte. En este espacio los/as autores/as exponen la precaria situación de las trabajadoras al servicio del hogar que se dedican a labores de limpieza y cuidado a través de plataformas digitales en España. El trabajo de los servicios domésticos no queda al margen de la irrupción de la economía de plataformas, lo que interfiere especialmente en la mediatización de la relación laboral. Los/as autores/as dan cuenta de la forma en que se transforma el vínculo laboral de las trabajadoras tras ser mediados por las aplicaciones y la intervención de los algoritmos en la organización y gestión del trabajo. Desde el caso del trabajo doméstico, este texto nos ayuda a comprender mejor cómo ha afectado las transformaciones que impone el sistema de plataformización tan expandido en la actualidad.
La tercera parte del libro está destinada a tratar el estrecho vínculo entre el trabajo productivo o asalariado y los trabajos de cuidado. El primer capítulo de este apartado corresponde al aporte de Paula González y Álvaro Soto, el que lleva por título “¡Somos madres-tele-trabajadoras! Demandas de reconocimiento social de teletrabajadoras durante y luego del confinamiento”. En el escrito, los/as autores/as analizan la experiencia de conversión al teletrabajo de madres en Chile, en particular, las demandas de valoración social que ellas realizan a propósito de lo que significa conjugar las obligaciones laborales con las tareas de cuidado y labores del hogar. Para los/as autores/as hay dos elementos importantes dentro de la experiencia de teletrabajo que, posteriormente, tienen implicancias en la construcción de la identidad laboral de las trabajadoras. Por una parte, hay un sobreinvolucramiento importante de las mujeres en las tareas de cuidado, lo que es facilitado por el contexto excepcional en que desarrollan el teletrabajo. Por otra parte, el teletrabajo funciona como una prueba de reconocimiento en la esfera laboral que, al ser pasada de manera satisfactoria, proporciona elementos positivos que sirven para la afirmación de la identidad laboral de las mujeres.
El siguiente capítulo entra en diálogo directo con lo expuesto por su precedente y corresponde a la contribución de Norma Silva-Sáa y lleva por título “Involucramiento de los hombres en los cuidados: ¿qué huella nos dejó la pandemia?”. En su escrito, la autora expone y cuestiona la acentuación de la distribución desigual de las tareas de cuidado que tuvo lugar durante el confinamiento, lo que en muchos casos se tradujo en una sobrecarga para las mujeres dado que, además de continuar con las responsabilidades propias de sus empleos, ellas debían atender las tareas domésticas y de cuidado. Esto, sobre la base del modelo de masculinidad hegemónica que separa drásticamente las esferas de lo público y de lo privado. Sin embargo, la pandemia cambió las condiciones en que se desarrollaban estas tareas, por lo que la autora se pregunta y examina si las cuarentenas sirvieron como una oportunidad para el desarrollo de nuevas distribuciones en los trabajos de cuidado.
A su vez, “Tiempo y confinamiento: experiencias temporales en la articulación de actividades productivas y reproductivas durante la pandemia y su proyección en la pospandemia” es el capítulo que realizan Paula González, Álvaro Soto y Rodolfo Martinic. En este capítulo, también basado en resultados de la investigación realizada en Chile durante el primer confinamiento de 2020 por en el NUMAAP, los/as autores/as profundizan en las diferentes temporalidades que marcaron las experiencias de confinamiento de las personas, influenciadas por factores sociales tales como la posición social, la actividad social o los trabajos de cuidado. Con ello, se buscó identificar las modificaciones ocurridas durante el confinamiento y el alcance de esta vivencia en el presente. Dentro de los resultados, los/as autores/as distinguieron tres experiencias temporales del confinamiento: la experiencia del tiempo suspendido, la experiencia del tiempo exigido y la experiencia de tiempo reinvertido.
Por último, cerramos este apartado con la contribución de Álvaro Soto, Pamela Frías y Magdalena Garcés, capítulo que lleva por título “Sociabilidades y trabajo: lo que aprendimos del confinamiento”. Los/as autores/as analizan las transformaciones de las sociabilidades, aquellas que afectan los círculos más cercanos, el lugar del trabajo y la acción pública durante la pandemia en vistas del escenario que se proyecta para la pospandemia. El análisis de estas tres esferas presenta cambios y redefiniciones que tienen lugar en los distintos niveles durante el confinamiento, modificando las experiencias de sociabilidad. En sus análisis, los/as autores/as señalan que las experiencias y tensiones experimentadas por las personas en el ámbito de las sociabilidades durante la pandemia estuvieron determinadas en gran medida por la ocupación o desocupación en que se encontraban.
Este variopinto recorrido esbozado a través de los capítulos del libro releva cómo las experiencias y problemáticas de las personas se encuentran atravesadas por el eje articulador del trabajo. Por esta razón, esperamos que este libro sea una contribución académica a los/as profesionales que se desenvuelven en el ámbito de los estudios del trabajo, en la medida que expone y sistematiza una serie de discusiones sobre los actuales problemas que atraviesan este campo, junto con detectar tanto brechas, directrices y necesidades que deben seguir siendo investigadas.
Asimismo, el recorrido expuesto deja en evidencia que este libro ha centrado su atención en ciertos sectores laborales. Si bien la pandemia del COVID-19 mostró como ciertos campos profesionales tales como los de la salud y la educación se hacían tan relevantes en esos momentos –cuestión que por cierto fomentó significativamente las investigaciones en dichas áreas–, en este caso, intentamos concentrarnos para iluminar y hacer visibles aquellas cuestiones que afectaron a los/as trabajadores/as que continuaron desempeñándose en sectores menos reconocidos, pero que vieron trastocadas sus experiencias de trabajo debido a esta situación excepcional, siendo participes de estas grandes transformaciones del trabajo. Es así como los capítulos que constituyen esta obra se concentran en dos grandes ámbitos generales: por una parte, los fenómenos de digitalización del trabajo, albergando las experiencias de los/as teletrabajadores/as y los trabajadores/as de plataformas; y, por otra parte, los trabajos de cuidados y su desigual distribución de género.
Por otra parte, cabe realizar algunas consideraciones respecto del contexto sociopolítico en el que se inscriben estas experiencias de trabajo. Los estudios del trabajo en el ámbito nacional han dado cuenta de las distintas y complejas transformaciones que ha sufrido el trabajo desde la segunda década del siglo pasado, algunas de las cuales siguen las lógicas de cambio global; mientras que otras se entienden como consecuencia de las políticas neoliberales implantadas por los gobiernos desde la dictadura militar. Estas transformaciones se inscriben en procesos de modernización empresarial y reestructuración productiva, donde la flexibilidad incluida a distintos niveles de los procesos del trabajo ha sido una de las características más persistentes, teniendo consecuencias tanto en la precarización del empleo como en la precarización de la experiencia del trabajo (Deranty, 2011; Stecher y Sisto, 2019). El escenario nacional en el que se desenvolvían los/as trabajadores/as chilenos/as hasta antes de la pandemia se encontraba marcado por la desigualdad. El 70% de la población trabajadora percibía ingresos bajo los $500.000 líquidos –el 1 de marzo de 2024, pasó a ser el sueldo mínimo según la Ley N°21.578–, lo que ubicaba a un número importante de familias por debajo de la línea de la pobreza ($420.000 para un hogar constituido por 4 integrantes), mostrando igualmente una de las brechas de ingreso entre trabajadores/as con mayor-menor cualificación más pronunciadas dentro de la países de la OCDE, con una concentración de la riqueza que se constataba, por ejemplo, en que el 1% más rico de la población acumulaba el 33% de los ingresos de la economía nacional (en el caso español, ese 1% capta el 9%) (Fundación Sol, 2018; Stecher y Soto, 2019). A ello habría que sumar la baja colectivización existente en el país, donde los/as trabajadores/as sindicalizados alcanzan solo un 12% y menos del 10% participa de negociaciones colectivas sobre sus condiciones de empleo (PNUD, 2017).
A su vez, la pandemia incrementó la precariedad de las experiencias de trabajo. Las diversas medidas tomadas por el gobierno tuvieron un impacto directo tanto en los empleos como en el normal desarrollo de sus funciones por parte de los/as trabajadores/as. Una de las más relevantes en este sentido consistió en la Ley Nº 21.227 de los “Efectos laborales de la enfermedad COVID-19” o, como popularmente se la denominó, “ley de protección del empleo”. Esta normativa promulgada el 1 de abril de 2020 buscó atender a la suspensión o terminación de contratos bajo causas fortuitas o de fuerza mayor, permitiendo excepcional y transitoriamente a los/as trabajadores/as que sufrieran la suspensión de sus contratos o una reducción de la jornada el retiro de los fondos de su seguro de cesantía, siempre y cuando las empresas estuvieran impedidas de trabajar producto de las restricciones sanitarias. Esta medida fue severamente criticada, no solo por las mejoras que debieron implementarse posteriormente, sino también por las implicancias en la desprotección de los propios/as trabajadores/as, toda vez que esta medida actuara “vaciando la protección frente al desempleo” (Palomo, 2021, p. 2).
A esta ley habría que agregar otras como, por ejemplo, la Ley 21.220 que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia, ley que se promulgó apresurarte como una medida para enfrentar las dificultades de la pandemia (Garcés et al., 2020; Palomo, 2021), así como tal servido de base a las dos leyes posteriores que han sido dictaminadas en el ámbito del teletrabajo (Ley 21.391 en 2021 y Ley 21.645 en 2023). Mas allá de profundizar en estas leyes, lo que buscamos con ellas es iluminar los diversos niveles que se vieron trastocados con la pandemia, muchos de los cuales han permanecido con modificaciones hasta ahora, tal como ha sido el caso del teletrabajo.
En términos metodológicos destacamos que este libro ha logrado reunir investigaciones desarrolladas mayormente en el contexto durante y luego de la pandemia, lo cual supone enfrentarse y adaptarse a una realidad sumamente cambiante y exigente. Asimismo, en este proyecto han aportado investigadores/as tanto de Chile como de España, lo cual le entrega un valor adicional en la medida en que nos proporciona un marco comprensivo más amplio no tan solo de las realidades que se enfrentan, sino también de las discusiones y orientaciones que se encuentran detrás del trabajo expuesto por los/as investigadores que han contribuido a esta obra. En este sentido, este libro se nutre y propicia el diálogo entre las comunidades académicas.
A su vez, y como una cuestión transversal, nos gustaría destacar la reflexión ética que este ejercicio de escritura ha supuesto, toda vez que hace frente a antiguas y nuevas paradojas, desafíos y problemáticas en que se encuentra involucrada la experiencia de los/as trabajadores/as. En efecto, lo que se quiere poner de relieve no es solo la dimensión relacional de estas experiencias, sino también las situaciones de malestar, sufrimiento y necesidad que muchas de ellas presentan. Sobre este asunto, y gracias al enfoque de estas investigaciones, creemos que hemos logrado dar cuenta en cada uno de los capítulos que siguen de las condiciones materiales y sociales en que se construyen estas experiencias, que la precariedad no se presenta como un aspecto limitado a un ámbito particular de la vida, sino que se encuentra conectada y explica en gran medida la experiencia de precariedad en general que sufren las personas.
No nos queda más que agradecer la confianza y el trabajo de cada uno/a de los/as autores/as que han hecho posible esta obra, quienes de una forma entusiasta y comprometida han participado de este proyecto con el interés común de aportar a los estudios del trabajo. Así, agradecemos a María Arnal, Pamela Frías, Magdalena Garcés, Rodrigo Guerra, Francisca Gutiérrez, Rodolfo Martinic, Lorena Núñez, Lorena Pérez, Juan Carlos Revilla, Amparo Serrano, Norma Silva, Antonio Stecher, Alan Valenzuela y Hugo Valenzuela, y hacemos además explícito nuestro interés por continuar nuestro trabajo colaborativo.
Asimismo, agradecemos al Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder1 y a Kathya Araujo, su directora, por haber desarrollado un espacio de trabajo interdisciplinario al cual varios de los/as autores/as pertenecen y del cual se nutren varios de los capítulos presentados en este libro.
Finalmente, agradecemos a la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, así también como a la editorial de la institución, ya que sin su apoyo este libro no sería posible.
Bibliografía
Araujo, K., y Martuccelli, D. (2011). La inconsistencia posicional: Un nuevo concepto sobre la estratificación social. Revista Cepal, 103, 1689-1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Deranty, J. P. (2011). Work and the experience of domination in contemporary neoliberalism. Actual Marx, 49(1), 73-89.
Eurofound (2020). Living, working and COVID-19. Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19.
Fundación Sol (2018). Los verdaderos sueldos de Chile. Fundación Sol.
Garcés, M., Finkelstein, R. y Frías, P. (2020). Teletrabajo y riesgos psicosociales: alta demanda y disparidades de género. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 27(43), 41-68. http://alast.info/relet/index.php/relet/article/view/502.
Ibarra, C. (2020). Teletrabajo en Situación Excepcional de Pandemia por COVID-19: Desafíos para la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Atacama, Facultad de Ciencias de la Salud. 10.13140/RG.2.2.31069.03040.
International Labour Organization [ILO] (2021). From potential to practice: Preliminary findings on the numbers of workers working from home during the COVID-19 pandemic.https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_777896/lang--en/index.htm.
Ley N° 21.220 (2020). Modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia. Congreso Nacional de Chile. https://bcn.cl/2f5l0.
Ley N° 21.227 (2020). Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley Nº 19.728, en circunstancias excepcionales. Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1144080.
Ley N° 21.391 (2021). Establece modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo para el cuidado de niños o niñas y personas con discapacidad. Congreso Nacional de Chile. https://bcn.cl/2tnze.
Ley N° 21.578 (2023). Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, aumenta el universo de beneficiarios y beneficiarias, y extiende el ingreso mínimo garantizado y el subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en la forma que indica. Congreso Nacional de Chile.https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1192720.
Ley N° 21.645 (2023). Modifica el Título II del Libro II del Código del Trabajo “De la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar” y regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en las condiciones que indica. Congreso Nacional de Chile. https://bcn.cl/3hnsl.
Nilles, J. (1975). Telecommunications and Organizational Decentralization. IEEE Transactions on Communications, 23(10), 1142-1147.
Palomo, R. (2021). Los derechos laborales y el COVID-19 en Chile, a un año del inicio de la pandemia. Noticias Cielo, 3, 1-5. https://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2021/04/palomo_noticias_cielo_n3_2021.pdf.
PNUD-Chile (2017). Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. PNUD.
Stecher, A. y Sisto, V. (2019). Trabajo y precarización laboral en el Chile neoliberal. Apuntes para comprender el estallido social de octubre 2019. En K. Araujo (ed.). Hilos tensados. Para leer el Octubre chileno. Editorial Usach.
Subsecretaría del Trabajo (2023). Informe de resultados: Análisis del teletrabajo y trabajo a distancia. Informe trimestral No 2, género y mercado laboral. Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Valenzuela-García, H., Reygadas, L., y Cruces, F. (2015). Mi trabajo es mi vida. La incrustación de los mundos de la vida y del trabajo en empresas españolas. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 150, 191-210.
PRIMERA PARTEEstrategias para el empleo y el trabajo en la pandemia y la pospandemia
Trabajo y posición social en tiempos de crisis: Experiencias de continuidad, desestabilización y quiebre en la pandemia por COVID-19
Rodolfo Martinic, Antonio Stecher, Lorena Núñez y Rodrigo Guerra
La crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 afectó profundamente las condiciones laborales de personas en todo el mundo. En Chile, esta crisis resultó en una contracción del PIB de 5,8%, la pérdida de casi dos millones de empleos en su punto más crítico y un aumento significativo en la tasa de pobreza, afectando especialmente a mujeres y trabajadores/as informales (Villanueva y Espinoza, 2021). Las medidas gubernamentales en términos de apoyo económico y laboral, a pesar de representar una inversión pública considerable, fueron criticadas por su retraso y cobertura insuficiente. Estas dificultades se sumaron a las tensiones sociales ya existentes en el país, relacionadas con el estallido social de octubre de 2019.
Este complejo escenario exacerbó la percepción de la inconsistencia de las posiciones sociales en el país, es decir, el sentimiento de que la posición en la sociedad es extremadamente susceptible al cambio y al deterioro (Araujo y Martuccelli, 2011). Comúnmente inducida por múltiples factores (desestabilización económica, inquietudes políticas, accidentes vitales), la inconsistencia posicional resentida por los individuos enfrentó una prueba sin precedentes: durante el confinamiento, sus condiciones de trabajo y empleo experimentaron una transformación a escala nacional e, incluso, mundial. Cesantías arrastradas desde el estallido social, despidos y suspensiones de contrato, así como la adopción del teletrabajo (especialmente para profesiones más cualificadas) y los cambios en la actividad laboral, sacudieron las posiciones sociales de muchos hogares, incrementando la sensación de fragilidad.
Este capítulo busca comprender el efecto de la crisis sanitaria y económica por COVID-19 en las experiencias posicionales de los individuos, a través de las transformaciones que sufrieron sus condiciones de trabajo y empleo durante la cuarentena de 20202. Mediante un enfoque procesual, el análisis aborda los cambios en la posición social de los individuos en el tiempo “corto” del confinamiento (en contraposición al tiempo “largo” de la movilidad intergeneracional). Este enfoque se concreta en una estrategia metodológica cualitativa ad hoc, basada en la realización de una serie de entrevistas a un grupo de personas en tres momentos distintos de la cuarentena. El seguimiento de cerca de casos individuales, junto con el carácter inédito e imprevisible de la crisis, ofrece una comprensión particular de la experiencia de la posición social: esta aparece menos “fijada” a una estructura social que como un proceso en curso de realización. Los resultados del estudio se articulan en tres figuras de experiencia posicional –asegurada, amenazada y erosionada– que revelan hasta qué punto la diversidad de configuraciones entre empleo y trabajo pudieron producir vivencias de la posición social que actuaron con relativa independencia de los indicadores tradicionales de clase. Así, personas situadas en posiciones relativamente cercanas dentro de la estructura social pudieron experimentar su posición social de manera totalmente distinta, y viceversa.
El capítulo se estructura en cuatro partes. La primera establece las coordenadas conceptuales del estudio de las experiencias posicionales. La segunda describe el diseño metodológico, basado en el seguimiento de casos individuales durante el confinamiento. La tercera parte expone los resultados del estudio, presentando el análisis de las tres figuras de la experiencia posicional. Finalmente, la cuarta parte recoge las conclusiones del estudio.
La experiencia posicional:coordenadas conceptuales del estudio
Enmarcado dentro de las sociologías del individuo (Dubet, 1994; Martuccelli y Singly, 2012), nuestro análisis se propone comprender los efectos de las transformaciones económicas y laborales provocadas por el confinamiento en las experiencias posicionales de las personas. Adoptando esta perspectiva, nos centramos en las vivencias individuales para entender cómo enfrentaron los desafíos laborales y, más ampliamente, de posición social derivados de la pandemia. A través de estas experiencias, abordamos tanto los aspectos estructurales de la vida social como aquellos referentes a la subjetividad y prácticas de los actores. Para ello, utilizamos, con cierta flexibilidad, la noción de experiencia social de F. Dubet (1994), entendida como la cristalización en los individuos de lógicas de acción diferentes que estos deben articular para constituirse en tanto sujetos. El concepto de lógica u orientación de acción resulta especialmente útil en nuestro estudio, ya que permite capturar las modalidades de acción empleadas por los individuos para enfrentar los cambios en sus condiciones de empleo y trabajo, durante y de manera posterior al confinamiento, así como las orientaciones subjetivas a través de las cuales dieron sentido a sus experiencias, forjando relaciones consigo mismos y con otros3. El aporte de esta noción consiste en considerar el trabajo de los individuos frente a la contingencia de la relación entre actor y situación, es decir, al hecho de que las posiciones sociales, las representaciones y las conductas individuales no se inscriban más en una necesaria y clara continuidad (Dubet, 1994).
En lo que hemos llamado las experiencias posicionales de los individuos, dos dimensiones son primordiales: las condiciones de empleo y el trabajo en tanto actividad. La distinción entre ambos conceptos vale ser recordada. Mientras que el trabajo es una actividad dirigida a la producción de bienes o servicios útiles para el individuo o la comunidad, el empleo se refiere a una situación que vincula a un/a trabajador/a con una organización a través de la cual se canalizan los ingresos y las garantías sociales (Fouquet, 1995). Serge Paugam (2000) ofrece uno de los estudios más importantes sobre esta distinción, particularmente en su análisis sobre la precariedad laboral y la integración social en Francia. El autor aboga por una ampliación del concepto de precariedad, tradicionalmente ligado solo al empleo, e introduce una diferenciación entre la precariedad en el empleo y la precariedad en el trabajo, afectada por la flexibilidad e intensidad de las nuevas formas de organización laboral. Para estudiar la integración profesional, distingue entre el vínculo con el empleo y el vínculo con el trabajo, proponiendo una tipología de cuatro formas de integración que van desde la integración asegurada hasta la integración descalificante.
Más allá de la tipología, la relevancia de este estudio para nuestros propósitos es mostrar la variación de lógicas de acción que tienen lugar dentro de las dimensiones del empleo y del trabajo. Las condiciones que impuso la lucha contra el COVID-19 afectaron de manera múltiple tanto el empleo (continuidad de los contratos, protecciones laborales, remuneraciones, formalidad/informalidad de la actividad) como el trabajo de las personas (presencialidad, teletrabajo, intensificación laboral, asignación de nuevas tareas, el incremento o la pérdida de autonomía). Así, la consideración de la variación de las lógicas de acción permite considerar las condiciones objetivas de trabajo y empleo, así como el curso de acción y el vínculo subjetivo que establecen los actores con estas.
Diseño metodológico
El trabajo de campo sobre el cual se basa este capítulo se realizó durante cinco meses de 2020, un período caracterizado por la ausencia de procesos de vacunación y el inicio de los apoyos económicos gubernamentales. Dicho trabajo involucró la realización de una serie de entrevistas en diferentes momentos con 26 participantes, cuyo objetivo fue comprender a partir de sus experiencias la manera en que se reconfiguraron las relaciones sociales en Chile durante el confinamiento. La muestra, de tipo intencional y no probabilística, incluyó a diez hombres y 16 mujeres, con edades que oscilaban entre los 20 y 67 años, provenientes de comunas de estratos socioeconómicos medio-altos, medios y medios bajos. De estos casos, tres provinieron de la Región de Valparaíso y el resto de Santiago.
Para llevar a cabo las entrevistas, el equipo de investigación contactó a los participantes a través de informantes clave, empleando una estrategia de bola de nieve. A cada participante se le explicaron el objetivo y el procedimiento del estudio, que consistió en realizar tres entrevistas abiertas semiestructuradas, abordando aspectos tales como sus vivencias personales, familiares, laborales, de barrio y urbanas durante la pandemia. Llevadas a cabo a través de videollamadas, las entrevistas se realizaron en el primer, tercer y quinto mes del estudio, con una duración aproximada de 60 minutos cada una. Posteriormente, estas se transcribieron íntegramente a partir de los audios. Desde el punto de vista ético, todos los participantes firmaron un consentimiento informado en el primer encuentro, donde se establecieron los términos de participación, los posibles beneficios, riesgos y el uso anónimo de la información para fines científicos.
Para el estudio que presenta este capítulo, realizamos un análisis de contenido temático de las entrevistas, que contempló una etapa previa de identificación de los principales marcadores sociales de los entrevistados: profesión, actividad, situación de empleo, nivel de ingresos, nivel de estudios, lugar de residencia, entre otros. Este proceso incluyó lecturas detalladas y repetidas del corpus, en busca de patrones y organizaciones recurrentes relacionadas con las experiencias de los individuos durante el confinamiento, poniendo especial énfasis en el ámbito laboral. La codificación se orientó a partir del cambio que implicó el confinamiento en tres categorías: los anclajes objetivos de la posición social en términos fundamentalmente de empleo y trabajo (¿qué capitales/recursos poseen las personas?), las orientaciones de acción (¿qué hicieron para enfrentar los cambios laborales?) y la orientación subjetiva, (¿cómo interpretaron y dotaron de sentido estos cambios?).
El análisis permitió identificar tres figuras de experiencia posicional. La primera corresponde a la posición social asegurada, caracterizada por la estabilidad de los anclajes objetivos y por una orientación subjetiva basada en la exploración del sí-mismo. La segunda figura consiste en la posición social amenazada, en la cual el bienestar de las personas se vio amenazado y enfrentado mediante una fuerte autoexigencia laboral. Por último, la posición social erosionada, se funda en el deterioro de sus anclajes que genera una experiencia de desclasamiento enfrentada a partir de una orientación estratégica y pragmática del yo.
Las tres figuras de la experiencia posicional durante y después del confinamiento
En este apartado presentamos cada perfil de la experiencia posicional que fueron elaboradas a partir del análisis de las entrevistas, cuyo desarrollo transita en cada caso desde los anclajes objetivos a la orientación subjetiva, pasando por las orientaciones de acción. En cada experiencia destacamos ciertas variaciones en función de la edad, la calificación y el género de los individuos.
La posición social asegurada: estabilidad posicional y exploraciones del yo
La experiencia de la posición social asegurada considera a quienes mantuvieron sus condiciones de empleo y se ajustaron rápidamente a las nuevas condiciones de trabajo durante la cuarentena. Su capacidad para continuar trabajando, generar ingresos, gestionar eficientemente propiedades, ahorros y deudas bajo la incertidumbre del momento, contribuye a la estabilidad de la posición. Esta se revela como el resultado de un esfuerzo familiar y personal continuado a lo largo de la vida –tanto propia como de generaciones precedentes–, que involucra la acumulación y activación de capitales de diversa índole, así como estrategias de reproducción social que redundan en el reconocimiento del propio “privilegio”.
A diferencia de otras posiciones sociales donde el trabajo y el cuidado de otros sobrepasaron a las personas, la posición asegurada experimenta la cuarentena de manera reflexiva. La disponibilidad de tiempo permitió la introspección y los redescubrimientos biográficos, retomar viejas pasiones o explorar nuevas actividades, en definitiva, prestar atención a aspectos de la vida que en circunstancias normales no hubiesen sido tomados en cuenta. Este acento en prácticas que denominamos de “exploración del yo” recalca cómo el confinamiento ofreció una oportunidad única para reevaluar y enriquecer su experiencia vital.
Los entrevistados de la posición asegurada conforman un grupo que varía significativamente en ocupación y origen socioeconómico. Incluye profesionales jóvenes recién egresados, estudiantes universitarios, trabajadores de baja calificación en empleos estables, y mujeres profesionales con estudios superiores en sectores formales. Algunos de los entrevistados, principalmente estudiantes y profesionales jóvenes, dependen económicamente de sus familias y residen con sus padres. La heterogeneidad de entrevistados subraya cómo la estabilidad durante la pandemia no se limita a una clase social específica, manifestándose a través de configuraciones diversas de condiciones laborales y de soporte familiar.
Debido a la cuarentena, los participantes asalariados de sectores acomodados pasaron a la modalidad de teletrabajo y sus experiencias, aunque con ciertos reveses, dejan un balance positivo. En el caso particular de las mujeres, debieron conciliar teletrabajo con las tareas del hogar, las que previo a la cuarentena solían estar delegadas a una trabajadora doméstica. Aquello hace visible hasta qué punto la empleada doméstica es un soporte fundamental de la inserción laboral de las mujeres profesionales de clase media-alta al permitirles articular el trabajo y la familia. Pero a la vez evidencia que, especialmente en las generaciones mayores, en ausencia del soporte que brinda la empleada doméstica, el trabajo del hogar vuelve a recaer en las mujeres. Angélica (64 años, secretaria, Ñuñoa), da cuenta de ambos puntos, al describir, no sin cierta cuota de humor, lo que implicó para ella lidiar con el teletrabajo y las labores del hogar. Sostiene que debido a esto se le “desordenó el horario” ya que ya no cuenta con la “ayuda” de la empleada doméstica, lo que ha implicado que “hay que hacer telecocina, teleplancho, qué sé yo, telelavo, hago aseo, todo”.
Por su parte, entre los entrevistados de sectores medios y populares, los casos de Esteban (40 años, Valparaíso), quien atiende el mesón de informaciones de un supermercado y Raúl (66 años, Huechuraba), chofer de camiones de una pequeña empresa ligada a la construcción, permiten ilustrar la posición asegurada. Mientras que Raúl continuó trabajando durante toda la cuarentena, Esteban–al presentar discapacidad visual– fue considerado población de riesgo dejando de trabajar, pero manteniendo su contrato y su sueldo. En ambos casos, si los ingresos de algún miembro del hogar se vieron mermados, esto no entrañó un desequilibrio económico. A Raúl, por ejemplo, le redujeron el sueldo debido a la disminución de actividad en su empresa. Así, cuenta que sus jefes, quienes “me consideran como familia”, se reunieron con él para conversar “sobre qué elecciones podíamos tomar, entonces me dieron la elección de cuánto me podían bajarme el sueldo”. Él bajó su sueldo según su criterio, “no impuesto por ellos”, y propuso además utilizar sus días de vacaciones para ayudar a la situación económica de la empresa, llegando al acuerdo siguiente: “en cuanto se componga esto lo arreglamos otra vez”.
Pese a que el trabajo es una dimensión que parece más satisfactoria en los entrevistados de sectores medios-altos, lo que caracteriza transversalmente a estos entrevistados es la valoración que las personas le otorgan a la actividad, pero sobre todo al empleo. Esta valoración y centralidad de la estabilidad que han logrado mantener, se ve acentuada en vistas de los efectos que ha tenido la cuarentena en la situación laboral y económica de los chilenos en general. Raúl considera que ha “sido bendecido por una parte por estar trabajando” y que han tenido la suerte en su empresa “de estar trabajando, no como otros que están con serios problemas”. Al mismo tiempo, en otros casos se valora como una fuente de seguridad adicional contar con un empleo con contrato indefinido en el Estado. Siendo estudiante universitario y viviendo junto a sus padres, Roberto valora el trabajo de ellos –en el transporte público y en el sistema de salud– como un soporte importante de la posición social del hogar:
No nos ha faltado nada, mis papás tienen trabajo estable, trabajan como para el Estado, no se han visto con ese problema y utilizan las credenciales que los autorizan a trabajar, digamos, que eso es superimportante (20 años, estudiante universitario).
Junto a la estabilidad del empleo y continuidad del trabajo, la disposición al ahorro y el control reflexivo sobre las finanzas familiares durante la pandemia sobresale entre quienes comparten la posición asegurada. Damián (24 años, técnico audiovisual, Puente Alto), pese a encontrarse sin trabajo luego de haber finalizado sus estudios, afirma no tener que enfrentar problemas económicos en su hogar, ya que sus padres han sido muy ahorrativos y han evitado endeudarse, por lo que no enfrentan “problemas de plata”. Roberto, por su parte, sostiene que su padre fue inteligente, ya que “apenas llegó la cuarentena […] retrasó el pago de la deuda de la casa y en ese caso le dio tranquilidad”. Estas estrategias probablemente permiten explicar la escasa importancia que suscitan en este grupo los retiros las AFP o las distintas medidas de apoyo del Estado.
En otros casos, el ahorro está asociado a la posibilidad de reducir gastos. En ese sentido, antes de recurrir a recursos económicos adicionales durante la pandemia, es la posibilidad de ahorrar en cambio lo que sobresale:
No se me pasa ni por la cabeza ir a un mall o algo así, ya eso perdió total validez, (…) y me doy cuenta de que necesito tan re poco, uno no necesita nada en realidad (…) yo creo que este ha sido como casi una época de ahorro, fíjate (Angélica, 64 años, secretaria).
La durabilidad y consistencia del conjunto de anclajes de la posición social asegurada (el trabajo y el empleo, el hogar propio o de los padres, las estrategias financieras) da lugar a una experiencia de la cuarentena basada en una orientación subjetiva que revalora aspectos de sus vidas que antes no tenían la misma importancia. En ello, si los vínculos familiares tienen un lugar irrevocable, el tiempo para uno mismo, la reanudación de actividades de ocio y goce que se habían abandonado o el desarrollo de proyectos profesionales para el futuro son también elementos que estructuran las orientaciones subjetivas.
Respecto a la revalorización de los vínculos familiares, esta se vio doblemente estimulada por el encierro, tanto por la distancia y dificultad de encontrarse con los seres queridos, como por la cercanía permanente con los miembros del hogar. En relación con esto último, por ejemplo, Fernanda, destaca que el confinamiento le permitió “conocer más a mis hijas”, ya que “ahora las tengo en la rutina, entonces sé más o menos lo que piensan, o veo como aprenden, o veo cosas con sus amigos” (psicóloga, 46 años). Macarena, por su parte, relata el fuerte aprecio que le tomó a las reuniones familiares luego de que se implementaron las primeras medidas de desconfinamiento:
Cómo se ha disfrutado cuando por primera vez se juntaron todas mis hijas, […] esos momentos son tan enriquecedores, son tan lindos, no es que uno antes no los supiese valorar, pero sí cobran un valor diferente y uno se fija en cosas que antes no se fijaba […] tratar de que los momentos sean realmente gratificantes (67 años, docente universitaria, Quilpué).
En el caso de quienes viven en el hogar de los padres, la experiencia de la cuarentena adquiere un cariz reflexivo y de introspección. Roberto, en ese sentido, dice haber vivido el confinamiento desde una “tranquilidad reflexiva” que le ha permitido dedicarse a sí mismo: “yo creo que, en este caso, es una tranquilidad y el tiempo que te da eso, de estar tranquilo, uno comienza a ver las cosas de mejor forma y uno está más relajado”.
En la experiencia de la posición social asegurada, la orientación subjetiva que da sentido al encierro se acompaña a la vez del reconocimiento de las ventajas sociales que se detentan. Así, la noción de “privilegio” surge en ciertas ocasiones en esta posición no solo para aludir a la diversidad de soportes y estrategias que han asegurado la situación socioeconómica, sino también para enfatizar, a veces con cierto sentimiento de culpa, que su situación parece ser aventajada frente a la de muchos otros conciudadanos:
Yo en ese sentido también me siento segura porque, bueno, me protegen muchos privilegios en general, y uno de esos en relación a esto es que como el hecho de que mis papas sean médicos (Noelia, 32 años, psicóloga, Las Condes).
Al mismo tiempo, la posición que han logrado mantener les devuelve a los integrantes de este grupo una imagen valiosa de sí mismos, en la medida en que, como se aprecia en el testimonio de Macarena, se asocia la posición actual al desarrollo de una planificación y organización familiar previa que ha permitido afrontar de una buena manera la crisis:
Soy una afortunada, porque sé que no le pasa eso a toda la población, soy afortunada. Entonces, lamentablemente hay muchos que no lo están pasando bien, que están sufriendo mucho y uno dice… Yo creo que ahí es también, nuevamente, la valorización po’, valoriza todo eso. Valorizas el haber podido educar a tus hijos, el poder haberle dado muy buena educación, el poder… que están todos trabajando bien, están haciendo cosas, el poder… mi esposo que se organizó muy bien, que planificó muy bien su jubilación, que está todo organizado, digamos, en cuanto a los dineros, que yo puedo tener mi espacio, qué sé yo, a la cual también puedo ir ahorrando, porque en este momento es un momento de ahorro… (docente universitaria, 67 años, Quilpué).
A partir de estas experiencias es posible evidenciar cómo las orientaciones subjetivas de la posición asegurada, a pesar de las dificultades que impone la cuarentena, ponen en el centro un conjunto de revalorizaciones, descubrimientos y reflexiones en torno a uno mismo y a los seres queridos. Estas exploraciones y revalorizaciones del yo, por supuesto, no son exclusivas de aquellos que vieron menos afectada su posición social, observándose reflexiones hasta cierto punto similares ahí donde las condiciones laborales fueron más adversas. Con todo, es en este grupo donde esa orientación subjetiva aparece como más central y estructurante de las narrativas de los entrevistados, y puede ser entendida en directa relación a la mayor estabilidad que este grupo logró mantener a nivel de sus condiciones de empleo y de su actividad de trabajo.
La posición social amenazada: desestabilización posicional y sobre exigencias del yo
Los entrevistados de la posición amenazada pertenecen a la población económicamente activa y suelen encontrarse a la cabeza de sus hogares. Ya sea por ser más jóvenes o por no tener los mismos recursos, carecen del entramado de capitales acumulado y/o heredado que caracteriza a la posición asegurada. Pese a ello, más que afectar la estabilidad socioeconómica del hogar, el confinamiento alteró las certezas respecto al futuro. Conservando un equilibrio material gracias a la continuidad de los vínculos de protección con sus empleadores, los entrevistados sintieron amenazada su posición social porque la incertidumbre generó un miedo al desclasamiento. Así, el confinamiento trastocó más al trabajo en tanto actividad, volviéndolo más intenso, que la dimensión del empleo. Esta amenaza se expresa con mayor fuerza al inicio de la cuarentena, en el temor a sufrir una disminución de sus ingresos o a quedar desempleados, tendiendo a atenuarse a medida que las restricciones comenzaron a levantarse.
Dentro de la experiencia de la posición social amenazada, dos grupos se distinguen: adultos jóvenes profesionales que continuaron trabajando a distancia y trabajadores/as menos calificados que suspendieron labores manteniendo su salario. Ambos escenarios reflejan el temor a perder lo alcanzado gatillado por la crisis: el empleo, la salud, las rutinas familiares, los equilibrios de trabajo asalariado y trabajo de cuidado. Aunque se tienden a alejar de una protección plena en términos laborales (contrato indefinido a tiempo completo), las condiciones de empleo están marcadas por la formalidad y una garantía de estabilidad de geometría variable (independientes, a contrata, a honorarios). Es esta variabilidad de la seguridad laboral y de sus soportes sociales, lo que acentúa las amenazas de la posición social de los/as profesionales adultos-jóvenes, así como las lógicas de acción movilizadas.
En circunstancias disímiles, Mónica (31 años) y Sergio (36 años), experimentan esta amenaza de manera similar. Mónica, cientista política trabajando en una pequeña consultora, vive sola en un departamento que arrienda en Providencia, mientras que Sergio, abogado independiente, vive con su pareja en la misma comuna. En ambos casos, la posibilidad de que en el futuro cercano la situación económica en sus rubros empeoré está presente, lo que enfrentan haciendo de su trabajo la actividad exclusiva durante su encierro. Para Mónica, aquello se debe principalmente a la situación de la consultora:
Tuvimos que pedir uno de los créditos […] que está ofreciendo el Estado, y eso también como que afectó un poco la productividad, o sea, como que la idea era, “estamos como en una situación más o menos crítica, tuvimos que pedir un crédito, les pedimos como a todo un esfuerzo extra en este minuto”, porque, claro, si no, en el fondo, los únicos perjudicados íbamos a ser nosotros, que probablemente íbamos a terminar con reducciones en sueldo, o hasta no sé po, que nos echaran (31 años, cientista política, Providencia).
Al trabajar como abogado independiente, Sergio teme que la reducción de las oportunidades laborales pueda afectar su situación económica. Aquello lo incita a intensificar su desempeño en el trabajo y aprovechar las distintas oportunidades laborales que se le presenten:
Me he dejado llevar sobre todo por el miedo al futuro. O sea, si puedo seguir trabajando lo voy a hacer, porque no sé qué va a pasar en el futuro, y quiero ahorrar lo más posible (36 años, abogado, Providencia).
Aunque comparte una inserción profesional similar a la de Mónica y Sergio, la experiencia de Maya (39 años) se diferencia por ser madre y cuidar de su hija de cinco años. Trabajadora social oriunda de Concepción, Maya se desempeña en un organismo del Estado, está separada y vive con su hija y su madre jubilada en Santiago Centro. Su situación laboral es estable, pudiendo mantener con relativa tranquilidad un hogar de tres personas, aunque sin posibilidades de ahorrar. Sin embargo, su relato ilustra con claridad la fragilidad de los anclajes de la posición social amenazada.
Si me echan, ¿qué hago? O sea, soy la clase media precaria que no tengo ahorros, no tengo casa, no tengo nada, entonces me empecé a conectar con toda la otra parte post estallido social, con mi situación digamos como real y ahí dije “¿qué hago?” […]. Entonces, otra vez a activar mecanismos con el banco, que tratar de hacer un colchón, de no sé trabajar más horas en la universidad, juntar plata, entonces todo eso me pasó en un mes, fue muy loco (39 años, trabajadora social, Santiago).