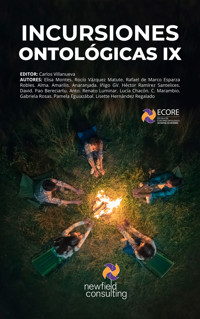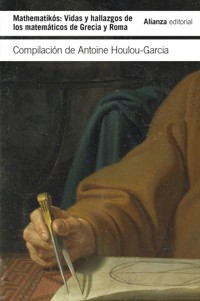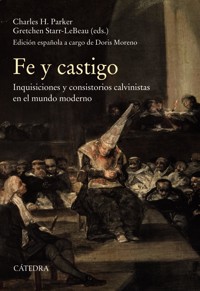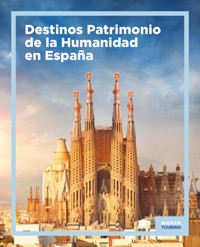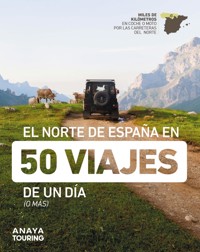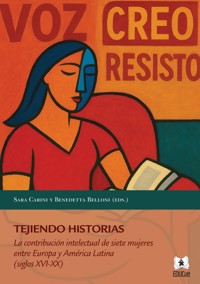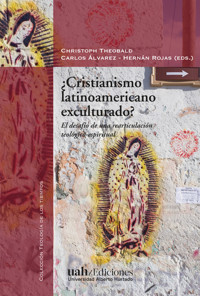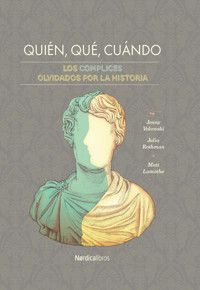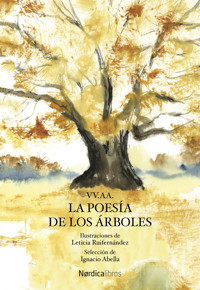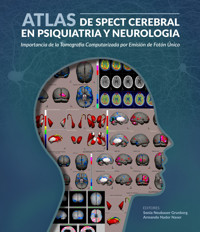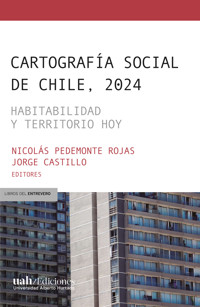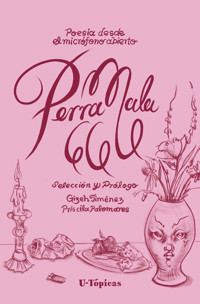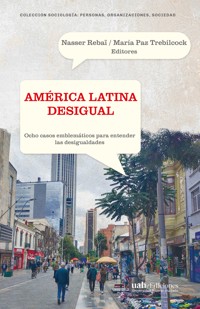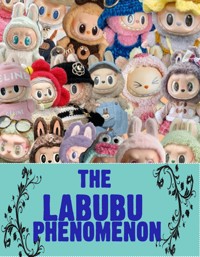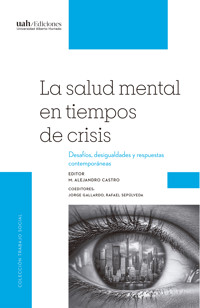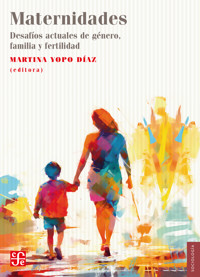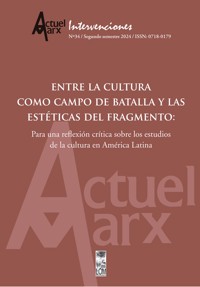
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
crítica económica y cultural en las investigaciones marxistas para entender el impacto del capitalismo. Las ideas tienen consecuencias políticas concretas, como se ve en los fascismos y neofascismos actuales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Directora María Emilia Tijoux Merino Editor y Coordinador Roberto Merino Jorquera Comité Editorial Jacques Bidet (Francia), María Emilia Tijoux Merino (Chile), Gérard Duménil (Francia), Roberto Merino Jorquera (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Juan Riveros Barrios (Chile), Ernesto Feuerhake (Chile), David L. Kornbluth Cambor (Chile), Catalina Díaz Espinoza (Chile), Alejandra Solar Ortega (Chile) Vicente Valle Ureta (Chile), Víctor Veloso Luarte (Chile), Marcela Vera Díaz (Chile). Consejo Editorial Gilbert Achcar (Universidad París VIII), Étienne Balibar (Universidad París X), Daniel Bensaïd (†) (Universidad París VIII), John Beverley (Universidad de Pittsburgh). Alex Callinicos (Universidad de York), Jean-Marc Lachaud (Universidad París VIII), Domenico Jervolino (Universidad Federico II, Nápoles), Michael Löwy (CNRS/EHESS), Flabian Nievas, profesor e investigador, Universidad de Buenos Aires, Argentina (UBA), Stefano Petrucciani (Universidad de Roma), Gabriel Salazar (Universidad de Chile), Jacques Texier (CNRS/EHESS), Slavoj Zizek (Instituto de Estudios Sociales de Ljubljana), Ernesto Laclau (†) (Universidad de Essex), Klaus Dörre (Universität Jena), Enzo Traverso (Universidad Cornell de Ithaca, New York), Armando Boito (Universidad Estadual de Campinas), Ricardo Antunes (Universidad Estadual de Campinas), Juan Carlos Marín (†) (Universidad de Buenos Aires), Adrián Scribano (Universidad de Buenos Aires), François Chesnais (†) y Horacio Machado Aráoz (CITCA CONICET-UMCA y Facultad de Humanidades UMCA Catamarca, Argentina). Flabian Nievas, profesor e investigador, Universidad de Buenos Aires, Argentina (UBA), Raúl Antonio Capote, investigador, periodista y escritor, profesor de Historia de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba, Jefe de la redacción de Granma Internacional. Edición francesa (París) Guillaume Sibertin-Blanc y Jean-Numa Ducange Traducciones Roberto Merino Jorquera, Juan Riveros Barrios y María Emilia Tijoux Merino Diseño de portada Autor: Juan Riveros Barrios E-mail: [email protected] Página web: <http://www.actuelmarxint.cl>. / Huérfanos 1841, Santiago, Chile Diseño, diagramación y correcciones: Lom ediciones María Emilia Tijoux Merino / Lom ediciones Registro Nº 111.024 / ISSN: 0718-0179 ISBN Digital: 9789560019455 LOM ediciones /Concha y Toro 23, Santiago / www.lom.cl Impreso en los talleres de Gráfica LOM - Miguel de Atero 2888, Quinta Normal - Santiago de Chile
Índice
In memoriam, a los nuestrosPresentación Los problemas de la cultura para el marxismo latinoamericanoI DossierEntrevista a Claudia Zapata SilvaLas quimeras pluriversales. Los retos de la crítica cultural en tiempos aciagosLa descolonización en el horizonte educativo: contribuciones del pensamiento crítico.La empalizada y el espacio colonial del Wallmapu: el caso de la AraucaníaCrítica latinoamericana de la tecnología. La «ciencia rebelde» de Oscar VarsavskyII ContribucionesEl enfoque biográfico en la historia de las mujeresAlthusser, historia, naturaleza. El cambio en el concepto de naturaleza entre Feuerbach, «Los manuscritos económico-filosóficos» y «La ideología alemana» (1841-1846)III Actuel Marx / IntervencionesEpílogo sobre PalestinaConvocatoria Actuel Marx / Intervenciones N°35In memoriam, a los nuestros
«A las y los latinoamericanistas de ayer, de hoy y de siempre. Quienes nunca han visto por carriles separados la lucha de clases, la lucha anticolonial y contra el patriarcado».
PresentaciónLos problemas de la cultura para el marxismo latinoamericano
I. Introducción
El Nº34 de Actuel Marx / Intervenciones se titula Entre la cultura como campo de batalla y las estéticas del fragmento… porque hemos realizado un esfuerzo por permitirnos debatir en torno a los acercamientos teórico-políticos que tienen los estudios sobre la cultura en América Latina entre el periodo revolucionario y el momento posrevolucionario. A varias décadas de ambos procesos, nos preguntamos cómo se produjo el giro y desplazamiento de una matriz teórica política que ponía en el centro la disputa y nos sometimos a las discursividades pos* que reivindican el margen, la fragmentación, los localismos y desechan al marxismo y la categoría de clase por considerarla pasada de moda e insuficiente.
Queremos también compartir con los lectores y lectoras de Actuel Marx / Intervenciones dónde creemos que radica la urgencia y pertinencia de un número de estas características. Como comité, discutimos en varias ocasiones sobre cómo la crítica económica y la crítica cultural pueden aún caminar por rutas paralelas en las investigaciones marxistas. Creemos que el riesgo de no relacionar ambos campos (como diría Bourdieu) arriesga la comprensión acabada de la extensión que tiene el capitalismo sobre nuestras vidas. Las formas de producir teoría no han quedado exentas de estos derroteros de la política mundial y se han visto sumamente afectadas. Por otra parte, si la teoría fuesen solo ideas abstractas sin resonancia concreta y material, bien sabemos podríamos no habernos tomado la molestia de abrir este debate. Pero sabemos y reafirmamos la convicción de que las ideas promueven y devienen en prácticas políticas concretas. Así, la idea racista y eugenésica inaugurada en los mediados del siglo XIX en Europa le abrió camino a la existencia de los fascismos: de Hitler, los hitleristas y el nazismo. Las «ideas» anti-derechos y anti-modernas aperturan caminos para los neofascismos contemporáneos: esos que construyen muros, extraditan extranjeros por considerarlos «migrantes» y hacen retroceder las luchas emancipatorias para las mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes y tercermundistas en general.
Esta noción política de la teoría, entendida como una forma de interpretar la realidad material, de aprehenderla, caracterizarla y ¿por qué no? tratar de cambiarla cuando esta no satisface a las amplias mayorías populares, es la que nos hace levantar las alertas por sobre las consecuencias que tienen las teorías pos para pensar la política –en el más amplio espectro del término– desde y para América Latina (un cierre arbitrario de la geografía con la que nos sentimos más cómodas, para no hablar con falsa propiedad de territorios que no conocemos de cerca como son Asia, África y Oceanía). El giro pos en América Latina tiene múltiples exponentes. De hecho, no podemos consignarlos a figuras o personajes, sino a toda una época.
Para efectos de este número, las y los autores que componen el dossier han arremetido con textos producidos desde posiciones críticas contra el giro decolonial, probablemente uno de los campos intelectuales que mejor representan toda la deriva de las teorías pos. No es personal, reafirman de entrada que consideramos que las autoras y los autores que componen ese campo intelectual lo hacen muchas, sino todas las veces, desde una posición antirracista activa. Sus reflexiones se levantan desde la convicción de estar creando conocimiento y teoría para dar una mejor explicación sobre el mundo que vivimos y también algunas pautas para resistirlo. Tan solo discrepamos en que su propuesta sea la mejor forma de hacerlo y extrañamos –en demasía– que sólo nos propongamos resistir al mundo existente y no organizarnos para transformarlo.
II. Contexto histórico
El origen de los Estudios Culturales lo podemos encontrar a mediados del siglo XX estrechamente vinculado con acontecimientos políticos que modificaron el curso de la historia, y consecuentemente, la forma de estudiarla. A mediados del siglo XX surgió en Europa una nueva camada de intelectuales1 críticos del marxismo ortodoxo centrado –y aferrado– a una lectura economicista y determinista de la historia y la sociedad, lo que, dicho de otro modo, también se conoce como una lectura que centraba su análisis en lo que Marx y Engels denominaron estructura y superestructura. Los intelectuales a los que nos referimos aperturan un campo que hoy conocemos como «estudios culturales». Este grupo intelectual, siguiendo los pasos de Gramsci y su crítica al determinismo marxista, comenzaron a investigar y producir teoría crítica a partir de la pregunta dialéctica entre la base o «estructura» y la superestructura. Resultan fundamentales para ellos –tanto como para nosotras– los alcances que los conceptos de «ideología» y «hegemonía» que el mismo Gramsci propusiera.
Grínor Rojo, en su libro Diez tesis sobre la crítica2 demarca el origen de los Estudios Culturales en medio de una «doble crisis». Por un lado, la que acaeciera en Inglaterra a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta, producida por la izquierda crítica del marxismo ortodoxo y su dogmático economicismo; y por otro, la que ocurriera en las décadas de los ochenta y noventa contra las rígidas compartimentaciones disciplinarias (129). Como señala Mabel Moraña3 esta última crisis bien podemos circunscribirla en estrecha relación con las transformaciones sociales e ideológicas que se corresponden con el fin de la Guerra Fría y el avance del capitalismo globalizado4. Estela Fernández Nadal5, refuerza la idea de Mabel Moraña respecto a la génesis de esta propuesta, cuando señala que no debemos entenderla ajena al impacto producido por la transformación del modelo de acumulación conocido como globalización. En este contexto de «agotamiento de las energías utópicas» arremete como amenaza la disolución de un campo intelectual crítico que no sea funcional a la lógica del mercado mundial dominante6.
Una distinción relevante que debemos tener presente es el desplazamiento que viven los Estudios Culturales desde la crisis promovida por la crítica al dogmático economicismo y la crisis de la compartimentalización disciplinaria de fines de los años 80 y los 90. Ya que los primeros pasos de los estudios culturales se encuentran «al interior» de la izquierda crítica y del marxismo, y en sus derroteros posteriores al fin de la época revolucionaria, de los socialismos reales y los avatares de la Guerra Fría, promovieron un «giro» de estas aproximaciones por «fuera» del marxismo. Este giro por fuera de los marcos analíticos del marxismo es al que podemos reconocer como las corrientes «post» (estructuralista, moderna, marxista, socialista, etc.) que, en palabras de Eduardo Grüner, han arremetido con fuerza contra los «grandes relatos», la «totalidad», las identidades y la tan vituperada categoría de «clase» (1998).
La justificación que a simple vista extienden los intelectuales «post» es que con el advenimiento del siglo XX, la categoría de «clase» no era capaz de dar cuenta de la heterogeneidad del pueblo (otro concepto que les genera tirria pero que las autoras de este ensayo no saben cómo reemplazar) y se habría requerido expandirlo a una lectura más compleja e integral a razón de las diferencias de género, raza, sexualidad, nacionalidad, etc. «Nuevas» identidades y movimientos sociales que, al desamparo del socialismo en crisis como alternativa para construir hegemonía, son incorporados a un marco teórico donde se instala una narrativa (des)centrada sobre las minorías híbridas, fluidas, fragmentarias y residuales. Así mismo, junto a la categoría de «clase», también se fueron al tacho de la basura la «epistemología» que dio origen al (supuesto) enemigo de la humanidad y su variable crítica emancipatoria: la modernidad y el marxismo.
Aquí es donde se inaugura uno de los más grandes debates sobre los cuales las teorías post han erigido la parte más contundente de sus obras: el debate entre «modernidad» y «posmodernidad» que subyace a los Estudios Culturales Latinoamericanos (que no es otra cosa que la mismísima manzana de la discordia en los círculos académicos e intelectuales contemporáneos). Por lo anterior, creímos necesario aperturar el espacio de Actuel Marx / Intervenciones para discutir sobre los alcances y pertinencias de estas propuestas, a decir: preguntarnos por la instalación de la lógica anti-moderna; anti-marxista, anti-occidental y como señaló Eduardo Grüner, su consecuente sustitución de la categoría de «clase» por «las estéticas del fragmento»7. Por último, probablemente lo más curioso o desconcertante es que estas propuestas teórico-políticas osen posicionarse como apuestas críticas y radicales (sino las más-más radicales) para superar el conflicto sociohistórico de la acumulación capitalista contemporánea.
III. Los Estudios Culturales Latinoamericanos
El intelectual anticolonial martiniqués Aimé Césaire en su carta de renuncia al Partido Comunista Francés (1956) reúne múltiples debates propios de esa crisis de mediados del siglo XX que reúnen las preocupaciones de la intelectualidad crítica latinoamericana y del marxismo caribeño en particular: la crítica a la ortodoxia marxista economicista incapaz o insuficiente para comprender el fenómeno del colonialismo a cabalidad para regiones como la latinoamericana (especialmente en lo que concierne a la formación de una burguesía moderna y un proletariado igualmente moderno, cuando la realidad dejaba entrever mucho más la continuidad de un modo de producción colonial que dividía las sociedades latinoamericanas entre la rancia oligarquía y la masa no siempre asalariada del pueblo trabajador); también expone Césaire la crítica a la ceguera y testarudez del marxismo europeo y del PCF para incorporar la demanda antirracista y la lucha anticolonial de los departamentos de ultramar que aún estaban en manos de Francia. Ese nacionalismo colonialista pone en crisis las militancias marxistas anticoloniales de la región. Por último, la carta de Césaire deja sobre la mesa el debate entre totalidad y particularidad, que subyace a la pregunta por el lugar entre la lucha de los pueblos colonizados (que representaban esa «particularidad») frente a la supuesta predominancia que debía tener la lucha anticapitalista de los pueblos proletarios (la supuesta también totalidad marxista).
En este mensaje epistolar que desborda elocuencia en sus breves páginas se hacen retumbar los lugares comunes de un marxismo ortodoxo europeo y su falta de la solidaridad hacia la experiencia de los pueblos colonizados. Hacia al final de la carta Césaire escribe las siguientes palabras: «no me entierro en un particularismo estrecho, pero tampoco quiero perderme en un universalismo descarnado. Hay dos maneras de perderse: por segregación amurallada en lo particular o por disolución en lo universal» (84). El debate es largo y no se inicia con esta carta, en vista de que otros preclaros como Mariátegui, José Martí, Fidel Castro, Ernesto «Che» Guevara, entre muchos otros, también fueron severos en la crítica a la ortodoxia marxista y la necesidad de replantearse la propuesta teórica del marxismo a la luz del contexto de naciones colonizadas, como el caso de América Latina. Esta última, probablemente, sea una de las características que nos permiten hablar de un marxismo propiamente latinoamericano.
Este marxismo latinoamericano bien podría considerarse un marxismo propiamente heterodoxo por sus posibilidades de producción y reflexión. Traemos la obra de Césaire a colación porque nos preguntamos ¿qué ocurrió entre este tipo de reflexiones críticas del marxismo producidas «al interior» del marxismo y las renovadas corrientes pos* tan alejadas del marxismo y sus reflexiones? ¿Por qué se interrumpió esta trayectoria de intelectualidad crítica de manera tan severa? Llegando incluso a asemejarse o hacer buenas migas con las posiciones propias de la ideología de las clases dominantes. Por ejemplo, ¿cómo nos explicamos que los fascismos sean también tan antimodernos como lo son los posestructuralistas latinoamericanos? O ¿cómo nos explicamos que promuevan la desaparición de las fronteras nacionales con el mismo empeño que lo hacen los capitanes del capital transnacional?
El equipo posestructuralista que más en boga se encuentra hoy en día es el de los estudios decoloniales. Quienes promueven una idea aséptica y deslavada de la cultura, promoviendo ideas folklorizantes, etnificantes, primitivistas y sumamente despolitizadas (aunque radicales, despolitizadas) de la relación entre cultura y política. El sujeto predominante de estos discursos se encuentra en todos los grupos históricamente oprimidos: los pueblos indígenas, afrodescendientes, las disidencias sexuales, algunos feminismos, entre otros. Los pueblos indígenas sin lugar a dudas son el sujeto histórico predilecto de este equipo intelectual y se confía en ellos una suerte de manual sobre cómo se hacen las cosas de manera «alternativa» al modo de producción, ignorando deliberadamente que los pueblos colonizados somos también influidos e interferidos por las lógicas del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado (por nombrar la triada de opresiones más grandes e indispensables para el análisis), como si la historia no nos hubiera tocado ni pasado por encima, como si siguiéramos en las cuevas, ajenos a todo proceso de desarrollo histórico y político complejos.
El «giro decolonial no es el único representante de las teorías pos* en la región, sin embargo llama mucho la atención por el alcance masivo de sus propuestas, las que, con sus estéticas de los fragmentos, dominan la escena en la mayoría de las aulas, seminarios, congresos y discusiones universitarias y también activistas. El origen de esta corriente lo encontramos en medio de la crisis de la compartimentación disciplinaria en las décadas de 1980 y 1990 a la que se refería Grínor Rojo. Crisis que quiebra y toma distancia del origen de los estudios culturales de mediados del siglo XX que surgieron como un esfuerzo por ampliar y reforzar las categorías de análisis al interior del marxismo, los que ¡a buena hora! venían a complejizar el análisis sobre la explotación. El giro decolonial situado en América Latina8 puede entenderse como la deriva latinoamericana de los estudios postcoloniales que surgieron en la academia estadounidense a fines de la década de 1970 con autores como Edward W. Said y los bengalíes Gayatri C. Spivak y Homi Bhabha9, autores que logran una instalación académica y se convierten en duros críticos de la situación colonial de naciones que vivieron hasta entrado el siglo XX experiencias coloniales, como es el caso de Egipto, la India y como sigue siendo el caso de Palestina.
Es llamativo que retomen a los intelectuales postcoloniales de las excolonias británicas y no lo hagan del mismo modo con los intelectuales anticoloniales de Nuestra América como Martí, Césaire, Fanon, Guevara, Mariátegui, entre muchísimos otros, por considerarlos de sumo marxistas pasados de moda que no supieron ver el problema de la «colonialidad». También llama la atención que rescaten las versiones más despolitizadas de los estudios poscoloniales de la India y no los trabajos más críticos como los del crítico literario de origen palestino Edward W. Said. La cultura bien puede ser entendida como un lugar de disputa ideológica donde nada queda a la deriva de la casualidad ni mucho menos del desinterés: «lejos de constituir un plácido rincón de convivencia armónica, la cultura puede ser un auténtico campo de batalla en el que las causas se expongan a la luz del día y entren en liza unas con otras». Retomamos de Said la idea de la cultura como campo de batalla para volver a preguntarnos una vez más por su relación con la política y no por sus diferencias. Haciendo eco a esta mirada política sobre la cultura es que hemos dedicado los esfuerzos del número 34 de Actuel Marx / Intervenciones para convocar a una revisión crítica de los principales debates que subyacen en las perspectivas críticas del marxismo latinoamericano en el ciclo contemporáneo bajo el título de «giro decolonial».
IV. Sobre los textos y los autores
El presente número se organiza en dos partes. La primera sección corresponde a nuestro dossier temático que cuenta con una entrevista y cuatro artículos que dialogan críticamente con los alcances de las teorías posmodernas contemporáneas. La segunda parte corresponde a la sección de Contribuciones, donde encontraremos dos artículos que contribuyen al pensamiento crítico y a los debates marxistas actuales.
El primer texto corresponde a la entrevista realizada por Catalina Díaz Espinoza, miembro de nuestro Comité editorial, a la Doctora en etnohistoria y directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile: Claudia Zapata Silva. Catalina nos presenta aquí una conversación organizada en tres grandes ejes, Historia, Cultura y Colonialismo, para dialogar sobre la trayectoria de la historiadora chilena, sus impresiones sobre la investigación y el desarrollo de una perspectiva crítica de una intelectual que se ha mostrado tremendamente crítica de las formulaciones posmodernas y decoloniales.
Le sigue el artículo de Daniel Inclán Solís titulado «Las quimeras pluriversales. Los retos de la crítica cultural en tiempos aciagos», que elabora un texto prolífico que cuestiona la forma y fondo de la propuesta de los «pluriversos» que han publicado Walter Mignolo y Katherin Walsh en sus últimos trabajos. Las publicaciones de estos intelectuales recién referidos que Daniel trabaja en este artículo se encuentran en inglés y no cuentan con una traducción todavía, por lo que le hemos propuesto a Daniel Inclán añadir una traducción nuestra al pie de página de aquellas citas que refieran a los trabajos en inglés de dos autores decoloniales protagónicos de esta corriente, para facilitar la lectura a todos nuestros lectores y lectoras hispanohablantes. Daniel centra su atención en las respuestas a las crisis de sostenibilidad ecológica y económica del modo de producción contemporáneo, enfatizando en que «la difusión del pensamiento decolonial es la mejor expresión de este desfase, su reiterada negación de los saberes no-marginales y su esencialización de las zonas del no-ser le impiden generar críticas y análisis que respondan a la complejidad de la adversidad».
El tercer artículo que compone el apartado del dossier corresponde al artículo de Rhonny Latorre Chávez «La descolonización en el horizonte educativo: contribuciones del pensamiento crítico», donde el sociólogo especializado en los estudios latinoamericanos realiza un recorrido por tres grandes arquitecturas teóricas relevantes e influyentes del pensamiento crítico para pensar la cuestión educativa, la producción de conocimiento y la descolonización educativa. El autor recorre los principales pilares estructurantes de la reflexión propuesta por las y los intelectuales del giro decolonial, a saber los conceptos de «colonialidad» y «decolonialidad», para luego analizar las propuestas anticoloniales presentes en la obra del intelectual aymara-boliviano Fausto Reinaga, y finaliza recapitulando los principales postulados de la teoría de la reproducción marxista para interrogar sobre las posibilidades prácticas de llevar a cabo luchas emancipatorias, que en la región adquieren un tono anticolonial y anticapitalista por las condiciones estructurantes de la vida cotidiana, política y económica. Es un texto que en pocas páginas permite al autor acercarse a un largo debate, acercándonos a las posiciones políticas y teóricas de distintos bastiones del pensamiento crítico con una elocuente claridad y pedagogía.
Por su parte, el 4º texto de esta sección corresponde al artículo de Diego Aniñir Manríquez «La empalizada y el espacio colonial del Wallmapu: el caso de la Araucanía», que nos invita a repensar las formulaciones en torno a la noción de territorialidad que subyace a las teorías contemporáneas. El autor centra su estudio en el caso del territorio histórico mapuche, el Wallmapu, y se cuestiona los alcances de las propuestas decoloniales para pensar la historia y política mapuche desde dicha perspectiva. El autor destaca con especial interés la falta de certeza y cercanía que tienen las interpretaciones decoloniales de la modernidad que la entienden como un fenómeno meramente «externo» a los pueblos indígenas, que al ser visto así niegan la posibilidad de considerar las transformaciones del horizonte colonial como un hecho de larga data10.
Cerrando la sección del dossier se encuentra el artículo de Víctor Veloso Luarte «Crítica latinoamericana de la tecnología. La “ciencia rebelde” de Oscar Varsavsky», donde el autor nos propone una lectura crítica de las formulaciones anticiencia que reducen a un determinismo estéril las formulaciones que ven en la tecnología y la ciencia una mera continuación de las ideologías dominantes y las empresas capitalistas mundiales. Veloso se contrapone a esta interpretación trayendo a colación la obra de Oscar Varsavsky, quien fuera un intelectual argentino que en medio del contexto revolucionario de mediados del siglo XX propusiera una perspectiva crítica, anticolonial y antidependentista de la tecnología. Agradecemos a Víctor por contribuir a la recuperación de las genealogías revolucionarias que hoy se encuentran sepultadas en el olvido, porque acercarnos a esas propuestas nos ayuda a revivirlas para cuestionarlas y retomar de ellas todo cuanto nos haga sentido y nos ayude a conseguir la anhelada sociedad igualitarista, libre y democrática que deseamos.
En la segunda parte de este número, Contribuciones, encontramos la segunda sección del nº34 de Actuel Marx Intervenciones. En este espacio encontramos dos textos relevantes; el primero es el artículo de Eleni Varikas «El enfoque biográfico en la historia de las mujeres», que invita a reflexionar la importancia del enfoque biográfico en aquellas historias colectivas que permanecen en el olvido o que son contadas desde sus ausencias. Dado que «la historia de vida» busca rehabilitar al individuo como actor histórico, la biografía será el enfoque que a pesar de haber nacido en los márgenes permite, hasta hoy, restituir la riqueza de la multiplicidad de las experiencias de las mujeres.
El segundo texto que compone el apartado de Contribuciones corresponde a la colaboración de Javier Zúñiga: «Althusser, historia, naturaleza. El cambio en el concepto de naturaleza entre Feuerbach, “Los Manuscritos económico-filosóficos” y “La Ideología Alemana (1841-1846)”, ingresa en lo que este autor considera en la obra de Feuerbach, como el restablecimiento de una teoría emancipatoria para la Humanidad, pero desde una apuesta que coloca a la naturaleza en el primer plano de todo pensamiento y que la revitaliza al punto de esbozar una concepción materialista de la sociedad.
Por último, pero no menos importante, hemos sumado un breve epílogo sobre el genocidio en Palestina, porque como Comité Editorial de Actuel Marx / Intervenciones sentimos la necesidad de sumarnos a las manifestaciones que alrededor de todo el mundo exigen el cese al fuego y al genocidio en Palestina. Además de ese llamado urgente a frenar la violencia desatada contra los miles de palestinos que aún viven en Gaza, creemos importante reafirmar nuestro compromiso contra todas las formas de imperialismo contemporáneo.
El propósito de este número fue debatir, reflexionar y revisar críticamente los alcances de la renombrada «perspectiva decolonial», sin promover por ello marxismos trasnochados y menos culturalismos estrechos que no puedan integrar categorías de análisis distintas ni la interrelación de la «clase» o la «raza» y el «género», sin que estas categorías se subordinen unas a otras, sino, como bien señalaba Césaire en la carta ya referida, «mi concepción de lo universal es la de un universal depositario de todo lo particular, depositario de todos los particulares, profundización y coexistencia de todos los particulares» (84). Este número busca ensayar esa pregunta por un universalismo que no coarte diferencias y pluralidades internas, al mismo tiempo que esos particularismos impliquen la renuncia a un proyecto humanista universal. Buscamos convocar especialmente al estudio de las genealogías de pensamiento crítico latinoamericano para acabar de una buena vez con el gravísimo error de confundir el origen de los estudios sobre el racismo y el colonialismo a este grupo intelectual, cuando bien sabemos es un debate que subyace transversalmente a todo el continente desde el desembarco de Colón en 1492.
Bibliografía
Fernández Nadal, Estela «Los estudios poscoloniales y la agenda de la filosofía latinoamericana actual», Herramienta. Revista de Debate y Crítica Marxista 24, 2003-2004.
Grüner, Eduardo. «El retorno de la teoría crítica de la cultura: una introducción alegórica a Jameson y Žižek», en Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Fredric Jameson y Slavoj Žižek. Buenos Aires: Paidós, 2008.
Moraña, Mabel. Inscripciones críticas. Ensayos sobre cultura latinoamericana, Santiago. Cuarto Propio, 2014.
Rojo, Grínor: Diez tesis sobre la crítica. Santiago: LOM, 2001.
Zapata, Claudia. «El giro decolonial. Consideraciones críticas desde América Latina». Pléyade 21, 2018, 49-71.
1 En este momento destacan con especial énfasis la Escuela de Birmingham con figuras como las de Raymond Williams, Richard Hoggart, E. P. Thompson y Stuart Hall.
2 Rojo, G. Diez tesis sobre la crítica. Santiago: Ed. LOM, 2001.
3 Moraña, M. Inscripciones críticas. Ensayos sobre cultura latinoamericana. Santiago: Cuarto Propio, 2014.
4 Moraña 139. Op. cit.
5 Nadal Fernández, E. «Los estudios poscoloniales y la agenda de la filosofía latinoamericana actual», en Herramienta. Revista de Debate y Crítica Marxista 24, 2003-2004.
6 Nadal, 2003. Ibid.
7 Grüner, E. «El retorno de la teoría crítica de la cultura: una introducción alegórica a Jameson y Žižek», en Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Fredric Jameson y Slavoj Žižek. Buenos Aires: Paidós, 2008.
8 La deriva de los estudios culturales en América Latina puede ser rastreada por medio de grupos como el extinto Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos, la Colonialidad del Saber y el Grupo Modernidad-Colonialidad. Este trabajo colectivo y en red sin lugar a dudas es una de sus mayores fortalezas. Al trabajo en redes o grupos se suma la instalación académica en las universidades de Estados Unidos y la impresionante compenetración entre quienes conforman estos circuitos en lo que queda en evidencia en cómo se citan unos a otros, realizan publicaciones en conjunto, dejando entrever una red bastante endogámica que propicia alcances de mayor circulación, visibilidad e incidencia en el campo intelectual y político.
9 Zapata, C. «El giro decolonial. Consideraciones críticas desde América Latina». Pléyade, Santiago, número 21, p. 49-71, 2018.
10 Rivera Cusicanqui, S. «Violencias (re)encubiertas en Bolivia».En Aniñir, Diego, La empalizada y el espacio colonial del Wallmapu: el caos de la Araucanía» p.7
IDossier
Entrevista a Claudia Zapata Silva11
Por Catalina Díaz Espinoza12
I. Historia
Catalina Díaz: ¿Qué movilizó a una joven mujer de origen popular a estudiar humanidades en primer lugar e historia particularmente en la década de los 90`s en Chile?
Claudia Zapata: Es difícil racionalizar tanto las elecciones desde uno, porque en ese momento era chica, pero obviamente la primera distinción que uno hace es que había como dos grandes ramas, y evidentemente yo me sentía humanista y me gustaba mucho la historia, siempre fue mi asignatura favorita, aunque después iban disminuyendo un poco las horas porque yo estudié en un liceo técnico. Estaba presente en las conversaciones con mi mamá, que lee mucho, en algunos libros que estaban en la casa, porque como mi mamá leía mucho, había cosas allí; el tío que regalaba almanaques, cosas de ese estilo, entonces por eso la he tenido siempre presente. Cuando me tocó postular a la universidad, me gustaba la Universidad de Chile, la veía solo por la televisión, yo no tenía familiares que hubieran ido a la universidad. Entonces me gustaba ver por la televisión los movimientos de la Federación de Estudiantes, por eso tenía muy presente la universidad. Entonces por eso elegí Licenciatura en Historia, sin saber que había una distinción entre investigación y pedagogía, o sea, eso yo lo supe dentro. Y cuando entré a Licenciatura en Historia, la Universidad de Chile todavía no recuperaba la formación pedagógica. Entonces era una formación que giraba muy en torno a una idea de investigador/a a pesar de que no sentí que nos probáramos mucho en eso, pero no había ningún vínculo con la educación. Ya después cuando yo estaba estudiando se fue abriendo esta posibilidad e hice la pedagogía. Pero es para decirte que yo pensaba que estudiar Historia era obvio, que uno era profesor en Historia, y no era así, me enteré allí mismo.
Catalina Díaz: Y luego de ese ingreso a la universidad y a la carrera, ¿cómo se llega a los estudios latinoamericanos?
Claudia Zapata: Bueno, ese es otro cuento, porque me interesé mucho desde un comienzo por América Latina, me gustaba México, ese fue mi primer interés. Luego, a partir de la historia de México, que estaba muy candente en ese minuto con la revuelta zapatista, llegué a temas indígenas; venía desde el colegio con el tema de las conmemoraciones del V centenario y los debates que se generaron en las propias comunidades escolares con eso, lo que uno veía en la televisión. Entonces, ahí se me empezó aparecer América Latina. Sin embargo, lo fui desarrollando de manera muy autodidacta, porque el departamento de Historia de la Universidad de Chile en ese periodo no tenía desarrollados estudios de historia sobre América Latina contemporánea, que fuera el siglo XX-XXI. Lo más contemporáneo que había era un profesor que trabajaba hasta la Revolución Mexicana, solo México y solo la Revolución, no había nada más… A diferencia de hoy, que hay varios especialistas allí que pueden hacerse cargo de distintos ámbitos de eso, obviamente desde el punto de vista de la historia. Entonces los estudios latinoamericanos se me aparecen después cuando hago el Magíster en Estudios Latinoamericanos, de la misma facultad, porque es un programa interdisciplinario, con mucho énfasis en los estudios culturales, entendiendo eso como una trayectoria muy larga en América Latina y como un espacio siempre interdisciplinario. Entonces así se me aparece América Latina, cuando la empiezo a estudiar de manera sistemática y ya no autodidacta, se me aparece en su versión interdisciplinaria. Sin embargo, no era la primera vez que yo tenía vínculo con la interdisciplina, porque como estuve interesada en historias indígenas, y tomé cursos con el profesor Jorge Hidalgo, que hoy día es Premio Nacional de Historia. Con José Luis Martínez, tuve un vínculo muy temprano con la etnohistoria, que también es en sí un espacio interdisciplinario... con eso yo llegaba a zona andina del periodo colonial clásico, el Bajo y el Alto Perú, y con eso había que tener un diálogo temprano con la antropología, la arqueología, entre otras.
Catalina Díaz: Súper. Muy fortuito el comienzo entonces, no planificado…
Claudia Zapata: Como siempre, se va armando ahí en la práctica; los intereses no creo que sean fortuitos, pero se va armando esto ahí con lo que uno se va encontrando también. Mi formación, aunque yo creo que no son personas que se digan latinoamericanistas, por ejemplo, con Jorge Hidalgo fue un espacio de lectura importante, porque se aparecieron allí temas que, si bien él los trabaja para el periodo colonial, a mí me acompañan hasta hoy, que son las rebeliones anticoloniales.
Catalina Díaz: Claudia, en una conferencia que diste en diciembre del 2019, en el marco de las discusiones por la nueva constitución, te presentaste como una mujer feminista y de izquierda para quien «América Latina» como concepto constituye un marco de reflexión fundamental. Teniendo esto en presente, quisiera saber ¿cuál crees que es el lugar que ocupa América Latina en la producción teórica reciente?
Claudia Zapata: Es que depende de la producción teórica, depende de dónde, porque si uno circula por otros espacios del conocimiento, en Chile o en Europa, América Latina no tiene ningún lugar. O sea, cuando uno va a otros países, sobre todo países metrópolis, digamos, creo que la palabra «norte global» diluye un poco eso… Cuando uno viaja a las metrópolis y se vincula con colegas de allá, en los espacios de estudio latinoamericanos con los que uno naturalmente se vincula, hay que tener la idea de que también allá es muy marginal, o sea, es como aquí... donde los estudios de Europa o estudios medievales son cosas muy acotadas, que no van a marcar la discusión general. Sin embargo, en América Latina obviamente marcan bastante, afortunadamente. En unas disciplinas más que en otras, pero creo que aquí sí marcan bastante.
Catalina Díaz: ¿Pero tú sientes que es tangencial o central al interior de las disciplinas, al menos en la historia?
Claudia Zapata: Creo que yo he visto con los años que cada vez va ocupando un lugar más central, o tal vez es el efecto de redes también, de con quiénes uno se vincula. Pero creo que cada vez va ocupando un lugar más central, nada que ver a como era cuando yo empecé a estudiar, que si no es porque se me aparece la etnohistoria en el camino, yo no me vinculo con otros países más allá de lo nacional.
Catalina Díaz: Continuando la conversación respecto a tu trayectoria profesional, quisiera ir a otro tema relevante. El año 2018 es un año que pasó la historia de Chile por convertir al feminismo en un movimiento de masas. Uno de los factores que influyeron en esa masificación fue justamente la visibilidad pública que adquirió el movimiento feminista por medio de su organización estudiantil al interior de las universidades. Tú fuiste una académica que se pronunció públicamente en contra del acoso sexual y que brindó su apoyo a las estudiantes denunciantes. A casi seis años del llamado «mayo feminista», ¿qué lecturas o reflexiones sacas sobre dicho proceso?
Claudia Zapata: Me parece que es un proceso central de la política nacional, de la política latinoamericana y de la política mundial. Creo que es bastante central. Nosotros lo vivimos en la universidad antes del 2018, porque eso de repente se está olvidando en la construcción de esta genealogía; parece que la revuelta universitaria feminista del 2018 que tuvo unos casos bien emblemáticos de acoso, hace que se nos olvide que todo esto empezó el 2016 y en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. No sin que lo supiera el resto, porque eso salió en la televisión y en todas partes. Sin embargo, una pregunta para mí es por qué hoy día se está construyendo esa genealogía desde el 2018 y no desde el 2016. Entonces, bueno, yo no tengo una aversión por los procesos de institucionalización, más bien fue la demanda que tuvimos siempre: construcción de protocolos, que existiera una mirada de género en la impartición de la justicia universitaria, mejorar los mismos procesos de la justicia universitaria, que no era solo porque actuaran con un sesgo de género, sino porque nunca habían funcionado muy bien, al menos en la universidad pública con el procedimiento de los sumarios. Entonces, lo veo como un proceso que abrió un espacio para que esto se visibilizara, para que se mirara, para que se instituyeran protocolos en espacios donde había que ver la violencia de género entre adultos. Entonces, lo veo como un proceso con buenos ojos… ¡bah! bueno siempre la expansión y la masificación van a implicar también otros tipos de cosas, pero creo que no son tan agradables a veces, aparece también mucho oportunismo… sin embargo, creo que no hay que quedarse con esa parte, hay que quedarse con los logros. Tal vez la parte triste del asunto es que para mí la lección es que hay que enfatizar todo el tiempo en la prevención, porque no puede ser o no debieran ocuparse los procedimientos para ya abordar cuando se producen hechos denunciables de violencia de género en la universidad. La idea es no llegar a eso, porque finalmente lo que tuvimos nosotras como experiencia allí es que las que supuestamente ganan, no ganan. O sea, las chicas que denunciaron a los abusadores el 2016, que supuestamente ganaron, o sea, yo me pregunto dónde están ellas. Ellas no están hoy día siendo historiadoras. Y se debe en gran medida por esto. Entonces, nunca ganan. Y creo que ese para mí es el saldo más doloroso del asunto. Al final la alerta es que las comunidades completas tienen que actuar en la intercepción de estas cosas y no permitir que se constituyan casos de tal gravedad como las que tuvimos en el 2016, que no se entienden sin la complicidad de las comunidades completas. Creo que esa complicidad hoy día, no digo que ha desaparecido, pero tiene muchos límites. Esperemos que dure.
Catalina Díaz: Bueno, ahora al menos hay una ley (Nº20.369) que regula la violencia, el acoso sexual y otras formas de discriminación en la educación superior. Para ese entonces, 2016, 2017, 2018, no había ningún respaldo, ni siquiera un reglamento…
Claudia Zapata: No, no había nada, no había nada. Entonces en ese sentido fue muy fundante y yo encuentro que es terrible legislar a partir de casos que se están desarrollando... Pero fue lo que se pudo hacer.
Catalina Díaz: Claro, siempre estremece cuando la ley viene a hacer el trabajo de la educación. Claudia, mirando tu portafolio académico es posible constatar que llevas ininterrumpidamente cerca de dos décadas sistemáticas de proyectos de investigación ininterrumpidos (el primero es del 2005), con una serie de artículos y libros de circulación nacional e internacional. Frente a una carrera tan prolífica, vale la pena preguntar, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos para la investigación en nuestro presente?
Claudia Zapata: La verdad es que yo no desarrollo investigación histórica dura, digamos, para nada. Desarrollo investigación interdisciplinaria sobre objetos, sobre problemas, sobre campos. ¡Uh! ¿Qué desafíos para la investigación? Hay varios. Creo que entre los desafíos está efectivamente poder optar a opciones de financiamiento consistentes y contundentes. Creo que a nivel de la institucionalidad chilena obviamente es mejorable, pero también implica una serie de oportunidades que en otros países no necesariamente hay. Y creo que FONDECYT lo que tiene que hacer, además de dar siempre una discusión sobre qué se investiga, me parece que FONDECYT tiene el desafío todavía de abrirse a espacios interdisciplinarios. No puede ser que hoy día, cuando ya llevamos cuantas décadas declarando a nivel mundial que la interdisciplina es lo deseable, que todavía esa institucionalidad sea tan débil. Sin embargo ya ha iniciado ese camino, así que de todas formas hay que reconocerlo. Lo otro es hacerse cargo también de la reducción de la tasa de asignación de proyectos, porque está postulando mucha gente. Entonces hay que pensar el sistema allí en su conjunto. A nivel de la propia Universidad de Chile, yo creo que la Universidad tiene una institucionalidad débil de investigación, sobre todo en instrumentos de financiación es débil, muy débil. Por ejemplo, no hay honorarios suficientes para pagarles a personas que puedan trabajar en los equipos de investigación. Entonces, hay políticas, sí, pero son débiles. Eso digo yo en general. Otro desafío, es que el conocimiento sea lo más socializado posible.Tener políticas, tanto en la universidad como a nivel nacional, o en las universidades en general, que empujen hacia una idea de investigación pública. Y eso pasa porque las publicaciones sean de acceso abierto, ojalá, lo más socializado posible.
Catalina Díaz: Has mencionado la influencia de la interdisciplina en tu trabajo. Dentro de esa interdisciplina, según entendemos también la literatura ha sido un campo que ha nutrido tu trabajo. ¿Cuáles crees que son elementos de este campo que operan como facilitadores conceptuales o teóricos en tus investigaciones y que no son necesariamente aportados desde la historia?
Claudia Zapata: