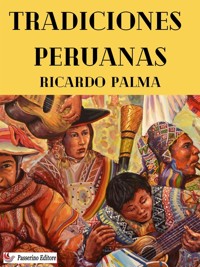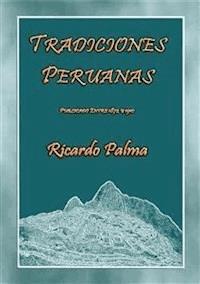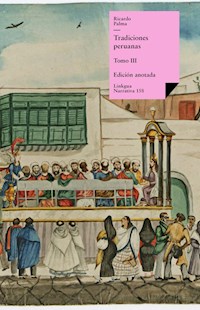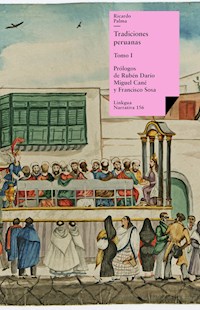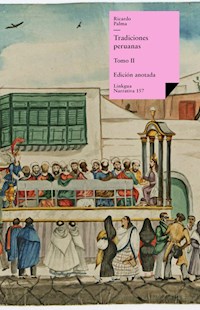
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Las Tradiciones peruanas, de Ricardo Palma (1833-1919), son una crónica apasionante de la historia del Perú. Es un libro lleno de imágenes atrapadas entre el costumbrismo, la ironía y la reflexión cultural. Palma sorprende por la modernidad y agudeza de su prosa, por su voluntad de construir una memoria nacional de marcado valor estético. Tradiciones peruanas, cuya serie de publicaciones inició en 1872 y se extendería hasta 1910, están escritas con un estilo muy personal. En él la ficción histórica se insinúa y mezcla, hábil, poética y satíricamente con la historia. Las Tradiciones peruanas presentan un amplio panorama de la vida peruana del tiempo de los incas. Encierran, ademas de episodios incaicos, los sucesos memorables de la Conquista y la Colonia. Hablan de la guerra de la Independencia nacional, y también de los acontecimientos del siglo XIX durante la vida de su autor. Él mismo afirmó, al presentar la primera serie de sus Tradiciones: «Me gusta mezclar lo trágico y lo cómico, la historia con la mentira». - Las tradiciones son 453, cronológicamente, dentro de la historia peruana, - seis de ellas se refieren al imperio incaico, - 339 se refieren al virreinato, - 43 se refieren a la emancipación, - 49 se refieren a la república - y 16 no se ubican en un periodo histórico preciso.Ricardo Rosell, su discípulo, dijo: «Con cuatro paliques, dos mentiras y una verdad, hilvana Palma una tradición.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ricardo Palma
Tradiciones peruanas Tomo II
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Tradiciones peruanas.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9953-420-6.
ISBN tapa dura: 978-84-9953-767-2.
ISBN ebook: 978-84-9953-763-4.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 15
La vida 15
Una extraña crónica romántica 15
La fundación de Santa Liberata. Crónica de la época del vigésimo quinto virrey del Perú 17
I 17
II 18
III 19
IV 20
Muerte en vida. Crónica de la época del Vigésimo sexto y vigésimo séptimo virreyes 23
I 23
II 24
III 26
IV 28
Pepe Bandos. Apuntes sobre el virrey marqués de Castelfuerte (A José Antonio de Lavalle) 29
I 30
II. ¿Quieres, lector, más bandos? Serás complacido 34
Lucas el sacrílego. Crónica de la época del vigésimo nono virrey del Perú 37
I 37
II 39
III 41
Un virrey y un arzobispo. Crónica de la época del trigésimo virrey del Perú 45
I. El número 13 46
II. Que trata de una excomunión, y de cómo por ella el virrey y el arzobispo se convirtieron en enemigos 48
III. De cómo el arzobispo de lima celebró misa después de haber almorzado 50
IV. Donde la polla empieza a indigestarse 53
V. Agudezas episcopales 55
VI. Donde se eclipsa la estrella de su excelencia 57
VII. Donde aumenta en brillo la estrella de su ilustrísima 59
VIII 61
Rudamente, pulidamente, mañosamente. Crónica de la época del virrey Amat 63
I. En que el lector hace conocimiento con una hembra del coco, de rechupete y tilín 63
II. Mano de historia 65
III. Donde el lector hallará tres retruécanos no rebuscados sino históricos 69
IV. Donde se comprueba que a la larga el toro fina en el matadero y el ladrón en la horca 70
V. En que se copia una sentencia que puede arder en un candil 71
El resucitado. Crónica de la época del trigésimo segundo virrey 73
I 73
II 75
III 77
El corregidor de Tinta. Crónica de la época del trigésimo tercio virrey 81
I 81
II 83
III 84
La gatita de Mari-Ramos que halaga con la cola y araña con las manos. Crónica de la época del trigésimo cuarto virrey del Perú (A Carlos Toribio Robinet) 89
I 89
II 91
III 94
IV 96
V 99
VI 100
VII 102
Pancho Sales el verdugo. Crónica de la época del virrey-bailío 103
I 103
II 106
III 108
IV 110
¡A la cárcel todo Cristo! Crónica de la época del virrey inglés 113
I 113
II 115
Nadie se muere hasta que Dios quiere. Crónica de la época del trigésimo séptimo virrey del Perú 119
I 119
II 122
III 124
IV 125
El virrey de la adivinanza. Crónica de la época del trigésimo octavo virrey del Perú 127
I. ¡Fortuna te dé Dios! 127
II. Gajes del oficio 130
III. Sucesos notables en la época de Abascal 132
IV. Que trata del ingenioso medio de que se valió un fraile para obligar al marqués a renunciar el gobierno 133
V. La curiosidad se pena 137
¡¡Buena laya de fraile!! Crónica de la época del virrey marqués de Viluma (A Aureliano Villarán) 139
I 139
II 141
III. Llegó el día de la corrida 145
Con días y ollas venceremos 151
I 151
II 154
III 156
Pan, queso y raspadura 159
I 159
II. Una ligera noticia biográfica de los principales miembros de la junta de guerra paréceme que viene aquí como anillo en dedo 161
III. La junta de guerra decidió por unanimidad de votos dar la batalla en la mañana del siguiente día 162
IV. La batalla de Ayacucho tuvo, al iniciarse, todos los caracteres de un caballeresco torneo 164
V 165
VI 169
VII 170
El fraile y la monja del Callao. Escribo esta tradición para purgar un pecado gordo que contra la historia y la literatura cometí cuando muchacho 171
I 172
II 175
III 177
IV 179
V 180
Preludio obligado 183
Un cerro que tiene historia 185
El carbunclo del diablo 189
Don Alonso el Membrudo 193
La hija del ajusticiado 197
Orgullo de cacique 201
La moda en los nombres de pila 205
I 205
II 208
Capa colorada, caballo blanco y caja turún-tun-tun 211
El ahijado de la providencia 215
I 215
II 218
Historia de unas columnas 221
Fray Juan Sin Miedo 225
Un obispo de contrabando 229
Los judíos del prendimiento 233
La procesión de ánimas de San Agustín 239
I 239
II 242
III 244
Cortar por lo sano 247
I 247
II 250
Un virrey capitulero 253
El niño llorón 259
Zurrón-currichI 263
I 264
II 267
Dos palomitas sin hiel (A Domingo Vivero) 271
I 271
II 275
Un SEÑOr de muchos pergaminos 277
I 277
II 281
III 281
El obispo del libro y la madre Monteagudo 285
I 285
II 287
III 289
No juegues con pólvora 291
I 291
II 293
III 295
Batalla de frailes 299
Las clarisas de Trujillo 303
I 303
II 307
El conde condenado 311
I 311
II 314
Haz bien sin mirar a quien 315
I 315
El general don Pedro Canseco 316
II 317
III 319
IV 319
V 320
Un obispo de Ayacucho 321
I 321
II 323
III 324
IV 326
V 327
VI 328
La camisa de Margarita 331
I 331
II 334
El que más vale no vale tanto como Valle vale 337
I 337
II 339
Humildad y fiereza todo en una pieza 343
I 343
II 344
El príncipe del Líbano 347
El hábito no hace al monje 351
I 351
II 352
Mogollón. Origen del nombre de esta calle 355
Libros a la carta 361
Brevísima presentación
La vida
Ricardo Palma (1833-1919). Perú.
Nació el 7 de febrero de 1833 en Lima y murió el 6 de octubre de 1919 en esa ciudad. Fue la principal figura del romanticismo peruano y alcanzó un puesto en la Real Academia Española. Escribió periodismo, poemas, piezas teatrales, sátiras políticas, libros de recuerdos y de viaje, estudios lexicográficos y literarios.
Fue desterrado del Perú y vivió dos años en Chile, donde escribió Anales de la inquisición de Lima, su primera obra relevante.
Una extraña crónica romántica
Las Tradiciones peruanas son una crónica apasionante de la historia del Perú, llena de imágenes atrapadas entre el costumbrismo, la ironía y la reflexión cultural. Palma sorprende por la modernidad y agudeza de su prosa, por su voluntad de construir una memoria nacional de marcado valor estético:
Los últimos años de aquel siglo corrieron para Potosí entre el lujo y la opulencia, que a la postre engendró rivalidades entre andaluces, extremeños y criollos contra vascos, navarros y gallegos. Estas contiendas terminaban por batallas sangrientas, en las que la suerte de las armas se inclinó tan pronto a un bando como a otro. Hasta las mujeres llegaron a participar del espíritu belicoso de la época; y Méndez en su Historia de Potosí refiere extensamente los pormenores de un duelo campal a caballo, con lanza y escudo, en que las hermanas doña Juana y doña Luisa Morales mataron a don Pedro y a don Graciano González.
No fueron éstas las únicas hembras varoniles de Potosí; pues en 1662, llevándose la justicia presos a don Ángel Mejía y a don Juan Olivos, salieron al camino las esposas de éstos con dos amigas, armadas las cuatro de puñal y pistola, hirieron al juez, mataron dos soldados y se fugaron para Chile llevándose a sus esposos. Otro tanto hizo en ese año doña Bartolina Villapalma, que con dos hijas doncellas, armadas las tres con lanza y rodela, salió en defensa de su marido que estaba acosado por un grupo de enemigos, y los puso en fuga, después de haber muerto a uno y herido a varios.
La fundación de Santa Liberata. Crónica de la época del vigésimo quinto virrey del Perú
I
Como fruto de una de las calaveradas de la mocedad del conde de Cartago, vino al mundo un mancebo, conocido con el nombre de Hernando, Hurtado de Chávez. El noble conde pasaba una modesta pensión a la madre, encargándola diese buen ejemplo al rapaz y cuidase de educarlo. Pero Fernandico era el mismo pie de Judas. Travieso, enredador y camorrista, más que en la escuela se le encontraba, con otros pillastres de su edad, haciendo novillos por las huertas y murallas. Ni el látigo ni la palmeta, atributos indispensables del dómine de esos tiempos, podían moderar los malos instintos del muchacho.
Así creciendo, cumplió Fernando veinte años, y muerto el conde y valetudinaria la madre, hízose el mozo un dechado de todos los vicios. No hubo garito de que no fuese parroquiano, ni hembra de tumbo y trueno con quien no se tratase tú por tú. Fernando era lo que se llama un pie útil para una francachela. Tañía el arpa como el mismísimo rey David, punteaba la guitarra de lo lindo, cantaba el pollito y el agua rica, trovos muy a la moda entonces, con más salero que los comediantes de la tonadilla, y para bailar el punto y las molleras tenía un aquel y una desvergüenza que pasaban de castaño claro. En cuanto a empinar el codo, frecuentaba las ermitas de Baco y bebía el zumo de parra con más ardor que los campos la lluvia del cielo; y en materia de tirarse de puñaladas, hasta con el gallo de la Pasión si le quiquiriqueaba recio, nada tenía que aprender del mejor baratero de Andalucía.
Retratado el protagonista, entremos sin más dibujos en la tradición.
II
Un velo fúnebre parecía extenderse sobre la festiva ciudad de los reyes en los días 31 de enero y 1.º de febrero del año 1711. Las campanas tocaban rogativas, y grupos de pueblo cruzaban las calles siguiendo a algún sacerdote que, crucifijo en mano, recitaba salmos y preces. Y como si el cielo participara de la tristeza pública, negras nubes se cernían en el espacio.
Sepamos lo que traía tan impresionados los espíritus.
A las diez de la mañana del 20 de enero, un joven se presentó al cura del Sagrario, pidiendo se le permitiese buscar una partida de bautismo en los libros parroquiales. El buen cura, engañado por las decentes apariencias del peticionario, no puso obstáculo y lo dejó solo en el baptisterio.
Cuando nuestro hombre se persuadió de que no sería interrumpido, se dirigió resueltamente al altar mayor y se metió con presteza en el bolsillo un grueso copón de oro, en el que se hallaban ciento cincuenta y tres hostias consagradas. Enseguida salió del templo y con paso tranquilo se encaminó a la Alameda. En el tránsito encontró a dos o tres amigos que lo preguntaron qué bulto llevaba en el bolsillo, y él contestó con aplomo: «que era un almirez que había comprado de lance».
Hasta la mañana del 31, en que hubo necesidad de administrar el viático a un moribundo, no se descubrió la sustracción de la píxide. De imaginarse es la agitación que se apoderaría del católico pueblo; y el testimonio del párroco hizo recaer en Fernando de Chávez la sospecha de que él y no otro era el sacrílego ladrón.
Fernando anduvo a salto de mata, pues S. E. el obispo don Diego Ladrón de Guevara, virrey del Perú, echó tras el criminal toda una jauría de alguaciles, oficiales y oficiosos.
III
El ilustrísimo señor don Diego Ladrón de Guevara, de la casa y familia de los duques del Infantado, obispo de Quito y que antes lo había sido de Panamá y Guamanga, estaba designado por Felipe V en tercer lugar para gobernar el Perú en caso de fallecer el virrey marqués de Castel-dos-Ríus. Cuando murió éste, en 1710, habían también pasado a mejor vida los otros dos personajes de la terna. Al poco tiempo de ejercer el mando el ilustrísimo Ladrón de Guevara se recibió en Lima la noticia del triunfo de Villaviciosa, que consolidó en España a Felipe V y la dinastía borbónica. Entre las fiestas con que la ciudad de los reyes celebró la nueva, fue la más notable la representación, en una sala de palacio convertida en teatro, de la comedia en verso Triunfos de amor y poder, escrita por el poeta limeño Peralta.
El virrey obispo logró ahuyentar de la costa a un pirata inglés que había apresado tres buques mercantes, y comisionó al marqués de Villar del Tajo para que destruyese a los negros cimarrones que, enseñoreados de los montes de Huachipa, habían establecido en ellos fortificaciones y osado presentar batalla a las tropas reales.
A ejemplo de su antecesor el virrey literato, acordó el obispo gran protección a la Universidad de San Marcos, y más que de enviar gruesos contingentes de dinero a la corona, cuidó de que los fondos públicos se gastasen en el Perú en templos, puentes y caminos. Un virrey que no mandaba millones a España no servía para el cargo. Esto y el haber colocado las regalías de la Iglesia antes que las del soberano, fueron motivos para que, en 1716, se le reemplazase con el príncipe de Santo Buono.
Regresando para España, llamado por el rey que le excusaba así el rubor de volver a Quito, como dice el cronista Alcedo, quiso el obispo visitar el reino de México, en cuya capital murió el 19 de noviembre de 1718.
IV
Las diez de la noche del 1.º de febrero acababan de sonar en el reloj de la Compañía, cuando el catalán Jaime Albites, preparándose a cerrar su pulpería, situada en las esquinas de las calles de Puno y de la Concepción, vio pasar un hombre cuyo rostro casi iba cubierto por las anchas alas de un chambergo. Pocos pasos había éste avanzado, cuando el pulpero echó a gritar desaforadamente:
—¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Ahí va el ladrón del Sagrario!
Como por arte de encantamiento se abrieron puertas, y la calle se vio en un minuto cubierta de gente. El ladrón emprendió la carrera; mas una mujer le acertó con una pedrada en las piernas, a la vez que un carpintero de la vecindad le arrimaba un trancazo contundente. Cayó sobre él la turba, y acaso habría tenido lugar un gutierricidio o acto de justicia popular, como llamamos nosotros los republicanos prácticos a ciertas barbaridades, si el escribano Nicolás de Figueroa y Juan de Gadea, boticario del hospital de la Caridad, sujetos que gozaban de predicamento en el pueblo, no lo hubieran impedido, diciendo: «Si ustedes matan a este hombre, nos quedaremos sin saber dónde tiene escondido a Nuestro Amo».
A este tiempo asomó una patrulla y dio con el criminal en la cárcel de corte.
Allí declaró que su sacrílego robo no le había producido más que 4 reales, en que vendió la crucecita de oro que coronaba el copón; y que, horrorizado de su crimen y asustado por la persecución, había escondido la píxide en el altar de la sacristía de San Francisco, donde en efecto se encontró.
En cuanto a las sagradas formas, confesó que las había enterrado, envueltas en un papel, al pie de un árbol en la Alameda de los Descalzos.
En la mañana del 2 de febrero hízose entrar al reo en una calesa, con las cortinillas corridas, y con gran séquito de oidores, canónigos, cabildantes y pueblo se le condujo a la Alameda. La turbación de Fernando era tanta, que le fue imposible determinar a punto fijo el árbol, y ya comenzaba el cortejo a desesperar, cuando un negrito de ocho años de edad, llamado Tomás Moya, dijo: «Bajo este naranjo vi el otro día a ese hombre, y me tiró de piedras para que no me impusiera de lo que hacía».
Las divinas formas fueron encontradas, y al negrito, que era esclavo, se le recompensó pagando el Cabildo 400 pesos por su libertad.
Describir la alegría de la población, los repiques, luminarias y fiestas religiosas y profanas, es tarea superior a nuestras fuerzas. Publicaciones hay de esa época, como la Imagen política, de Peralta, a las que remitimos al lector cuya curiosidad sea muy exigente.
El virrey obispo, en solemne procesión, condujo las hostias a la Catedral. Se quitó el velo morado que cubría el altar mayor, y desaparecieron de las torres e iglesias los crespones que las enlutaban.
La hierba y tierra próximas al naranjo fueron puestas en fuentes de plata y repartidas, como reliquias, en los monasterios y entre las personas notables.
El 1.º de mayo fue trasladado Fernando a las cárceles de la Inquisición. Dicen que se le condenó a ser quemado vivo; pero en ninguno de los documentos que conocemos del Santo Oficio de Lima hemos podido hallar noticia del auto de fe.
El vecindario contribuyó a porfía para la inmediata erección de una capilla, de cuarenta y cuatro varas de largo por doce de ancho, en el sitio donde se encontraron las formas. El altar mayor, dice un cronista, formado en esqueleto, permite transitar, por su parte inferior, hasta el sitio donde estuvieron enterradas las hostias.
Tal es la historia de la fundación de la iglesia de Santa Liberata, junto a la que los padres crucíferos de San Camilo establecieron en 1754 un conventillo. Fronterizo a éste se encuentra el beaterio del Patrocinio, fundado en 1688 para beatas dominicas y en el mismo sitio en que el santo fray Juan Macías pastaba marranos y ovejas antes de vestir hábito.
Muerte en vida. Crónica de la época del Vigésimo sexto y vigésimo séptimo virreyes
I
Laura Venegas era bella como un sueño de amor en la primavera de la vida. Tenía por padre a don Egas de Venegas, garnacha de la Real Audiencia de Lima, viejo más seco que un arenal, hinchado de prosopopeya, y que nunca volvió atrás de lo que una vez pensara. Pertenecía a la secta de los infalibles que, de paso sea dicho, son los más propensos a engañarse.
Con padre tal, Laura no podía ser dichosa. La pobre niña amaba locamente a un joven médico español llamado don Enrique Padilla, el cual, desesperado de no alcanzar el consentimiento del viejo, había puesto mar de por medio y marchado a Chile. La resistencia del golilla, hombre de voluntad de hierro, nacía de su decisión por unir los veinte abriles de Laura con los cincuenta octubres de un compañero de oficio. En vano Laura, agotando el raudal de sus lágrimas, decía a su padre que ella no amaba al que la deparaba por esposo.
—¡Melindres de muchacha! —la contestaba el flemático padre—. El amor se cría.
¡El amor se cría! Palabras que envenenaron muchas almas, dando vida más tarde al remordimiento. La casta virgen, fiada en ellas, se dejaba conducir al altar, y nunca sentía brotar en su espíritu el amor prometido.
¡El amor se cría! Frase inmoral que servía de sinapismo para debilitar los latidos del corazón de la mujer, frase típica que pinta por completo el despotismo en la familia.
En aquellos siglos había dos expedientes soberanos para hacer entrar en vereda a las hijas y a las esclavas.
¿Era una esclava ligera de cascos o se espontaneaba sobre algún chichisbeo de su ama? Pues la panadería de don Jaime el catalán, o de cualquier otro desalmado, no estaba lejos, y la infeliz criada pasaba allí semanas o meses sufriendo azotaina diaria, cuaresmal ayuno, trabajo crecido y todos los rigores del más bárbaro tratamiento. Y cuenta que esos siglos no fueron de librepensadores como el actual, sino siglos cristianos de evangélico ascetismo y suntuosas procesiones; siglos, en fin, de fundaciones monásticas, de santos y de milagros.
Para las hijas desobedientes al paternal precepto se abrían las puertas de un monasterio. Como se ve, el expediente era casi tan blando como el de la panadería.
Laura, obstinada en no arrojar de su alma el recuerdo de Enrique, prefirió tomar el velo de noticia en el convento de Santa Clara; y un año después pronunció los solemnes votos, ceremonia que solemnizaron con su presencia los cabildantes y oidores, presididos por el virrey, recién llegado entonces a Lima.
II
Don Carmine Nicolás Caracciolo, grande de España, príncipe de Santo Buono, duque de Castel de Sangro, marqués de Buquianico, conde de Esquiabi, de Santobido y de Capracota, barón de Monteferrato, señor de Nalbelti, Frainenefrica, Gradinarca y Castelnovo, recibió el mando del Perú de manos del obispo de la Plata don fray Diego Morcillo Rubia de Auñón, que había sido virrey interino desde el 15 de agosto hasta el 3 de octubre de 1716.
Para celebrar su recepción, Peralta, el poeta de la Lima fundada, publicó un panegírico del virrey napolitano, y Bermúdez de la Torre, otro titulado El Sol en el zodíaco. Ambos libros son un hacinamiento de conceptos extravagantes y de lisonjas cortesanas en estilo gongorino y campanudo.
De un virrey que, como el excelentísimo señor don Carmine Nicolás Caracciolo, necesitaba un carromato para cargar sus títulos y pergaminos, apenas hay huella en la historia del Perú. Solo se sabe de su gobierno que fue impotente para poner diques al contrabando, que los misioneros hicieron grandes conquistas en las montañas y que en esa época se fundó el colegio de Ocopa.
Los tres años tres meses del mando del príncipe de Santo Buono se hicieron memorables por una epidemia que devastó el país, excediendo de sesenta mil el número de víctimas de la raza indígena.
Fue bajo el gobierno de este virrey cuando se recibió una real cédula prohibiendo carimbar a los negros esclavos. Llamábase carimba cierta marca que con fierro hecho ascua ponían los amos en la piel de esos infelices.
Solicitó entonces el virrey la abolición de la mita; pues muchos enmenderos habían llevado el abuso hasta el punto de levantar horca y amenazar con ella a los indios mitayos; pero el monarca dio carpetazo a la bien intencionada solicitud del príncipe de Santo Buono.
Ninguna obra pública, ningún progreso, ningún bien tangible ilustran la época de un virrey de tantos títulos.
Una tragedia horrible —dice Lorente— impresionó por entonces a la piadosa ciudad de los reyes. Encontrose ahorcado de una ventana a un infeliz chileno, y en su habitación una especie de testamento, hecho la víspera del suicidio, en el que dejaba su alma al diablo si conseguía dar muerte a su mujer y a un fraile de quien ésta era barragana. Cinco días después fueron hallados en un callejón los cadáveres putrefactos de la adúltera y de su cómplice.
El 15 de agosto de 1719, pocos minutos antes de las doce del día, se oscureció de tal manera el cielo que hubo necesidad de encender luces en las casas. Fue este el primer eclipse total de Sol experimentado en Lima después de la conquista y dio motivo para procesión de penitencia y rogativas.
El mismo don Fray Diego Morcillo, elevado ya a la dignidad de arzobispo de Lima, fue nombrado por Felipe V virrey en propiedad, y reemplazó al finchado príncipe de Santo Buono en 16 de enero de 1720. Del virrey arzobispo decía la murmuración que a fuerza de oro compró el nombramiento de virrey: tanto le había halagado el mando en los cincuenta días de su interinato. Lo más notable que ocurrió en los cuatro años que gobernó el mitrado fue que principiaron los disturbios del Paraguay entre los jesuitas y Antequera, y que el pirata inglés Juan Cliperton apresó el galeón en que venía de Panamá el marqués de Villacocha con su familia.
III
Y así como así, transcurrieron dos años, y sor Laura llevaba con resignación la clausura.
Una tarde hallábase nuestra monja acompañando en la portería a una anciana religiosa, que ejercía las funciones de tornera, cuando se presentó el nuevo médico nombrado para asistir a las enfermas del monasterio.
Por entonces, cada convento tenía un crecido número de moradoras entre religiosas, educandas y sirvientas; y el de Santa Clara, tanto por espíritu de moda cuanto por la gran área que ocupa, era el más poblado de Lima.
Fundado este monasterio por Santo Toribio, se inauguró el 4 de enero de 1606; y a los ocho años de su fundación —dice un cronista— contaba con ciento cincuenta monjas de velo negro y treinta y cinco de velo blanco, número que fue, a la vez que las rentas, aumentándose hasta el de cuatrocientas de ambas clases.
Las dos monjas, al anuncia del médico, se cubrieron el rostro con el velo; la portera le dio entrada, y la más anciana, haciendo oír el metálico sonido de una campanilla de plata, precedía en el claustro al representante de Hipócrates.
Llegaron a la celda de la enferma, y allí sor Laura, no pudiendo sofocar por más tiempo sus emociones, cayó sin sentido. Desde el primer momento había reconocido en el nuevo médico a su Enrique. Una fiebre nerviosa se apoderó de ella, poniendo en peligro su vida y haciendo precisa la frecuente presencia del médico.
Una noche, después de las doce, dos hombres escalaban cautelosamente una tapia del convento, conduciendo un pesado bulto, y poco después ayudaban a descender a una mujer.
El bulto era un cadáver robado del hospital de Santa Ana.
Media hora más tarde, las campanas del monasterio se echaban a vuelo anunciando incendio en el claustro. La celda de sor Laura era presa de las llamas.
Dominado el incendio, se encontró sobre el lecho un cadáver completamente carbonizado.
Al día siguiente y después del ceremonial religioso se sepultaba en el panteón del monasterio a la que fue en el siglo Laura Venegas. Y ¿...y?
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Sacristán de mi vida,
toda soy tuya.
IV
Pocos meses después Enrique, acompañado de una bellísima joven, a la que llamaba su esposa, fijó su residencia en una ciudad de Chile.
¿Ahogaron sus remordimientos? ¿Fueron felices? Puntos son estos que no incumbe al cronista averiguar
Pepe Bandos. Apuntes sobre el virrey marqués de Castelfuerte (A José Antonio de Lavalle)
No hace muchos años que tuvo Lima un prefecto, cuyo nombre no hace al caso, que dio en la manía de publicar dos o tres bandos por semana sobre asuntos de policía y buen gobierno local, amén de los noticieros y de los obligados sobre patentes. Un escribano, a quien el pueblo llamaba el loco Casas, era el constante promulgador de las disposiciones prefecturales, y recibía el agasajo de 4 pesos y medio por cada bando que leía con voz estentórea, repitiendo sus palabras el pregonero, bajo el balcón de Cabildo y en las plazuelas de San Lázaro, Santa Ana, San Sebastián y San Marcelo.
¿Convenía que los vecinos encendiesen luminarias, era preciso limpiar acequias, blanquear paredes o apresar algún bandido que andaba por extramuros cometiendo desaguisados? Pues un bando lo hacía bueno, y santas pascuas. El bando era una panacea universal para su señoría el prefecto; y tanto abusó de ella, que los republicanos moradores de la ciudad de los reyes maldito si hacían ya pizca de caso a los pregones del depositario de la fe prefectural.
Para el que esto escribe, por entonces muchacho retozón y travieso, eran una delicia los bandos, porque servían, si es que lo necesita un escolar, de pretexto para hacer novillos. Aquel día no había lección posible. Los chicos de esos tiempos vestíamos pantalón crecedero, gorra y chaqueta o mameluco. No fumábamos cigarrillo, no calzábamos guantes, no la dábamos de saberlo todo, ni nos metíamos a politiquear y hacer autos de fe, como hogaño se estila, con el busto de ningún viviente, siquier fuese ministro caído. ¡Buena felpa nos habría dado señora madre en el territorio del Sur! Dígase lo que se quiera —hace treinta años la juventud no era juventud—, vivíamos a mil leguas del progreso. Vean ustedes si los muchachos de entonces seríamos unos bolonios, cuando teníamos la tontuna de aprender la doctrina cristiana en vez del can-can; y hoy cualquier zaragatillo que se alza apenas del suelo en dos estacas, prueba por A+B que Dios es artículo de lujo y pura chirinola o canard del padre Gual.
Pero caigo en la cuenta de que por hablar de los primeros años de la vida, idos ¡ay! para más no volver, se me ha largado el santo al cielo. Vuelvo a mis carneros, es decir, a los bandos.
Promulgábase en cierta tarde uno para que después de las diez de la noche no quedase puerta sin cerrojo. Los mataperros de la época íbamos, muy orondos y pechisacados, junto a la banda de música y formando cortejo al escribano Casas. En la puerta del café de Bodegones, centro a la sazón de los contemporáneos del virrey inglés (O’Higgins), había un grupo de viejos poniendo notas y comentarios al bando. ¡Vaya un esgrimir de la sin pelos el de aquellos angelitos!
—¡Cosas de la república! —alcanzamos a oír a uno de ellos—. Este prefecto es otro Pepe Bandos.
Mucho nos cascabeleó el mote; y cuando ya talluditos nos tentó el diablo por rebuscar tradiciones, supimos que hubo un virrey, que gobernó el Perú desde 1724 hasta 1736, al que los limeños pusieron el apodo de Pepe Bandos.
Perdona el largo introito. Ya verás, lector, los bandos de su excelencia y si eran bandos de ñeque.
I
Don José de Armendáriz, natural de Ribagorza en Navarra, marqués de Castelfuerte, comendador de Montizón y Chiclana en la orden de Santiago, comandante general del reino de Cerdeña, y ex virrey de Granada en España, reemplazó como virrey del Perú al arzobispo fray Diego Morcillo. Refieren que el mismo día en que tenían lugar las fiestas de la proclamación del hijo de Felipe V, fundador de la dinastía borbónica, una vieja dijo en el atrio de la catedral: «A este que hoy celebran en Lima le están haciendo el entierro en Madrid». El dicho de la vieja cundió rápidamente, y sin que acertemos a explicarnos el porqué, produjo mucha alarma. ¡Embelecos y novelerías populares!
Lo positivo es que seis meses más tarde llegó un navío de Cádiz, confirmando que los funerales de Luis I se habían celebrado el mismo día en que fue proclamado en Lima. ¡Y dirán que no hay brujas!
Como sucesos notables de la época de este virrey, apuntaremos el desplome de un cerro y una inundación en la provincia de Huaylas, catástrofe que ocasionó más de mil víctimas, un aguacero tan copioso que arruinó la población de Paita; la aparición por primera vez del vómito prieto o fiebre amarilla (1730) en la costa del Perú, a bordo del navío que mandaba el general don Domingo Justiniani; la ruina de Concepción de Chile, salvando milagrosamente el obispo Escandón, que después fue arzobispo de Lima, la institución llamada de las tres horas y que se ha generalizado ya en el orbe católico, y por fin, la llegada a Lima en 1738 de ejemplares del primer Diccionario de la Academia Española.
Quizá en otra ocasión nos ocupemos de la famosa causa del oidor don José de Antequera, caballero de Alcántara, a quien los jesuitas sacrificaron con ruindad. Por hoy bástenos apuntar que siempre que se trataba de aprehender a alguno de los complicados en el proceso, el virrey, en vez de echarle los sabuesos o alguaciles, forjaba un bando, lo hacía pregonar por todo el virreinato y, a poco, el reo daba con su cuerpo en la cárcel, sin que le valiera escondite en sagrado, en zahúrda ni en casa de cadena. ¡Digo si serían bandos conminatorios aquéllos!
La víspera de la ejecución de Antequera y de su alguacil mayor don Juan de Mena hizo publicar su excelencia un bando terrorífico, imponiendo pena de muerte a los que intentasen detener en su camino a la justicia humana. Los más notables personajes de Lima y las comunidades religiosas habían estérilmente intercedido por Antequera. Nuestro virrey era duro de cocer.
A las diez de la mañana del 8 de julio de 1731, Antequera sobre una mula negra y escoltado por cien soldados de caballería penetró en la plaza Mayor. Hallábase cerca del patíbulo cuando un fraile exclamó: «¡Perdón!», grito que fue repetido por el pueblo.
—¿Perdón dijiste? Pues habrá la de Dios es Cristo. Mi bando es bando y no papel de Cataluña que se vende en el estanco —pensó el de Castelfuerte—. ¡Santiago y cierra España!
La infantería hizo fuego en todas direcciones. El mismo virrey, con un piquete de caballería, dio una vigorosa carga por la calle del Arzobispo, sin parar mientes en el guardián y comunidad de franciscanos que por ella venían. El pueblo se defendió lanzando sobre la tropa lágrimas de San Pedro, vulgo piedras. Hubo frailes muertos, muchachos ahogados, mujeres con soponcio, populacho aporreado, perros despanzurrados y, en fin, todos los accidentes fatales anexos a desbarajuste tal. Pero el bando fue bando. ¡O somos o no somos! Siga su curso la procesión, y vamos con otros bandos.
Los frailes agustinos se dividieron en dos partidos para la elección de prior. El primer día de capítulo ocurrieron graves desórdenes en el convento, con no poca alarma del vecindario. Al siguiente se publicó un bando aconsejando a los vecinos que desechasen todo recelo, pues vivo y sano estaba su excelencia para hacer entrar en vereda a los reverendos. Los agustinos no se dieron por notificados, y el escándalo se repitió. Diríase que la cosa pasaba en estos asendereados tiempos, y que se trataba de la elección de presidente de la república en los tabladillos de las parroquias. Véase, pues, que también en la época colonial se aderezaban pasteles eleccionarios. Pido que conste el hecho (estilo parlamentario) y adelante con la cruz.
Su excelencia, con buena escolta, penetró en el convento. Los frailes se encerraron en la sala capitular. El virrey hizo echar por tierra la puerta, obligó a los religiosos a elegir un tercero, y tomando presos a los dos pretendientes, promovedores del tumulto, los remitió a España sin más fórmula ni proceso.
Escenas casi idénticas tuvieron lugar, a poco, en el monasterio de la Encarnación. La madre Nieves y la madre Cuevas se disputaban el cetro abacial. Si los frailes se habían tirado los trastos a la cabeza, las aristocráticas canonesas no anduvieron mezquinas en araños. En la calle, el pueblo se arremolinaba, y las mulatas del convento, que podían no tener voto, pero que probaban tener voz, se desgañitaban desde la portería, gritando según sus afecciones: «¡Víctor la madre Cuevas!» o «¡Víctor la madre Nieves!». Este barrullópolis reclamaba bando. Era imposible pasarse sin él. Repitiéndose el bochinche, entró tropa en el convento, y la madre Nieves y sus principales secuaces fueron trasladadas a otros monasterios. Esto se llama cortar por lo sano y ahogar en germen la guerra civil.
II. ¿Quieres, lector, más bandos? Serás complacido
La simonía y todo género de excesos eran impunemente cometidos por el clero. El relajamiento de costumbres era tal, que bastara a pintarlo esta sencilla respuesta de un indio a quien la autoridad quería obligar a no vivir en mancebía, sino bajo la férrea coyunda matrimonial. «Taita —contestó el infeliz—, amancebamiento no puede ser malo, porque corregidor tiene manceba, alcabalero tiene manceba y cura tiene también manceba.»
Castelfuerte publicó un bando previniendo a los corregidores que le informasen circunstanciadamente sobre la conducta de los curas.
Los obispos de Cuzco y de Guamanga quisieron agarrar la Luna con las manos, y excitaron a los feligreses a desobedecer todo mandato del hereje que se entrometía con la gente de iglesia. ¿Qué podía hacer su excelencia con tan empingorotados señores? ¡Ahí es nada! Les suspendió las temporalidades, y mientras fue y vino la apelación a España, se dio tales trazas que el bando produjo sus efectos. ¡Quien manda, manda!
El tribunal de la fe no podía tolerar la ingerencia del poder civil en los asuntos eclesiásticos, y un día se les subió la mostaza a las narices a los inquisidores.
Ya en 1659 el virrey don Luis Enrique de Guzmán, conde de Alba de Listo y de Villaflor, ex virrey de México y el primer grande de España que vino al Perú, había sido procesado por tener en su biblioteca tres o cuatro libros prohibidos y negarse a poner a disposición del Santo Oficio a su médico Carlos Wandier, sospechoso de luteranismo. Al virrey, conde de Alba de Liste, se le dio un bledo del proceso inquisitorial, y apoyándose en sus fueros de grande de España y en sus prerrogativas como representante de Felipe IV, se negó a comparecer ante sus jueces. El rey, al que enviaron una queja los inquisidores, dio al asunto un sesgo prudente, reemplazando a Enrique de Guzmán, en 1661, con el conde de Santisteban.
Citado el de Castelfuerte ante la Inquisición, no vaciló en comparecer. Colocó su reloj sobre la mesa del tribunal, previniendo que solo podía disponer de una hora y que, si ésta transcurría, dos piezas de artillería quedaban en la calle para bombardear el edificio. Los inquisidores conocían al hombre y sabían que era capaz de armar una de zambomba y degollina. Después de fútiles explicaciones, se apresuraron a despedirlo acompañándolo cortésmente hasta la puerta.
Convengamos en que don Juan de Armendáriz era todo un hombre, superior a su siglo y con más hígados que un frasco de bacalao.
Bandos contra las mujeres que, llamándose honestas, se presentan en público luciendo cosas que no siempre son para lucidas; bandos contra los ermitaños de Baco; bandos contra el libertinaje de las costumbres; bandos sobre el salario; bandos sobre los monederos falsos; bandos enumerando los festejos con que debía celebrarse la canonización de San Francisco Solano, y tanta era su fiebre de promulgar bandos que, como hemos dicho, el pueblo limeño lo llamaba Pepe Bandos.
El platero Alejo Calatayud promovió en Cochabamba una sedición que ocasionó no pocas víctimas y que pudo convertirse en una guerra de razas. Al recibirse la noticia en Lima, llegó a manos del virrey, entre otros, un pliego anónimo conteniendo una relación de los sucesos y esta redondilla:
Pepe Bandos, ahí te mando
nuevas de Calatayud,
por si tienes la virtud
de librarte con un bando.
Esta fue la única vez en que el marqués de Castelfuerte, haciendo caso omiso de bandos, dictó órdenes muy en secreto a las autoridades del Cuzco y de la Paz, y alcanzó a debelar la rebelión, entregando a la horca las cabezas de Calatayud y de más de cincuenta de sus compañeros.
En 1736, después de doce años de gobierno, regresó a España el marqués de Castelfuerte. Cuentan que, al leer la redondilla, dijo su excelencia: «¿Esas tenemos, señores cochabambinos? ¡A mí coplillas de ciego! Vamos a ver si, en vez de Pepe Bandos, me llaman ustedes Pepe Cuerdas».
Y a fe, que bien merecía llamarse Pepe Cuerdas el que obligó a hacer tanto gasto de cáñamo al verdugo de Cochabamba.
Lucas el sacrílego. Crónica de la época del vigésimo nono virrey del Perú
I
El que hubiera pasado por la plazuela de San Agustín a hora de las once de la noche del 22 de octubre de 1743, habría visto un bulto sobre la cornisa de la fachada del templo, esforzándose a penetrar en él por una estrecha claraboya. Grandes pruebas de agilidad y equilibrio tuvo sin duda que realizar el escalador hasta encaramarse sobre la cornisa, y el cristiano que lo hubiese contemplado habría tenido que santiguarse tomándolo por el enemigo malo o por duende cuando menos. Y no se olvide que por aquellos tiempos era de pública voz y fama que en ciertas noches la plazuela de San Agustín era invadida por una procesión de ánimas del purgatorio con cirio en mano. Yo ni quito ni pongo; pero sospecho que con la república y el gas les hemos metido el resuello a las ánimas benditas, que se están muy mohínas y quietas en el sitio donde a su Divina Majestad plugo ponerlas.
El atrio de la iglesia no tenía por entonces la magnífica verja de hierro que hoy lo adorna, y la policía nocturna de la ciudad estaba en abandono tal, que era asaz difícil encontrar una ronda. Los buenos habitantes de Lima se encerraban en casita a las diez de la noche, después de apagar el farol de la puerta, y la población quedaba sumergida en plena tiniebla con gran contentamiento de gatos y lechuzas, de los devotos de hacienda ajena y de la gente dada a amorosas empresas.
El avisado lector, que no puede creer en duendes ni en demonios coronados, y que, como es de moda en estos tiempos de civilización, acaso no cree ni en Dios, habrá sospechado que es un ladrón el que se introduce por la claraboya de la iglesia. Piensa mal y acertarás.
En efecto. Nuestro hombre con auxilio de una cuerda se descolgó al templo, y con paso resuelto se dirigió al altar mayor.
Yo no sé, lector, si alguna ocasión te has encontrado de noche en un vasto templo, sin más luz que la que despiden algunas lamparillas colocadas al pie de las efigies y sintiendo el vuelo, y el graznar fatídico de esas aves que anidan en las torres y bóvedas. De mí sé decir que nada ha producido en mi espíritu una impresión más sombría y solemne a la vez, y que por ello tengo a los sacristanes y monaguillos en opinión, no diré de santos, sino de ser los hombres de más hígados de la cristiandad. ¡Me río yo de los bravos de la independencia!
Llegado nuestro hombre al sagrario, abrió el recamarín, sacó la Custodia, envolvió en su pañuelo la Hostia divina, dejándola sobre el altar, y salió del templo por la misma claraboya que le había dado entrada.
Solo dos días después, en la mañana del sábado 25, cuando debía hacerse la renovación de la Forma, vino a descubrirse el robo. Había desaparecido el Sol de oro, evaluado en más de 40.000 pesos, y cuyas ricas perlas, rubíes, brillantes, zafiros, ópalos y esmeraldas eran obsequio de las principales familias de Lima. Aunque el pedestal era también de oro y admirable como obra de arte, no despertó la codicia del ladrón.
Fácil es imaginarse la conmoción que este sacrilegio causaría en el devoto pueblo. Según refiere el erudito escritor del Diario de Lima, en los números del 4 y 5 de octubre de 1791, hubo procesión de penitencia, sermón sobre el texto de David: Exurge, Domine, et judica causam tuam, constantes rogativas, prisión de legos y sacristanes, y carteles fijando premios para quien denunciase al ladrón. Se cerraron los coliseos y el duelo fue general cuando, corriendo los días sin descubrirse al delincuente, recurrió la autoridad eclesiástica al tremendo resorte de leer censuras y apagar candelas.
Por su parte el marqués de Villagarcía, virrey del Perú, había llenado su deber, dictando todas las providencias que en su arbitrio estaban para capturar al sacrílego. Los expresos a los corregidores y demás autoridades del virreinato se sucedieron sin tregua, hasta que a fines de noviembre llegó a Lima un alguacil del intendente de Huancaveliva don Jerónimo Solá, ex consejero de Indias, con pliegos en los que éste comunicaba a su excelencia que el ladrón se hallaba aposentado en la cárcel y con su respectivo par de calcetas de Vizcaya. Bien dice el refrán que «entre bonete y almete se hacen cosas de copete».
Las campanas se echaron a vuelo, el teatro volvió a funcionar, los vecinos abandonaron el luto, y Lima se entregó a fiestas y regocijos.
II
Ciñéndonos al plan que hemos seguido en las Tradiciones, viene aquí a cuento una rápida reseña histórica de la época de mando del excelentísimo señor don José de Mendoza Caamaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía, de Monroy y de Cusano, conde de Barrantes y señor de Vista Alegre, Rubianes y Villanueva, vigésimo nono virrey del Perú por su majestad don Felipe V, y que a la edad de sesenta años se hizo cargo del gobierno de estos reinos en 4 de enero de 1736.
El marqués de Villagarcía se resistió mucho a aceptar el virreinato del Perú, y persuadiéndolo uno de los ministros del rey para que no rechazase lo que tantos codiciaban, dijo:
«Señor, vueseñoría me ponga a los pies de su majestad, a quien venero como es justo y de ley, y represéntele que haciendo cuentas conmigo mismo, he hallado que me conviene más vivir pobre hidalgo que morir rico virrey.»
El soberano encontró sin fundamento la excusa, y el nombrado tuvo que embarcarse para América.
Sucediendo al enérgico marqués de Castelfuerte, la ley de las compensaciones exigía del nuevo virrey una política menos severa. Así, a fuerza de sagacidad y moderación, pudo el de Villagarcía impedir que tomasen incremento las turbulencias de Oruro y mantener a raya al cuzqueño Juan Santos, que se había proclamado inca.
No fue tan feliz con los almirantes ingleses Vernon y Jorge Andson, que con sus piraterías alarmaban la costa. Haciendo grandes esfuerzos e imponiendo una contribución al comercio, logró el virrey alistar una escuadra, cuyo jefe evitó siempre poner sus naves al alcance de los cañones ingleses, dando lugar a que Andson apresara el galeón de Manila, que llevaba un cargamento valuado en más de 3 millones de pesos.
Bajo su gobierno fue cuando el mineral del Cerro de Paseo principió a adquirir la importancia de que hoy goza, y entre otros sucesos curiosos de su época merecen consignarse la aurora boreal que se vio una noche en el Cuzco, y la muerte que dieron los fanáticos habitantes de Cuenca al cirujano de la expedición científica que a las órdenes del sabio La Condamine visitó la América. Los sencillos naturales pensaron, al ver unos extranjeros examinando el cielo con grandes telescopios, que esos hombres se ocupaban de hechicerías y malas artes.
A propósito de la venida de la comisión científica, leemos en un precioso manuscrito que existe en la biblioteca de Lima, titulado Viaje al globo de la Luna, que el pueblo limeño bautizó a los ilustres marinos españoles don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa y a los sabios franceses Gaudin y La Condamine con el sobrenombre de los caballeros del punto fijo, aludiendo a que se proponían determinar con fijeza la magnitud y figura de la tierra. Un pedante, creyendo que los cuatro comisionados tenían facultad para alejar de Lima cuanto quisiesen la línea equinoccial, se echó a murmurar entre el pueblo ignorante contra el virrey marqués de Villagarcía, acusándolo de tacaño y menguado; pues por ahorrar un gasto de quince o 20.000 pesos que pudiera costar la obra, consentía en que la línea equinoccial se quedase como se estaba y los vecinos expuestos a sufrir los recios calores del verano. Trabajillo parece que costó convencer al populacho de que aquel charlatán ensartaba disparates. Así lo refiere el autor anónimo del ya citado manuscrito.
Después de nueve años y medio de gobierno, y cuando menos lo esperaba, fue el virrey desairosamente relevado con el futuro conde de Superunda en julio de 1745. Este agravio afectó tanto al anciano marqués de Villagarcía, que regresando para España, a bordo del navío Héctor, murió en el mar, en la costa patagónica, en diciembre del mismo año.
III
Lucas de Valladolid era un mestizo, de la ciudad de Huamanga, que ejercía en Lima el oficio de platero. Obra de sus manos eran las mejores alhajas que a la sazón se fabricaban. Pero el maestro Lucas picaba de generoso, y en el juego, el vino y las mozas de partido derrochaba sus ganancias.
Los padres agustinos le dispensaban gran consideración, y el maestro Lucas era uno de sus obligados comensales en los días de mantel largo. Nuestro platero conocía, pues, a palmos el convento y la iglesia, circunstancia que le sirvió para realizar el robo de la Custodia, tal como lo dejamos referido.
Dueño de tan valiosa prenda, se dirigió con ella a su casa, desarmó el Sol, fundió el oro y engarzó en anillos algunas piedras. Viendo la excitación que su crimen había producido, se resolvió a abandonar la ciudad y emprendió viaje a Huacanvelica, enterrando antes en la falda de San Cristóbal una parte de su riqueza.
La esposa del intendente Solá era limeña, y a ésta se presentó el maestro Lucas ofreciéndola en venta seis magníficos anillos. En uno de ellos lucía una preciosa esmeralda, y examinándola la señora, exclamó: «¡Qué rareza! Esta piedra es idéntica a la que obsequié para la Custodia de San Agustín».
Turbose el platero, y no tardó en despedirse.
Pocos minutos después entraba el intendente en la estancia de su esposa, y le participó que acababa de llegar un expreso de Lima con la noticia del sacrílego robo.
—Pues, hijo mío —le interrumpió la señora—, hace un rato que he tenido en casa al ladrón.
Con los informes de la intendenta procediose en el acto a buscar al maestro Lucas, pero ya éste había abandonado la población. Redobláronse los esfuerzos y salieron inmediatamente algunos indios en todas direcciones en busca del criminal, logrando aprehenderlo a tres leguas de distancia.
El sacrílego principió por una tenaz negativa; pero le aplicaron garrotillo en los pulgares o un cuarto de rueda, y cantó de plano.
Cuando el virrey recibió el oficio del intendente de Huancavelica despachó para guarda del reo una compañía de su escolta.
Llegado éste a Lima en enero de 1744, costó gran trabajo impedir que el pueblo lo hiciese añicos. ¡Las justicias populares son cosa rancia por lo visto!
A los pocos días fue el ladrón puesto en capilla, y entonces solicitó la gracia de que se le acordasen cuatro meses para fabricar una Custodia superior en mérito a la que él había destruido. Los agustinos intercedieron y la gracia fue otorgada.
Las familias pudientes contribuyeron con oro y nuevas alhajas, y cuatro meses después, día por día, la custodia, verdadera obra de arte, estaba concluida. En este intervalo el maestro Lucas dio en su prisión tan positivas muestras de arrepentimiento que le valieron la merced de que se le conmutase la pena.
Es decir, que en vez de achicharrarlo como a sacrílego, se le ahorcó muy pulcramente como a ladrón.
Un virrey y un arzobispo. Crónica de la época del trigésimo virrey del Perú
La época del coloniaje, fecunda en acontecimientos que de una manera providencial fueron preparando el día de la Independencia del Nuevo Mundo, es un venero poco explotado aún por las inteligencias americanas.
Por eso, y perdónese nuestra presuntuosa audacia, cada vez que la fiebre de escribir se apodera de nosotros, demonio tentador al que mal puede resistir la juventud, evocamos en la soledad de nuestras noches al genio misterioso que guarda la historia del ayer de un pueblo que no vive de recuerdos ni de esperanzas, sino de actualidad.