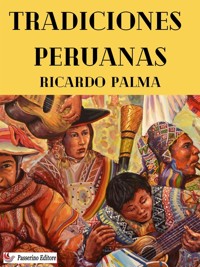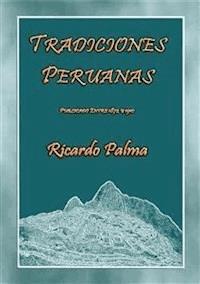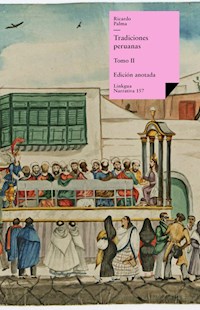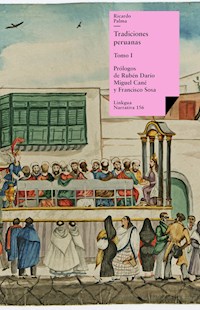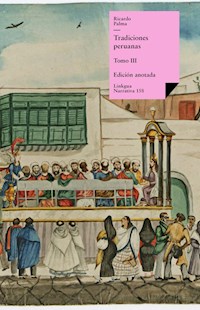
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Las Tradiciones peruanas, de Ricardo Palma (1833-1919), son una crónica apasionante de la historia del Perú. Es un libro lleno de imágenes atrapadas entre el costumbrismo, la ironía y la reflexión cultural. Palma sorprende por la modernidad y agudeza de su prosa, por su voluntad de construir una memoria nacional de marcado valor estético. Tradiciones peruanas, cuya serie de publicaciones inició en 1872 y se extendería hasta 1910, están escritas con un estilo muy personal. En él la ficción histórica se insinúa y mezcla, hábil, poética y satíricamente con la historia. Las Tradiciones peruanas presentan un amplio panorama de la vida peruana del tiempo de los incas. Encierran, ademas de episodios incaicos, los sucesos memorables de la Conquista y la Colonia. Hablan de la guerra de la Independencia nacional, y también de los acontecimientos del siglo XIX durante la vida de su autor. Él mismo afirmó, al presentar la primera serie de sus Tradiciones: «Me gusta mezclar lo trágico y lo cómico, la historia con la mentira». - Las tradiciones son 453, cronológicamente, dentro de la historia peruana, - seis de ellas se refieren al imperio incaico, - 339 se refieren al virreinato, - 43 se refieren a la emancipación, - 49 se refieren a la república - y 16 no se ubican en un periodo histórico preciso.Ricardo Rosell, su discípulo, dijo: «Con cuatro paliques, dos mentiras y una verdad, hilvana Palma una tradición.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ricardo Palma
Tradiciones peruanas Tomo III
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Tradiciones peruanas.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de la colección: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-1126-641-3.
ISBN tapa dura: 978-84-9953-768-9.
ISBN ebook: 978-84-9953-764-1.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 15
La vida 15
Una extraña crónica romántica 15
El divorcio de la condesita 17
I 17
II 20
El que espera desespera 25
La laguna del diablo 28
¡Al rincón! ¡Quita calzón! (A Monseñor Manuel Tovar) 33
Creo que hay infierno 36
Una hostia sin consagrar (A Benjamín Vicuña Mackenna) 40
I 40
II 42
III. Mucho sabe la zorra; pero más sabe el que la toma 44
El primer toro 45
Juana la Marimacho 48
Una sentencia primorosa (A don Manuel Ricardo Trelles) 51
Un drama íntimo (A don Adolfo E. Dávila) 55
I 55
II 58
III 59
IV 60
V 61
VI 62
Una astucia de Abascal 63
I 63
II 65
III 66
Un tenorio americano (A don Alberto Navarro Viola) 68
I 68
II 71
III 72
IV 75
La viudita 77
I 77
II 79
El gran mariscal don Antonio G. de La-Fuente 80
¡Que repiquen en Yauli! Origen histórico de esta frase 81
I 82
II 85
David y Goliat 88
Seis por seis son treinta y seis 92
I 92
El gran Mariscal don Agustín Gamarra 94
II 95
El sombrero del padre Abregú 97
I 97
II 100
El canónigo del taco 102
II 104
III 106
Hilachas 107
I. Los caciques suicidas 107
II. Granos de trigo 108
III. Agustinos y franciscanos 109
IV. Lapsus linguæ episcopal 111
V. Las tres misas de finados 112
VI. Entre santa y santo, pared de cal y canto 114
VII. Un emplazamiento 116
VIII. Brazo de plata 117
IX. ¡Arre, borrico! Quien nació para pobre no ha de ser rico 119
X. Las campanas de Eten 121
XI. Los gobiernos del Perú 122
XII. Apocalíptica 124
XIII. Órdenes para el infierno 125
XIV. Palabras sacan palabras 127
XV. Un asesinato justificado 129
XVI. La calle de la Manita 131
XVII. La calle de las aldabas 133
XVIII. Como San Jinojo 134
XIX. Carencia de medias y abundancia de medios 136
XX. ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! 138
XXI. La casa de las penas 140
XXII. Una lección en regla 142
XXIII. Un marido feroz 144
XXIV. Un tiburón 146
XXV. El judío errante en el Cuzco 147
XXVI. El primer buque de vapor 149
XXVII. Un fanático 153
XXVIII. Truenos en Lima 154
Entrada de virrey 157
Los plañideros del siglo pasado 166
Sinfonía a toda orquesta 196
El Demonio de los Andes (A Ricardo Becerra) 201
I. Los tres motivos del oidor 211
II. El que se ahogó en poca agua 214
III. Si te dieren hogaza, no pidas torta 217
IV. Comida acabada, amistad terminada 222
V. El sueño de un santo varón 225
VI. Los postres del festín 229
VII. Las hechas y por hacer 232
VIII. Maldición de mujer 235
IX. Un hombre inmortal 240
X. ¡Ay cuitada! Y ¡guay de lo que aquí andaba! 244
XI. La bofetada póstuma 248
XII. El robo de las calaveras 251
Mírense en este espejo 256
La excomunión de los alcaldes de Lima 260
I 260
II 262
III 263
IV 266
El chocolate de los jesuitas 267
I 267
II 268
Las brujas de Ica 271
I 271
II 271
III 273
IV 275
V 276
VI 277
Un caballero de industria 278
De cómo a un intendente le pusieron la ceniza en la frente (A Manuel Aurelio Fuentes) 281
I 281
II 282
III 285
De esta capa, nadie escapa 286
I 286
II 288
Los dos Sebastianes 292
La catedral del Cuzco 296
La Virgen del sombrerito y el chapín del Niño 300
I 300
II 301
El obispo Chicheñó 304
¡Ahí viene el Cuco! 309
I. Ño veintemil 310
II. Don Tadeo López, el condecorado 312
Resurrecciones 319
I 319
II 321
Agua mansa 324
I 324
II 324
III 326
IV 328
Una chanza de inocentes 329
A muerto me huele el godo 332
Origen de una industria 335
Una aventura amorosa del padre Chuecas 340
I 340
II 345
Entre libertador y dictador (A Julio S. Hernández) 348
I 348
II 348
III 349
IV 350
V 353
Cosas tiene el rey cristiano que parecen de pagano 355
I 355
II 361
III 363
IV 366
V 367
La venganza de un cura 370
I 370
II 371
III 373
IV 373
Los escrúpulos de Halicarnaso 376
I 376
II 378
Los veinte mil godos del obispo 381
La soga arrastra 385
I 385
II 387
III 388
IV 389
V 391
Las balas del Niño Dios (Al señor general don Juan Buendía) 393
I 393
II 395
Libros a la carta 401
Brevísima presentación
La vida
Ricardo Palma (1833-1919). Perú.
Nació el 7 de febrero de 1833 en Lima y murió el 6 de octubre de 1919 en esa ciudad. Fue la principal figura del romanticismo peruano y alcanzó un puesto en la Real Academia Española. Escribió periodismo, poemas, piezas teatrales, sátiras políticas, libros de recuerdos y de viaje, estudios lexicográficos y literarios.
Fue desterrado del Perú y vivió dos años en Chile, donde escribió Anales de la inquisición de Lima, su primera obra relevante.
Una extraña crónica romántica
Las Tradiciones peruanas son una crónica apasionante de la historia del Perú, llena de imágenes atrapadas entre el costumbrismo, la ironía y la reflexión cultural. Palma sorprende por la modernidad y agudeza de su prosa, por su voluntad de construir una memoria nacional de marcado valor estético.
El divorcio de la condesita
I
Si nuestros abuelos volvieran a la vida, a fe que se darían de calabazadas para convencerse de que el Lima de hoy es el mismo que habitaron los virreyes. Quizá no se sorprenderían de los progresos materiales tanto como del completo cambio en las costumbres.
El salón de más lujo ostentaba entonces larguísimos canapés forrados en vaqueta, sillones de cuero de Córdoba adornados con tachuelas de metal y, pendiente del techo, un farol de cinco luces con los vidrios empañados y las candilejas cubiertas de sebo. En las casi siempre desnudas paredes se veía un lienzo, representando a San Juan Bautista o a Nuestra Señora de las Angustias, y el retrato del jefe de la familia con peluca, gorguera y espadín. El verdadero lujo de las familias estaba en las alhajas y vajilla.
La educación que se daba a las niñas era por demás extravagante. Un poco de costura, un algo de lavado, un mucho de cocina y un nada de trato de gentes. Tal cual viejo, amigo íntimo de los padres, y el reverendo confesor de la familia, eran los únicos varones a quienes las chicas veían con frecuencia. A muchas no se las enseñaba a leer para que no aprendiesen en libros prohibidos cosas pecaminosas, y a la que alcanzaba a decorar el Año Cristiano no se lo permitía hacer sobre el papel patitas de mosca o garrapatos anárquicos por miedo de que, a la larga, se cartease con el percunchante.
Así cuando llegaba un joven a visitar al dueño de casa, las muchachas emigraban del salón como palomas a vista del gavilán. Esto no impedía que por el ojo do la llave, a hurtadillas de señora madre, hicieran minucioso examen del visitante. Las muchachas protestaban, in pecto, contra la tiranía paternal; que, al fin, Dios creó a ellas para ellos y al contrario. Así todas rabiaban por marido; que el apetito se los avivaba con la prohibición de atravesar palabra con los hombres, salvo con los primos, que para nuestros antepasados eran tenidos por seres del género neutro, y que de vez en cuando daban el escándalo de cobrar primicias o hacían otras primadas minúsculas. A las ocho de la noche la familia se reunía en la sala para rezar el rosario, que por lo menos duraba una hora, pues le adicionaban un trisagio, una novena y una larga lista de oraciones y plegarias por las ánimas benditas de toda la difunta parentela. Por supuesto, que el gato y el perro también asistían al rezo.
La señora y las niñas, después de cenar su respectiva taza de champuz de agrio o de mazamorra de la mazamorrería, pasaban a ocupar la cama, subiendo a ella por una escalerita. Tan alto era el lecho que, en caso de temblor, había peligro de descalabrarse al dar un brinco.
En los matrimonios no se había introducido la moda francesa de quo los cónyuges ocupasen lecho separado. Los matrimonios eran a la antigua española, a usanza patriarcal, y era preciso muy grave motivo de riña para que el marido fuese a cobijarse bajo otra colcha.
En esos tiempos era costumbre dejar las sábanas a la hora en que cacarean las gallinas, causa por la que entonces no había tanta muchacha tísica o clorótica como en nuestros días, De nervios no se hable. Todavía no se habían inventado las pataletas, quo hoy son la desesperación de padres y novios; y a lo sumo, si había alguna prójima atacada de gota coral, con impedirla comer chancaca o casarla con un pulpero catalán, se curaba como con la mano; pues parece que un marido robusto era santo remedio para femeniles dolamas.
No obstante la paternal vigilancia, a ninguna muchacha le faltaba su chichisbeo amoroso; que sin necesidad de maestro, toda mujer, aun la más encogida, sabe en esa materia más que un libro y que San Agustín y San Jerónimo y todos los santos padres de la Iglesia que, por mi cuenta, debieron ser en sus mocedades duchos en marrullerías. Toda limeña encontraba minuto propicio para pelar la pava tras la celosía de la ventana o del balcón.
Lima, con las construcciones modernas, ha perdido por completo su original fisonomía entre cristiana y morisca. Ya el viajero no sospecha una misteriosa beldad tras las rejillas, ni la fantasía encuentra campo para poetizar las citas y aventuras amorosas. Enamorarse hoy en Lima, es lo mismo que haberse enamorado en cualquiera de las ciudades de Europa.
Volviendo al pasado, era señor padre, y no el corazón de la hija, quien daba a ésta marido. Esos bártulos se arreglaban entonces autocráticamente. Toda familia tenía en el jefe de ella un ezar más despótico que el de las Rusias. ¡Y guay de la demagoga que protestara! Se la cortaba el pelo, se la encerraba en el cuarto oscuro o iba con títeres y petacas a un claustro, según la importancia de la rebeldía. El gobierno reprimía, la insurrección con brazo de hierro y sin andarse con paños tibios.
En cambio, la autoridad de un marido era menos temible, como van ustedes a convencerse por el siguiente relato histórico.
II
Marianita Belzunce contaba (según lo dice Mendiburu en su Diccionario Histórico) allá por los años de 1755 trece primaveras muy lozanas. Huérfana y bajo el amparo de su tía, madrina y tutora doña Margarita de Murga y Muñatones, empeñose ésta en casarla con el conde de Casa-Dávalos don Juan Dávalos y Ribera, que pasaba de sesenta octubres y que era más feo que una excomunión. La chica se desesperó; pero no hubo remedio. La tía se obstinó en casar a la sobrina con el millonario viejo, y vino el cura y laus tibi Christi.
Para nuestros abuelos eran frases sin sentido las de la copla popular:
No te cases con viejo
por la moneda:
la moneda se gasta
y el viejo queda.
Cuando la niña se encontró en el domicilio conyugal, a solas con el conde, lo dijo:
—Señor marido, aunque vuesa merced es mi dueño y mi señor, jurado tengo, en Dios y en mi ánima, no ser suya hasta que haya logrado hacerse lugar en mi corazón; que vuesa merced ha de querer compañera y no sierva. Haga méritos por un año, que tiempo es sobrado para que vea yo si es cierto lo que dice mi tía: que el amor se cría.
El conde gastó súplicas y amenazas, y hasta la echó de marido; pero no hubo forma de que Marianita apease de su ultimátum.
Y su señoría (¡Dios lo tenga entro santos!) pasó un año haciendo méritos, es decir, compitiendo con Job en cachaza y encolándose hasta del vuelo de las moscas, que en sus mocedades había oído el señor conde este cantarcillo:
El viejo que se casa
con mujer niña,
él mantiene la cepa
y otro vendimia.
La víspera de vencerse el plazo desapareció la esposa de la casa conyugal, y púsose bajo el patrocinio de su prima la abadesa de Santa Clara.
El de Casa-Dávalos tronó, y tronó gordo. Los poderes eclesiástico y civil tomaron parte en la jarana; gastose, y mucho, en papel sellado, y don Pedro Bravo de Castilla, que era el mejor abogado de Lima, se encargó de la defensa de la prófuga.
Solo la causa de divorcio que en tiempo de Abascal siguió la marquesa de Valdelirios (causa de cuyos principales alegatos poseo copia, y que no exploto porque toda ella se reduce a misterios de alcoba subiditos de color), puede hacer competencia a la de Marianita Belzunce. Sin embargo, apuntaré algo para satisfacer curiosidades exigentes.
Doña María Josefa Salazar, esposa de su primo hermano el marqués de Valdelirios don Gaspar Carrillo, del orden de San Carlos y coronel del regimiento de Huaura, se quejaba en 180 de que su marido andaba en relaciones subversivas con las criadas, refiere muy crudamente los pormenores de ciertas sorpresas, y termina pidiendo divorcio porque su libertino consorte hacía años que, ocupando el mismo lecho que ella, la volvía la espalda.
El señor marqués de Valdelirios niega el trapicheo con las domésticas; sostiene que su mujer, si bien antes de casarse rengueaba ligeramente, después de la bendición echó a un lado el disimulo y dio en cojear de un modo horripilante; manifiéstase celoso de un caballero de capa colorada, que siempre se aparecía con oportunidad para dar la mano a la marquesa al bajar o subir al carruaje; y concluye exponiendo que él, aunque la iglesia lo mande, no puede hacer vida común con mujer que chupa cigarro de Cartagena de Indias.
Por este apunte imagínense el resto los lectores maliciosos. En ese proceso hay mirabilia en declaraciones y careos.
Sigamos con la causa de la condesita de Casa-Dávalos.
Fue aquélla uno de los grandes sucesos de la época. Medio Lima patrocinaba a la rebelde, principalmente la gente moza que no podía ver de buen ojo que tan linda criatura fuera propiedad de un vejestorio. ¡Pura envidia! Estos pícaros hombres son a veces de la condición del perro del hortelano.
Constituyose un día el provisor en el locutorio del monasterio, y entró él, que aconsejaba a la rebelde volviese al domicilio conyugal, y la traviesa limeña se entabló este diálogo:
—Dígame con franqueza, señor provisor, ¿tengo yo cara de papilla?
—No, hijita, que tienes cara de ángel.
—Pues si no soy papilla, no soy plato para viejo, y si soy ángel, no puedo unirme al demonio.
El previsor cerró el pico. El argumento de la muchacha era de los de chaquetilla ajustada.
Y ello es que el tiempo corría, y alegatos iban y alegatos venían, y la validez o nulidad del matrimonio no tenía cuando declararse. Entretanto, el nombre del buen conde andaba en lenguas y dando alimento a coplas licenciosas, que costumbre era en Lima hacer versos a porrillo sobre todo tema que a escándalo se prestara. He aquí unas redondillas que figuran en el proceso, y de las que se hizo mérito para acusar de impotencia al pobre conde:
Con una espada mohosa
y ya sin punta ni filo
estate, conde, tranquilo:
no pienses en otra cosa.
Toda tu arrogancia aborta
cuando la pones a prueba:
tu espada, como no es nueva,
conde, ni pincha ni corta.
Lo mejor que te aconsejo
es que te hagas ermitaño;
que el buen manjar hace daño
al estómago de un viejo.
Para que acate Mariana
de tus privilegios parte,
necesitabas armarte
de una espada toledana.
Convengamos en que los poetas limeños, desde Juan de Caviedes hasta nuestros días, han tenido chispa para la sátira y la burla.
Cuando circularon manuscritos estos versos, amostazose tanto el agraviado, que fuese por desechar penas o para probar a su detractor que era aún hombre capaz de quemar incienso en los altares de Venus, echose a la vida airada y a hacer conquistas, por su dinero, se entiendo, ya que no por la gentileza de sus personales atractivos.
Tal desarreglo lo llevó pronto al sepulcro y puso fin al litigio.
Marianita Belzunce salió entonces del claustro, virgen y viuda. Joven, bella, rica e independiente, presumo que (esto no lo dicen mis papeles) encontraría prójimo que, muy a gusto de ella, entrase en el pleno ejercicio de las funciones maritales, felicidad que no logró el difunto.
El que espera desespera
Propietario de la Palma, valiosa hacienda del valle de Ica, era por los años de 1773 el señor de Apezteguía, marqués de Torrehermosa, hombre notable, así por su altivez de carácter y señorial riqueza, como por la gallardía de su persona, lo despejado de su ingenio y su envidiable fortuna para con las hijas de aquella buena señora que no hizo ascos a la serpiente del Paraíso.
Tenía el marqués por administrador de su fundo a un mancebo andaluz, enamoradizo como su señor, y acaso por este motivo muy querido de él. El curro era, como se dice, el ojito derecho del señor de Apezteguía.
Parece que el andaluz tuvo aviso cierto de que una muchacha que le traía sorbidos bolsillos y sesos, le daba coadjutor en sus ausencias; y una noche, jinete sobre el más brioso caballo de la hacienda, galopó hacia Ica, sorprendió a la hembra en callejón sin salida, la hizo en la cara un chirlo en forma de jabeque y, a corre que te pillan, se regresó a la Palma.
Era corregidor de Ica el brigadier don Antonio Arnao, soldado de la cáscara amarga y hombre bragado si los hubo. Fue este don Antonio padre de la célebre y varonil doña Agueda, mujer del intendente Urrutia, sobre la que aún se hacen lenguas los viejos cuando refieren sus genialidades, entre las que la menor era agarrar por los cabezones a su manso marido el intendente de Tarma y coram pópulo romperlo el bautismo.
Al saber don Antonio el atentado del currito, despachó escribano y alguaciles a la hacienda, con orden precisa de no regresar sin el delincuente. El marqués se metió en sus calzones, dio un soplamocos al depositario de la fe pública, amenazó con paliza a los ministriles, y contestó que él era persona bastante para responder por el reo. Los comisionados regresaron a Ica corridos y maltrechos, y dieron cuenta de todo a la autoridad. ¡Bonito genio gastaba su merced el corregidor para andarse con blanduras en punto a administración de justicia!
—¡No que no! —pensó su señoría—. Haceos de miel y os paparán las moscas. «Con bueno la habedes, marquesito, y agora lo veredes», que dijo Agrajes.
Y poniéndose a la cabeza de una compañía de soldados, penetró en la hacienda. El marqués armó a sus esclavos, y hubo recia y sangrienta batalla durante una hora. Al fin la victoria se declaró por el gobierno, y el señor de Apezteguía cayó prisionero, mientras el mayordomo escapaba a uña de caballo, sin que después se volviera a tener noticia de su individuo y paradero.
A las volandas organizose el sumario, y el guapo don Antonio Arnao remitió a Lima con doble escolta, cargado de hierros y sobre mula aparejada, a todo un linajudo marqués...
La aristocracia echó ternos. «¡Un corregidor de mala muerte tratar con tan poco miramiento a un hombre de pergaminos!... ¡Ya todos somos unos, no hay privilegios ni cosa que merezca respeto!...»
Pero más que la nobleza se indignaron las limeñas contra la perversa autoridad que había tenido la desvergüenza de poner barra de grillos al varón más buen mozo y galanteador de estos reinos del Perú.
¡Dios de Dios! ¡Y qué falta nos hace en esta era republicana una docena de autoridades fundidas en el molde del corregidor de Ica!
Tan grande fue el trajín de faldas y veneras que, después de año y medio de juicio, la Audiencia estuvo a punto de declarar libre de culpa y pena al marqués, destituir a Arnao, que desempeñaba el cargo con nombramiento real, y pudrirlo en la cárcel.
Afortunadamente para éste, el mismo día en que iba a formularse el fallo llegó el cajón de España y con él un pliego, entre otros de su majestad, ordenando se enviase el proceso a la corona.
El astuto Arnao había tenido la previsión de mandar sigilosamente a Madrid uno de sus deudos con copia del sumario y cartas, en las que exhibía al marqués como rebelde a la justicia del rey.
—¿Causa de rebeldía? —dijo Carlos III—. ¡Oreja, y vengan acá los autos! Proceso enviado a España era la vida perdurable, era algo así como en nuestros asendereados tiempos un encierro precautorio (de que Dios nos libre, amén) en San Francisco de Paula.
Melancolizósele el ánimo al marqués, al saber que tenía que esperar como las ánimas del purgatorio el día de la redención y desesperó de esperar y murió en chirona. Hizo bien y requetebién; le alabo el gusto, porque yo en su caso habría también liado el petate.
La causa volvió sentenciada, siete años después de su muerte; y lo que es peor, con una de aquellas sentencias que son nada entre dos platos.
La laguna del diablo
Parece que el diablo tuvo en los tiempos del coloniaje gran predilección por el corregimiento de Puno, Pruébalo el que allí abundan las consejas en que interviene el rey de los abismos.
Esta predilección llegó al extremo de no conformarse su majestad cornuda con ser un cualquiera de esos pueblos, sino que aspiró a ejercer mando en ellos. Traslado al alcalde de Paucarcolla.
Y no solo hizo el diablo diabluras como suyas, sino que también trató de hacer cosas santas, queriendo tal vez ponerse bien con Dios; pues a propósito de la iglesia de Pusi, que se empezó a edificar a fines del siglo anterior, refieren que el ángel condenado contribuía todos los sábados con una barra de plata del peso de cien marcos, la que inmediatamente vendía el cura, que era el sobrestante de la obra y con quien el Patudo, bajo el disfraz de indio viejo, se entendía. Desgraciadamente el templo, que auguraba ser el más grande y majestuoso de cuantos tiene el departamento, quedó sin concluir; porque la autoridad, que siempre se mete en lo que no le importa, se empeñó en averiguar de dónde salían las barras, y el diablo, recelando que le armasen una zancadilla, no volvió a presentarse por los alrededores de Pusi.
Vamos con la tradición, poniendo aparte preámbulos.
Cuentan las crónicas que allá por los, años de 1778 presentose un indio en una pulpería de la por entonces villa de Lampa a comprar varias botijas de aguardiente; mas no alcanzándole el dinero para el pago, dejó en prenda y con plazo de dos meses tinos ídolos o figurillas de oro y plata. La pulpería enseñó estas curiosidades al cura Gamboa, y él, reconociendo que debían ser recientemente extraídas de alguna huaca la comprometió a que diera aviso tan luego como el indio se presentase a reclamar sus prendas.
Púsose el cura de acuerdo con el gobernador don Pablo de Aranibar, y cuando a los dos meses volvió el indio a la pulpería, cayeron sobre el alguaciles y lo llevaron preso ante la autoridad.
Asustado el infeliz con las amenazas del cura y del gobernador, les ofreció conducirlos al siguiente día al sitio de donde había desenterrado los ídolos.
En efecto, llevolos a la pampa de Betanzos, llamada así en memoria del conquistador de este apellido, que casó con la ñusta doña Angelina, hija de Atahualpa; pero por más que escarbaron en una huaca que les indicó el indio, nada pudieron obtener. Temiendo que fuera burla o bellaquería del preso, alzaron los garrotes y empezaron a sacudirle el polvo.
Entregados estaban cura y gobernador a este ejercicio, cuando atraído sin duda por los lamentos de la víctima, se presentó un indio viejo y les dijo:
—Viracochas (blancos o caballeros), no peguen más a ese mozo. Si lo que buscan es oro, yo les llevaré a sitio donde encuentren lo que nunca han soñado.
Los dos codiciosos suspendieron la paliza, entraron en conversación con el viejo y al cabo, se convencieron de que la fortuna se les venía a las manos.
Volviéronse a Lampa con el descubridor y lo tuvieron bien mantenido y vigilado, mientras escribían a Lima solicitando del virrey don Manuel Guirior permiso para desenterrar un tesoro en los terrenos que hoy forman la hacienda de Urcumimuni.
Accedió el virrey Guirior, nombrando a don Simón de Llosa, vecino de Arequipa, para autorizar con su presencia las labores y recibir los quintos que a la corona correspondieran.
Dice Basadre que de los asientos de las cajas reales de Puno aparece que lo sacado de la huaca en tejos de oro se valorizó en poco más de millón y medio de pesos, sin contar lo que se evaporó.
¡Riqueza es en toda tierra de barbudos o lampiños!
Dice la tradición que en la época en que se acopiaba oro para satisfacer el rescate de Atahualpa, mil indios se emplearon en enterrar en Urcumimuni los caudales que componían la carga de doce mil llamas.
El indio viejo contemplaba sonriendo a los felices viracochas, y les dijo un día, cuando ya consideraban agotada la huaca:
—Pues lo que han logrado es poco, que en esta pampa hay todavía mayor riqueza; pero no puede sacarse sin gran peligro.
Con justicia dijo Salomón que una de las tres cosas insaciables es la codicia.
Nuestros caballeros no se dieron por satisfechos con la fortuna hasta allí obtenida, y desoyendo los consejos del anciano emprendieron serios trabajos de excavación.
Llevaban ya en ellos tres semanas, cuando una tarde tropezaron los picos y azadones con un muro de piedra a gran profundidad de la tierra.
Cura, gobernador y representante de la real hacienda brincaron de gusto, imaginándose ya dueños de un nuevo y mayor tesoro.
Solo el indio permanecía impasible y de rato en rato se dibujaba en su rostro una sonrisa burlona.
Redoblaron sus esfuerzos los trabajadores para romper el fuerte muro; mas de improviso, al desprender una piedra colosal, sintiose horrible ruido subterráneo y una gran masa de agua se precipitó por el agujero.
Cuantos allí estaban emprendieron la fuga, deteniéndose a dos cuadras de distancia.
El indio había desaparecido y jamás volvió a tenerse de él noticia.
El sencillo pueblo cree desde entonces que la laguna de Chilimani es obra del diablo para burlar la avaricia de los hombres; y en vano, aun en los tiempos de la República, se han formado sociedades para desaguar esta laguna que, como la de Urcos, se presume que guarda una riqueza fabulosa.
El autor del Viaje al globo de la Luna explica así en su curioso manuscrito lo sucedido: «No tiene duda que el Colla o señor del Collao, vasallo del inca, enterró sus tesoros bajo de tres cerros de tierra hechos a mano. En nuestros días unos españoles, valiéndose de un derrotero proporcionado por unos indios del lugar a sus antecesores, emprendieron la gran obra de destruir los cerritos artificiales. Habían encontrado ya un ídolo de oro y una corona también de oro; pero con el gran gozo que les produjo este hallazgo y el mayor que aún se prometían, no cuidaron de conservar ilesa cierta argamasa, que era como el murallón, o dígase la callana, que recibía estos tesoros para que no los inundasen las poderosas filtraciones del lago vecino. Con este desacierto quedó imposibilitada la prosecución de la obra y perdido el tesoro. Obra de titanes nos parece que los indios allanaran cerros y trasladaran montes e hicieran estas prodigiosas callanas o murallones a orillas de un lago. Sin embargo, el procedimiento era sencillo y dependía del gran número de brazos de que podía disponer el señor. En un plano, por ejemplo, de mil varas de circunferencia trabajaban cincuenta mil o más indios en la excavación, otros tantos en agotar el agua que se filtraba y número igual en ir preparando y acentuando aquellas impenetrables argamasas; siendo de advertir que mucha gente también y a largas distancias iba pasando de mano en mano los materiales. Y así, sin confusión, sin embarazarse y en líneas bien ordenadas trabajaba aquella inmensa multitud en destruir o fabricar cerrillos, hacer subterráneos, caminos y fortalezas».
¡Al rincón! ¡Quita calzón! (A Monseñor Manuel Tovar)
El liberal obispo de Arequipa Chávez de la Rosa, a quien debe esa ciudad, entre otros beneficios, la fundación de la Casa de expósitos, tomó gran empeño en el progreso del seminario, dándole un vasto y bien meditado plan de estudios, que aprobó el rey, prohibiendo solo que se enseñasen derecho natural y de gentes.
Rara era la semana por los años de 1796 en que su señoría ilustrísima no hiciera por lo menos una visita al colegio, cuidando de que los catedráticos cumpliesen con su deber, de la moralidad de los escolares y de los arreglos económicos.
Una mañana encontrose con que el maestro de latinidad no se había presentado en su aula, y por consiguiente los muchachos, en plena holganza, andaban haciendo de las suyas.
El señor obispo se propuso remediar la falta, reemplazando por ese día al profesor titular.
Los alumnos habían descuidado por completo aprender la lección. Nebrija y el Epítome habían sido olvidados.
Empezó el nuevo catedrático por hacer declinar a uno musa, musæ. El muchacho se equivocó en el acusativo del plural, y el señor Chávez le dijo:
—¡Al rincón! ¡Quita calzón!
En esos tiempos regía por doctrina aquello de que la letra con sangre entra, y todos los colegios tenían un empleado o bedel, cuya tarea se reducía a aplicar tres, seis y hasta doce azotes sobre las posaderas del estudiante condenado a ir al rincón.
Pasó a otro. En el nominativo de quis vel quid ensartó un despropósito, y el maestro profirió la tremenda frase:
—¡Al rincón! ¡Quita calzón!
Y ya había más de una docena arrinconados, cuando le llegó su turno al más chiquitín y travieso de la clase, uno de esos tipos que llamamos revejidos, porque a lo sumo representaba tener ocho años, cuando en realidad doblaba el número.
—¿Quid est oratio? —le interrogó el obispo.
El niño o conato de hombre alzó los ojos al techo (acción que involuntariamente practicamos para recordar algo, como si las vigas del techo fueran un tónico para la memoria) y dejó pasar cinco segundos sin responder. El obispo atribuyó el silencio a ignorancia, y lanzó el inapelable fallo:
—¡Al rincón! ¡Quita calzón!
El chicuelo obedeció, pero rezongando entre dientes algo que hubo de incomodar a su ilustrísima.
—Ven acá, trastuelo. Ahora me vas a decir qué es lo que murmuras.
—Yo, nada, señor... nada —y seguía el muchacho gimoteando y pronunciando a la vez palabras entrecortadas.
Tomó a capricho el obispo saber lo que el escolar murmuraba, y tanto le hurgó que, al fin, le dijo el niño:
—Lo que hablo entre dientes es que, si su señoría ilustrísima me permitiera, yo también le haría una preguntita, y había de verse moro para contestármela de corrido.
Picole la curiosidad al buen obispo, y sonriéndose ligeramente, respondió:
—A ver, hijo, pregunta.
—Pues con venia de su señoría, y si no es atrevimiento, yo quisiera que me dijese cuántos Dominus vobiscum tiene la misa.
El señor Chávez de la Rosa, sin darse cuenta de la acción, levantó los ojos.
—¡Ah! —murmuró el niño, pero no tan bajo que no lo oyese el obispo—. También él mira al techo.
La verdad es que a su señoría ilustrísima no se le había ocurrido hasta ese instante averiguar cuántos Dominus vobiscum tiene la misa.1
Encantolo, y esto era natural, la agudeza de aquel arrapiezo, que desde ese día le cortó, como se dice, el ombligo.
Por supuesto, que hubo amnistía general para los arrinconados.
El obispo se constituyó en padre y protector del niño, que era de una familia pobrísima de bienes, si bien rica en virtudes, y le confirió una de las becas del seminario.
Cuando el señor Chávez de la Rosa, no queriendo transigir con abusos y fastidiado de luchar sin fruto con su Cabildo y hasta con las monjas, renunció en 1804 el obispado, llevó entre los familiares que lo acompañaron a España al cleriguito del Dominus vobiscum, como cariñosamente llamaba a su protegido.
Andando los tiempos, aquel niño fue uno de los prohombres de la independencia, uno de los más prestigiosos oradores en nuestras Asambleas, escritor galano y robusto, habilísimo político y orgullo del clero peruano.
¿Su nombre?
¡Qué! ¿No lo han adivinado ustedes?
En la bóveda de la catedral hay una tumba que guarda los restos del que fue Francisco Javier de Luna-Pizarro, vigésimo arzobispo de Lima, nacido en Arequipa en diciembre de 1780 y muerto el 9 de febrero de 1855.
1 Mi amigo el presbítero español don José María Sbarbi, ocupándose en El Averiguador, periódico madrileño, de esta tradición, asegura que son ocho los Dominus vobiscum.
Creo que hay infierno
Cura de San Juan de Lurigancho por los años de 1780 era fray Nepomuceno Cabanillas, religioso de la orden dominica y fanático como un musulmán. Ejercía sobre sus feligreses una autoridad más despótica que la del soberano de todas las Rusias, y un mandato suyo era tanto o más acatado que una real cédula de Carlos IV. Prohibió, bajo pena de excomunión, que en su parroquia se bailasen el Bate-que-bate, el Don Mateo y la Remensura; y por empeño de una su confesada, chica de faldellín de raso y peineta de cacho con lentejuelas, consintió en tolerar el Agua de nieve, el Gatito Miz-Miz y el Minué.
Allí nadie dejaba de oír misa el domingo, ni de cumplir con el precepto por la cuaresma, ni, por supuesto, hubo títere que escapara de pagar con puntualidad diezmos y primicias. Mucho hombre fue su paternidad. Por un quítame allá esas pajas amenazaba al prójimo con excomunión o con hacerlo tostar por sus señorías los inquisidores.
Dueño de la única cantina o pulpería del pueblo era un andaluz, el cual, vendiendo bacalao y vino peleón, iba bonitamente rellenando la hucha. Aunque el cura decía que era ese hombre un bote de malicias, la verdad es que Pepete no pasaba de ser un pobre diablo, que hablaba mucho y mal y que, sin respetos por nadie, salpicaba la conversación con dicharachos tabernarios y tacos más redondos que una bola.
La cantina de Pepete era el lugar de tertulia de los seis u ocho notables del pueblo, y de vez en cuando el padre cura no desdeñaba honrarla con su presencia, aunque las gracias del andaluz no le caían muy en gracia. El andaluz rasgueaba lindamente la guitarra y cantaba:
La prima del cura
de Chuchurumbel,
por no hacer dos camas,
se acuesta con él.
Amoscado un día fray Nepomuceno por ciertas palabrillas un si es no es irreligiosas que se le escaparon al cantinero, levantose de la silla y dijo:
—Pepete, hombre, tú vas a tener mal fin si no sientas la cabeza. Véndeme un cuartillo de pajuela, y que Dios te dé luz.
El cura puso un real sobre el mostrador, mientras el andaluz cortaba un trozo de la cuerda azufrada que los fósforos han venido a proscribir para siempre. Pepete buscó en el cajón de la venta moneda menuda para dar vuelta al fraile, y no encontrándola dijo:
—Lleve no más su merced la pajuela, que otro día pagará.
—Convenido, Pepete; y si no te pago en esta vida, será en la otra.
—¡Alto, padre! —interrumpió el andaluz—. Venga la pajuela, que si para allá me emplaza, hacerme trampa quiere. Yo no fío para que me paguen en el infierno, es decir, nunca.
—¡Hereje! ¿No crees en el infierno?
—¡Qué he de creer, padre! ¿Soy yo tozudo? Eso del infierno es cuento de frailes borrachos para embaucar beatas, ¡qué cuerno!
Y por este tono empezó a enfrascarse la querella.
El cura se empeñó en probar por a+b que hay infierno, purgatorio y limbo, esto es, tres cárceles penitenciarias. El andaluz se encaprichó en no dejarse convencer, y puso por los pies de los caballos al Padre Santo de Roma y a todos los que en la cristiandad se visten por la cabeza como las mujeres, con no poco escándalo de los tertulios, que se persignaban a cada despropósito o interjección cruda que largaba el muy zamarro.
Al fin, aburriose el padre Cabanillas y salió de la cantina diciendo:
—Ahora verás, pícaro hereje, si hay infierno.
Y encontrando al paso al sacristán, añadió:
—Jerónimo, hijo, sube a la torre y toca a excomunión.
Y en efecto. Un minuto después las campanas doblaban y los vecinos acudieron al templo, y diz que el cura, suprimiendo fórmulas de ritual y moniciones; fulminó excomunión en toda regla.
Pepete se vio desde ese instante en gravísimo peligro; pues los feligreses se habían congregado en el atrio de la parroquia y resuelto por unanimidad de votos quemarlo vivo, disintiendo solo sobre el sitio donde debían encender la hoguera. Unos opinaban que en la plaza y otros que en las afueras del pueblo, y tanto se acaloraron en la discusión, que casi se arma una de cachete y garrotazo.
El cantinero sintió frío de terciana ante el amago de justicia popular, y queriendo evitar que después de quemado saliese algún cristiano con el despapucho de que aquella barbaridad había sido lección tremenda, pero justa, ensilló el caballejo y a todo correr se vino a Lima.
Solicitó una entrevista con el arzobispo, le contó la cuita en que se hallaba, y le pidió humildemente que arbitrara forma de salvarlo. Su ilustrísima tomó las informaciones del caso, y pasados algunos días, despachó a Pepete, acompañado del clérigo secretario, con carta para fray Nepomuceno, en la cual se lo ordenaba alzar la excomunión, previa penitencia que el andaluz se allanaba a hacer.
Tuvo, pues, Pepete no solo que confesarse y recibir en la espalda desnuda tres ramalazos con una vara de membrillo, sino que (¡y esta es la gorda!) para que viviese en gracia de Dios, se le forzó a contraer matrimonio con una hembra de peor carácter que un tabardillo entripado, con la cual hacía meses mantenía no sé qué brujuleos pecaminosos. Ítem (y el ítem es cola de pavo real) la novia le traía una suegra más feroz que tigre cebado.
Desde entonces, Pepete se dio un par de puntadas en la boca y no volvió a meterse en filosofías. A lo sumo, cuando su mujer lo armaba un tiberio y la suegra lo arañaba, se conformaba con murmurar:
—¡Vaya si tuvo razón el padre cura! Ahora sí que creo en el infierno; porque con suegra y mujer, lo tengo metido en casa.
Una hostia sin consagrar (A Benjamín Vicuña Mackenna)
I
Esto de hacer, política, como dicen los periodistas gali-parlantes, es cosa rancia en nuestro Perú, mal que nos pese a los hijos de la República que aspiramos al monopolio de las rimbombancias.
En tiempo del coloniaje hacían política los seriotes oidores de la Real Audiencia, como quien dijera los ministros de Estado; y ora amarraban al virrey y lo empaquetaban hecho un fardo, como sucedió con don Blasco Núñez de Vela, o lo chismeaban con la corona, como pasó con el conde de Castellar y otros, hasta alcanzar su destitución o relevo; y aun éste logrado, le ajustaban las clavijas en el juicio de residencia.
La Real Audiencia, desde los tiempos de Amat hasta los de Pezuela, se componía de un regente, ocho oidores, cuatro alcaldes de corte y dos fiscales.
Hacían política los obispos y su cabildo para dominar al virrey en las cuestiones de ceremonial y patronato, y los frailes para obtener la preponderancia de su convento sobre los otros, y las monjas para elegir abadesa a que ni el diocesano ni el representante de la corona tuviese pero que poner.
Y hacían política los cabildantes por el mismo motivo que hoy, y los doctores de la real y pontificia Universidad para acrecentar el prestigio del capelo verde o del capelo morado, y los comerciantes para contrabandear a sus anchas, y hasta el pacífico pueblo por darse aires de importancia, mezclándose en lo que no le va ni le viene conveniencia.
Por supuesto que el virrey también le sacaba púa al trompo, y hacía política como cualquier presidentillo republicano a quien el Congreso manda leyes a granel, y él les va plantando un cúmplase tamañazo, y luego las tira bajo un mueble, sin hacer más caso de ellas que del zancarrón de Mahoma.
A la gran distancia en que nos hallábamos de la metrópoli no era posible exigir que el soberano y su Consejo de Indias acertaran en todas sus disposiciones para el mejor gobierno de estos pueblos. Así, venían a veces algunas reales cédulas de todo punto disparatadas, o cuyo cumplimiento podía acarrear serias perturbaciones y armar un tiberio de mil demonios. Pues el excelentísimo señor virrey tenía su manera de apearse muy bonitamente, y era ésta:
Después de dar cuenta de la cédula en el Real Acuerdo, poníase sobre sus puntales, cogía el papel o pergamino que la contenía, lo besaba si en antojo le venía, y luego, elevándolo a la altura de la cabeza, decía con voz robusta: Acato y no cumplo.
Escribíase después a España haciendo respetuosamente las observaciones del caso, aunque en muchas circunstancias ni siquiera se llenó este expediente y se consideró la real cédula como letra muerta o papel para hacer pajaritas.
Aquello de acato y no cumplo es fórmula que hace cavilar, no digo a un papanatas como yo, sino a un teólogo casuista. En teoría, nuestros presidentes no hacen uso de la formulilla; pero lo que es en la práctica la siguen con mucho desparpajo. Véase lo que pueden el mal precedente y el espíritu de imitación.
A esas reales cédulas acatadas y no cumplidas fue a lo que los limeños llamaron hostias sin consagrar, expresión que, francamente, me parece felicísima.
II
Gobernando Amat, virrey que, como hasta las ratas lo afirman, tuvo uñas de gato despensero, llegó una real cédula poniendo trabas al abuso de los corregidores que comerciaban con los indios, vendiéndoles artículos por el quíntuplo de sur precio efectivo.
A promulgarse en el acto la real cédula, iban a sufrir las autoridades refractarias a la moral y al deber pérdidas macuquinas, peligro del que podían salvar si el virrey se allanaba a retardar por pocos meses la ejecución del mando regio. Era preciso ganar tiempo para que cada prójimo acabase de vender su pacotilla.
Pero eso de hacer la ella gorda a los corregidores gratis et amore, no le hacía pizca de gracia a su excelencia.
Amat no quiso parecerse al sastre del Campillo, que cosía de balde y además ponía el hilo; pues el bendito señor virrey no puso mano en cosa de la que no sacara opima cosecha de relucientes peluconas. Y no me digan que calumnio y difamo a tan elevado personaje; pues sin ocurrir a otros testimonios respetables, citaré únicamente lo que sobre este punto escribe el señor general Mendiburu en su magnífico Diccionario Histórico: «En el juicio de residencia de Amat hubo numerosas reclamaciones que se cortaron transigiendo a fuerza de dinero. Para hacer estos gastos dio poder a don Antonio Gomendio, previniéndole no le diese la pesadumbre de comunicarle detalles fastidiosos. Mucha riqueza era preciso poseer para dar tal autorización, y mucho convencimiento de que las quejas estaban revestidas de justicia y no convenía se depurasen en el terreno judicial».
Por lo visto, su excelencia pensaba que la gala del nadador está en saber guardar la ropa.
El corregidor de Andahuailas, don Jacinto Camargo, era uno de los peor librados con la inmediata publicación de la real cédula. Camargo había obligado a todos los indios de su jurisdicción a que le comprasen, al precio de 3 pesos cada uno, rosarios de cuentas azules, como amuleto para las paperas, coto y demás enfermedades de garganta. Dejando aparte otras granjerías que tuvo este bribón con los pobres indios, fue de pública voz y fama que solo en la venta de rosarios (que en Lima valían 2 reales) se ganó la friolera de 20.000 duros.
Hablando de estas gangas de los corregidores, cuenta el mariscal Miller en sus Memorias que un comerciante a quien se le habían ahuesado dos cajones conteniendo anteojos o espejuelos, se arregló con la autoridad, y ésta obligó a los indios a presentarse en misa provistos de un par de antiparras.
Íntimo camarada del supradicho corregidor de Andahuailas era don Martín de Martiarena, favorito del virrey y el instrumento de que, según general creencia, se valía para sus inmorales especulaciones y tráfico mercantil del poder.
Don Martín sacó copia de la real cédula y la envió a Camargo con esta lacónica y significativa carta:
Compadre y amigo: Ahí va esa píldora. Dórela usted si puede, que sí podrá. Duerma usted sin cuidado, que la hostia quedará sin consagrar todo el tiempo que preciso sea. Dénos Dios Nuestro Señor salud y vida, y reciba un abrazo de su afectísimo. MARTÍN DE MARTIARENA.
III. Mucho sabe la zorra; pero más sabe el que la toma
Que la píldora se doró (y bien dorada) es punto que no admite ni asomo de duda; porque la consabida real cédula permaneció durante cinco meses en la categoría de hostia sin consagrar, siendo notorio de toda notoriedad, como dice un amigo, que
En las felices regiones
donde pasó este suceso,
abundaba mucho el queso...
y mucho más los ratones.
El primer toro
Gentil chasco se lleva quien, juzgando por el título, piense que voy a ocuparme por lo menos del cornúpedo que con Noé desembarcó del Arca, y que cristianamente debo creer y creo que fue el padre y fundador de la familia. No, señores. Más humilde es mi propósito.
Se me ha exigido un artículo corni-tradicional, y no hay forma de salir por la tangente del compromiso. Mis amigos afirman que en cada pelo del bigote escondo una tradición, y ello debe ser cierto, que de cortés peco para decirles que no están en lo verdadero. Déme Dios llevar a buen término esta serie de narraciones, y rompo la tijera para que no críe moho por falta de paño en qué cortar. Entretanto, pecho al agua y al avío; no digan, si alargo el preámbulo, que soy como el guitarrero del Tajamar, que todo se le iba en puntear y puntear.
Amén de la renta que su majestad acordara, según reales cédulas, a sus viso-reyes en el Perú, eran éstos festejados, siempre que por razones del buen servicio les ocurría ir de visita al puerto y presidio del Callao, con una salva de cañonazos; pero quedaba a merced del virrey elegir entre los disparos, que a la postre no son más que humo y estrépito, o reclamar en limpia plata lo que había de gastarse en pólvora. Si no mienten mis apuntes, eran quinientos duros los al año asignados para tal bambolla.
Diz que no faltó representante de la corona que optara por la ración en crudo, en lo cual tengo para mí que procedió con seso.
Otra real cédula prevenía que cuando el virrey asistiese al coliseo, los comediantes o su empresario tenían la obligación de entregar al mayordomo o repostero de palacio algunos patacones para sorbetes y tente en pie de su excelencia y comitiva. Añaden los maldicientes que virrey hubo que no perdonaba función; pero que era enemigo del refresco, no embargante que los cómicos cumplían religiosamente con entregar los cuartejos consabidos.
En 1768 efectuose el estreno de la plaza de Acho, construida para lidias de toros. El propietario de ella, don Hipólito Landaburu, señaló desde la primera corrida 20 pesos para cerveza y butifarras del real representante y su cortejo. Ítem mandó que el primer toro después de estoqueado se obsequiase al cochero y fámulos del virrey, para que éstos sacasen provecho del cuero y de la carne. Para rumboso don Hipólito. ¡Dios lo tenga entre santos!
La costumbre se hizo ley, y hasta los tiempos de Pezuela disfrutó de tal ganga el famulicio. El toro producía un par de peluconas, vendido a un carnicero, quien salaba la carne; pues entonces no se la enviaba a la siguiente mañana al mercado, por considerarse perjudicial a la salud la carne de los bichos que morían en el redondel. ¡Aprensiones de los abuelitos!
Vino la patria, y con ella un empresario patriota y mezquino, que empezó por no dar una peseta para el refresco del Protector San Martín, y que negó a los criados de éste los despojos del primer toro.
«¡Fuera antiguallas y a romper con el pasado!» Tal era la consigna del roñoso empresario de Acho. El alma del generoso Landaburu debió trinar de cólera en el otro mundo ante mezquindad tamaña.
A Ramón Meneses, cochero del general San Martín, se le indigestó la innovación; compró un pliego de papel sellado y fuese al ministro Monteagudo con un recurso fundado en esto y lo otro y lo de más allá, reclamando lo que él creía privilegio inmanente a su cargo.
La querella se hizo cuestión de Estado y de alta política. La opinión pública, que es una señora muy entrometida y casquilucia, se agitó en pro y en contra. Los patriotas y progresistas y novedosos se declararon por el empresario pero los godos y retrógrados y recalcitrantes se decidieron por el auriga. El empresario defendió su bolsa con uñas y dientes, corriose vista al fiscal, y éste dictaminó que la cosa tanto tenía de larga como de ancha, y por ende se las compusiese el gobierno como Dios le diera a entender.
Pero ahí estaba don Bernardo Monteagudo, que era todo un hombre para un encargo, quien cogió la pluma y plantó en el memorial un no ha lugar por ahora que partió por el eje a Ramón Meneses y dejó contentos a los partidos; pues el decreto no otorgaba concesión ni implicaba negativa rotunda.
Era un decretito con callejuela, decretito de agua de malvas, achicoria, goma y raíz de altea.
¿Creerán ustedes que aquí terminó la algólgora del primer toro? Pues se equivocan. Ese por ahora iba a dar pan que rebanar.
Juan Duende, cochero del presidente general Gamarra, y Quintín Quintana, que ejerció idéntico oficio con el presidente general Castilla, amenazaron a los empresarios con resucitar el pleito; pero ambos ciudadanos cocheros eran unos peines sin pizca de respeto por los altos fueros del pescante, y transigieron, previa la promesa de que en cada tarde de lidia se les acudiría con 4 pesos, cuatro copas y cuatro butifarras.
Juana la Marimacho
¡Ah, china diabla! ¡Y bien haya la madre que la parió!
La imaginación me la retrata cabalgada en un brioso overo del Norte, a quince pasos de la puerta del toril, capa colorada en mano y puro de Cartagena en boca. Con chaquetilla de raso azul con alamares de plata, falda verde botella y un rico jipijapa en la cabeza, dicen que era lo que se llama una real moza. Como hay Dios que al verla sentían los hombres tentaciones... así como de reivindicarla.
No la vi yo, por supuesto, en el pleno ejercicio de sus funciones de capeadora de a caballo; pero en su elogio oí decir a un viejo casi lo mismo que, hablando del torero Casimiro Cajapaico, escribe el señor marqués de Valleumbroso en su libro Escuela de caballería conforme a la práctica observada en Lima:
—Esa china merecía estatua en la plaza de Acho.
Digo que no es poco decir.
Con Juana Breña hizo la naturaleza idéntica mozonada que con la monja alférez doña Catalina de Erauso. Equivocó el sexo. Bajo las redondas y vigorosas formas de la gallarda mulata, escondió las más varoniles inclinaciones. Las mujeres, cuya sociedad esquivaba, la bautizaron (no sin razón) con el apodo de la Marimacho.
Juana Breña manejaba los dados sobre el tapete verde con todo el aplomo de un tahúr; y puñal en mano se batía como cualquier guapo, que era diestra esgrimidora. En dos o tres ocasiones estuvo en la cárcel por pendenciera; pero, contando con valedores de alta influencia, lograba siempre su libertad tras pocos días de encierro. Con la misma llaneza con que echaba la capa a un retinto, hacía un chirlo a un cristiano por quítame allá una paja.
En los toros de San Francisco de Paula (que fue lidia que formó época), en los famosos de la Concordia y en los de la recepción del virrey Pezuela estuvo afortunadísima. Montada en ágiles y rozagantes caballos ejecutó lucidas suertes de capeo, sacando gran cosecha de monedas que los concurrentes le arrojaron con profusión desde las galerías y tablado.
«La Juanita Breña
me dejó encantada.
¡Qué arranque de china!
¡Qué bien que capeaba!
¡Y cómo el caballo
lo culebreaba!
¡Y en sentarse a todos,
cierto que los gana!
¡Qué de enamorados
tiene esa muchacha!
¡Y cómo a porfía,
la palmoteaban!»
Estos versos, que copiamos de un listín del año 1820, bastan para dar ligera idea de la popularidad de la Marimacho.
Desde la infancia reveló Juanita Breña propensiones varoniles; por lo que su padre, que era chalán en la hacienda de Retes, la amonestaba diciéndola:
—¡Juana, no te metas a hombre!
Sermón perdido. Con los años se iba desarrollando más y más en la muchacha la inclinación a ejercicios del sexo fuerte.
Pero como todo tiene fin sobre la tierra, los lauros de Juana Breña encontraron al cabo su Waterloo en la misma plaza de Acho, testigo de sus proezas. Allá por el año 25 descuidose una tarde la gentil capeadora, y un corniveleto de la Rinconada de Mala la suspendió entre sus astas, después de despanzurrar al caballo. El pueblo exhaló un inmenso alarido sobresaliendo entre todas las voces la del chalán, padre de Juana, que gritaba:
—¡Toma, china de mis pecados! ¡Métete a hombre!
A algún santo muy milagroso debió en su cuita encomendarse la infeliz, pues solo así se explica que, sin más que el susto y algunas contusiones, hubiera escapado viva de los cuernos del animal.
Desde esa tarde renegó del oficio y no volvió a vérsela en el redondel; pero si renunció a habérselas con los toros vivos, no tuvo por qué enemistarse con la carne de los toros muertos. Juana Breña se hizo carnicera, y hasta después de 1840 ocupaba una mesa en la plaza del Mercado, situada entonces en la que hoy es plaza de Bolívar.
Una sentencia primorosa (A don Manuel Ricardo Trelles)
Hombre hay en los tiempos que alcanzamos que se desvive por andar entre papel sellado y escribanos; que escatima el pan de la familia, pero que empeña hasta las potencias de Cristo para pagar con puntualidad los honorarios de abogado y de procurador. Gusto perro es, convengo en ello, el de pasarse las horas muertas gastando las baldosas del palacio de justicia y siendo pulga en la oreja o pesadilla de los magistrados; pero el hecho es que existe el tipo y que mis lectores estarán cansados de tropezar con él. Esos maniáticos no admiten cura, y se mueren y van al hoyo cuando les falta proceso de qué hablar y en qué pensar.
Los jueces de nuestra era republicana tienen asegurado sitio en el cielo por su paciencia para habérselas, de enero a enero, con esos chirimbolos que litigan por una coma mal puesta. No me gustan garnachas de esa especie. Déme usted jueces de la cáscara amarga, como los que voy a dar a conocer a mis lectores en esta tradicioncita, de cuya autenticidad histórica respondo con cuanto soy y valgo, como dicen los cartularios.
Por real cédula de 3 de mayo de 1787 erigiose la Real Audiencia del Cuzco, cuya instalación solemne se verificó el 4 de noviembre del siguiente año. La fastuosa ceremonia del recibimiento del sello en la ciudad, si no recuerdo mal, se hizo en el día anterior.
Alcalde de corte fue, desde entonces hasta principios del presente siglo, don Domingo del Oro y Portuondo, doctor in utroque jure, y que gozaba en todo el virreinato de reputación salomónica. Jamás torciose en sus manos la vara de la ley, y fallo que él pronunciaba era acatado hasta por el monarca y su Consejo de Indias. Sentencia suya nunca fue revocada ni serlo podía, que apoyada iba siempre en la más recta y sesuda aplicación de las Partidas y el Fuero Juzgo y demás pragmáticas y ordenanzas y garambainas tribunalicias en rigurosa vigencia.
Pocos pleitos, y sea esto dicho en encomio del buen sentido de los cuzqueños, ventilábanse entonces en la ciudad incásica; pero un aragonés, apellidado Landázuri, daba por sí solo más trajín a oidores, alcalde, portero y alguaciles que un cardumen de litigantes. La quisquilla más trivial era para él un semillero de procesos. Es fama que de 1788 a 1797 entabló veintiocho pleitos, sin que en uno solo de ellos lo asistiese el menor asomo de justicia. Mientras más pleitos perdía, menos se descorazonaba o hastiaba de gastar en papel sellado.