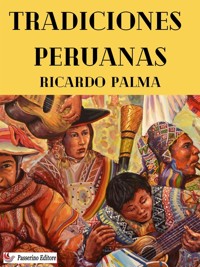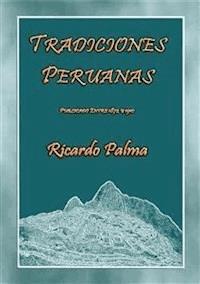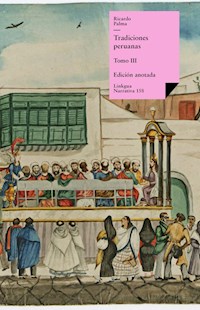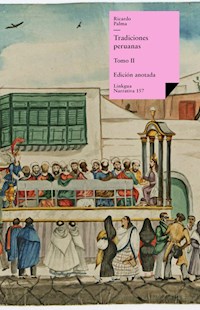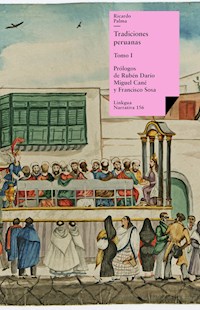Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
Tradiciones limeñas es una antología de las muchas tradiciones que Ricardo Palma (1833-1919) escribió sobre Lima. Estar atento al pasado colonial con sus cuentos de fantasmas, aparecidos, virreyes inmorales, mujeres atrevidas, santos y pícaros, le valió muchas críticas en su tiempo: en esta amena reconstrucción del pasado se muestra la vida cotidiana y efectiva de una sociedad. Esta edición incluye una introducción de José Carlos Mariátegui.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ricardo Palma
Tradiciones limeñas
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Tradiciones limeñas
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-340-5.
ISBN rústica: 978-84-9007-901-0.
ISBN ebook: 978-84-9007-599-9.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 11
La obra 11
Introducción 13
«¡Pues bonita soy yo, la Castellanos!» 15
Los caballeros de la capa 18
I. Quiénes eran los caballeros de la Capa y el juramento que hicieron 18
II. De la atrevida empresa que ejecutaron los caballero de Capa 22
III. El fin del caudillo y de los doce caballeros 28
Un pronóstico cumplido 32
I 32
II 34
La monja de la llave 37
I 37
II 39
III 40
El encapuchado 43
I 43
II 44
III 45
IV 46
V 47
VI 47
«¡Beba, padre, que le da la vida!» 49
La fundación de Santa Liberata 53
I 53
II 53
III 54
IV 55
Muerta en vida 58
I 58
II 59
III 60
IV 61
Lucas el sacrílego 63
I 63
II 64
III 66
Rudamente, pulidamente, mañosamente 69
I. En que el lector hace conocimiento con una hembra del coco, de Rechupete y Tilín 69
II. Mano de historia 71
III. Donde el lector hallará tres retruécanos no rebuscados, sino históricos 73
IV. Donde se comprueba que, a la larga, el toro fino en el matadero y el ladrón en la horca 74
V. En que se copia una sentencia que puede arder en un candil 75
El resucitado 77
I 77
II 78
III 80
El virrey de la adivinanza 82
I 82
II. ¡Fortuna nos dé Dios! 82
III. Gajes del oficio 84
III. Sucesos notables en la época de Abascal 86
IV. Que trata del ingenioso medio de que se valió un fraile para obligar al marqués a renunciar el gobierno 87
V. La curiosidad se pena 89
La trenza de sus cabellos 91
I. De cómo Mariquita Martínez no quiso que la llamase La Pelona 91
II. De cómo la trenza de sus cabellos fue cauda de que el Perú tuviera una gloria artística 93
Santiago el volador 96
La niña del antojo 103
La llorona del viernes santo 107
Tras la tragedia, el sainete 113
I 113
II 116
Tres cuestiones históricas sobre Pizarro 118
I 118
II 120
La misa negra 124
Altivez de limeña 128
El mejor amigo..., un perro 131
I 131
II 132
III 133
IV 134
V 135
Una moza de rompe y raja 137
I. El primer papel moneda 137
II. La «Lunareja» 139
III. El fin de una moza tigre 142
La excomunión de los alcaldes de Lima 143
I 143
II 144
III 145
IV 147
El rosal de Rosa 148
Los ratones de fray Martín 151
La carta de la «libertadora» 154
I 154
II 155
III 156
IV 157
Los incas ajedrecistas 158
I. Atahualpa 158
II. Manco Inca 160
La tradición de la saya y el manto 163
Libros a la carta 167
Brevísima presentación
La obra
Este volumen es una antología de las muchas tradiciones que Ricardo Palma (1833-1919) escribió sobre Lima. Destacan por su valor literario y antropológico, ya que retratan una sociedad que a finales del siglo XIX luchaba todavía por construir su propia identidad. Palma hace un repaso al pasado colonial con sus cuentos de fantasmas, aparecidos, a los virreyes inmorales, las mujeres atrevidas, los santos y pícaros. Con Palma se revitaliza el género del costumbrismo popular, que de otro modo hubiera desaparecido. Esta edición incluye una introducción de José Carlos Mariátegui.
Introducción
La época del coloniaje, fecunda en acontecimientos que de una manera providencial fueron preparando el día de la Independencia del Nuevo Mundo, es un venero poco explotado aún por las inteligencias americanas.
Por eso, y perdónese nuestra presuntuosa audacia, cada vez que la fiebre de escribir se apodera de nosotros, demonio tentador al que mal puede resistir la juventud, evocamos en la soledad de nuestras noches al genio misterioso que guarda la historia de ayer de un pueblo que no vive de recuerdos ni de esperanzas, sino de actualidad.
Lo repetimos: en América la tradición apenas tiene vida. La América conserva todavía la novedad de un hallazgo y el valor de un fabuloso tesoro apenas principiado a explotar.
Sea por la indolencia de los gobiernos en la conservación de los archivos, o por descuido de nuestros antepasados en no consignar los hechos, es innegable que hoy sería muy difícil escribir una historia cabal de la época de los virreyes. Los tiempos primitivos del imperio de los Incas, tras los que está la huella sangrienta de la conquista, han llegado hasta nosotros con fabulosos e inverosímiles colores. Parece que igual suerte espera a los tres siglos de la dominación española.
Entre tanto, toca a la juventud hacer algo para evitar que la tradición se pierda completamente. Por eso, en ella se fija de preferencia nuestra atención, y para atraer la del pueblo creemos útil adornar con las galas del romance toda narración histórica.
José Carlos Mariátegui
«¡Pues bonita soy yo, la Castellanos!»
A Simón y Juan Vicente Camacho
Mariquita Castellanos era todo lo que se llama una real moza, bocado de arzobispo y golosina de oidor. Era como para cantarla esta copla popular:
Si yo me viera contigo la llave a la puerta echada, y el herrero se muriera, y la llave se quebrara...
¿No la conociste, lector?
Yo tampoco; pero a un viejo, que alcanzó los buenos tiempos del virrey Amat, se me pasaban las horas muertas oyéndole referir historias de la Marujita, y él me contó la del refrán que sirve de título a este artículo.
Mica Villegas era una actriz del teatro de Lima, quebradero de cabeza del excelentísimo señor virrey de estos reinos del Perú por S. M. Carlos III, y a quien su esclarecido amante, que no podía sentar plaza de académico por su corrección en eso de pronunciar la lengua de Castilla, apostrofaba en los ratos de enojo, frecuentes entre los que bien se quieren, llamándola Perricholi. La Perricholi, de quien pluma mejor cortada que la de este humilde servidor de ustedes ha escrito la biografía, era hembra de escasísima belleza. Parece que el señor virrey no fue hombre de paladar muy delicado.
María Castellanos, como he tenido el gusto de decirlo, era la más linda morenita limeña que ha calzado zapaticos de cuatro puntos y medio.
Como una y una son dos,
por las morenas me muero:
lo blanco, lo hizo un platero;
lo moreno, lo hizo Dios.
Tal rezaba una copla popular de aquel tiempo, y a fe que debió ser Marujilla la musa que inspiró al poeta. Decíame, relamiéndose, aquel súbdito de Amat, que hasta el Sol se quedaba bizco y la Luna boquiabierta cuando esa muchacha, puesta de veinticinco alfileres, salía a dar un verde por los portales.
Pero, así como la Villegas traía al retortero nada menos que al virrey, la Castellanos tenía prendido a sus enaguas al empingorotado conde de •••, viejo millonario, y que, a pesar de sus lacras y diciembres, conservaba afición por la fruta del paraíso. Si el virrey hacía locuras por la una, el conde no le iba en zaga por la otra.
La Villegas quiso humillar a las damas de la aristocracia, ostentando sus equívocos hechizos en un carruaje y en el paseo público. La nobleza toda se escandalizó y arremolinó contra el virrey. Pero la cómica, que había satisfecho ya su vanidad y capricho, obsequió el carruaje a la parroquia de San Lázaro para que en él saliese el párroco conduciendo el Viático. Y téngase presente que, por entonces, un carruaje costaba un ojo de la cara, y el de la Perricholi fue el más espléndido entre los que lucieron en la Alameda.
La Castellanos no podía conformarse con que su rival metiese tanto ruido en el mundo limeño con motivo del paseo en carruaje.
—¡No! Pues como a mí se me encaje entre ceja y ceja, he de confundir el orgullo de esa pindonga. Pues mi querido no es ningún mayorazgo de perro y escopeta, ni aprendió a robar como Amat de su mayordomo, y lo que gasta es suyo y muy suyo, sin que tenga que dar cuenta al rey de dónde salen esas misas. ¡Venirme a mí con orgullos y fantasías, como si no fuera mejor que ella, la muy cómica! ¡Miren el charquito de agua que quiere ser brazo de río!
¡Pues bonita soy yo, la Castellanos!
Y va de digresión. Los maldicientes decían en Lima que, durante los primeros años de su gobierno, el excelentísimo señor virrey don Manuel de Amat y Juniet, caballero del hábito de Santiago y condecorado con un cementerio de cruces, había sido un dechado de moralidad y honradez administrativas. Pero llegó un día en que cedió a la tentación de hacerse rico merced a una casualidad que le hizo descubrir que la provisión de corregimientos era una mina más poderosa y boyante que las de Paseo y Potosí. Véase cómo se realizó tan portentoso descubrimiento.
Acostumbraba Amat levantarse con el alba (que, como dice un escritor amigo mío, el madrugar es cualidad de buenos gobernantes), y envuelto en una zamarra de paño burdo, descendía al jardín de Palacio, y se entretenía hasta las ocho de la mañana en cultivarlo. Un pretendiente al corregimiento de Saña o Jauja, los más importantes del virreinato, abordó al virrey en el jardín, con fundiéndolo con su mayordomo, y le ofreció algunos centenares de peluconas porque emplease su influjo todo con su excelencia a fin de conseguir que él se calzase la codiciada prebenda.
—¡Por vida de Santa Cebollina, virgen y mártir, abogada de los callos! ¿Esas teníamos, señor mayordomo? dijo para sus adentros el virrey; y desde ese día se dio tan buenas trazas para hacer su agosto sin necesidad de acólito, que en breve logró contar con fuertes sumas para complacer en sus dispendiosos caprichos a la Perricholi, que, dicho sea de paso, era lo que se entiende por manirrota y botarate.
Volvamos a la Castellanos. Era moda que toda mujer que algo valía tuviese predilección por un faldero. El de Marujita era un animalito muy mono, un verdadero dije. Llegó a la sazón la fiesta del Rosario, y asistió a ella la querida del conde muy pobremente vestida, y llevando tras sí una criada que conducía en brazos al chuchito. Ello dirás, lector, que nada tenía de maravilloso; pero es el caso que el faldero traía un collarín de oro macizo con brillantes como garbanzos.
Mucho dio que hablar durante la procesión la extravagancia de exhibir un perro que llevaba sobre sí tesoro tal; pero el asombro subió de punto cuando, terminada la procesión, se supo que Cupido, con todos sus valiosos adornos había sido obsequiado por su ama a uno de los hospitales de la ciudad, que por falta de rentas estaba poco menos que al cerrarse.
La Mariquita ganó desde ese instante, en la simpatía del pueblo y de la aristocracia, todo lo que había perdido su orgullosa rival Mica Villegas; y es fama que siempre que la hablaban de este suceso, decía con énfasis, aludiendo a que ninguna otra mujer de su estofa la excedería en arrogancia y lujo: —¡Pues no faltaba más!
¡Bonita soy yo, la Castellanos!
Y tanto dio en repetir el estribillo, que se convirtió en refrán popular, y como tal ha llegado hasta la generación presente.
Los caballeros de la capa
(Crónica de una Guerra Civil)
A don Juan de la Pezuela, conde de Cheste
I. Quiénes eran los caballeros de la Capa y el juramento que hicieron
En la tarde del 5 de junio de 154 hallábanse reunidos en el solar de Pedro de San Millán doce españoles, agraciados todos por el rey por sus hechos en la conquista del Perú.
La casa que los albergaba se componía de una sala y cinco cuartos, quedando gran espacio de terreno por fabricar. Seis sillones de cuero, un escaño de roble y una mugrienta mesa pegada a la pared, formaban el mueblaje de la sala. Así la casa como el traje de los habitantes de ella pregonaban, a la legua, una de esas pobrezas que se codean con la mendicidad. Y así era, en efecto.
Los doce hidalgos pertenecían al número de los vencidos el 6 de abril de 1538 en la batalla de las salinas. El vencedor les había confiscado sus bienes, y gracias que les permitía respirar el aire de Lima, donde vivían de la caridad de algunos amigos. El vencedor, como era de práctica en esos siglos, pudo ahorcarlos sin andarse con muchos perfiles; pero don Francisco Pizarro se adelantaba a su época, y parecía más bien hombre de nuestros tiempos, en que al enemigo no siempre se mata o aprisiona, sino que se le quita por entero o merma la ración de pan. Caídos y levantados, hartos y hambrientos, eso fue la Colonia, y eso ha sido y es la República. La ley del yunque y del martillo imperando a cada cambio de tortilla, o como reza la copla:
Salimos de Guate-mala y entramos en Guate-peor; cambia el pandero de manos, pero de sonidos, no o como dicen en Italia: Librarse de los bárbaros para caer en los Barbarini.
Llamábanse los doce caballeros Pedro de San Millán, Cristóbal de Sotelo, García de Alvarado, Francisco de Chaves, Martín de Bilbao, Diego Méndez, Juan Rodríguez Barragán, Gómez Pérez, Diego de Hoces, Martín Carrillo, Jerónimo de Almagro y Juan Tello.
Muy a la ligera, y por la importancia del papel que desempeñan en esta crónica, haremos el retrato histórico de cada uno de los hidalgos, empezando por el dueño de la casa. A tout seigneur, tout honneur.
Pedro San Millán, caballero santiagués, contaba treinta y ocho años y pertenecía al número de los ciento setenta conquistadores que capturaron a Atahualpa. Al hacerse la repartición del rescate del Inca, recibió ciento treinta y cinco marcos de plata y tres mil trescientas treinta onzas de oro. Leal amigo del mariscal don Diego de Almagro, siguió la infausta bandera de éste, y cayó en la desgracia de los Pizarro, que le confiscaron su fortuna, dejándole por vía de limosna el desmantelado solar de Judíos, y como quien dice: «Basta para un gorrión pequeña jaula». San Millán, en sus buenos tiempos, había pecado de rumboso y gastador; era bravo, de gentil apostura y generalmente querido.
Cristóbal de Sotelo frisaba en los cincuenta y cinco años, y como soldado que había militado en Europa, era su consejo tenido en mucho. Fue capitán de infantería en la batalla de las Salinas.
García de Alvarado era un arrogantísimo mancebo de veintiocho años, de aire marcial, de instintos dominadores, muy ambicioso y pagado de su mérito. Tenía sus ribetes de pícaro y felón.
Diego Méndez, de la orden de Santiago, era hermano del famoso general Rodrigo Ordóñez, que murió en la batalla de las Salinas mandando el ejército vencido. Contaba Méndez cuarenta y tres años, y más que por hombre de guerra se le estimaba por galanteador y cortesano.
De Francisco de Chaves, Martín de Bilbao, Diego de Hoces, Gómez Pérez y Martín Carrillo, solo nos dicen los cronistas que fueron intrépidos soldados y muy queridos de los suyos. Ninguno de ellos llegaba a los treinta y cinco años.
Juan Tello el sevillano fue uno de los doce fundadores de Lima, siendo los otros el marqués Pizarro, el tesorero Alonso Riquelme, el veedor García de Salcedo, el sevillano Nicolás de Ribera el Viejo, Ruiz Díaz, Rodrigo Mazuelas, Cristóbal de Peralta, Alonso Martín de Don Benito, Cristóbal Palomino, el salamanquino Nicolás de Ribera el Mozo y el... secretario Picado. Los primeros alcaldes que tuvo el Cabildo de Lima fueron Ribera el Viejo y Juan Tello. Como se ve, el hidalgo había sido importante personaje, y en la época en que lo presentamos contaba cuarenta y seis años.
Jerónimo de Almagro era nacido en la misma ciudad que el mariscal, y por esta circunstancia y la del apellido se llamaban primos. Tal parentesco no existía, pues don Diego fue un pobre expósito. Jerónimo rayaba en los cuarenta años.
La misma edad contaba Juan Rodríguez Barragán, tenido por hombre de gran audacia a la par que de mucha experiencia.
Sabido es que así como en nuestros días ningún hombre que en algo se estime sale a la calle en mangas de camisa, así en los tiempos antiguos nadie que aspirase a ser tenido por decente osaba presentarse en la vía pública sin la respectiva capa. Hiciese frío o calor, el español antiguo y la capa andaban en consorcio, tanto en el paseo y el banquete cuanto en la fiesta de iglesia. Por eso sospecho que el decreto que en 1822 dio el ministro Monteagudo prohibiendo a los españoles el uso de la capa, tuvo, para la Independencia del Perú, la misma importancia que una batalla ganada por los insurgentes. Abolida la capa, desaparecía España.
Para colmo de miseria de nuestros doce hidalgos, entre todos ellos no había más que una capa; y cuando alguno estaba forzado a salir, los once restantes quedaban arrestados en la casa por falta de la indispensable prenda.
Antonio Picado, el secretario del marqués don Francisco Pizarro, o más bien dicho, su demonio de perdición, hablando un día de los hidalgos los llamó Caballeros de la capa. El mote hizo fortuna y corrió de boca en boca.
Aquí viene a cuento una breve noticia biográfica de Picado. Vino éste al Perú en 1534 como secretario del mariscal don Pedro de Alvarado, el del famoso salto en México. Cuando Alvarado, pretendiendo que ciertos territorios del Norte no estaban comprendidos en la jurisdicción de la conquista señalada por el emperador a Pizarro, estuvo a punto de batirse con las fuerzas de don Diego que Almagro, Picado vendía a éste los secretos de su jefe, y una noche, recelando que se descubriese su infamia, se fugó al campo enemigo. El mariscal envió fuerza a darle alcance, y no lográndolo, escribió a don Diego que no entraría en arreglo alguno si antes no le entregaba la persona del desleal. El caballeroso Almagro rechazó la pretensión, salvando así la vida a un hombre que después fue tan funesto para él y para los suyos.
Don Francisco Pizarro tomó por secretario a Picado, el que ejerció sobre el marqués una influencia fatal y decisiva. Picado era quien, dominando los arranques generosos del gobernador, lo hacía obstinarse en una política de hostilidad contra los que no tenían otro crimen que el de haber sido vencidos en la batalla de las Salinas.
Ya por el año de 1541 sabíase de positivo que el monarca, inteligenciado de lo que pasaba en estos reinos, enviaba al licenciado don Cristóbal Vaca de Castro para residenciar al gobernador; y los almagristas, preparándose a pedir justicia por la muerte dada a don Diego, enviaron, para recibir al comisionado de la corona y prevenir su ánimo con informes, a los capitanes Alonso Portocarrero y Juan Balsa. Pero el juez pesquisidor no tenía cuándo llegar. Enfermedades y contratiempos marítimos retardaban su arribo a la ciudad de los reyes.
Pizarro, entre tanto, quiso propiciarse amigos aun entre los caballeros de la capa; y envió mensajes a Sotelo, Chaves y otros, ofreciéndoles sacarlos de la menesterosa situación en que vivían.
Pero, en honra de los almagristas, es oportuno consignar que no se humillaron a recibir el mendrugo de pan que se les quería arrojar.
En tal estado las cosas, la insolencia de Picado aumentaba de día en día, y no excusaba manera de insultar a los de Chile, como eran llamados los parciales de Almagro. Irritados éstos, pusieron una noche tres cuerdas en la horca, con carteles que decían: Para Pizarra —Para Picado —Para Velázquez.
El marqués, al saber este desacato, lejos de irritarse, dijo sonriendo:
—¡Pobres! Algún desahogo les hemos de dejar y bastante desgracia tienen para que los molestemos más. Son jugadores perdidos y hacen extremos de tales.
Pero Picado se sintió, como su nombre, picado; y aquella tarde, que era la del 5 de junio, se vistió un jubón y una capetilla francesa, bordada con higas de plata, y montado en un soberbio caballo, pasó y repasó, haciendo caracolear al animal, por las puertas de Juan de Rada, el tutor del joven Almagro, y del solar de Pedro de San Millán, residencia de los doce hidalgos; llevando su provocación hasta el punto de que, cuando algunos de ellos se asomaron, les hizo un corte de manga, diciendo: —Para los de Chile —y picó espuelas al bruto.
Los caballeros de la capa mandaron llamar inmediatamente a Juan de Rada.
Pizarra había ofrecido al joven Almagro, que quedó huérfano a la edad de diecinueve años, ser para él un segundo padre, y al efecto lo aposentó en palacio, pero fastidiado el mancebo de oír palabras en mengua de la memoria del mariscal y de sus amigos, se separó del marqués y se constituyó pupilo de Juan de Rada. Era éste un anciano muy animoso y respetado, pertenecía a una noble familia de Castilla, y se le tenía por hombre de gran cautela y experiencia. Habitaba en el portal de Botoneros; que así llamamos en Lima a los artesanos que en otras partes son pasamaneros, unos cuartos del que hasta hoy se conoce con el nombre de callejón de los Clérigos. Rada vio en la persona de Almagro el Mozo un hijo y una bandera: para vengar la muerte del mariscal; y todos los de Chile, cuyo número pasaba de doscientos, si bien reconocían por caudillo al joven don Diego, miraban en Rada el llamado a dar impulso y dirección a los elementos revolucionarios.
Rada acudió con presteza al llamamiento de los caballeros. El anciano se presentó respirando indignación por el nuevo agravio de Picado, y la junta resolvió no esperar justicia del representante que enviaba la corona, sino proceder al castigo del marqués y de su insolente secretario.
García de Alvarado, que tenía puesta esa tarde la capa de la compañía, la arrojó al suelo, y parándose sobre ella, dijo:
—Juremos por la salvación de nuestras ánimas morir en guarda de los derechos de Almagro el Mozo, y recortar de esta capa la mortaja para Antonio Picado.
II. De la atrevida empresa que ejecutaron los caballero de Capa
Las cosas no podían concertarse tan en secreto que el marqués no advirtiese que los de Chile tenían frecuentes conciliábulos, que reinaba entre ellos una agitación sorda, que compraban armas y que, cuando Rada y Almagro el Mozo salían a la calle, eran seguidos a distancia y a guisa de escolta, por un grupo de sus parciales. Sin embargo, el marqués no dictaba providencia alguna.
En esta inacción del gobernador recibió cartas de varios corregimientos participándole que los de Chile preparaban sin embozo un alzamiento en todo el país. Estas y otras denuncias le obligaron una mañana a hacer llamar a Juan de Rada.
Encontró éste a Pizarro en el jardín de palacio, al pie de una higuera que aún existe, y según Herrera, en sus Décadas, medió entre ambos este diálogo:
—¿Qué es esto, Juan de Rada, que me dicen que andáis comprando armas para matarme?
—En verdad, señor, que he comprado dos coracinas y una cota para defenderme.
—¿Pues qué causa os mueve ahora, más que en otro tiempo, a proveeros de armas?
—Porque nos dicen, señor, y es público, que su señoría recoge lanzas para matamos a todos. Acábenos ya su señoría y haga de nosotros lo que fuese servido porque, habiendo comenzado por la cabeza, no sé yo por qué ha de tener respeto a los pies. También se dice que su señoría piensa matar al juez que viene enviado por el rey. Si su ánimo es tal y determina dar muerte a los de Chile, no lo haga con todos. Destierre su señoría a don Diego en un navío, pues es inocente, que yo me iré con él adonde la fortuna nos quisiere llevar:
—¿Quién os ha hecho entender tan gran traición y maldad como ésa? Nunca tal pensé, y más deseo tengo que vos de que acabe de llegar el juez, que ya estuviera aquí si hubiese aceptado embarcarse en el galeón que yo le envié a Panamá. En cuanto a las armas, sabed que el otro día salí de caza, y entre cuantos íbamos ninguno llevaba lanza; y mandé a mis criados que comprasen una, y ellos mercaron cuatro. ¡Plegue a Dios; Juan de Rada, que venga el juez y estas cosas hayan fin, y Dios ayude a la verdad!
Por algo se ha dicho que del enemigo el consejo. Quizá habría Pizarro evitado su infausto fin, si, como se lo indicaba el astuto Rada, hubiese en el acto desterrado a Almagro.
La plática continuó en tono amistoso, y al despedirse Rada, le obsequió Pizarro seis higos que él mismo cortó por su mano del árbol, y que eran de los primeros que se producían en Lima.
Con esta entrevista pensó don Francisco haber alejado todo peligro, y siguió despreciando los avisos que constantemente recibía.
En la tarde del 25 de junio, un clérigo le hizo decir que, bajo secreto de confesión, había sabido que los almagristas trataban de asesinarlo, y muy en breve.
—Ese clérigo, obispado quiere —respondió el marqués; y con la confianza de siempre, fue sin escolta a paseo y al juego de pelota y bochas, acompañado de Nicolás de Ribera el Viejo.
Al acostarse, el pajecillo que le ayudaba a desvestirse, le dijo:
—Señor marqués, no hay en las calles más novedad sino que los de Chile quieren matar a su señoría.
—¡Eh! Déjate de bachillerías, rapaz, que esas cosas no son para ti —le interrumpió Pizarro.
Amaneció el domingo 26 de junio, y el marqués se levantó algo preocupado.
A las nueve llamó al alcalde mayor, Juan de Velázquez, y recomendóle que procurase estar al corriente de los planes de los de Chile, y que si barruntaba algo de gravedad, procediese sin más acuerdo a la prisión del caudillo y de sus principales amigos.
Velázquez le dio esta respuesta, que las consecuencias revisten de algún chiste:
—¡Descuide vuestra señoría, que mientras yo tenga en la mano esta vara, ¡juro a Dios que ningún daño le ha de venir!
Contra su costumbre no salió Pizarro a misa, y mandó que se la dijesen en la capilla de palacio.
Parece que Velázquez no guardó, como debía, reserva con la orden del marqués, y habló de ella con el tesorero Alonso Riquelme y algunos otros. Así llegó a noticia de Pedro de San Millán, quien se fue a casa de Rada, donde estaban reunidos muchos de los conjurados. Participóles lo que sabía y añadió:
—Tiempo es de proceder, pues si lo dejamos para mañana, hoy nos hacen cuartos. Mientras los demás se esparcían por la ciudad a llenar diversas comisiones, Juan de Rada, Martín de Bilbao, Diego Méndez, Cristóbal de Sosa, Martín Carrillo, Pedro de San Millán, Juan de Porras, Gómez Pérez, Arbolancha, Narváez y otros, hasta completar diecinueve conjurados, salieron precipitadamente del callejón de los Clérigos (y no del de Petateros, como cree el vulgo) en dirección a palacio. Gómez Pérez dio un pequeño rodeo para no meterse en un charco, y Juan de Rada lo apostrofó:
—¿Vamos a bañamos en sangre humana, y está cuidando vuesa merced de no mojarse los pies? Andad y volveos, que no servís para el caso.
Más de quinientas personas, paseantes o que iban a la misa de doce, había a la sazón en la plaza, y permanecieron impasibles mirando el grupo. Algunos maliciosos se limitaron a decir:
—Esos van a matar al marqués o a Picado...
El marqués, gobernador y capitán general del Perú don Francisco Pizarro, se hallaba en uno de los salones del palacio en tertulia con el obispo electo de Quito, el alcalde Velázquez y hasta quince amigos más, cuando entró un paje gritando:
—Los de Chile vienen a matar al marqués, mi señor.
La confusión fue espantosa. Unos se arrojaron por los corre dores al jardín, y otros se descolgaron por las ventanas a la calle, contándose entre los últimos el alcalde Velázquez, que para mejor asirse de la balaustrada se puso entre los dientes la vara de juez. Así no faltaba al juramento que había hecho tres horas antes; visto que si el marqués se hallaba en atrenzos, era porque él no tenía la vara en la mano, sino en la boca.
Pizarro, con la coraza mal ajustada, pues no tuvo espacio para acabarse de armar, la capa terciada a guisa de escudo y su espada en la mano, alió a oponerse a los conjurados, que ya habían muerto a un capitán y herido a tres o cuatro criados. Acompañaban al marqués su hermano uterino Martín de Alcántara, Juan Ortiz de Zárate y dos pajes.
El marqués, a pesar de sus sesenta y cuatro años, se batía con los bríos de la mocedad; y los conjurados no lograban pasar del dintel de una puerta, defendida por Pizarro y sus cuatro compañeros, que lo imitaban en el esfuerzo y coraje.
—¡Traidores! ¿Por qué me queréis matar? ¡Qué vergüenza! ¡Asaltar como bandoleros mi casa! —gritaba furioso Pizarro, blandiendo la espada; y a tiempo que hería a uno de los conjurados, que Rada había empujado sobre él, Martín de Bilbao le acertó una estocada en el cuello.
El conquistador del Perú solo pronunció una palabra: «¡Jesús!», y cayó, haciendo con el dedo una cruz de sangre en el suelo, y besándola.
Entonces Juan Rodríguez Barragán le rompió en la cabeza una garrafa de barro de Guadalajara, y don Francisco Pizarro exhaló el último aliento.
Con él murieron Martín de Alcántara y los dos pajes, quedan do gravemente herido Ortiz de Zárate.
Quisieron más tarde sacar el cuerpo de Pizarro y arrastrado por la plaza, pero los ruegos del obispo de Quito y el prestigio de Juan de Rada estorbaron este acto de bárbara ferocidad. Por la noche dos humildes servidores del marqués lavaron el cuerpo; le vistieron el hábito de Santiago sin calzarle las espuelas de oro, que habían desaparecido; abrieron una sepultura en el terreno de la que hoy es Catedral, en el patio que aún se llama de los Naranjos, y enterraron el cadáver. Encerrados en un cajón de terciopelo con broches de oro se encuentran hoy los huesos de Pizarro, bajo el altar mayor de la catedral. Por lo menos tal es la general creencia.
Realizado el asesinato, salieron sus autores a la plaza gritando:
«¡Viva el rey! ¡Muerto es el tirano! ¡Viva Almagro! ¡Póngase la tierra en justicia!» Y Juan de Rada se restregaba las manos con satisfacción, diciendo: «¡Dichoso día en el que se conocerá que el mariscal tuvo amigos tales que supieron tomar venganza de su matador!» Inmediatamente fueron presos Jerónimo de Aliaga, el factor Illán Suárez de Carbajal, el alcalde del Cabildo Nicolás de Ribera el Viejo y muchos de los principales vecinos de Lima. Las casas del marqués, de su hermano Alcántara y de Picado fueron saqueadas. El botín de la primera se estimó en cien mil pesos, el de la segunda en quince mil pesos y el de la última en cuarenta mil.
A las tres de la tarde, más o de doscientos almagristas habían creado un nuevo Ayuntamiento; instalado a Almagro el Mozo en palacio con título de gobernador, hasta que el rey proveyese otra cosa; reconocido a Cristóbal Sotelo por su teniente gobernador, y conferido a Juan de Rada el mando del ejército.
Los religiosos de la Merced, que, así en Lima como en el Cuzco, eran almagristas, sacaron la custodia en procesión y se apresuraron a reconocer el nuevo gobierno. Gran papel desempeñaron siempre los frailes en las contiendas de los conquistadores.
Húbolos que convirtieron la cátedra del Espíritu Santo en tribuna de difamación contra el bando que no era de sus simpatías. Y en prueba de la influencia que sobre la soldadesca tenían los sermones, copiaremos una carta que, en 1553, dirigió Francisco Girón al padre Baltasar Melgarejo. Dice así la carta: