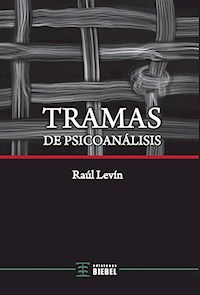
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Biebel
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro es una selección de trabajos que Raúl Levin ha publicado a lo largo de su desempeño académico y ahora lo presenta a un grupo más amplio de lectores, y que refieren a distintos temas tratados desde el psicoanálisis, como la subjetividad y sus transformaciones, lo irrepresentable, la clínica en la persona real del analista y la transferencia, la contratransferencia y el malestar, los sueños y las pesadillas, Auschwitz y el psicoanálisis, el juego y el juguete, las mitologías de la metapsicología en relación a la pulsión, el mundo exterior y la niñez, y muchos otros temas que si bien pueden apreciarse por separado, pueden leerse como entrelazados en una trama, o más bien como ideas silenciosas y personales del autor que se suceden en cada uno de estos trabajos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raúl E. Levin
Tramas de psicoanálisis
Nota Preliminar
Escribir estas palabras preliminares es estar ante la obra terminada, y preguntarse qué es lo que nos propusimos al darla a conocer.
Este libro es una selección de trabajos publicados en las Revistas de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Asociación Psicoanalítica Argentina en estos últimos años. Ahora quisiera presentarlo a un grupo más amplio de lectores, y por supuesto también a quienes quieran volver a ellos.
Omito el clásico inventario previo que suele hacerse en prólogos, anticipando la experiencia de descubrimiento que tiene el lector cuando aún no conoce los textos, o los vuelve a leer por alguna situación particular que despierta su deseo.
Me parece, sin embargo, de interés transmitir el criterio que presidió el ordenamiento de los trabajos en sus respectivos capítulos.
Tenía dos opciones. O intentaba agruparlos en forma temática o los publicaba según la secuencia cronológica en que fueron dados a conocer originalmente.
Elegí esta última modalidad porque a pesar de que efectivamente los trabajos refieren a distintos temas tratados desde el psicoanálisis, pienso que hay una trama, o ideas silenciosas y personales, que se suceden en cada uno de ellos.
Una suerte de hilo conductor que acompaña y se va elaborando en el tiempo, que puede pasar más o menos desapercibido o ser visto de diferentes maneras. Es el verdadero sustento de los trabajos y lo que le da continuidad a esta obra a pesar de que trata temas diversos.
Creo haber detectado algunas de esas sutiles líneas y pido a mi eventual lector, me acompañe en esta experiencia de escritura de psicoanálisis.
R. L., Noviembre 2019
De “Pinocho” (1881) a “Toy Story” (1996). Transformaciones de la subjetividad
¡Padre! ¡Padre! ¿Adónde vas? Ay, no camines tan deprisa.
Habla, háblale a tu niño chico, porque si no me perderé.
De El niño perdido (Blake, W., 1987)
Introducción
Retomamos un trabajo anterior, “El psicoanálisis y su relación con la historia de la infancia” (Levín, 1995), con la idea de proseguir con nuevas elaboraciones en relación al concepto psicoanalítico de niñez.
Partimos de las dificultades ya anotadas en dicho trabajo, que podemos expresar en la siguiente paradoja que presenta el psicoanálisis: 1) por un lado, nace históricamente respaldado por un concepto inédito de niñez que se establece hacia fines del siglo XIX, que supone la posibilidad de ubicar en ese período inicial de la vida la etiología de una neurosis que se manifestará en la vida adulta; 2) por otro, el mismo psicoanálisis revelará que esta noción de niñez en la que se apoyó en sus inicios, denota a la vez una imposibilidad, desde que al acceder el niño a la condición de sujeto barrado, en tanto división del psiquismo, deja afuera lo que fue hasta entonces dicho niño, el que queda por lo tanto sumergido en un abismo al que sólo indirectamente o en ocasiones muy singulares se podrá acceder.
Niñez es entonces –desde esta óptica– un concepto que alude a una noción cargada de virtualidad, imposible de aprehender salvo en sus contornos. Habrá sin embargo momentos privilegia- dos, por ejemplo en un análisis, en que algo de esa niñez, a la manera de una revelación, emergerá como Real para luego desvanecerse.
Por supuesto, hay otros conceptos de niñez que pueden definirse desde las atribuciones de un sujeto constituido, a través de investimientos narcisísticos y de la inevitabilidad de incluirlo dentro de una trama significante. Es con esta versión de niñez con la que solemos trabajar clínicamente –y en general convivir– con los niños. De esta acepción deriva una representación de la infancia que es la más convencional en el sujeto adulto, incluso necesaria en el sentido de operar como estructurante para la posibilidad de que el mismo niño se constituya en sujeto.
Pero como psicoanalistas no podemos soslayar el concepto de niño que surge de desmontar de él las atribuciones que le hace el sujeto en tanto tal constituido. Desde ese punto de vista, más que ver, podemos delimitar en el concepto de niñez un campo al que no tenemos acceso, y, sin embargo, de efectos en la vida... y en la clínica.
Ese niño perdido para siempre a partir de la resignificación edípica y de la castración –el niño de la represión primaria– se relaciona con lo reprimido incapaz de conciencia, fuente de las resistencias. Tal la importancia de este concepto para la clínica psicoanalítica.
Desde este lugar inaprehensible, el niño puede pasar a ser la evidencia de las limitaciones de la narcisización que lo inviste. Al ser dicho narcisismo desbordado instituye en el sujeto (adulto, analista) diferentes formas de rechazo y/o resistencias, incluso desatadas como violencia (manifiesta o encubierta).
Para esta noción del niño en su inaccesibilidad, despojado de las proyecciones o interpretaciones que lo expliquen desde una posición de sujeto, no cabe otra posibilidad, en un intento de aproximación a ella que utilizar comparaciones, metáforas y alusiones. Sabemos de antemano que la imposibilidad de aprehender aquello perdido se conformará aunque sea con arribar a esta noción de inaccesibilidad, intentando situarla como tal y en sus efectos en la teoría y en la clínica psicoanalítica.
En esta exposición, luego de referirnos al concepto de infancia tal como anteriormente lo mencionamos, vamos a volver a él nuevamente tomando como referencia metafórica el libro Las travesuras de Pinocho (Collodi, 1982).
Luego haremos algunas consideraciones intentando dilucidar dos nociones que circulan a veces en forma difusa y tienden a superponerse: nos referimos a lo que es entendido como sujeto por un lado, y subjetividad por el otro.
Anticipamos que la noción de sujeto la entendemos relaciona- da más a lo estructural, inmanente y permanente en el psiquismo humano. A la subjetividad, por otra parte, la suponemos un concepto relacionado más con la imaginarización y diversas representaciones del ser humano, según modelos provistos por la evolución y los vaivenes de la cultura.
Así como ilustramos la relación entre el concepto de sujeto y una determinada acepción psicoanalítica de niñez apoyándonos en el libro sobre Pinocho escrito en 1883, recurriremos nueva- mente a este texto para extraer de él, ahora desde el punto de vista de la subjetividad, una aproximación a distintas representaciones históricas posibles sobre la niñez correspondientes al fin del siglo XIX, época coincidente con los inicios del psicoanálisis.
Por último, concluiremos haciendo un breve ensayo sobre ciertos aspectos de la subjetividad actual, surgidos de comparar el texto sobre Pinocho, escrito hace un siglo, con la reciente película de Disney “Toy Story”. Sabemos que la falta de distancia histórica derivará necesariamente en que estas elaboraciones deban ser consideradas sólo especulaciones provisorias, pero quizás importantes como punto de partida para pensar, por ejemplo, cuál es el lugar de la niñez en la sociedad contemporánea.
El Concepto de Niñez
I. En el trabajo anteriormente citado, hacíamos una brevísima reseña acerca de la historia de la infancia hasta el siglo XIX en la que se destacaba cómo el niño hasta ese momento no tenía un lugar propio, ni siquiera un concepto que lo definiera o designara, salvo el caso de que hubiera razones que le confirieran un valor simbólico, por ejemplo relacionado con cuestiones de herencia o linaje.
Luego de la Revolución Industrial, sin embargo, se encuentra una razón para ampliar la valoración de la niñez en la necesidad (y posibilidad) de asegurar desde esta época de la vida un futuro acorde con los reclamos de formación de profesionales, técnicos y especialistas, que operen los cada vez más complejos y refina- dos medios de producción y distribución de la mercancía.
El nacimiento de la pedagogía y los adelantos de la medicina (especialmente la bacteriología) son variables necesarias que participan en la constitución de este inédito concepto de infancia, en el que ésta es incluida en una temporalidad longitudinal que la articula con un futuro adulto capaz de responder, con eficacia, a las demandas de la producción.
El psicoanálisis, en su origen, toma el pasado del adulto neurótico con una linealidad retrospectiva que conduce causal y límpidamente a una niñez material –o sustantiva– en la que se reconoce tal cual el acontecimiento considerado etiológico del síntoma neurótico adulto.
Sin embargo, hacia 1900, a Freud se le irá imponiendo que la relación entre pasado y presente es mucho más compleja que la mera relación lineal. Autoanálisis mediante, da cuenta de la importancia etiológica de los procesos psíquicos actuales y de las diversas deformaciones y resignificaciones del pasado que llevan a su conformación.
Queda entonces establecida una escisión entre lo que fue el pasado infantil –las vivencias infantiles tal como fueron experimentadas en la infancia– y la versión que de ellas tiene el sujeto adulto. Tentados estamos de decir “si es que las tiene”, pero es impensable un adulto que no tenga alguna representación, aun- que pueda parecer pobre, de su niñez.
Si bien se podría objetar que la memoria en general –y no solamente aquélla acerca de la infancia– siempre está expuesta a diferentes contingencias que derivan en deformaciones, utiliza un aparato simbólico que tiende a un ordenamiento en términos que se ubican dentro de una temporalidad y una lógica con la propia gramática significante, la que provee al sujeto la posibilidad, por ejemplo, de designar nociones como pasado, presente y futuro. La imposibilidad de acceso a la simbolización por parte del niño nos hace perder para siempre el registro de cómo ha sido experimentado por él su propio psiquismo.
Los adultos –por ejemplo los padres– recubrirán y protegerán al niño con su propia investidura narcisística (por lo tanto extensión de su yo) y a la vez propiciarán palabras absolutamente necesarias para que no esté perdido –parafraseamos el poema arriba citado de William Blake– que son las que despliegan el campo deseante que lo constituirá en sujeto.
Pero el psicoanálisis da cuenta de que la condición de sujeto implicará una partición del psiquismo que apartará conclusiva- mente el acceso a experiencias previas propias de la vida infantil. Nuestro trabajo citado finaliza con las siguientes palabras:
“Aun cuando en la dilucidación del pasado infantil el psicoanálisis puede validar e interpretar material que llega transformado por el proceso secundario, también reconoce un punto –lecho de roca– después del cual debemos suponer lo incognoscible, lo indeterminado, lo ‘antes’ de una significación que delimita un inaccesible, en tanto no metaforizado. Esto puede quedar asimilado a un concepto de infancia”.
Subrayamos lo de un concepto de infancia, porque debe haber otros, aún desde el psicoanálisis, porque no podemos evitar tener alguna concepción positiva de ella (usamos “positivo” como opuesto a “virtual”). Estas otras concepciones incluyen la necesidad de narcisizar (haciendo una extensión especular al niño de la estructura de sujeto), concepción que es válida en tanto se prueba y comprueba como eficiente en la clínica psicoanalítica infantil.
Pero el concepto de niñez, depurado del investimiento narcisístico y significante, si bien es difícil, especulativo y hasta puede parecer un simple devaneo intelectual, debe sin embargo ser pensado y tenido en cuenta por los psicoanalistas para, por ejemplo, poder despejar posibles reacciones contratransferenciales originadas en el desafío (y el agravio al narcisismo), al que nos expone, en tanto sujetos, que las mismas fuentes de la teoría psicoanalítica que nos avalan en nuestro trabajo clínico se originen en el desconocimiento.
II. Intentamos demostrar, entonces, que este concepto de niñez puede ser considerado parte del corpus teórico psicoanalítico, y que dentro de dicho corpus es uno de los fundamentos y, a la vez, uno de los conceptos más enigmáticos.
Decimos fundamentos, porque hay una alusión llámese mítica, lógica, cronológica, estructurante o constitutiva a principios que sustentarán una teoría de la naturaleza humana que se llama psicoanálisis, abarcados en ese concepto de infancia.
Y enigmáticos, porque la infancia por definición también alude a lo inaprehensible que hay tras estos primeros movimientos que darán cuenta de los ejes sobre los que se apoya y cobra sentido la teoría psicoanalítica: represión primaria, constitución de lo inconciente y luego todas las derivaciones de la clínica que a la vez abrevan en estos conceptos fundamentales y nos remiten nuevamente a ellos: transferencia, compulsión a la repetición, formación de síntomas.
Estos puntos de partida teóricos son a la vez un estímulo y una fuente continua de interrogantes que sostienen –y sostendrán– una teoría –la psicoanalítica– permanentemente abierta. Son a la vez, además de garantes posibles contra una detención de nuevas movidas teóricas, fuente de angustia ante lo desconocido, origen de la resistencia al psicoanálisis (aún en la interioridad del mismo psicoanálisis) y también justificación para deslizamientos teóricos (fácilmente racionalizables) que, sustentados en una supuesta ética que incluiría “lo social”, extenderían el psicoanálisis, lo “humanizarían”, lo harían más amplio, más accesible, más comprensivo y comprensible. Interesante expresión de un intento de pasar por encima lo que el psicoanálisis justamente no quisiera eludir: la inaprehensibilidad de algo que está en nosotros mismos y que define lo humano en su complejidad y en sus paradojas. También fuente de angustia y sus derivados, y aún de conductas –con o sin sufrimiento– que pueden ser impulsadas desde un “más allá” que atraviesa al sujeto a su pesar y que pueden derivar en efectos impensados.
Nos referimos a la condición de sujeto dividido, barrado; somos así, hay en nosotros algo que no manejamos, que desconocemos, que subsumido en una pérdida definitiva no ha quedado ausente sin embargo de efectos, más allá de su posible aprehensión.
Y si esto es fuente de angustia, aún de terror y resistencia extrema, no quiere decir que por ello podamos decidirlo inexistente.
El psicoanálisis descubre esta dolorosa cuestión del sujeto dividido en la medida que la nombra y procura darle una consistencia teórica y una derivación clínica. Pero de la condición humana, el testimonio ha sido siempre el mismo, a través de la historia, literatura y expresiones artísticas.
Por supuesto, reiteramos, estamos hablando de infancia en tanto desconocimiento. Qué tentador, qué práctico es superponer a esta idea una versión que nos permita identificarnos con ese niño que anda dando vueltas por ahí, nuestro hijo, nuestro paciente, o cualquier otro y decir: “qué tanta complicación, por qué poner en él tanta fuente de inquietud”.
Es que a ese niño que narcisizamos, al que no negamos, le atribuimos una subjetividad parecida a la nuestra; si hablamos de narcisismo, digamos que no podemos eludir especularizarnos como una forma de identificación –por otra parte eficiente– que nos permite aproximarnos a él.
A veces, hacemos un movimiento inverso intentando una extensión desde cómo suponemos el niño es a nosotros, y nos encontramos hablándole con sustantivos en diminutivo y aflautando la voz.
Pero este revestimiento narcisístico con que envolvemos y aún compenetramos a ese niño en su materialidad, aun cuando tranquilizador, no aparta al psicoanálisis –no debe apartarlo para que el psicoanálisis sea tal– de su denotación de que en el ser humano hay algo perdido.
Se corresponde con la quizás más antigua interrogación del ser humano acerca de sí mismo: ¿qué fuimos antes de ser?; ¿qué seremos después de serlo? Si es cierto que siempre se ha considerado a estas dos preguntas como la principal fuente de angustia, consideremos que el infante, antes de ser sujeto, es fuente de angustia a través de su inaprehensión, como lo es también la muerte. Ambos conceptos, infancia y muerte, están articulados psicoanalíticamente con el de castración.
Al que murió se lo reviste narcisísticamente con extensiones del Ideal del Yo, para luego poder gradualmente desprenderse de esa imagen y aceptar la pérdida. Tal el trabajo del duelo, que intenta atenuar y elaborar lo inaceptable de la noción de lo perdido.
En cierto sentido de una manera opuesta y semejante, como un reverso del duelo, el niño nace (por así decir) perdido y debemos investirlo con un Ideal, en relación a su desconocimiento, hasta que adviene, “nace”, ya no biológicamente sino en tanto sujeto.
Curioso esto de asemejar la infancia a la muerte, aunque en realidad no deberíamos sorprendernos tanto si pensamos que desde el punto de vista psicoanalítico ambas nociones se refieren a lo inaprehensible derivado de la castración.
Pinocho: un caso clínico
La primera entrega de Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi apareció en un semanario romano dirigido a los niños, en 1881. Luego de una interrupción en dicho año, reapareció y concluyó en 1882, siempre bajo la forma de entregas semanales. En 1883 se publicó la primera edición de la obra, en un volumen.
La historia de esta marioneta de madera que luego de muchas peripecias “deja de ser muñeco y se convierte en muchacho” (p. 75)1, es lo suficientemente conocida como para que efectuemos un resumen de su argumento.
La universalidad y riqueza de esta obra queda demostrada tanto por su difusión como por su perduración hasta la actualidad.
De las múltiples lecturas que se han hecho –y aún pueden hacerse– sobre la parábola de Pinocho, la nuestra estará dirigida, muy sintéticamente, a reseñar y considerar algunos aspectos de esta historia que pensamos pueden contribuir tanto a ilustrar el “momento” en el que el niño adviene sujeto como también a situar las representaciones y las expectativas con las que la sociedad de fines del siglo XIX revestía al niño-futuro-adulto.
Vamos entonces a puntualizar algunos hitos del desarrollo de esta historia, reiterando que implicará un recorte algo tendencioso, en función del objetivo que nos hemos propuesto.
En primer lugar destaquemos que, al principio, antes de la entrada en escena de Geppetto, tallador y padre de Pinocho, hay un capítulo de comienzo en el que otro carpintero, el Maese Cereza, descubre al rebajar con el hacha una madera con la intención de construir la pata de una mesa, que dicha madera llora y ríe como un niño. Presa de pánico, no sólo no tiene inconveniente sino que incluso siente alivio al cedérsela a Geppetto, quien se propone utilizarla para hacer “por su cuenta [...] un muñeco maravilloso, que sepa bailar, practicar esgrima y dar saltos mortales. Con este muñeco quiero recorrer el mundo a fin de procurarme un trozo de pan y un vaso de vino” (p. 9).
De esta breve síntesis sobre el origen de Pinocho, queremos hacer algunas consideraciones. 1) Hay un primer padre que supone para el madero un destino de objeto inerte. 2) Luego un segundo padre que, si bien no manifiesta un deseo de hijo, tiene un proyecto para el madero, que aunque egoísta y oportunista (es para usufructuarlo como sustento), implica una proyección prospectiva que lo compromete con su propio futuro. 3) La vida de Pinocho precede a la participación de los carpinteros: está implícita en la interioridad del madero. Y hay algún “saber” de esto por parte de Geppetto, cuando dice que tallará un muñeco “que sepa bailar...,” etc. En ese “que sepa” está expresado que ya antes de construirlo el carpintero supone a su muñeco capaz de hacer cosas por su cuenta. 4) No hay intervención de ninguna mujer en la gestación de Pinocho.
No entraremos en detalles acerca de todas las peripecias por las que pasa nuestro personaje desde que es creado. Sus tribulaciones son del orden de la aventura y la errancia. Vive inmerso en una trama de palabras destinadas a incitarlo a la transgresión y al peligro, mientras otras intentan protegerlo y encaminarlo, “para que no se pierda” (volvemos a las palabras de Blake). Entre estas últimas se encuentran las del propio Geppetto, que en todo momento –aun a costa de su propio sacrificio– intenta reencauzarlo; y las del Grillo Parlante. Este último representa nítidamente la voz de un superyó incipiente y a la vez indestructible, maravillosamente encarnado en un portavoz que, como dicho insecto, por lo general es oído (no siempre escuchado), pero difícilmente visto.
La otra voz que contribuirá a conducir a Pinocho hacia su transformación en “un muchacho de verdad” es la de una mujer. Desde su aparición tardía (p. 58), ineficiente y casi muerta, irá pasando por sucesivas transformaciones hasta asumir el papel central de referente que dirige y gesta la metamorfosis de Pinocho en sujeto.
No podemos dejar de citar por lo tardía que es, la entrada en escena de quien luego será considerada “mamá” de Pinocho y, por los interrogantes que esto despierta, el momento en que dicho personaje femenino se incorpora a la historia.
En la página recién citada encontramos a Pinocho golpeando la puerta de una “casita blanca”, buscando refugio ante unos asesinos que lo persiguen. Insiste golpeando desesperadamente la puerta a patadas y cabezazos; “entonces se asomó a la ventana una hermosa niña con los cabellos color turquesa y el rostro blanco, como una imagen de cera, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, la cual, sin mover lo más mínimo los labios dijo, con una vocecita que parecía venir de otro mundo:
–No hay nadie en esta casa. Todos han muerto.
–¡Ábreme al menos tú! –gritó Pinocho llorando, implorante.
–También yo estoy muerta.”
Al no recibir ayuda en la casita blanca los asesinos alcanzan a Pinocho y lo cuelgan de la rama de la Encina Grande, en el Campo de los Milagros.
Pero ahora descubrimos que la Niña de los Cabellos Turquesa no está muerta: es en realidad “un hada buenísima” (p. 62) que rescata a Pinocho hasta que se repone.
Es a partir de aquí que la Niña se constituye en quien respaldará y guiará a Pinocho hacia el encuentro con Geppetto, que es ahora quien se ha perdido en inútiles búsquedas del muñeco.
El protagonismo del hada será cada vez mayor, e irá mutando el carácter de su presencia, en una dialéctica que aparentemente la articula con los diferentes comportamientos, buenos o malos, de Pinocho.
Así es como según los acontecimientos pasará de “Niña” a “hermanita”, luego será “mamá”, morirá nuevamente, reaparecerá como “cabrita de color turquesa fulgurante”, enfermará, hasta que por último será quien tendrá el poder de otorgar la vida al muñeco Pinocho.
Pero lo más remarcable en este acompañamiento que el hada hace del último tramo de las aventuras de Pinocho, es que será a la vez testigo y parte en la instauración de la búsqueda del padre, quien será por fin encontrado en el interior del “terrible Tiburón”.
Representación que instaura otra concepción sobre el origen, fundada en la fecundación, la gestación y el nacimiento, que a la vez instala por primera vez la relación triangular padre-madre- hijo que conducirá hacia el final de la narración, en la que Pinocho “deja de ser muñeco y se convierte en muchacho” como premio a la bondad que pudo manifestar hacia el padre y el hada.
Pero nos parece que hace falta detenerse en este final, por la belleza y nitidez con que queda metaforizado este paso a la condición de sujeto, que se da no como una continuidad sino como una división que deja como marca una brecha que define el desdoblamiento que escinde en forma definitiva lo que se es, de lo que se dejó de ser.
Luego de experimentar las novedades propias de ser ahora “un muchacho como los demás” (incluida la previsible corroboración de su nueva imagen en el espejo), Pinocho tiene una conversación con el padre que culmina en el siguiente diálogo (p. 185):
“–¿Y dónde se habrá escondido el viejo Pinocho de madera?
–Allí está –respondió Geppetto.
Y señaló un gran muñeco apoyado en una silla, con la cabeza vuelta hacia un lado, con los brazos colgando y las piernas entrelazadas y dobladas, de modo tal que parecía un milagro que se mantuviera erguido.
Pinocho se volvió a mirarlo. Y después de contemplarlo durante un rato, dijo para sí con grandísima complacencia: “¡Qué cómico era yo cuando era un muñeco! ¡Y qué contento estoy de haberme convertido en un muchacho de bien!”
Se trata de un Pinocho que ha quedado dividido, que contempla lo que fue, que no es especular con lo que es. Tiene ante sí el muñeco que no es más que un resto, un residuo inerte de lo que vivió en su infancia.
Es así como nuestro personaje, desde un punto de vista literario, una vez alcanzada su condición de “muchacho de verdad” abandona la narración, dejando a sus espaldas ese muñeco ahora sin vida.
En cuanto a nosotros, psicoanalistas, esta última imagen de Pinocho contemplando su doble no especular que quedará escindido y reprimido, puede ser tomada como alegoría del paciente analítico ante la experiencia –a veces impresionante– de constatación de su condición de sujeto dividido, punto de inflexión o incluso, alguna vez, de fin de análisis.
Sujeto y Subjetividad
Haremos algunas consideraciones que aplicaremos también a la historia de Pinocho tendientes a apartar y diferenciar entre sí dos conceptos muy relacionados, de límites ambiguos, pero que pensamos útil definirlos, en tanto aluden a fenómenos de distinta índole. Nos referimos, de manera provisoria y no exhaustiva, a las nociones de sujeto y subjetividad.
A la noción de sujeto –de la que ya nos ocupamos– alude ese Pinocho que adviene al desdoblamiento de su psiquismo, que es estructural, y definirá su futuro de ahí en adelante. Es a esa condición de sujeto dividido que se dirige fundamentalmente el trabajo del psicoanalista.
Ya sea en el develamiento de síntomas posibles en tanto estructura de sujeto, o guiando-acompañando con el discurso simbolizante a quienes –por ser niños pequeños o por padecer determinadas perturbaciones precisamente en su estructuración– aún no han accedido a dicha condición de sujeto, el psicoanálisis centra su interés en esto que define al ser humano en tanto tal y que, seguramente en tanto estructura, como estratificación que divide al psiquismo, puede ser considerado tendiendo a la permanencia, a la inmutabilidad.
Pensamos que los cien años de desarrollo del psicoanálisis no han cambiado en lo esencial su interés centrado en la condición humana en tanto división del sujeto. Puede ser que las discusiones teóricas se refieran a cómo dicha división del sujeto puede ser conceptualizada según las escuelas psicoanalíticas. Pero estas controversias, por lo general en términos metapsicológicos o aun clínicos, no desacuerdan acerca de lo central que es para el psicoanálisis la condición de sujeto dividido (aunque esto puede también formularse con otras terminologías) (ver por ejemplo al respecto, Abadi, 1987).
Podemos asimilar un concepto psicoanalítico de infancia a ese resto perdido y a la vez presente por sus efectos al que sólo se accederá en particulares momentos de la vida del sujeto, en tanto perdido y desprovisto de lo que será su historización e investimientos narcisísticos regidos por ideales.
El concepto de subjetividad, si bien puede abarcar el de sujeto, tiene otra connotación y otro alcance. Está relacionado no ya con lo estructural inmanente al ser humano sino con imágenes, representaciones y aun sentimientos interiorizados y percibidos como propios, de alguna manera articulados a lo que provee en cada momento histórico la cultura y la ideología de la época. Hasta la forma de presentación de un cuadro psicopatológico está en buena medida determinado por standards que ofrece el momento histórico en que se produce, sin que esto implique las mismas variaciones desde el punto de vista estructural.
Si bien no somos en esto taxativos –suponemos por cierto una dialéctica entre sujeto y “subjeto”– consideramos necesario diferenciar entre los referentes estructurales del psiquismo que tienden a perdurar y aquellos aspectos que dependen de variables actuales que se van modificando (modas, estilos, escuelas, ideologías, etc.).
El concepto de subjetividad da cuenta por ejemplo de frases como “imaginario colectivo”. Implica vivencias que en el ser humano en mayor o menor medida son experimentadas como sintónicas con la época; son por lo tanto difíciles de situar en un contexto histórico, a menos que dicho contexto se haga aparente a través del paso del tiempo histórico, que conformará otro contexto desde el cual será posible historizar el anterior.
El psicoanálisis no debe desconocer ninguno de estos dos conceptos. Pero, en función de la angustia y las resistencias derivadas de su interés en el ser humano en tanto sujeto, es muy corriente que deslice –en nombre de una supuesta ampliación de su alcance que se considera loable– hacia su propia deformación, que resulta de desconocer su objeto en el sujeto para ocuparse exclusivamente de la subjetividad.
Al actuar de este modo sus propias resistencias, el psicoanálisis corre el riesgo de imaginarizarse a sí mismo constituyéndose en un fetiche que tiende a clausurar la angustiosa brecha que el mismo psicoanálisis ha revelado como estructural (y estructurante) en la constitución del sujeto.
Pinocho: versiones históricas de la niñez a fines del siglo XIX
Hemos intentado descentrar la cuestión del sujeto de la problemática de la subjetividad.
Lo fundamental de nuestro paciente Pinocho es que ha devenido sujeto y atravesado por un lenguaje que ahora lo divide, iniciará otras aventuras en la vida en un plano cualitativamente diferente al de las anteriores, dejando a éstas definitivamente perdidas como experiencia original.
Pero como analistas tampoco podemos soslayar la cuestión de la subjetividad, que será la que aportará contenidos a la estructura de sujeto, que además nos atañen: también nos toca compartir con nuestros pacientes una misma actualidad, perteneciente a lo que será una historia de la civilización que mientras la vivimos, nos supera.
Nos dirigimos a los contenidos subjetivos en un intento de situarlos y reconocerlos, pero también despejarlos para poner a la luz, dentro de las limitaciones de nuestro método, la estructura de sujeto que los sustenta. Y esto es lo exclusivo del psicoanálisis, que lo diferencia de otras terapias.
El concepto de subjetividad es un patrimonio compartido del psicoanálisis, la psicología, la sociología, la historia, la literatura...
Se vuelve central cuando como ahora aludimos a nuestro personaje, no para referirnos a su advenimiento a la condición de sujeto, sino intentando instrumentarlo para extraer de él las diferentes acepciones sobre la infancia que circulaban a fines del siglo pasado, para articularlas con los primeros descubrimientos del psicoanálisis, contemporáneos a la aparición del texto sobre Pinocho.
De la lectura de este libro pueden desprenderse al menos tres versiones sobre la niñez, que podemos atribuir a la historia del siglo pasado. Cabe preguntarse si no es éste un eventual buen punto de partida para indagar si estas versiones perduran en la actualidad, si han sufrido variaciones y/o se les han añadido otras.
Delimitaremos estas tres versiones dividiendo la narración de Pinocho en tres secuencias sucesivas.
a.El niño “inexistente” (Primer capítulo: intervención del Maese Cereza sobre un “simple madero del montón”).
El niño en tanto tal no es registrado ni reconocido. No existe. No tiene valor simbólico. Es usufructuado como objeto inerte en función de una necesidad inmediata de un sujeto adulto.
Esta es la versión más antigua en que el niño no tenía entidad; no había un concepto o una representación que lo definiera. Este no-lugar de la niñez en la consideración social, viene de arrastre de períodos previos a la Revolución Industrial.
b.El niño del cristianismo (Desde que Pinocho es tallado por Geppetto hasta que es colgado de la Encina Grande).
En esta versión hay muchas afinidades con la parábola de Cristo y también con la visión sobre la infancia que se desprende de las “Confesiones”, de San Agustín.
Los puntos de contacto con la historia de Cristo son evidentes y han sido objeto de interpretaciones y especulaciones por diferentes autores. De la narración tomaremos solamente algunas de las múltiples alusiones que pueden ser relacionadas con la historia bíblica. Para un panorama más completo remitimos al sugestivo artículo de Italo Calvino, “La metamorfosis de Pinocho” (Calvino, 1982).
Nosotros solamente mencionaremos que, como Cristo, Pinocho es hijo de un carpintero, concebido sin pecado; luego de deambular por los caminos, después de una última cena “en la fonda del Cangrejo Rojo” (p. 49) es traicionado por los que suponía sus amigos y colgado –así como Cristo es crucificado– de una rama de la Encina Grande.
Es interesante señalar al respecto que éste es uno de los puntos en que Collodi interrumpió el relato, suspendiendo las entregas. Fue el editor del semanario en el que se publicaba quien convenció al autor de que una historia para niños no podría concluir así, y lo instó a que la continuara.
Las ideas de San Agustín sobre la niñez aluden al problema del origen. La vida es otorgada por Dios, precede a un supuesto origen en el cuerpo de la madre, la que es meramente una intermediaria instrumentada por el Poder Divino para que el hijo sea recibido por el padre.
Llama la atención en las secuencias la vida del que sería Pinocho ya estaba presente en la madera, antes de la intervención de Geppetto, y aun del Maese Cereza.
También es llamativa la ausencia de la mujer hasta esta altura del relato, salvo la aparición al final de la “niña con los cabellos de color turquesa y el rostro blanco”, la que es incluida no sabemos si desvitalizada, moribunda o muerta. Sin embargo, esta mujer en el próximo tramo irá adquiriendo una dimensión determinante en la transformación de Pinocho.
La concepción de la niñez de San Agustín, eludiendo el papel preponderante de la madre, tenía el sentido de evitar lo que podía ser más intolerable y pecaminoso desde el punto de vista del catolicismo: la suposición de que pudiera haber cualquier forma de contacto carnal (aun dentro del útero), entre madre e hijo. En ese sentido, que Pinocho fuera hasta aquí un muñeco, por lo tanto desprovisto de carne, se adecúa perfectamente a esta concepción.
c. El niño edípico (Desde el episodio del ahorcamiento hasta que se transforma en un “muchacho de verdad”).
Cuando Collodi retoma la historia a partir del ahorcamiento de Pinocho, la mujer toma el protagonismo principal en la “gestación” de un Pinocho de carne y hueso.
La aventura en el interior del tiburón puede ser interpretada como la revelación del papel del padre en la fecundación, precediendo lo que será la gestación y “nacimiento” del hijo, nueva versión sobre el origen en la que el niño está inmerso en su propia carnalidad y la de sus padres.
Desde el punto de vista de la subjetividad, ¡qué distinta es esta representación del niño de la de San Agustín! A diferencia del “Pinocho de madera”, ¡cuán cercano parece el “Pinocho de verdad” a la versión de la niñez que revelará Freud, plena de carnalidad y por lo tanto de erogeneidad!
Del Pinocho con que termina el libro de Collodi al descubrimiento de la sexualidad infantil por parte de Freud, el paso es muy breve, aunque decisivo y necesitado del toque genial que permitió conceptualizarla como uno de los pilares de una disciplina que da cuenta de una dimensión absolutamente inédita del psiquismo humano.
Las atribuciones de la subjetividad cien años después. “Toy Story”
En 1996 se estrena en Buenos Aires la película de Walt Disney “Toy Story” y en forma más o menos simultánea se edita un libro con el mismo título (Dubowski, 1996), al que se agrega un subtítulo aclaratorio: “Novelización con fotos de la película”. Basamos nuestras breves reflexiones en ambos: película y libro.
Se trata de una pequeña comunidad de juguetes que hablan entre sí afectados por las mismas problemáticas, incluyendo sentimientos y pasiones, que las personas.
A diferencia de Pinocho, que nace muñeco y en un contexto deseante inicia un itinerario pleno de alternativas hasta advenir a su condición de sujeto, los juguetes de esta historia desde el comienzo están vivos y han organizado una sociedad eficaz, con intercambios entre ellos, no exentos de placer y sufrimiento.
Pero hay una regla de juego que se debe cumplir inexorablemente. Cuando aparece el propietario de los juguetes, un niño llamado Andy, deben abstenerse de hablar y moverse, congelándose en la pose con que fueron fabricados.
Si los protagonistas de esta historia están atravesados por la castración, ante quienes se supone son “personas verdaderas”, su lenguaje y conflictos deben permanecer cautivos en la clandestinidad.
La única concesión ante Andy es que éste puede activar en ellos un pequeño grabador que emite frases cortantes, reiteradas y estereotipadas. Pero tampoco Andy –a quien se supone “un niño de verdad”– apela a otra posibilidad de hablar que no sea a través de frases triviales, vacuas y previsibles, como si a su vez él también tuviera incorporado un grabador.
Los juguetes sólo pueden asumirse como inanimados. En tanto sujetos, están proscriptos.
Hasta narcisísticamente dependen totalmente del dueño, quien puede arbitrariamente deponer el frágil investimiento libidinal con que los recubre. Son tratados con indiferencia, como objetos a los que indistintamente se puede elegir, manipular, destruir, descartar, renovar o transformar.
Los otros “seres de verdad” de la familia de Andy, al igual que éste, parecen personajes triviales, chatos, como sombras que no denotan ninguna interioridad de quien las proyecta.
Se desprende de lo comentado que si eventualmente los juguetes son para jugar, el uso que de ellos hace Andy no puede llamarse juego: no se genera nada semejante a un argumento o una elaboración. Ni siquiera se presiente algo que lo aproxime a la serie placer-displacer.
Merece destacarse que el único niño que realiza un juego creativo es un vecino llamado Lenny, considerado “malvado y cruel” porque hace sufrir a los juguetes, no solamente por el sadismo con que los ataca, sino también porque obtiene cierto goce desarmando y combinando entre sí partes de distintos juguetes, generando lo que en el libro se denominan “juguetes mutantes”. Este niño, de quien lo que más se destaca es su perversidad es, sin embargo, no solamente el que tiene ideas y originalidad, sino además el único que en algún momento podrá acceder a la revelación de que sus víctimas –supuestos juguetes– son sujetos que hablan y sufren. Entonces se horrorizará.
Si bien no podemos reseñar en sus detalles esta narración –y, aclarando que estamos advertidos de que carecemos de la distancia histórica necesaria para validar las consideraciones que haremos– pensamos que de todos modos lo expuesto es suficiente como para ensayar, brevemente, una caracterización de la actual posición subjetiva ante la estructura de sujeto.
Si en Pinocho había una trama de palabras que guiaba al muñeco “para que no se pierda”, en “Toy Story” los personajes ya están perdidos y quedan abandonados a su suerte. Desde la posición subjetiva –si la hubiere– en que se sitúan los que tienen poder sobre los juguetes hablantes, no hay lugar, no es reconocida ni aceptada su estructura de sujeto.
Dicha estructura, que implica complejidad y creatividad pero también individualidad, conflicto psíquico, síntoma... puede ser, en cierto sentido, desconocida y sustituida por otra más eficiente y menos costosa. Nos referimos a la tecnología, producida por el mismo ser humano.
Si el sujeto en tanto tal, debe admitir un aspecto de sí al cual no tiene acceso pero sin embargo lo determina, actualmente puede vivir en una ficción en la que depende de máquinas que proveen la información y respuestas desde un campo tecnológico –nos referimos a la informática, la computación, la electrónica, etc.– que de forma semejante a lo inconciente es imposible de aprehender y abarcar.
La división del sujeto ha sido en alguna medida reemplazada por una estructura en que la persona reniega de su inconciente y lo desplaza, por ejemplo, a la computadora. Se establece entonces una ilusión de sujeto en la que lo reprimido y lo “más allá” está derivado hacia una tecnología industrial que lo sobrepasa.
¿Una nueva forma de resistencia? Podemos pensar que sí, pero avalada por un mandato de la época.
Pinocho tiene un padre –podría ser un analista– que lo confronta con la división de su ser, y lo lanza, confiado, hacia un futuro en el que la experiencia y el aprendizaje son una garantía prometedora.
En “Toy Story” los sujetos se encuentran cautivos, atascados, sin futuro e ignorados en tanto tales. No se espera nada de ellos. Ellos tampoco esperan nada de sí mismos. Pueden cesar, ser descartados en cualquier momento.
La subjetividad de hoy no admite la condición de sujeto, porque la sociedad supone suficiente para reemplazarla –y con mayor eficiencia– a la tecnología. Y condición de sujeto, si dejamos de lado su papel en la creatividad, implica deseo, reclamo, insatisfacción, conflicto.
El Pinocho que expresa alborozado su alegría por haberse convertido en muchacho, contrasta con un personaje de “Toy Story” (p. 87)2 que cree ser una persona de verdad, hasta que habiéndose convencido de que no lo es, dice con definitiva resignación: “De todas maneras, ¿qué más da?... al fin y al cabo no soy más que un juguete”.
Si Pinocho llegara a nuestro consultorio sería –jugando con la idea– un paciente que podría ser más o menos “difícil”, pero sin duda apelaría a sus palabras y a las nuestras, procurando y a la vez dejándose conducir hacia la cura. Más allá de sus resistencias y “actings”, confiaría también en sus objetos y registraría un campo deseante relacionado con la condición de sujeto.
Por el contrario, es posible que un personaje de “Toy Story”, como muchos pacientes actuales, se nos presente con una mayor indiferencia (o insensibilidad) al dispositivo analítico. Asumido en la pose con que el mandato social “lo fabrica” ostentaría su desconocimiento, su ignorancia y su desesperanza acerca de la posibilidad de jerarquizar el conflicto intrapsíquico como fuente de sus padecimientos. Puede ser incluso que llegara con la idea de que lo inconciente es una suerte de entelequia, ya que la subjetividad de la cultura circulante tiende a desconocerlo en tanto tal. Sería el analista entonces quien tendría que reconocer y restituir su estructura de sujeto, subsumida en una subjetividad que tiende a no admitirla.
Referencias
Abadi, J., Apreda, O., Aragonés, R., Baranger, W., Del Valle Echegaray, E., Merea, E. (1987). Panel: teorías del yo y del sujeto psíquico en psicoanálisis. Revista de Psicoanálisis, 44(2), 375-397.
Blake, W. (1987). Canciones de Inocencia y de Experiencia. Madrid: Cátedra, p. 95.
Calvino, I. (1982, 17 de enero). Metamorfosis de Pinocho. La Nación, 4ª Sección.
Collodi, C. (1982). Las aventuras de Pinocho. Barcelona: Brughera.
Dubowski, C. (1996). Toy Story. Novelización. Barcelona: Ediciones B.
Levín, R. (1995). El psicoanálisis y su relación con la historia de la infancia. Psicoanálisis, 17(3), 613-633.
1 Los números de página entre paréntesis corresponden a la obra citada de Collodi, 1982.
2El número de página entre paréntesis corresponde a la obra citada de Disney, 1996.
“Simiente de Lobo”
Los que han sido víctimas de sujetos que ejercieron sobre ellos acciones aberrantes no disponen de palabras para transmitir lo experimentado. Esta enunciación aloja en sí misma una respuesta que da cuenta del impedimento: la palabra es insuficiente para expresar su sufrimiento.
La ilusión puesta en la palabra de un alcance expresivo que en realidad no tiene puede incluso contribuir a desviar, deformar o aún a desconocer la naturaleza del impacto desorganizador que afecta a la víctima. La escucha y la respuesta de un supuesto interlocutor suele operar de por sí como una fuente de asignación de significaciones que no se compadecen con lo experimentado. De tal manera, una excesiva fe en que la palabra pueda decir más de lo que dice, puede devenir en que el impacto de lo infligido quede aún más aislado, distante de una posible comprensión.
El lenguaje opera con un límite que no sólo lo excluye de la posibilidad de ofrecerse como representante de afectos que no abarca, sino que además dichos afectos pueden producir un impacto devastador sobre la estructuración del discurso mismo, con lo cual su alcance expresivo se reduce todavía más, o aún puede quedar anulado.
El estado subjetivo de horror es comparable al desquicio que sobre el escenario simbólico del sueño produce la invasión pulsional en la pesadilla, salvo que en este caso se trata de una permanente pesadilla de vigilia1.
El riesgo de la palabra es que puede ser usufructuada en forma complaciente si se induce la suposición de que es hábil para explicar, comprender y elaborar lo que en realidad está más allá de sí misma.
El horror no admite metáforas. Suponerlas puede servir a la renuncia a reconocer lo insoportable de afectos que han desquiciado el aparato psíquico, y también a la adhesión a una cultura que al no soportarlos propicia su desconocimiento.
Las palabras pueden entonces escamotear la naturaleza del sufrimiento. No puede ser dicho el horror de las víctimas de actos de humillación y crueldad cometidos por semejantes2. Tal el sentido de la tantas veces citada frase –casi sentencia– de Theodor Adorno: “Después de Auschwitz no puede haber poesía”.
Es sin embargo inevitable, quizás hasta imperativo para ciertos escritores que fueron de algún modo víctimas de sucesos atroces, explorar, llevando al límite la palabra, alguna posibilidad de transmitir el sufrimiento a través del lenguaje escrito.
Este fue el intento de Paul Celan, poeta judío rumano, que escribió en alemán. Sus padres murieron en campos de concentraión y él mismo fue perseguido por el nazismo. Concluyó su vida arrojándose a las aguas del Sena.
La búsqueda de Celan se dirigió a explorar la posibilidad de trasvasar al lenguaje poético algo del desquicio estructural que afecta a la víctima de acciones aberrantes. Pensó así la posibilidad de trasmitir una representación material del aniquilamiento de la mente, incorporando a la estructura de sus textos algo de dicho desquicio.
En su poesía apela, entre otros recursos para denotar lo que semeje al horror, a rupturas sintácticas, cesuras del discurso, silencios, reiteraciones, referencias crípticas, hermetismo, puntuación desconcertante, y a figuras retóricas que impactan la lógica y la emoción. No con la ilusión de crear una metáfora, sino un símil que traslade al lector una experiencia que sea próxima a la de la víctima.
Recursos como para mostrar los efectos desestructurantes de un trauma avasallador, que desborda un para el caso frágil (casi inútil) sustento simbólico que pudiera operar como coraza antiestímulo.
El monto cuantitativo pulsional quebranta, destituye el aparato mental, originando, como dijimos, un estado de horror como el de una pesadilla. Pero a diferencia de la pesadilla onírica, en este caso la víctima lo es de un campo pulsional ajeno, por lo que no existe la posibilidad de despertar a una vigilia que podría reconstituir una estructura metapsicológica hábil para lidiar con la propia pulsión (aun cuando este logro debiera ser considerado, en última instancia, una mera forma de “sobrevida”, un transitorio postergar lo que al fin será un triunfo irreductible de la pulsión).
El intento del poeta, lúcidamente fallido (¿quién mejor que el mismo poeta para saber de esto?) concluyó en suicidio, quizás un acto poético más, el último, el límite definitivo entre lenguaje y pulsión, que no pudo (no se puede) inscribir en el lenguaje.
El lenguaje es insuficiente para regular ciertas derivaciones pulsionales que afectan, incluso llegando a la mortificación y a la eliminación, al sistema biológico y social del que depende la criatura humana.
A diferencia de otras especies –y esto abre un interrogante acerca de su supuesta supremacía– el ser humano puede poner en práctica una agresividad que destruye a sus pares e incluso a sí mismo indiferenciado del otro, sin siquiera un sustento de razonabilidad que pueda relacionarse con la necesidad de autopreservarse o sobrevivir3.
Si la palabra es el privilegio más refinado y alto, aún el que define a la persona en tanto tal y a la humanidad como sujeto de una historia, no es suficiente para dar cuenta de las zonas más oscuras del ser humano. Muchas víctimas, desesperanzadas, desconfiando de la palabra como medio de elaboración y reconocimiento, eligen callar4.
Pero en la poética hay una ética: avanzar con la palabra hasta el límite, aun sabiendo de su riesgo (y de una cierta “inutilidad”) de llegar a él. El alcance que puede dar a la palabra es el desafío del poeta. Y su compromiso lo emplaza a trabajar con la disponibilidad de la palabra despojada de lo personal, para constituirla en sí misma materia del poema.
Aun así, llevada al extremo, la palabra es insuficiente. El lenguaje, esa realidad tendida entre individuos, a la vez que sostiene la soberbia con que el ser humano puede asumirse como hablado, lo expone a la fragilidad de sus propios límites, que pueden ser en cierto sentido tan estrechos que no alcanzan para validar los más preciados principios morales y religiosos que supuestamente rigen su vida. Es injuriante la comprobación de que tanto víctima como verdugo son portadores de un lenguaje compartido (hasta puede tratarse de un mismo idioma). No es el lenguaje lo que diferencia a víctima y victimario.
En el poema “Simiente de lobo”, título que tomé prestado para este trabajo (ver nota al pie de página5 en la que este poema, que retomaremos, es transcripto íntegramente), Paul Celan, como dolorosa revelación, reitera: “Madre, ellos escriben poemas”.
Los asesinos también escriben poemas. ¡Todos pueden ser poetas! Versión quizás más sutil y despiadada de esa escena a la que nos tiene acostumbrados la literatura y el cine: el represor vuelve a su casa después de la sesión de tortura, se integra a la vida familiar, después de la cena enciende la pipa y se dispone a leer un libro (puede ser que como fondo se escuche un cuarteto de Beethoven).
Decimos entonces que la palabra es insuficiente para establecer una distinción entre victimario y víctima. Hasta los puede igualar. ¿En qué reside la diferencia entre ambos? Y eventualmente, ¿hay alguna participación del lenguaje instituido en estas salvajes derivaciones de lo pulsional?
Esta sería una dura comprobación para el psicoanálisis. Si su sustento teórico ha sido la develación del síntoma desde la estructura del lenguaje, que éste no sea suficiente respaldo para fundamentar la diferencia entre por ejemplo un torturador y su víctima, lo puede dejar en un callejón sin salida.
Pero tomar esa dificultad como definitiva es altamente riesgoso porque puede dar fácilmente lugar a una declaración de incompetencia para comprender la conducta del victimario en tanto sujeto. Y siendo que se trata de un intento de conceptualizar actos que seguramente son los más repugnantes de la condición humana, la supuesta limitación del psicoanálisis puede usufructuarse como una justificación para eludir una ética que es propia de su método, que consiste en avanzar hacia la comprensión teórica y clínica de toda manifestación humana, cualquiera sea el obstáculo que se presente.
En el poema arriba mencionado, Celan se ocupa de lo que parece un contrapunto en algo fallido entre lo que denomina “simiente de lobo”, referido a lo más demoníaco del ser humano, y un lenguaje poético, no solamente incapaz de contrarrestarlo, sino además con la posibilidad de quedar ahí desvirtuado. El asesino toma la palabra y bien puede escribir el poema de la víctima, igualando, neutralizando, “matando” la ilusión de una escritura que dé cuenta de la diferencia entre ambos. “Madre, nadie/ interrumpe a los asesinos la palabra// Madre, ellos escriben poemas.”
Celan alude a lo que psicoanalíticamente podríamos definir como la incompetencia del discurso ante manifestaciones y efectos de la pulsión de muerte.
El “lobo” representa lo más oscuro del ser humano: sobre esto sobran frases y leyendas que lo refrendan. Pero en el poema no es la referencia aislada al lobo lo que más interesa, sino fundamentalmente, a su simiente. Eso que representa lo que de lo pulsional se repite de generación en generación, fijado en forma irreductible en todo ser humano.





























