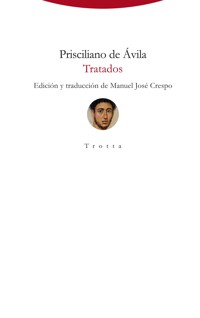
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Torre del Aire
- Sprache: Spanisch
Prisciliano de Ávila vivió en la segunda mitad del siglo IV. De familia noble hispanorromana, erudito notable, convertido al cristianismo y ordenado obispo, fue considerado disidente y hereje y ajusticiado por el poder secular. Esta es la primera traducción íntegra y comentada de los once Tratados a él atribuidos, fuente primaria para acceder a este controvertido personaje, autor de un pensamiento de extraordinaria riqueza teológica y jurídica e inspirador del movimiento que con su nombre se extendiera hasta el siglo VI.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tratados
Prisciliano de Ávila
Tratados
Edición y traducción de Manuel José Crespo
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
Colección
Torre del Aire
© Editorial Trotta, S.A., 2017, 2023
© Manuel José Crespo Losada, para la introducción, traducción y notas, 2017
Ilustración de cubierta: Retrato de un joven encontrado en la necrópolis de Hawara (El Fayum), ca. 140 d.C. (Staatliche Antikensammlungen, Múnich) Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-155-3
www.trotta.es
Meae matri et sorori dilectissimae
CONTENIDO
Introducción general
Siglas y abreviaturas
Bibliografía citada
TRATADOS
Tratado I. Libro apologético [Liber Apologeticus]
Tratado II. Libro al obispo Dámaso [Liber ad Damasum episcopum]
Tratado III. Libro sobre la fe y sobre los apócrifos [Liber de fide et de apocryphis]
Tratado IV. Tratado sobre la Pascua [Tractatus Paschae]
Tratado V. Tratado sobre el Génesis [Tractatus Genesis]
Tratado VI. Tratado sobre el Éxodo [Tractatus Exodi]
Tratado VII. Tratado sobre el Salmo primero [Tractatus primi Psalmi]
Tratado VIII. Tratado sobre el Salmo tercero [Tractatus Psalmi Tertii]
Tratado IX. Tratado primero al pueblo [Tractatus ad populum I]
Tratado X. Tratado segundo al pueblo [Tractatus ad populum II]
Tratado XI. Bendición sobre los fieles [Benedictio super fideles]
Índice de citas bíblicas
Índice de libros extracanónicos
Índice de fuentes y autores antiguos
Índice de autores modernos
Índice onomástico y temático
INTRODUCCIÓN GENERAL
Prisciliano es, sin duda, «una de las figuras más polémicas de la Iglesia en la Antigüedad tardía»1. El movimiento que surge vinculado a su nombre, el priscilianismo, no lo es menos. Debido a que las fuentes, en especial las que se generan en el seno de este movimiento, son difíciles de interpretar, la investigación acerca de ambos en no pocas ocasiones ha derivado hacia la especulación. Como afirma Romero Pose, «pocos autores y movimientos se han prestado a tantos tópicos y a interpretaciones tan peregrinas, y también de pocos personajes históricos de este tiempo sabemos tan pocas cosas con relativa seguridad»2.
Desde finales del siglo IV se han sucedido los juicios, con diversos acentos y aciertos, acerca del personaje y del movimiento: durante la época tardoantigua, los galos Martín de Tours y el cronista Sulpicio Severo, Ambrosio de Milán y Jerónimo en Italia, el africano Agustín, los hispanos Orosio y el laico Consencio; pero también los concilios en Zaragoza, Burdeos, los primeros celebrados en Toledo. Habrían de pasar quince años de la muerte de Prisciliano hasta que en el primer concilio de Toledo se acuñe la fórmula secta Priscilliani; Agustín hablará por primera vez de priscillianistae para referirse a personajes o doctrinas que de alguna manera están relacionados con este movimiento ascético arraigado en Hispania cuyos integrantes protagonizan uno de los acontecimientos más luctuosos de la Magna Iglesia en la Antigüedad tardía entre los años 378-385 aproximadamente. Dada la distancia entre el tiempo en que vive el personaje y el momento en que las fuentes adversas comienzan a construir el perfil sectario y heterodoxo del grupo, será preciso referirnos como realidades distintas a lo priscilianeo, es decir, lo relativo a Prisciliano y a su entorno directo, y lo priscilianista, abarcando con este segundo término todo lo relacionado con el movimiento que va desde la muerte de Prisciliano hasta mediados del siglo VI.
1. EL PERSONAJE Y SU PENSAMIENTO A LA LUZ DE LAS FUENTES
Dentro de las fuentes priscilianeas se cuentan, en primer lugar, las anteriores a la muerte de Prisciliano: los Tratados de Würzburg, los Cánones paulinos corregidos doctrinalmente por el obispo Peregrino, el fragmento de una Carta atribuida a Prisciliano por Orosio en su Commonitorio contra priscilianistas y origenistas, el tratado anónimo De Trinitate fidei catholicae y los Prólogos monarquianos a los evangelios, también anónimos. Todas ellas son testigos de la doctrina priscilianea, pero, debido a las posibles contaminaciones que por diverso motivo hayan podido experimentar las demás, las más fiables son los Tratados, los Prólogos y el De Trinitate. De estas tres, tan solo podemos atribuir con certeza a Prisciliano los Tratados de Würzburg. Más que noticias históricas, son testigos, en especial las tres últimas mencionadas, de una «riquísima teología»3.
Las fuentes antipriscilianistas que se enmarcan hasta el año 400 llevan la autoría de Sulpicio Severo, Ambrosio, Filastrio, Siricio, Pacato, Ausonio. Todas ellas son exponentes, en diversa medida, del típico cliché antiherético. A estas hay que añadir las Actas del I concilio de Cesaraugusta que, por ser testigos directos del conflicto, resultan un documento no priscilianeo de primerísima importancia, pues, si bien no hacen alusión directa a los de Prisciliano, a partir de ellas cabe acercarse de alguna manera a su estilo de vida. También interesa destacar, por su interés teológico más que histórico, las Actas del I concilio de Toledo por ser un testimonio poco alejado de la muerte de Prisciliano que demuestra cómo el priscilianismo es una realidad que no puede identificarse sin más con Prisciliano y lo priscilianeo.
En cuanto a las fuentes posteriores al año 400, las consideradas priscilianistas (la Epistula Titi de dispositione sanctimonii, el Tractatus de ratione Paschae de Pseudo Martín de Braga, Apocalypsis Thomae, la Fides Sancti Ambrosii, el Fragmentum de creatione mundi), además de anónimas y de fecha incierta, son de dudoso contenido doctrinal. Las antipriscilianistas, también posteriores al 400 (firmadas por Orosio, Baquiario, Agustín, Consencio, Toribio, León, Pastor, I y II concilios de Braga, Jerónimo, Braulio...), son fuentes entre los siglos V y VII que no ocultan los prejuicios doctrinales hacia la secta en general, y se desvelan como parciales debido a la herencia literaria de la que dependen, a la lejanía en el tiempo de los acontecimientos que quieren referir4.
Parte de los tópicos relativos a Prisciliano y a sus compañeros se debe a que durante siglos el personaje y el movimiento, Prisciliano y lo priscilianeo, pero también el priscilianismo, han sido conocidos únicamente a través de estas numerosas fuentes adversas. Respecto de la vida del movimiento hasta la muerte de Prisciliano, la más importante de ellas es la de Sulpicio Severo, historiador galo que cercano al 404 finalizaba su Libro de las crónicas con el relato de unos sucesos localizados en Cesaraugusta (Zaragoza), Emerita Augusta (Mérida) y Burdeos, para acabar en Tréveris con las ejecuciones de Prisciliano y compañeros por parte del poder imperial. Severo, un historiador cristiano que gusta de moralizar la historia al modo del pagano Salustio, considera que el asunto de Prisciliano es el colofón de una serie de sucesos nefastos para la historia de la salvación que pone de manifiesto la situación interna de una Iglesia cuyos obispos estaban catastróficamente divididos, en la que solo quedaban algunos santos que la sostenían, pues «la mayoría, llevada de sus locos pensamientos y pertinaces inclinaciones, seguía luchando contra unos cuantos hombres sensatos; en medio de ello el pueblo de Dios y todos los hombres de bien eran objeto de escarnio y burla»5.
A partir de la Crónica de Sulpicio Severo y durante quince siglos las fuentes adversas conformaron un relato sesgado del que la historiografía, en especial la historia de la Iglesia, difícilmente era capaz de escapar. Por otro lado, la ausencia durante ese tiempo de testimonios escritos pertenecientes al autor impedía contrastar la veracidad de lo que sobre el pensamiento de Prisciliano había dicho la literatura adversa.
1.1. Los clichés sobre Prisciliano y su pensamiento
Este eclesiástico singular ha sido objeto de todo tipo de calificativos. Las fuentes antiguas lo han tildado de gnóstico y maniqueo y, por ello, ha pasado por ser el mayor de los herejes del escenario hispánico entre los siglos IV y VI. Sin duda contribuye a ello el hecho de que sus atrevidas exposiciones sobre la doctrina cristiana no fueran bien vistas en un momento en que el combate contra el arrianismo levantaba sospechas hacia toda reflexión cristológica o trinitaria que presentara alguna originalidad en el seno de la Magna Iglesia. Pero también el estilo de vida ascético, de rechazo del mundo y de entrega radical a la búsqueda de la perfección que exaltaba la virginidad hasta el extremo de llegar a oscurecer la bondad del matrimonio, así como la fuerte personalidad investigadora del misterio de Dios y su economía salvífica, contenido en los escritos sagrados, contribuyeron a que Prisciliano y sus compañeros resultaran incómodos para algunos eclesiásticos hispánicos cuyos exponentes fueron Hidacio de Mérida e Itacio de Ossonuba. En efecto, el modo de vida (conversatio) de esos ascetas intelectuales resultaba difícilmente controlable para una jerarquía tendente a resolver los conflictos por la vía del autoritarismo. Por otro lado, dicha incomodidad se agravaba desde el momento en que, por la vía de los hechos o, incluso, de las palabras, se ponía de manifiesto en las comunidades diocesanas que había cristianos cuya vida ejemplar podía llegar a poner en entredicho la del obispo. Este ambiente es mencionado por el propio Prisciliano en la carta que escribe al obispo de Roma, Dámaso, cuando enumera, en su habitual estilo abstracto e irritantemente oscuro, los motivos que, a su juicio, originan la disputa en que se vio envuelto:
[...] al surgir de pronto disputas, bien por las inevitables refutaciones, bien por la envidia hacia nuestra vida, bien por culpa de una autoridad muy reciente... (Tratado 2.35.5-7)6.
El ascetismo practicado por el movimiento resulta incómodo para algunos de los adversarios de Prisciliano y sin duda es un factor integrante de la polémica en la que se vio implicado. Ciertamente, Prisciliano atrae a su forma exigente de vida a quienes persiguen una mayor perfección. De hecho, el ideal ascético se había convertido en un reclamo para no pocos aristócratas tardoantiguos. Pero no era el componente intelectual de este modo de ascetismo el único motivo de polémica, sino también el protagonismo de las mujeres en esta forma de vida. Este hecho es utilizado como argumento de vituperio contra un estilo de vida cristiano que, como el de Prisciliano y otros, no hace distingos por razón de sexo. A este respecto, resultan artificialmente retóricas, y algo hipócritas, las invectivas de Jerónimo contra los herejes por aparecer acompañados de mujeres, si se tiene en cuenta que él mismo impulsaba al ascetismo a féminas distinguidas, como Marcela, las Melanias, la vieja y la joven, y, además, compartió con Paula y su hija Eustoquio los días de su retiro en la cueva de Belén. Análogamente, Eucrocia y Prócula son dos conocidas seguidoras de Prisciliano. Sin embargo, frente a la consideración de santidad que acreditan las de Jerónimo, para Sulpicio Severo estas son un motivo más de crítica a Prisciliano mediante el denuesto de lo femenino: «las mujeres, ávidas de novedad, indecisas en la fe y con curiosidad por todo, afluían a él en masa»7.
Por otro lado, Prisciliano se presta como ninguno al diseño de un personaje envuelto en las sombras del ocultismo, faceta que lo asimila fácilmente con la tradición oral y esotérica de no pocas sectas gnósticas8. De esta suerte, desde que Sulpicio Severo calificara a los de Prisciliano como «infame herejía de los gnósticos, execrable superstición oculta en el más inaccesible de los secretos»9 sobrevuela sobre los escritos atribuidos a la secta un halo de secretismo y heterodoxia.
1.2. El descubrimiento de los Tratados de Würzburg
Habían pasado ya quince siglos desde la muerte de Prisciliano y parecía que el descubrimiento de testimonios priscilianeos fiables nunca llegaría. Pero en otoño de 1885 sucedería un acontecimiento que hacía renacer las esperanzas de encontrar la luz acerca de la verdad sobre Prisciliano. Georg Schepss, mientras estaba revisando el inventario de los manuscritos en la Universidad de Würzburg, se percató de que uno de ellos, registrado como «obritas patrísticas de autor incierto», contenía once opúsculos que no tardó en identificar como escritos de la primera generación del movimiento priscilianeo. Schepss no dudó en su identificación cuando leyó las páginas que ocupaban los tres primeros de la colección: un escrito de defensa de la fe en que se alude al Itacio identificado por Sulpicio como adversario de los de Prisciliano; una carta al obispo Dámaso donde aparece el nombre del otro adversario, el metropolitano de Mérida, Hidacio; y un tercero que trata sobre uno de los temas principales de la disputa priscilianea, el uso de apócrifos en la Magna Iglesia.
A partir de ese momento los estudiosos se han afanado en cotejar, principalmente con el relato de Sulpicio Severo, los pocos datos históricos que ofrecen los tratados de Würzburg con objeto de llenar las lagunas existentes acerca del personaje y de los primeros pasos del movimiento, en especial de lo relativo a los enfrentamientos entre Hidacio de Mérida e Itacio de Ossonuba con los obispos Instancio y Salviano que, junto con Prisciliano, aparecen como principales protagonistas de un proceso que acaba con el escandaloso ajusticiamiento de eclesiásticos a manos del poder civil. Los resultados, sin embargo, no son tan concluyentes como sería deseable en muchos aspectos y no siempre la reconstrucción de los hechos, ante la ausencia de datos o la poca pericia en elucidar los pocos existentes, ha resistido la tentación de convertir una hipótesis plausible en noticia fehaciente. Por ello, a partir del descubrimiento de Schepss, y en especial de la segunda mitad del siglo XX, Prisciliano ha sido sometido a todo tipo de interpretaciones, según los estudiosos tomaran partido en el enfrentamiento entre católicos y protestantes, o desde posiciones sesgadas como la perspectiva marxista de la historia antigua, el nacionalismo gallego, la deconstrucción del personaje en favor de una historiografía eclesiástica interesadamente descontextualizada. En la investigación de los últimos ciento cincuenta años, Prisciliano ha sido definido como hereje, reformador de una Iglesia adocenada, líder de desfavorecidos sociales, pionero de la cultura gallega, mártir de una Inquisición avant la lettre. Pero, al margen de los caminos de investigación ya roturados y de unas pocas falacias a ellos adheridas, su personalidad y las ideas que compartía con sus compañeros, lo que de ellas pueden decirnos los Tratados de Würzburg, parecen seguir quedando a la vera del interés general.
A raíz del descubrimiento de los Tratados de Würzburg, la mención a los mismos es obligada en los estudios históricos que siguen dando vueltas al conflictivo asunto; no faltan, aunque no con la misma profusión, otros trabajos que se centran en aspectos del pensamiento que se desprende de los Tratados, de las fuentes que manejan, tanto escriturarias como de otros autores antiguos. Pero la investigación más escasa es la que se ha dedicado a la traducción a una lengua moderna de estos textos latinos. De ello se dará cuenta más adelante, si bien interesa adelantar que la dificultad no solo de traducción, sino, sobre todo, de comprensión cabal de las líneas que resultan del proceso de traducción, ha desalentado a la mayoría de quienes lo han intentado.
2. APROXIMACIÓN AL PERSONAJE DE PRISCILIANO
Nacido probablemente a mediados del siglo IV, en la Bética o Lusitania, o quizá en la Gallaecia10, Prisciliano, como nos dice Sulpicio Severo, es un rico terrateniente tardorromano, de familia noble, atrayente personalidad y dotado de notables cualidades intelectuales. El propio Jerónimo afirma de él en su Sobre varones ilustres que «escribió numerosas obras»11. Por su parte, Sulpicio Severo reconoce su incuestionable inteligencia en una etopeya que evoca el retrato de Catilina trazado por Salustio: «agudo, inquieto, elocuente, culto y erudito, con extraordinaria disposición para el diálogo y la discusión»12.
En sus escritos, el propio Prisciliano admite que no recibió la llamada a la fe en un estado de ignorancia (1.4.9 ss.). De hecho, como él mismo reconoce, cuando aún no era cristiano disfrutaba de una vida dedicada al otium, es decir, al cultivo del espíritu mediante el estudio de disciplinas por las que intentaba dar respuesta a sus interrogantes vitales, probablemente dentro de la esfera intelectual del neoplatonismo, el caldo de cultivo filosófico que aglutinaba por lo general a los eruditos tardoantiguos de las épocas constantiniana y teodosiana; ya convertido, él calificaría este afán suyo como propio de la necedad mundana, pues aquellos estudios carecían, pese a todo, de la utilidad que para un cristiano tiene cualquier filosofía al margen de la verdad de Cristo. Su conversión no parece sustanciarse en una caída del caballo al modo de la de Pablo de Tarso, sino que quizá, como en el caso de Agustín, supuso una progresiva toma de conciencia de la necedad y de la depravación de un mundo, el del paganismo romano y su pompa, cuya religión tradicional se basaba en unos dioses cuyos hechos, narrados en las fábulas mitológicas, mostraban más despreciable la calaña divina que la humana (1.14.7-13). Es fácil pensar que Prisciliano accede a la fe cristiana desde la cercanía característica de un universo mental henoteísta, como el reflejado en los poemas del bético Tiberiano, y de una moral estoica como la que se percibe en Apuleyo13. De hecho, en su etapa como cristiano defiende y pregona una combativa determinación por despojarse de todo lastre mundano para liberar la conciencia de las servidumbres de lo visible para, ya aligerado, conocer, reconocer y asemejarse a la divinidad que produce la quietud (10.92.8-12).
El contacto con otros intelectuales cristianos despierta en nuestro personaje un vivo interés por la persona de Cristo. Su acercamiento a la fe, si leemos entre líneas la noticia de Sulpicio Severo, se produjo al calor de la catequesis recibida de una pareja, el rétor Helpidio y la aristocrática Agape. Es cierto que este historiador galo les hace responsables de introducir a Prisciliano en la herejía gnóstica de Marcos de Menfis14. Es cierto también que Jerónimo recoge la noticia y, probablemente, la amplifica a su propio interés:
En España fue Agape la que condujo a Elpidio, la mujer al marido, una ciega a un ciego, y terminó por hacerle caer en la hoya. Este tuvo como sucesor a Prisciliano, aficionadísimo al mago Zoroastro. Convertido de mago en obispo, se le juntó Gala, no de nacimiento, sino de nombre, parecida a él por sus correrías de un lado a otro, y a la que dejó como heredera de otra herejía semejante15.
Pero, sea cual sea la verdad del asunto, el propio Prisciliano reconoce de un modo sincero, al menos lo parece, que la formación recibida en su etapa catecumenal no fue sino cristiana; sin necesidad de poner en cuestión si fue sectaria y gnóstica, supuso en todo caso un proceso de iniciación cristiana en los rudimentos de la fe, de renuncia al diablo y sus perversiones, y de adhesión a Dios, «que es Cristo Jesús» (1.13.13-17). Años más tarde (no pocos, si hacemos caso al propio autor [2.34.20]) él mismo se referiría a su inolvidable ingreso en la Iglesia:
[...] después de haber atravesado todas las experiencias de la vida humana y de haber rechazado el modo de vida propio de nuestra maldad, hemos entrado como en un puerto de tranquila calma (1.4.12-14).
Como otros aristócratas tardorromanos cultivados, tras profesar su rechazo del mundo recibe el bautismo y se entrega sin restricciones a Cristo en una vida que muchos estudiosos califican de ascetismo radical. No son pocos los testimonios de personajes cultivados que durante la época de paz que siguió al Edicto de Constantino abrazan la fe y se dedican por entero a una vida ascética. Véanse casos similares en el noble funcionario imperial Ambrosio de Milán, el filósofo neoplatónico Mario Victorino, el agudo rétor Agustín de Hipona, en el oficial del ejército Martín de Tours o en el senador Paulino de Nola y su acaudalada esposa Terasia, por espigar algunos ejemplos.
Los de Prisciliano viven, en el último tercio del siglo IV, una vida ascética a cuyos perfiles no es posible acercarse sino por vía indirecta. En primer lugar, mediante lo que se deduce de las Actas del concilio I de Cesaraugusta: los ocho cánones que los obispos reunidos redactaron conforman un conjunto de prescripciones disciplinares, dirigidas muy probablemente a corregir prácticas atribuidas a los de Prisciliano —aunque evitando la alusión a los mismos—, toda vez que ellos fueron el objeto principal, si no exclusivo, de la reunión. En segunda instancia, resulta ilustrativa también la comparación con el modo de vivir, que sí conocemos, de otros grupos ascéticos cercanos en el tiempo y en el espacio. Existe, en efecto, un significativo paralelismo entre los de Prisciliano y el movimiento ascético generado por Martín de Tours en la Aquitania, agrupado en torno a sendos monasterios próximos a Poitiers y Tours, Ligugé y Marmoutier, respectivamente, a los que más tarde se añadiría el de su seguidor y biógrafo Sulpicio Severo, situado en Primuliacum, un enclave entre Toulouse y Narbona16. El propio Sulpicio ofrece datos en sus obras acerca del modo de vida ascética que llevaban los galos. Por último, los once tratados atribuidos a Prisciliano son una fuente de información no desdeñable.
Pues bien, con todos estos presupuestos cabe inferir que los de Prisciliano practicaban un modo de vida (conversatio) de exigente ascetismo, no con carácter monástico, sino como ascetas suburbanos. Probablemente algunos vivían en fincas relativamente alejadas de la ciudad; a ellos se les unían otros provenientes de la urbe para las reuniones litúrgicas, de estudio y catequéticas. Constituían comunidades particulares, con ritmos litúrgicos propios al margen de las comunidades dirigidas por el obispo del lugar. Así, según se deduce de los cánones 2 y 4 del primer concilio de Zaragoza, no participaban de los oficios litúrgicos con la comunidad urbana ni durante la Navidad ni en Cuaresma, probablemente porque celebraban liturgias paralelas en sus fincas. Además, a tenor de las actas del concilio zaragozano, tenían la costumbre de andar descalzos y de ayunar en domingo. Sean cuales sean las razones del apartamiento por ellos practicado, lo cierto es que este modo de vivir fácilmente podía ser percibido como una desafección hacia el obispo de la diócesis, quien podría darles motivos debido a una eventual relajación de costumbres, y era causa de discordia con el ordinario del lugar17.
Una de las peculiaridades de este modo de ascetismo es la actividad intelectual, dedicada por completo al crecimiento de la fe por medio del conocimiento del mensaje oculto de la Escritura. Fieles al mandato evangélico de escrutar las Escrituras, los de Prisciliano profundizan en sus sentidos espirituales por medio de una interpretación alegórica de la literalidad del texto, siguiendo un procedimiento o método científico que ya habían establecido hermeneutas alejandrinos como Orígenes. Es este el perfil que caracteriza al gnóstico cristiano, del que encontramos un pionero en Clemente de Alejandría. El maestro Clemente marcaba siglos antes la pauta del cristiano progrediente y erudito, para quien gnosis (conocimiento del misterio de Dios) y fe resultan realidades inseparables, pues forman parte de un itinerario que no acaba con la sola salvación, sino que supone una llamada a la semejanza con Dios y la identificación con él por el amor. Así lo expresa en una de sus obras dirigida a los cristianos ya iniciados:
[...] la gnosis es la demostración firme y sólida de las verdades comunicadas por la fe, sobreedificada en la fe por la enseñanza del Señor y apropiada para conducir a la convicción inconmovible y la penetración propia de la ciencia. Y paréceme que el primer cambio en la vía de la salvación es el paso del paganismo a la fe, según he dicho, y el segundo el de la fe a la gnosis. Esta, cuando pasa a ser caridad, ya desde ese momento aproxima el cognoscente al conocido, como el amigo al amigo18.
En su defensa frente a quienes de alguna manera ponen su vida en tela de juicio, Prisciliano hace gala de una actitud similar cuando afirma que su vida ha pasado del paganismo al ámbito no solo de la fe, sino también de la gnosis:
[...] ni hemos sido engendrados al mundo en un lugar tan humilde ni hemos recibido la llamada en un estado de ignorancia tal como para que la fe en Cristo y la profundización en lo que creemos hayan podido acarrearnos la muerte antes que la salvación (1.4.8).
¿No estamos ante un gnóstico cristiano semejante al que describe el Alejandrino, pero arraigado en la sociedad aristocrática de la Antigüedad tardía occidental?
La referencia a este itinerario de conversión mediante la escucha de la catequesis (él mismo confiesa ser un «iniciado en Cristo») para acceder al bautismo con el que ingresa en la Iglesia, permite pensar que Prisciliano se integra en una comunidad ya conformada y que el comienzo de los enfrentamientos por los que nuestro personaje resulta tan conocido no tengan como representante principal al propio Prisciliano, sino a los obispos que aparecen a él vinculados en las fuentes. Así parece ser a tenor de lo que el propio Sulpicio afirma. Según él, el primer enfrentamiento de Hidacio, metropolitano de Mérida, como consecuencia del informe en el que Higino de Córdoba levantaba sospechas contra la secta, no se produce contra Prisciliano, sino frente a un grupo de ascetas representados por el obispo Instancio19. Téngase en cuenta que el relato de Severo, que pone como cabecilla de la secta a Prisciliano, es resultado probablemente de una proyección retrospectiva al comienzo de la narración de la imagen de hereje que había sido construida tras su muerte. Sulpicio escribe su historia alrededor del 404, veinte años después de la muerte de Prisciliano, tras el I concilio de Toledo (ca. 307-400), donde el grupo es denominado por primera vez secta Priscilliani. Y le hace cabecilla, siendo laico, de un proceso que comienza realmente con un conflicto entre obispos, a saber, Hidacio de Mérida e Itacio de Ossonuba, enfrentados a los primeros cabecillas de la comunidad de Prisciliano, los obispos Instancio y Salviano20.
2.1. El contexto del conflicto
El período en que transcurre lo poco que conocemos de la vida de Prisciliano se inserta en un momento clave de la historia de Roma. En agosto del 378 el emperador de Oriente, Valente, muere luchando contra los godos en la batalla de Adrianópolis (actual Edirne, en Turquía). Desde el punto de vista geopolítico este es, sin duda, el mayor desastre sufrido por Roma en todo el siglo IV a manos de los bárbaros, quienes acabarían tomando Roma en el 410. Tras la muerte de Valente, Graciano, que gobernaba la parte occidental del Imperio con la ayuda de su hermano Valentiniano II, designa al general hispano Teodosio y lo nombra emperador de la parte oriental en enero de 379. En paralelo con estos hechos, la política religiosa de Graciano, tendente a restringir la libertad de actuación de los cristianos no católicos, se ve reforzada por la del nuevo emperador del Oriente Teodosio y culmina, en febrero de 380, con un edicto en el que se decreta que todos los pueblos (cunctos populos) del Imperio se adhieran a la religión del apóstol Pedro, la profesada por Dámaso en Roma y Pedro en Alejandría.
Desde Constantino, muchos emperadores estuvieron preocupados, y acabaron obsesionados, por preservar la unidad política utilizando para ello la unidad religiosa, interactuando con obispos de cualesquiera iglesias e interfiriendo en sus decisiones en la medida en que los eclesiásticos y las circunstancias se lo permitían. A todo ello debe añadirse que la prefectura de las Galias, y por ello el vicariato de las Hispanias a ella adscrito, sufre a partir de 383 las medidas más extremas de totalitarismo religioso ejercidas por el emperador Máximo (quien usurpa el poder por la fuerza a Graciano), de las que son exponente principal la ejecución de Prisciliano y sus secuaces en un juicio civil.
2.1.1. Los comienzos del conflicto
El momento en que comenzó el conflicto que enfrentó a Prisciliano y sus secuaces con Hidacio de Mérida e Itacio de Ossonuba fue anterior a la celebración del concilio primero de Zaragoza (ca. 378 o 380). La situación, aunque no había llegado al nivel de tensión que alcanzaría más tarde, se sustanciaba en disputas entre ambos bandos, nacidas probablemente de la dificultad de controlar las actividades del grupo por parte de la autoridad eclesiástica representada por Hidacio, metropolitano de Mérida, y secundada por el obispo de Ossonuba, Itacio, a los cuales habían soliviantado las sospechas que sobre la secta les había manifestado el obispo Higino de Córdoba21.
Respecto al motivo que originó la disputa, es muy probable que fuera una nueva normativa acerca de la gestión de los textos apócrifos en las iglesias de la Lusitania y la Bética. Sabemos a ciencia cierta que uno de los asuntos disciplinarios más conflictivos de esta época giraba en torno al uso de apócrifos y a la puesta en cuestión del tradicional papel que en siglos anteriores había desempeñado el maestro de la Escritura (didáskalos) como difusor de la doctrina católica, pues preocupaba lo que se predicaba al margen del obispo o sin el control deseado por él. Una década antes y en la otra parte del Imperio, en Egipto, el obispo de Alejandría Atanasio había publicado una carta con motivo de la Pascua de 367 en la que consignaba por escrito los libros de la Biblia que debían leerse en las celebraciones litúrgicas, aquellos que podían ser utilizados para la formación de los catecúmenos, y los libros cuya lectura quedaba prohibida, como consecuencia de no formar parte del canon; no se podía garantizar que estos últimos, considerados apócrifos, fueran inspirados por Dios y, además, existían sospechas no infundadas de que algunos habían sido manipulados por los herejes. Pues bien, el tercero de los tratados priscilianeos permite imaginar un contexto doctrinal parecido al protagonizado en Oriente por Atanasio, pero, contrariamente, tiene como objetivo defender la costumbre en el uso de la literatura no canónica en la Magna Iglesia. Las disensiones de fondo entre eclesiásticos no se ocultan, y en todo el tratado rezuma un ambiente tenso. Prisciliano declara abiertamente que no está dispuesto a ceder en su manera de obrar, aunque con ello no se logre la deseada paz:
[...] ¿en qué consiste el beneficio por firmar la paz? ¿En dar crédito a los hombres en lo que estos quieren y no atenerse a los escritos de los apóstoles? (3.45.13).
El tono de enfrentamiento amenaza con quebrar de alguna manera la autoridad episcopal de Hidacio, pues pretende imponer una novedosa disciplina a base de condenar una tradición que, según Prisciliano, viene de los profetas y está en la sustancia misma del cristianismo:
[...] que nos perdonen todos y cada uno si preferimos ser condenados junto a los profetas de Dios a condenar, junto a los que se forman sin cautela opiniones precipitadas, aquello que es conforme a la religión (3.46.8).
Pudiera ser que los criterios en el uso de escritos no canónicos expuestos en el tratado tercero resultaran razonables a Higino de Córdoba y acabara convencido por los argumentos de Prisciliano. A partir de ese momento, Higino habría dejado de sospechar de la secta y, quizá como consecuencia, Hidacio no lo convocó a participar en el concilio cesaraugustano, motivo por el cual Sulpicio Severo, cuya posible fuente es un escrito tendencioso de Itacio de Ossonuba, acaba asimilándolo con la secta de los de Prisciliano.
Negándose a admitir las razones de Prisciliano, Hidacio promueve la convocatoria del concilio en Zaragoza y redacta un memorándum para que sirva como guion orientador a los padres conciliares; en él de nuevo aparecería el asunto de la lectura de apócrifos unido al problema de la autoridad del maestro de la Escritura en conflicto con el obispo. A ello el metropolitano de Mérida habría añadido, como situaciones que debían ser reguladas, cualesquiera prácticas litúrgicas al margen de la comunidad que se agrupaba en torno al obispo, la sospechosa e incontrolable opción por la virginidad que manifestaban algunos ya bautizados y muchos de los que estaban ingresando en la Iglesia, y una vida de austeridad que llamaba la atención en el obrar de quienes habían sido hasta hacía poco ricos y cultivados latifundistas.
Comienza, entonces, la segunda fase de un conflicto que acaba en una tragedia de insospechadas consecuencias, y cuyas causas originarias las expone agudamente Fontaine:
La tragedia de Prisciliano se explica por los extremismos opuestos alcanzados, en Hispania a un nivel que quizá no se encuentra en las restantes provincias de Occidente—, por la mundanización de una parte del alto clero, y por unas conversiones apasionadas a un evangelismo y ascetismo intransigentes22.
La mundanización a la que se refiere Fontaine, más que adocenamiento parece mentecatez en el ejercicio del poder eclesiástico, a tenor de la actitud que denuncia Sulpicio Severo sobre Itacio de Ossonuba en el siguiente fragmento:
[...] había llegado a tales grados de estupidez que a todos los santos varones que se entregaban a la lectura o tenían como objetivo el ascetismo, los acusaba como compañeros o discípulos de Prisciliano23.
Ceguera e intransigencia muestran también los obispos capitaneados por Hidacio de Mérida, según Prisciliano, cuando frente a la costumbre secular de tener en cuenta escritos no canónicos en la profundización de la fe, afirman: «condena lo que yo desconozco, condena lo que yo no leo, condena lo que yo no busco con el afán de un ocio perezoso» (3.51.10-12).
Tal parece ser el trasfondo de un enfrentamiento local entre obispos que provoca, al principio, la convocatoria de un concilio disciplinar y acaba, pocos años más tarde, con las ejecuciones de Prisciliano y algunos de los suyos tras un juicio civil a instancias del emperador. Los estudios históricos se han preocupado por reconstruir la secuencia de dichos acontecimientos en torno al proceso y ejecución del personaje, al hilo, fundamentalmente, de las Crónicas que nos dejó Sulpicio Severo, el Panegírico a Teodosio de Pacato Drepanio y, por supuesto, la Carta a Dámaso que conforma el segundo tratado de Würzburg24. En dicho conflicto se suceden una serie de acontecimientos que a continuación presentamos de modo sucinto25:
Convocado por el metropolitano Hidacio de Mérida, se celebra el concilio de Zaragoza (ca. 378 o 380). Las actas que se han conservado no formulan una condena nominal contra los de Prisciliano, aunque las sentencias en ellas contenidas han sido interpretadas por los estudiosos como correctivos disciplinarios del modo de proceder de la secta26. Por su parte, la crónica de Sulpicio Severo afirma que Prisciliano, aún laico, es condenado junto con los obispos Instancio y Salviano, y un tal Helpidio27, pese a que ninguno de ellos había estado presente en las deliberaciones. Según Severo, la ausencia de los de Prisciliano obligó a los padres sinodales a dictar una sentencia contra ellos «en rebeldía»28. Sin embargo, según Prisciliano, Hidacio no los convocó al concilio por temor. En el segundo tratado de Würzburg, esta ausencia es un argumento fuerte para demostrar a Dámaso que en el concilio de Zaragoza no hubo ni acusaciones ni condenas contra ellos, dado que el propio Dámaso había prohibido anteriormente la condena de eclesiásticos no presentes en un concilio. La ausencia de los presuntos acusados es esgrimida como un dato probatorio determinante a favor de su inocencia (2.35.15-24). Severo añade que, tras el concilio, Instancio y Salviano consagran obispo a Prisciliano. La consagración episcopal de Prisciliano supone un cambio en la conciencia carismática de los cabecillas del movimiento, pues probablemente se dan cuenta de que el grupo, hasta entonces gobernado por maestros de la Escritura, acabaría siendo sometido por una fuerza jerárquica adversa si no era contrarrestada por otra del mismo rango. Prisciliano, pues, deja de ser un líder carismático para acabar ejerciendo el magisterio episcopal, más acorde, por otro lado, con las nuevas características de la Iglesia teodosiana.
A la vuelta del concilio, Hidacio es denunciado en su sede emeritense por hechos que no conocemos, pero que figuran en los documentos que un clérigo muestra en público en una reunión presidida por el obispo. Los clérigos se apartan de la comunión con su obispo en tanto no reconozca su falta y haga penitencia. Sus adversarios, con el recién consagrado obispo Prisciliano a la cabeza, se presentan en la ciudad, al parecer, para solucionar el conflicto. Sin embargo, la visita se salda con la violenta expulsión de los visitantes. Todo este suceso es referido únicamente en la Carta a Dámaso; una posible referencia en el texto de Sulpicio es su alusión a «numerosos enfrentamientos vergonzantes» (2.39.17-40.19)29.
Como reacción, Hidacio acude a instancias civiles superiores al ámbito hispánico. Su estrategia consiste en acusar ante el emperador a los de Prisciliano de un delito perseguido por la justicia imperial, el de maniqueísmo. Entran en escena nuevos personajes aquí reseñados por orden de aparición: el emperador Graciano, de quien el obispo titular de Emerita obtiene un rescripto de expulsión de herejes, incluso de obispos ordenados30; Ambrosio de Milán, eclesiástico de cabecera del cristianísimo Graciano, muro contra el que se estrellan los intentos de ambas facciones por atraerlo a su causa (2.41.2 ss.)31; Dámaso, obispo de Roma, a quien acuden Instancio, Salviano y Prisciliano, ya obispo, con frustrantes resultados32; Macedonio, magister officiorum, el más alto funcionario en la administración de Graciano, por cuya mediación los de Prisciliano consiguen la revocación del inicial rescripto del emperador contra ellos33; el procónsul de Lusitania Volvencio, de quien los priscilianistas obtienen después el destierro de Itacio34; y otros funcionarios de la administración imperial (el prefecto de las Galias, Gregorio; el vicario de las Hispanias, Mariniano) mencionados por Sulpicio Severo. Todos ellos son testigos de que tanto los de Hidacio como los de Prisciliano frecuentaron más los despachos civiles que los tribunales eclesiásticos.
Con los de Prisciliano de nuevo en sus sedes e Itacio huido a las Galias, Máximo usurpa el poder imperial a Graciano en 383 y con ello comienza la última fase de la contienda. Nada más instalar el nuevo emperador su corte en Tréveris, Itacio se presenta y le cuenta su versión de los hechos para acusar de nuevo a los de Prisciliano.
Máximo convoca un concilio episcopal en Burdeos, y obliga a que asistan todos los implicados de ambos bandos. Los padres sinodales declaran a Instancio indigno del episcopado y, llegado el turno de juzgar a Prisciliano, este apela a la autoridad del emperador35. Prisciliano yerra en sus cálculos, pues su apelación iba encaminada a la corte de Valentiniano II en Milán, donde quizá Prisciliano confiaba en la ayuda de funcionarios venales ya conocidos como Macedonio. Contraviniendo sus expectativas, la apelación es acogida en la corte de Máximo en Tréveris36.
Después de un juicio civil que hubo de repetirse ante la repentina retirada de Itacio, que intervenía como acusador37, el encargado del fisco en la corte de Máximo, un tal Patricio, tras arrancar confesiones mediante la tortura38, obtuvo sentencia condenatoria contra Prisciliano por el delito de magia del que inicialmente le había inculpado Itacio. Prisciliano acaba siendo ejecutado junto con los clérigos Felicísimo y Armenio, y los laicos Latroniano, Juliano y Eucrocia; en un proceso posterior reciben el mismo castigo Asarbo y el diácono Aurelio. Otros son desterrados: el obispo Instancio (anteriormente condenado en Burdeos por el tribunal episcopal), Tiberiano Bético (a quien también se le despoja de sus bienes), Tértulo, Potamio y Juan39. Pero el conflicto tuvo consecuencias funestas no solo para Prisciliano y los suyos. Como ha dicho graciosamente Waarden, «Prisciliano perdió su causa y la cabeza, los obispos que habían llevado la acusación perdieron su credibilidad, la Iglesia en general perdió el control en un asunto doctrinal, y el recién estrenado emperador, que podía jactarse con un triunfo efímero, pronto perdió su condición al ser eliminado por Teodosio»40. La ejecución de Prisciliano, como flagrante muestra de la injerencia del poder político en asuntos de la Iglesia, recibe la crítica acerba de los representantes eclesiásticos más insignes de la época: Martín de Tours, Ambrosio de Milán y el sucesor de Dámaso, Siricio de Roma.
2.1.2. Dos clichés antagónicos: hereje y mártir
Tras la muerte de Prisciliano, comienza a su sombra el priscilianismo, un movimiento que «se erigió verdaderamente como la convulsión más fuerte que conoció la Iglesia occidental en la época patrística»41. Sus seguidores hacen de él un mártir venerable en un momento en que el culto a los mártires comienza a ser un ingrediente fundamental en el crecimiento de la fe y alrededor del cual se aglutina buena parte de la religiosidad popular. Es Sulpicio Severo quien nos ofrece la noticia del nuevo estereotipo sobre cuyo fundamento comienza propiamente el priscilianismo:
Por lo demás, ejecutado Prisciliano, la herejía que se había propagado bajo su patrocinio no solo no fue reprimida, sino que, reafirmándose, se propagó más extensamente. Pues sus seguidores, que lo habían honrado antes como a un santo, después comenzaron a venerarlo como a un mártir. Los cuerpos de los muertos fueron llevados a las Hispanias y sus exequias se celebraron con gran solemnidad. Incluso el jurar por Prisciliano se consideraba muestra de suma religiosidad42.
Paralelamente a lo anterior, Prisciliano acaba convirtiéndose en prototipo de hereje en la literatura antiherética durante el siglo y medio que perduró el priscilianismo, y es erigido como modelo de la permanente herejía que constantemente amenaza a la ortodoxia. Las refutaciones contra las desviaciones doctrinales, razonadas y seriamente argumentadas, que habían sustentado los escritos de controversia en los siglos II y III, bajo la autoría de Ireneo, Orígenes o Tertuliano, habían cedido el protagonismo a los catálogos de errores, propios de la literatura antiherética a partir de Constantino. Epifanio de Salamina, Filastrio de Brescia o, en algunos lugares de sus obras, Agustín de Hipona, plantean «herejías de diseño» que son utilizadas, con fines catequéticos, como elemento de contraste para destacar mejor la doctrina de la Magna Iglesia, cuyos errores doctrinales, sin embargo, son atribuibles con poca fiabilidad a los imputados43. El pensamiento de Prisciliano y, en buena medida, lo que hoy se conoce como priscilianismo, no han salido indemnes de esta estrategia de construcción de herejías de diseño. Así, por ejemplo, según Vicente de Lérins, Prisciliano es el continuador de Simón Mago, personaje de tiempos de Jesús. Téngase en cuenta que la tradición antiherética considera a Simón el principio de todo hereje o falso apóstol, en contraste con el apóstol Pedro, quien simboliza el origen de la ortodoxia. Y como todo hereje, es amigo de novedades y de los secretismos que se generan alrededor de los estudios de escrituras no canónicas44. El propio Prisciliano utiliza a veces estos argumentos propios del mismo género antiherético que es empleado para su vituperio. Sirva como ejemplo curioso la descalificación de quienes restringen o prohíben el uso de apócrifos porque, según afirma Prisciliano, se enfrentan a la tradición de la Iglesia con sus novedades (3.44.3 s.).
Merece la pena traer al papel, como colofón a este asunto, el panorama presentado, no sin cierta ironía, por el benedictino Leclercq respecto de la construcción acerca del pensamiento de Prisciliano que fue elaborándose paulatinamente tras su muerte:
En cuanto a las ideas de Prisciliano, Sulpicio Severo, que nunca tuvo una propia, no parece dudar de las que Prisciliano pudo tener. Habrá que buscar por otro lado. Por su parte, los que han hablado de las ideas del heresiarca no estaban informados con demasiada exactitud. Orosio se contenta con remitir a san Agustín. San Jerónimo lanza algunas palabras de pasada. Diversos sínodos reunidos para aclarar los puntos oscuros no parecen tenerlo muy claro. Es preciso avanzar hasta la época de san León I, quien escribió al obispo Toribio de Astorga a propósito de la herejía priscilianista. De hacer caso a estos diversos testimonios, la doctrina de Prisciliano es una de las más culpables y de las más peligrosas que jamás hayan aparecido, pues como carece de una originalidad bien definida, ha agrupado las doctrinas de casi todas las herejías y las ha juntado, en un caos abominable, con un cierto número de supersticiones paganas. Errores sobre la Trinidad, pues Prisciliano había adoptado el sabelianismo; errores sobre el demonio, al que había hecho principio eterno del mal, autor de la materia y del pecado, pues Prisciliano tenía puntos de contacto con las teorías marcionitas y maniqueas, aunque se separara de ellas en la aceptación del Antiguo Testamento. Pero esto no es todo: errores sobre la naturaleza del alma, que Prisciliano consideraba como participante de la esencia divina y cuya preexistencia admitía al amparo de algún pequeño texto origenista; errores sobre la libertad, pues Prisciliano predicaba una suerte de fatalismo astrológico bastante extraño acerca del cual Orosio ha dejado algunos detalles curiosos; por último, un error sobre el canon de las Escrituras, pues Prisciliano admitía un cierto número de libros apócrifos. Tal era el Prisciliano de Severo, de Orosio, de Jerónimo, de Agustín, de León Magno45.
3. LOS TRACTATUS DE WÜRZBURG
Para acercarse, pues, con alguna fiabilidad al pensamiento de Prisciliano, parece imprescindible acudir a sus propios escritos y someterlos a un riguroso proceso de comprensión y análisis. La fuente más genuinamente priscilianea, vinculada a la primera etapa del movimiento, la conforman los tratados contenidos en el códice de Würzburg y editados por Schepss46. Se trata de un manuscrito muy antiguo, del siglo V o, como muy tarde, del VI. Bajo la denominación genérica de tractatus, que en la Antigüedad respondía a cualquier tipo de texto escrito en el que se «trataba» de algún asunto, el códice contiene una compilación de once textos de diversa extensión y género. Un primer grupo lo conforman el discurso de defensa de la fe o Apologético, al que sigue la conocida como Carta al obispo Dámaso. Del tercero, cuyo título en el manuscrito es Tratado sobre la fe y sobre los apócrifos, se nos ha conservado tan solo la parte que se centra en el problema del uso de escritos extracanónicos en la Magna Iglesia.
A estos tres primeros se les añaden ocho textos homiléticos y litúrgicos. El que ocupa el cuarto puesto de la compilación tiene como contexto el comienzo de la Cuaresma, trata acerca del sentido espiritual del número cuarenta y en él se exhorta al ayuno alimenticio. Asimismo, mediante fórmulas conscientemente codificadas y oscuras, se recomienda la abstinencia sexual como preparación para la celebración de la Pascua. A continuación, el quinto y el sexto, pronunciados en una vigilia de la noche de Pascua, comentan, respectivamente, el relato de la creación y las prescripciones consignadas por Moisés en el libro de Éxodo la noche en que los israelitas, liberados, salen de Egipto tras comer el cordero. Los siguen dos homilías en las que se explica el sentido de los salmos primero y tercero, respectivamente. Los que ocupan el puesto noveno y décimo de la compilación, intitulados como Tratados al pueblo, tienen como trasfondo, de manera respectiva, los salmos decimocuarto y quincuagésimo noveno; del primero de ellos, por deterioro o sustracción en el manuscrito, tan solo queda una exhortación final al uso adecuado de la riqueza. Por su parte, el que comenta el salmo 59 es de temática ascética. Finaliza la compilación con el undécimo, un texto cuyo final se ha perdido, pero que puede ser identificado como una bendición elaborada con fines litúrgicos. El análisis estilístico de los once textos invita a inclinarse por la hipótesis de una misma autoría. Los estudiosos favorables a esta hipótesis coinciden en que, con toda probabilidad, se trata de Prisciliano47.
Conviene considerar si los textos conforman una compilación realizada por el autor o por personas cercanas a él o si, por el contrario, se trata de una recopilación posterior a la muerte de Prisciliano. Los argumentos para decantarse por una de las dos hipótesis deben dar respuesta al motivo por el que se realizó la agrupación de los tratados en un mismo volumen. Asimismo deberán basarse en aspectos de contenido y atender al orden en que los tratados aparecen dispuestos en el manuscrito que se nos conserva. Con esta premisa, es preciso destacar que el orden en que han sido dispuestos parece obedecer a dos criterios distintos. En los tratados 4-11 la disposición temática es irrefutable: un primer grupo de homilías en torno a la Pascua (4-6), otro de sermones que comentan los salmos (7-10) y por último una oración que sirve además de colofón para todo el corpus textual. Por su parte, en el caso de los tres primeros, los que tienen mayor relevancia desde el punto de vista histórico porque están directamente vinculados al llamado conflicto priscilianista, los datos que aporta el contenido de los mismos inducen a pensar que, pese a las evidentes referencias a momentos históricos del conflicto, su disposición en el manuscrito no sigue una secuencia cronológica.
Un primer dato que demuestra una disposición al margen del hilo histórico se obtiene atendiendo a algunos de los personajes que aparecen en cada tratado. El primero de ellos menciona como adversario directo a Itacio de Ossonuba; el segundo no menciona nominalmente a Dámaso, pero las alusiones a él como destinatario del escrito son evidentes. El tercero, sin embargo, no presenta ninguna referencia nominal a personajes ajenos a la secta. Téngase en cuenta que no es antes de su destierro y de su denuncia ante Máximo cuando Itacio, según Sulpicio Severo, adquiere un protagonismo singular en la contienda contra Prisciliano. Ello da pie a pensar que, o bien los tres tratados fueron escritos tras el destierro de Itacio, cosa imposible habida cuenta de que la Carta a Dámaso es indudablemente anterior, o que el orden de los tratados en la compilación no responde a criterios cronológicos.
Una segunda pista de acercamiento atiende al estatuto eclesiástico que manifiesta tener el autor en cada uno de los tratados. Así, en el tercero de ellos no encontramos indicios de que el autor ostente el rango de obispo, a diferencia de los anteriores en los que, como se mostrará luego, el autor da a entender que está revestido de la condición episcopal, lo cual, partiendo siempre de la hipótesis de la misma autoría y cotejando con las noticias históricas que da Sulpicio Severo, permite pensar que Prisciliano redacta el tratado tercero, sobre los apócrifos, siendo aún laico.
Tanto los personajes preeminentes como la condición eclesial del autor en cada uno de los tres primeros tratados apuntan a un criterio no temporal en su disposición en el manuscrito. Para ofrecer una justificación positiva de la hipótesis a la que apuntan los datos anteriores, interesa ahora retornar a la finalidad con la que fue compilado el corpus de Würzburg. Es probable que los once textos del manuscrito hayan constituido una suerte de informe que habría sido presentado con motivo de alguno de los acontecimientos cruciales acaecidos desde que Higino de Córdoba aventó las sospechas contra la secta hasta el concilio de Burdeos; en este concilio los de Prisciliano tuvieron la última oportunidad de defenderse teniendo, precisamente, a Itacio de Ossonuba como principal acusador. La presencia en el corpus de la Carta a Dámaso corrobora, además, que la recopilación no pudo elaborarse sino en la última fase del conflicto. Cabe, pues, concluir que el manuscrito de Würzburg nos transmite un corpus de diez textos que, probablemente, fueron reunidos y presentados como dosier demostrativo de la vida y el pensamiento de Prisciliano y los suyos, textos que se presentaron adjuntos al escrito de defensa, el Apologético, ante los obispos asistentes al concilio de Burdeos.
Esta hipótesis implica un orden cronológico inverso para los tres primeros Tratados de la compilación. Así, el primero de ellos, el Apologético, sería el escrito en defensa de la fe de la comunidad ante los obispos asistentes al concilio de Burdeos como consecuencia de la acusación de Itacio de Ossonuba ante el emperador Máximo48. El autor, Prisciliano, ya ordenado obispo para esa fecha según la noticia de Sulpicio Severo, se dirige a los «bienaventurados sacerdotes» del tribunal conciliar indicando la existencia de otros escritos de fide que ya habían sido producidos por la secta, mencionando además a otros personajes notables de la misma (Tiberiano, Asarbo), notables laicos y no obispos, ya sea porque Instancio (el obispo Salviano ya había muerto) también se encontraba bajo acusación como el propio Prisciliano, ya sea porque la mención de aristócratas como militantes de la secta podía ser un argumento favorable a los de Prisciliano ante el sínodo de Burdeos. La fórmula «ya que de nuevo se solicita nuestra confesión» (1.4.2) pone de manifiesto no solo que el Apologético es un tratado expositivo de la fe, sino que es redactado ad hoc con ocasión de la celebración del concilio de Burdeos. Asimismo, da a entender que existen todavía algunos de los presentes que desconocen el modo de vivir y pensar del grupo (algo lógico si la asamblea conciliar se celebra en la Galia, lejos del foco donde se originó el conflicto). Por otro lado, advierte de que juzgar erróneamente a sus cabecillas sería un pecado contra el Espíritu Santo, en el que incurre quien acusa injustamente a obispos ordenados, y declara que la convocatoria del tribunal es fruto de una maledicencia. Por último, el único de los obispos adversarios mencionado en el Apologético no es Hidacio, el más importante de los adversarios por ser metropolitano de Mérida, sino un segundón como Itacio, al que Prisciliano, en el propio texto, quizá como estrategia defensiva, le acusa de prácticas de brujería, uno de los cargos por los que la acusación contra Prisciliano había sido admitida a trámite desde las instancias imperiales49.
La compilación de Würzburg, por tanto, viene encabezada por este escrito al ser este la causa de la misma; los diez textos restantes lo acompañan a modo de informe de los hechos, así como de muestra de la ortodoxia doctrinal y de la buena conducta de la secta. En efecto, al Apologético los de Prisciliano adjuntan otros dos textos que permiten a los obispos reunidos en Burdeos hacerse una idea de los acontecimientos principales de la contienda, tanto el informe presentado al obispo de Roma, Dámaso, como el texto que da fe de que el comienzo de los enfrentamientos, los criterios sobre el uso de apócrifos, es un asunto en el que Hidacio y sus secuaces están equivocados. A ellos añaden los otros ocho, de carácter pastoral, como textos que dan fe del modo de pensar y que fundamentan el estilo de vida del movimiento.
El segundo de la compilación, la Carta al obispo Dámaso, es el que precede en el tiempo al Apologético. Como consecuencia de la denuncia de Hidacio de Mérida, que había obtenido del emperador Máximo el decreto de expulsión de sus sedes de los obispos de la secta, los de Prisciliano se ven obligados a defenderse mediante, entre otras acciones, la redacción de una carta suplicatoria al obispo de Roma. El autor aparece inequívocamente en numerosos lugares del tratado con la condición implícita de obispo; sobresale entre ellos el pasaje en el que se refiere a los obispos hispánicos Higino y Simposio como hermanos en el sacerdocio (consacerdotes) (2.40.8).
El último de la terna y primero en el orden cronológico es el tratado Sobre la fe y los apócrifos. De él no se nos conserva la primera parte, la que trataba de la fe de la secta, quizá por haber sido considerado redundante su inclusión en el dosier de Burdeos al ir este encabezado por el Apologético que, en su núcleo, es un tratado de fide. A diferencia del Apologético y de la Carta a Dámaso, no es posible colegir que el autor tenga rango de obispo, si bien la forma de dirigirse a sus adversarios, sin duda obispos, permite deducir que el autor ostenta, o al menos se arroga, una autoridad magisterial o didascálica como experto en la Escritura y, de alguna manera, parece tener una responsabilidad singular respecto de la enseñanza de la doctrina cristiana en el seno de la comunidad. Es razonable situar este escrito en el comienzo de los enfrentamientos, antes del concilio de Zaragoza. Dado que en las actas de este sínodo se prohíbe el ejercicio del magisterio doctrinal a los laicos, bien podría haber sido dicha prohibición sinodal consecuencia de que un Prisciliano, aún laico según la noticia de Sulpicio Severo, hubiera defendido su visión (y la de sus seguidores) sobre el uso de textos extracanónicos frente a los controles y restricciones que venían ejerciéndose por parte de la jerarquía episcopal capitaneada por Hidacio de Mérida, tras la denuncia del asunto por parte de Higino de Córdoba.
4. CONTENIDO DE LA PRESENTE OBRA
Este trabajo comprende la traducción y el comentario de los once Tratados recogidos en el códice de Würzburg editado por Schepss y atribuidos comúnmente a Prisciliano. La prudencia que debe prevalecer al abordar la traducción de las obras producidas por Prisciliano o personajes de su entorno invita a utilizar el criterio de unidad física y aconseja resistirse a las tentaciones maximalistas de incluir, quizá a la ligera, otros textos atribuidos sin la misma certeza a Prisciliano o a su secta, como son los Cánones paulinos, el Tratado sobre la Trinidad, el fragmento epistolar recogido por Orosio o los Prólogos monarquianos a los cuatro evangelios.
Cada Tratado va encabezado por una introducción destinada a orientar al lector. Seguidamente viene la traducción, aderezada con notas al pie que indican las numerosas referencias escriturarias, ya citas, ya alusiones, y algunas aclaraciones al texto.
Por otra parte, las introducciones y las notas tampoco han pretendido tomar en consideración o recoger investigaciones que excedan el propósito de poner en claro el texto. Por ello, siempre que no haya sido indispensable, se ha prescindido también de las valoraciones o interpretaciones que a este respecto hayan podido hacer otros autores.
Con este estudio se pretende facilitar el acceso a la forma mentis de dicho autor, en orden a mejorar la comprensión de las diversas circunstancias, históricas, doctrinales, literarias, etc., relacionadas con este personaje. Como ya se ha dicho, una literatura claramente adversa y hostil ha configurado durante siglos un perfil histórico y doctrinal sesgado de Prisciliano. Asimismo, a causa de la dificultad de interpretación de los textos que se le atribuyen, su pensamiento continúa siendo un enigma que necesita ser aclarado mediante la ardua tarea de enfrentarse con la que, en la actualidad, es considerada la fuente primaria de los estudios acerca de Prisciliano y de la primera etapa del movimiento.
El texto latino utilizado para la traducción es el publicado por Schepss en el volumen 18 del Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Dicho texto es el que subyace a la traducción, si bien modificado en algunas, contadas, ocasiones; en los casos más significativos dichas modificaciones se ponen de manifiesto, ya en nota, ya previamente en la introducción al tratado. Las referencias se indican mediante el número del tratado, la página de la edición de Schepss y la(s) línea(s) correspondientes, separado todo ello por punto.
No es esta la primera traducción de los tratados priscilianeos, aunque es preciso constatar, con pesar, que son contados los estudiosos que se han arriesgado a ofrecer una versión en lengua moderna debido a la dificultad comúnmente reconocida que presenta la lengua de los mismos. Bartolomé Segura Ramos es el único que ha acometido, hasta ahora, la tarea de traducir los once Tratados al castellano, en una obra aparecida en 1975. Desafortunadamente, Segura Ramos omite en su texto la mayoría de las referencias escriturísticas, pese a que sin estos pasajes es imposible encontrar pleno sentido al texto en su conjunto, pues Prisciliano se expresa en no pocas ocasiones a través de centones de citas. El holandés Goosen, en un trabajo sobre las bases del ascetismo en Prisciliano, ofrece una traducción en 1976 como instrumento de apoyo para su estudio. El propio Goosen reconoce que él no es filólogo y que la traducción no es el objetivo principal de su obra. También como instrumento de apoyo, Antonio Orbe presenta, en 1981, la versión al castellano del Tratado sobre el Génesis como punto de partida para estudiar el pensamiento de Prisciliano en torno a esta homilía pascual. Más recientemente, en 2005, los textos priscilianeos de Würzburg han sido traducidos al portugués por Ventura, y al inglés por Conti en 2010. La tarea de todos estos estudiosos es digna de encomio, pues ya el senador francés Lavertujon advertía a finales de siglo XIX que «traducir a un francés aceptable el latín de Prisciliano no es un plato de gusto como para dedicarse a él todos los días»50.
Conviene advertir de que la mera traducción de los textos de Würzburg resulta a todas luces insuficiente para alcanzar una comprensión cabal del contenido que encierran los Tratados, dada la complejidad y la densidad del discurso priscilianeo. Es imprescindible por ello que la traducción vaya acompañada de la luz que aportan dos tareas: por una parte, desvelar su enigmático contenido poniendo de manifiesto los códigos intertextuales del mismo y, por otra, valorar adecuadamente dicho contenido doctrinal en el contexto de la época, es decir, a la luz de las formulaciones que al respecto ofrecen otros autores51. Con este método de trabajo, aclarar el contenido del texto con un comentario, se han logrado en la presente obra resultados muy fructíferos. Sirvan como botón de muestra algunos ejemplos. Cuando Prisciliano acusa a algunos herejes de dividir «la sustancia que se encuentra unida en el poder de Dios» y trocear «la grandeza de Cristo, venerable en la fuente de tres caños de la Iglesia» a la que se atreven algunos herejes «por culpa del crimen de los binionitas», el autor está poniendo de manifiesto una perspectiva del misterio del dios cristiano, uno y trino, en la que, por razón del enfrentamiento de la Magna Iglesia con el arrianismo, se insiste más en la unidad de Dios que en la trinidad de personas. Para Prisciliano, el arrianismo es consecuencia de la insistente distinción entre el Padre y el Hijo propugnada por partidarios del Logos como Orígenes. Resulta muy original en nuestro autor la concepción teológica por la que la dinámica salvífica representada por Dios, Cristo, Jesús es representada mediante la terna, de sabor tertulianeo, sensus, sermo, opus (pensamiento, palabra, obra).
Por otro lado, el contenido de los Tratados permite demostrar en no pocos lugares que la acusación de maniqueísmo es infundada, producto de los clichés antiheréticos ya mencionados. De modo especial, el catálogo de citas escriturarias que emplea Prisciliano al respecto forma parte del argumentario antimaniqueo que manejan otros autores como Agustín de Hipona y Cirilo de Jerusalén. Además de esto, la defensa del autor de la libertad humana y de la responsabilidad por parte del hombre en sus actos, al margen de todo determinismo diabólico, apuntan a que la acusación de maniqueísmo no fue sino un recurso retórico orquestado por parte de sus adversarios. Téngase en cuenta, por ejemplo, que en el debate que los entretuvo, Agustín y Julián de Eclana se insultan mutuamente arrojándose recíprocamente sin escrúpulos, y sin fundamento real, el sambenito de maniqueo.





























