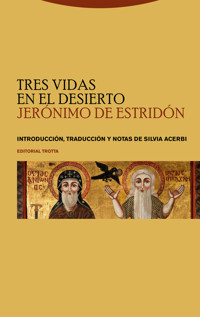
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Estructuras y Procesos. Religión
- Sprache: Spanisch
El presente volumen ofrece las biografías de tres eremitas del desierto, Pablo, Malco e Hilarión, que simbolizan las diversas etapas de difusión del monacato, respectivamente, en Egipto, Siria y Palestina. Por su calidad literaria y lo ameno de su narración alcanzaron una enorme popularidad durante la Edad Media y el Renacimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tres vidas en el desierto
Tres vidas en el desierto Jerónimo de Estridón
Introducción, traducción y notas de Silvia Acerbi
La edición de este libro se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Heterotopías de la autoridad y de la sacralidad en el Mediterráneo cristiano tardoantiguo (siglos IV-VI)» (PGC2018-099798-B-I00) (MCIU/AEI/FEDER, UE).
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Religión - Colección de VidasDirigida por Ramón Teja
© Editorial Trotta, S.A., 2023
Ferraz, 55. 28008 Madrid
Teléfono: 91 543 03 61
E-mail: [email protected]://www.trotta.es
© Silvia Acerbi, 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub: 978-84-1364-207-9
Para Cristina Campo que, junto a Luciana,me descubrió a los Padres del desierto.
En recuerdo de Alba Maria Orselli,que me iluminó el trasfondo de sus palabras.
CONTENIDO
Introducción general
El autor: una breve biografía
Los años juveniles
Experiencia del desierto y comienzo de una trayectoria literaria: Jerónimo hagiógrafo
Entre Antioquía, Constantinopla y Roma
De Roma a Tierra Santa: estancia y muerte en Belén
Un balance final
La obra
Jerónimo, autor de Vitae monásticas
Leitmotivs de la hagiografía jeronimiana
Milagros, demonología y praxis de vida ascética
Popularidad y difusión de las obras
Bibliografía
TRADUCCIÓN Y COMENTARIO
Vida de Pablo
Introducción
Vida
Vida de Malco
Introducción
Vida
Vida de Hilarión
Introducción
Vida
Apéndice 1. Noticias de Sozomeno sobre Hilarión
Apéndice 2. Los desplazamientos de Hilarión
INTRODUCCIÓN GENERAL
Pocos personajes de la Antigüedad cristiana nos son tan bien conocidos en cuanto a su vida y obra literaria como Eusebius Sophronius Hieronymus, san Jerónimo. No obstante, al estudioso del siglo XXI le resulta difícil emitir una valoración objetiva sobre su compleja personalidad. A pesar de haber disfrutado de fama de santidad incluso antes de su muerte y de gozar de culto y popularidad desde muy pronto, su temperamento irascible, su conducta orgullosa y sobre todo su pluma cáusticamente afilada para cuantos consideraba enemigos, esbozan los rasgos de una fisionomía humana que encaja difícilmente en la imagen tradicional del vir sanctus. Podríamos decir que no supo tener en cuenta, aplicándola a sí mismo, la severa sentencia expresada en una carta a su amigo Heliodoro: «De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, tendrán que rendir cuenta el día del juicio, y la sola injuria a un hermano es un crimen de homicidio» (Ep. 14, 9). Muchas fueron entre sus contemporáneos las víctimas de simbólicos «crímenes de homicidio» perpetrados por el futuro doctor de la Iglesia, entre ellas Ambrosio de Milán o el mismo Agustín de Hipona, con los que mantuvo ásperos enfrentamientos epistolares. Sin embargo, el segundo, cuando recibió la noticia de su muerte, no tuvo reparos en hacer público un juicio ecuánime sobre el perfil intelectual del Dálmata: «Y no pienses que se debe despreciar al santo Jerónimo, experto en lengua latina, griega y hebrea y en las letras sagradas, que, después de pasar de la Iglesia de Occidente a la de Oriente, hasta su vejez última vivió en los Lugares Santos, y leyó a casi todos los que antes de él habían escrito algo sobre doctrina eclesiástica en ambas partes del Ecúmene» (Contra Iul. I, 7, 3). Los investigadores modernos, por lo general, no han sido tan indulgentes con Jerónimo como lo fue el obispo de Hipona. Los católicos se han visto sumidos en más de una situación embarazosa. Es el caso de un estudioso que dedicó la mayor parte de su vida científica a la obra jeronimiana, el francopiamontés F. Cavallera, a quien pertenecen estas palabras:
Es de lamentar que, una vez terminadas sus controversias, no mostrara grandeza de alma. Es difícil no considerar como la verdadera medida de sus sentimientos ciertas frases que nunca debieron salir de sus labios: las grandes caricaturas de Orígenes y de Rufino de Aquileya, o la afirmación de que solo la noticia de la muerte de este último —«el escorpión», «la hidra de las mil cabezas»— en Sicilia, fue capaz de despertarlo de la tristeza en que le había instalado la noticia de la toma de Roma, dándole fuerzas para levantarse y continuar los trabajos por largo tiempo descuidados...1.
Baste decir que el editor español de las Epístolas, D. Ruiz Bueno, defensor a ultranza del santo, reconoció este juicio como «sereno, todo equilibrio y sensatez»2. Para no dilatar la relación de opiniones que podría ser muy larga, hago mías las diplomáticas palabras de G. Lanata: «Fue un hombre ‘verdadero’, aunque poco ejemplar»3. Exigente consigo mismo e inflexible con el prójimo, inamovible en sus posturas y rencillas hasta ser implacable, Jerónimo ha sido descrito por Wiesen, autor de una monografía clásica sobre esta poliédrica figura, como una anima naturaliter satirica4 cuya vehemencia dialéctica y sarcasmo mordaz le hacían proclive, tanto en las experiencias vitales como en las que marcaron su trayectoria de polígrafo culto, a la polémica y la discusión. «Meticoloso, specioso, inflessible», como quizás diría de él Cristina Campo, Jerónimo fue un intelectual orgulloso e incansable que supo ver el blanco y el negro, pero no la urdimbre prudente de los grises.
EL AUTOR: UNA BREVE BIOGRAFÍA
Los años juveniles
Jerónimo nació hacia el año 346 —la fecha exacta, hoy generalmente admitida entre 345-347, ha dado lugar a debates5— en Estridón, pequeña ciudad destruida pocos años después por los godos de Alarico y por ello no identificable con precisión, en la actual Eslovenia. En aquella época el territorio formaba parte de la provincia romana de Dalmacia, por lo que suele ser denominado el Dálmata o el Estridonense. Sus padres, pertenecientes a acomodadas familias cristianas, pudieron enviarlo a Roma para realizar sus estudios. En la Urbe tuvo la fortuna de disfrutar como profesor de uno de los literatos más célebres y reputados de la época, el gramático Donato, el mayor especialista que la Antigüedad conoció sobre la obra de Virgilio, mencionado siempre con devoción afectuosa (praeceptor meus). El joven Jerónimo se entregó con gran entusiasmo al conocimiento de los autores clásicos, griegos y especialmente latinos, que generaron en él una admirada pasión que no le abandonará nunca, y que tiene un espléndido reflejo en sus epístolas y obras de juventud como las que aquí presentamos. El dominio de la retórica era entonces el primer requisito exigido a un joven para ocupar una magistratura política o un puesto relevante en la administración del Imperio. Se trataba de un tipo de formación que su coetáneo Agustín definió muy acertadamente como sermonem facere quam optimum et persuadere dictione («componer los mejores discursos y persuadir con la palabra»)6. Efectivamente, gracias al estudio de los clásicos —«las agudezas de Tertuliano, los ríos de elocuencia de Cicerón, la gravedad de Frontón y la suavidad de Plinio...» (Ep. 125, 12)— Jerónimo logró transformarse en un consumado maestro en el dominio del arte del bien hablar y del bien escribir. Pero, como el joven Agustín en Cartago, el Dálmata se entregó en Roma, con igual fogosidad, a los placeres y diversiones que ofrecían las metrópolis de la época: circo, teatro, anfiteatro, termas, banquetes y mujeres, voluptates de las que se arrepentirá hasta el final de su vida desde el momento en que abrazó la vida monástica7. Lo recordará después de su primera estancia como anacoreta en el desierto de Siria en estos términos: «Yo, que por miedo al infierno me había encerrado en aquella cárcel, compañero solo de escorpiones y fieras, me hallaba a menudo metido entre las danzas de las muchachas (saepe choris intereram puellarum)» (Ep. 22, 7). Esa conducta volcada en los atractivos de la vida mundana, «el resbaladizo camino de la juventud por el que me había deslizado» (Ep. 7, 4), cuyo recuerdo se insinuaba a menudo en sus pensamientos, siempre permanecerá como un oscuro miasma que tratará de borrar por temor al juicio final y al castigo divino; un temor, casi una obsesión, que quizás explique algunas de las muchas contradicciones de su vida.
Tras completar su formación en Roma, hacia 367, se dirigió a Tréveris (Trier), sede entonces de la corte del emperador Valentiniano I, con la idea de iniciar una carrera en la administración junto a algunos compañeros de estudios en la Urbe, como Rufino de Aquileya y Bonoso, amigo fraterno desde la infancia. Se dio la circunstancia (casi una coincidencia arcana y providencial) de que algunos años antes en la ciudad gala había vivido exiliado el obispo Atanasio de Alejandría. Fue este quien dejó al joven Jerónimo una valiosa herencia espiritual con la que no contaba: la Vida de Antonio8, el primer anacoreta del desierto de Egipto, que acababa de ser traducida del griego al latín, y que se imprimió en el corazón del joven como un sello y una vocación. La obra alcanzó con rapidez una enorme popularidad y estimuló a muchos cristianos a emprender el camino de la vida ascética siguiendo los pasos del admirado anacoreta. Jerónimo, Rufino y Bonoso experimentaron el mismo impulso y decidieron imprimir un giro radical a sus vidas, no sin la oposición de las respectivas familias. Todos abandonaron pronto Tréveris entrando a formar parte de una comunidad ascética en Aquileya, importante civitas cercana a la laguna véneta, bajo la dirección del obispo de la ciudad, Cromacio9. De este cenáculo espiritual —un chorus beatorum, como lo define el mismo Jerónimo— formaron parte otros jóvenes brillantes que también tendrán un protagonismo significativo en la vida del Estridonense, como es el caso de Evagrio, o de Heliodoro, este último futuro obispo de Altino, además de los ya citados Rufino y Bonoso. El grupo no tardó en disolverse por un episodio que permanece desconocido —nuestro autor habla de un «huracán repentino»—, pero la mayoría de esos jóvenes apasionados optó por la vida monástica eligiendo o Egipto u Oriente (aparte de Bonoso, que se refugió en una pequeña isla del Adriático) como escenarios privilegiados para llevarla a cabo. Rufino se trasladó a Egipto primero y a Jerusalén después, Heliodoro fijó su residencia en la Ciudad Santa, Evagrio en Antioquía de Siria, y con él se fue también Jerónimo. El viaje por tierra, casi un periplo a través de Ilírico, Tracia, Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia, lo llevó hasta la capital de la diócesis siriaca.
Como ha escrito Italo Calvino, cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone. El destino de ese joven cuyos padres auspiciaban una serena y estable carrera de funcionario público, no era tanto la palpitante metrópolis tardoantigua, sino el vecino Chalcidis desertum (Desierto de Calcis), al sur de Alepo10, marco de una nutrida comunidad de monjes entregados a la vida semieremítica. Jerónimo acudió acompañado de su propia biblioteca reunida en Roma con muchos esfuerzos y tesón (Ep. 22, 30), y de sus copistas, por lo que su forma de vida y sus experiencias en aquel lugar fueron muy diferentes a las de la mayoría de sus compañeros. Además, muy pronto su temperamento intransigente y su refinada erudición chocaron frontalmente con la rusticidad de los anacoretas que le rodeaban: «Antes de hablar contigo de mi fe que conoces perfectamente —escribió— no tengo más remedio que clamar contra la barbarie de este lugar» recurriendo, para ilustrarlo, a Virgilio (En. I, 539-544), lectura bastante alejada de las inquietudes de sus compañeros (Ep. 17, 2). Rodeado de desconfianzas, experimentó la soledad a la que se sustraía escribiendo afectuosas cartas a los compañeros lejanos suplicándoles que continuamente le enviaran nuevas lecturas.
Blake escribió que a nadie le resulta fácil «to see a world in a grain of sand» («ver un mundo en un grano de arena»)11. Para Jerónimo, el desierto entrañaba ejercicio espiritual, disciplina, rezo, pero no necesariamente una mortificación de sus exigencias y responsabilidades intelectuales. Por ello, y para vencer las tentaciones, perfeccionó con provecho sus conocimientos del griego y, gracias a su obstinada curiosidad, aprendió el hebreo bajo la guía de un judío converso:
Estando recluido entre las fronteras del desierto, no podía soportar el aguijón de los vicios y la fogosidad de mi naturaleza. Procuraba doblegarlos con frecuentes ayunos, pero mi imaginación era un hervidero de pensamientos. Para domarla, me hice discípulo de un hermano hebreo que se había convertido, y me puse a aprender el alfabeto hebreo y a ejercitarme en la pronunciación de vocablos fricativos y aspirados. Cuánto trabajo consumí en ello, por cuántas dificultades pasé, cuantas veces me desanimé, cuántas desistí para volver a pasar de nuevo por el deseo de aprender, de todo ello me es testigo mi conciencia, y no solo la mía, aunque era yo quien pasaba por ello (Ep. 125, 12).
Sumergido por lo tanto buena parte de su jornada en el estudio de los textos sagrados, con la certeza de «poder recoger, con la ayuda de Dios, frutos dulces de semillas amargas» (Ep. 125, 12), vivió ese bienio de solitario más como una continuación de su etapa formativa que como el ejercicio de ascesis de un anacoreta.
Experiencia del desierto y comienzo de una trayectoria literaria: Jerónimo hagiógrafo
Se explica así que su experiencia en la Calcis fuese corta y llena de aquellas contradicciones que serán una constante a lo largo de su vida. De los primeros momentos de su estancia entre los parajes montañosos de Siria se conservan, como decía, algunas cartas a los viejos amigos —en especial a Heliodoro, residente entonces en Jerusalén— en las que, a pesar de las dificultades, se esfuerza por sublimar la elección anacorética («lugares habitados por milicias de santos, a semejanza del paraíso» [Ep. 2, 1]) en una línea marcada por otros autores, como es el caso del anónimo redactor de la Historia monachorum in Aegypto:
He visto [...] a muchos monjes que llevan una vida angelical, que siguen las huellas del Señor nuestro Salvador y que, como nuevos profetas, por su conducta inspirada, maravillosa y virtuosa, muestran poseer una potencia divina [...] Algunos de ellos no saben que en la tierra hay otro mundo, que la maldad se introduce en las ciudades [...] Puedes verlos, dispersos por los desiertos, esperando a Cristo, como los hijos legítimos esperan a su padre, como un ejército espera a su rey, o como siervos devotos esperan a su señor y liberador12.
Influido por las apasionadas lecturas de los clásicos y por aspiraciones muy extendidas en los ambientes aristocráticos cultos de la capital de Occidente, ensalzaba Jerónimo en tonos idílicos las bondades del abandono de la vida en la ciudad y los placeres de un apacible otium disfrutado no en el campo13, como era habitual, sino entre parajes inhóspitos, destacando en sí mismo la verdadera condición del vir christianus por el cual, como señalaba a mitad del siglo II el anónimo autor del Ad Diognetum (V, 5), «cada país extranjero es patria, cada patria es país extranjero». Se trataba de una elección que la clase culta pagana no estaba preparada para comprender. A principios del siglo V el poeta pagano Claudio Rutilio Namaciano se confesará incapaz de entender la iniciativa de vivir en las antípodas de esa realidad irrenunciable representada en el mundo antiguo por la ciudad. En un viaje marítimo que desde el puerto de Ostia lo conducía hacia su Galia natal, bordeando la isla de Capraia, Rutilio la veía triste y escuálida, poblada por lucifugi viri que vivían su opaca existencia huyendo del consorcio civil. Despreciaba a esos extraños monjes que rechazaban los dones de la fortuna temiendo sus golpes, que se hacían infelices por miedo a serlo, «locos, presos voluntarios que inflan sus entrañas de hiel»: no acaso los asemejaba a Belerofonte, el despreciador de la humanidad (De Reditu I, 439-452). Para Jerónimo, la vida eremítica era un ideal de perfección hecho de solitudo, abstinentia, humilitas y paupertas. Pero la experiencia de esa tan buscada, solitaria lejanía apenas durará dos años, de 375 a 377, cuando abandonó el desierto criticando la que consideraba una vida salvaje, más propia de los sarracenos que por allí merodeaban en sus correrías que de personas civilizadas. Con todo, lejos de perder el tiempo, durante la estancia inauguró su trayectoria de escritor prolífico. Constatado el éxito extraordinario de la VA de Atanasio y el imán que el texto había significado para atraer vocaciones al ascetismo, hizo la primera exhibición de sus dotes literarias con la redacción de una vida de otro anacoreta del desierto egipcio capaz de rivalizar con la de Atanasio. Si Antonio representaba el héroe que imitar por la dureza de sus penitencias, las luchas contra el diablo y una longevidad más que centenaria, Jerónimo plasmó un personaje que lo superase en todos estos aspectos y, lo que es más importante, que fuese aceptado como pionero, predecesor (caput) e inspirador de Antonio mismo. Surgió así la Vida de Pablo de Tebas (VPau), hombre santo a quien Antonio habría encontrado poco antes de morir reconociéndolo en todo superior a sí mismo hasta el punto de proclamarse, en comparación con él, casi un «falso monje». A pesar de no lograr oscurecer el éxito de público lector de la obra atanasiana, la primera Vida escrita por el joven Jerónimo también alcanzó una intensa popularidad, en especial entre las élites cristianas de Roma, adonde el Estridonense retornará tras haber convertido a su héroe Pablo en el heraldo del monacato occidental.
Entre Antioquía, Constantinopla y Roma
Antes de volver a Occidente, Jerónimo permaneció por algún tiempo en Antioquía, donde perfeccionó su formación teológica escuchando las lecciones de Apolinar de Laodicea, un brillante teólogo y exégeta, iniciador de una corriente de pensamiento pronto declarada heterodoxa por la Iglesia oficial, que recibirá de él el nombre de apolinarismo. Nos encontramos en una coyuntura histórica —la segunda mitad del siglo IV— en la que los enconados debates teológicos sobre la naturaleza de la segunda Persona de la Trinidad desencadenados por Arrio medio siglo antes involucraron a los emperadores y a las jerarquías laicas, así como a casi todos los hombres de iglesia de Oriente y Occidente. Jerónimo intentará mantenerse al margen de las polémicas teológicas escudándose en el argumento de que, como buen occidental, se atenía únicamente a la doctrina del obispo de Roma, sucesor de Pedro. Así escribía desde Antioquía al papa Dámaso:
El Oriente, al chocar entre sí con viejo furor los pueblos, está desgarrando pieza por pieza la túnica indivisa del Señor, tejida de arriba abajo [...] De ahí mi determinación de consultar a la cátedra de Pedro y la fe que fue loada por boca apostólica [...] Yo, que no reconozco otra primacía que la de Cristo, me uno por la comunión a tu beatitud, es decir, a la cátedra de Pedro (Ep. 15, 1-2).
En Antioquía fue ordenado presbítero, si no en contra de su voluntad, al menos con la condición de que ello no fuese obstáculo para secundar su vocación monástica. Es significativo que durante toda su vida Jerónimo se niegue a ejercer la función sacerdotal, pero no sorprendente: es la época en que la oposición entre la vida activa y la vida contemplativa, entre la condición de clérigo y la de monje, estaba comenzando a instalarse con fuerza en la autoconciencia eclesiológica de la Iglesia14. Lo expresó de manera muy sucinta en una carta enviada en 366 a Heliodoro: Alia monachi causa est, alia clericorum («Una es la razón de ser del monje, otra la de los clérigos») (Ep. 14, 8); una convicción que lo había llevado incluso a denigrar la figura del obispo en su afán de exaltar la elección solitaria del desierto, y a criticar la vida de la ciudad, escenario preferente de munus episcopale:
No tengas ciudad y no pierdas tu profesión de monje. Esto no atañe ni a los obispos, ni a los presbíteros, ni a los clérigos en general, cuyo oficio es otro, sino a los monjes (Ep. 58, 4).
Ya con anterioridad se había atrevido a manifestar una seria perplejidad sobre los altos cargos eclesiásticos en la ya citada carta a su amigo Heliodoro, quien llegará a ser nombrado obispo de Altino, núcleo urbano cerca de la actual Venecia: Non omnes episcopi... episcopi. Non facit ecclesiastica dignitas christianum («No todos los obispos son obispos... La dignidad eclesiástica no hace al cristiano») (Ep. 14, 9). Se trata de concepciones muy radicales que le ocasionarán graves problemas poco después en Roma condicionando toda su existencia posterior, posturas que así ha resumido la estudiosa italiana G. Grandi:
Según las experiencias del Dálmata, no son los sacerdotes y los papas quienes encarnan el verdadero mensaje cristiano y la salvación en él contenida..., sino los monjes que, como Pablo de Tebas, Malco e Hilarión acogen las enseñanzas de Cristo y las llevan a la práctica15.
Tampoco resultará duradera y satisfactoria su estancia en Antioquía en compañía del viejo amigo Evagrio, quien al poco tiempo será elegido obispo de la metrópoli siriaca. De allí Jerónimo se trasladó a Constantinopla, donde tuvo el privilegio de conocer a Gregorio de Nacianzo, y siguió perfeccionando con provecho su formación teológica16. Parece que fue aquí donde entró en contacto directo por vez primera con la obra del gran Orígenes del que tradujo al latín las Homilías, aunque, con otro giro radical tan propio de su contradictoria personalidad, terminará condenando como hereje al que había representado un modelo y una fuente de inspiración. Será justamente el teólogo alejandrino el motivo mayor de sus enfrentamientos a muerte con el, en otro tiempo, gran amigo Rufino de Aquileya17. Fue aquí también donde procedió a la traducción de la Crónica universal de Eusebio de Cesarea. Resulta curiosa la circunstancia de que, quien había renegado con tanto empeño de las disputas trinitarias y cristológicas, se iniciase en la ardua tarea de traductor con dos autores, Eusebio y Orígenes, de gran altura intelectual, pero que serán condenados como heterodoxos por la Iglesia oficial. En 382 volvió a Roma acompañando a dos obispos enormemente polémicos por sus ideas radicales y sus violentos enfrentamientos: Paulino de Antioquía y Epifanio de Salamina de Chipre, invitados a participar en un concilio convocado por el pontífice Dámaso.
Puede sorprender que Jerónimo, el mismo que durante su estancia en el desierto, ante la objeción puesta en boca de su amigo Heliodoro («¿Acaso el que vive en la ciudad no es cristiano?»), había contestado que solo el monje es auténtico cristiano («El monje no puede ser perfecto en su patria y no querer ser perfecto es un delito» [Ep. 14, 6]), este mismo Jerónimo haya transcurrido casi todos los primeros cuarenta años de su vida, aparte del breve paréntesis eremítico, en algunas de las más importantes metrópolis del Imperio: Roma, Constantinopla y Antioquía, además de Tréveris y Aquileya. A su llegada a Roma será bien acogido por el papa Dámaso, a quien había antes halagado —¡a pesar de ser obispo!— en varias cartas a él dirigidas (aunque solo se conservan seis en su epistolario). Dámaso lo nombró su secretario personal, responsable de la cancillería pontificia18 y le encomendó la traducción al latín del texto bíblico. En 383 le dedicó la translatio de las dos homilías de Orígenes sobre el Cantar de los Cantares y en 384 empezó la revisión de una antigua versión (la Vetus Latina) de los evangelios acudiendo directamente a los originales griegos.
Jerónimo le demostrará siempre una gran estima y no dejará de ensalzarlo siempre en cualquier ocasión que se presentaba, a pesar de tratarse de un papa con escaso espíritu monástico, y el primero en ser considerado un aristócrata romano sentado en la cátedra de Pedro19. En él estaba pensando el historiador Amiano Marcelino cuando sin tapujos censuró a aquellos que, una vez alcanzado el rango de obispo de la capital del Imperio, «viven libres de toda preocupación, se enriquecen gracias a las donaciones de las matronas, se pasean en público con sus carros y vistosos ropajes, y organizan banquetes más fastuosos que los de los reyes» (Am. Marc. 27, 3, 14). Y fue a Dámaso a quien el ilustre senador pagano Vetio Agorio Praetestato habría dirigido esta sarcástica interpelación: «Hazme obispo de Roma y al instante me haré cristiano» (Jerónimo, Contra Johannem Hierosolymitanum, 8). La actitud reverente, casi servil, hacia las jerarquías eclesiásticas y las clases dirigentes laicas de elevada posición social y económica, con las que mantuvo relaciones, sin duda privilegiadas durante su estancia en Roma, es una más de las muchas contradicciones de nuestro autor.
El sólido vínculo que el obispo de la Urbe mantenía con la aristocracia romana y la confianza depositada en Jerónimo permitieron a este integrarse rápidamente en los círculos senatoriales de la capital, codo con codo con los hombres y mujeres de la nobleza, una parte importante de la cual, en especial las mujeres, era ya fervientemente cristiana. Como ha escrito R. González Salinero, «en los ‘retratos’ que hizo Jerónimo de estas nobles mujeres, se puede apreciar cómo el paradigma literario de la tradicional matrona romana sufrió la ‘contaminación’ de los valores espirituales de signo ascético que el propio sabio de Estridón difundió e impulsó»20. Su amigo Heliodoro bien habría podido ahora recordarle los reproches enviados desde el desierto a él, que vivía en Jerusalén, ciertamente no en Roma: «Traduce la palabra monachus (‘solo’). ¿Qué haces entre la muchedumbre tú que eres un solitario?» (Ep. 14, 6). Años después Jerónimo justificará desde su retiro de Belén su estancia romana («Una necesidad eclesiástica me llevó a Roma junto con los santos obispos Paulino y Epifanio» [Ep. 127, 7]); y, aunque añadiera a continuación, «me recaté modestamente de los ojos de las nobles romanas (verecunde nobilium feminarum oculos declinarem)», la realidad es que durante años vivió gustosamente sumergido e implicado en la agitada vida de la aristocracia de la capital occidental21, rodeado, a pesar de su «elegante misoginia»22, sobre todo por mujeres.
La élite romana estaba hasta tal punto dividida en materia religiosa que eran frecuentes los matrimonios en los que el marido era pagano y la esposa cristiana. Entre las matronae se había difundido una marcada tendencia al ascetismo en la línea tradicional de las viduae, virgines y continentes de los primeros tiempos del cristianismo. Se trataba de un ascetismo de carácter urbano, practicado en las ricas moradas familiares de las inlustres feminae. Muchas, influidas por la lectura de la VA de Atanasio, se habían sentido atraídas por las experiencias extremas de Egipto y los Santos Lugares hasta el punto de escoger estas tierras como metas de peregrinación. Como recordará Jerónimo en la Ep. 127, de 5 de 412: «Ninguna mujer noble conocía por aquel tiempo la profesión de los monjes, ni, dada la novedad de la cosa, se atrevía a tomar aquel nombre que se tenía entonces por ignominioso y estaba desacreditado entre la gente...». Antes de que Jerónimo volviese a Roma había optado por esta vía la noble matrona Melania. Otras nobiles feminae seguirán el mismo destino. Anteriormente la viuda Marcela junto con su madre Albina, lo había invitado a fundar en su residencia —una amplia domus, como la calificó Jerónimo— en el Aventino una especie de comunidad de matronas y vírgenes a las que leía y explicaba la Sagrada Escritura. De este grupo de mujeres que llevaban una existencia piadosa entregada a la oración y a la abstinencia, formaban parte otra rica viuda, Paula, y sus tres hijas: Eustoquio, con voto de virginidad, Paulina, esposa del ilustre senador Pammaquio, y la joven viuda Blesilla. Algún estudioso moderno ha calificado esta experiencia como la primera escuela bíblico-catequética de la Iglesia occidental centrada en la lectio divina23.
En el seno de la misma aristocracia de Roma, donde eran profundas y enconadas las disensiones entre los que defendían la compatibilidad del cristianismo con el respeto por la historia y las tradiciones que habían hecho posible la grandeza de la Ciudad, y los que pensaban, con Jerónimo en primera fila, que el auténtico cristianismo era el representado por los ideales ascéticos y la huida de la sociedad24, eran cada vez más numerosos los que veían con recelo la enorme influencia ejercida por el de Estridón sobre estas mujeres pudientes y devotas. Las críticas contra lo que se denominó el senatus matronarum o cenáculo del Aventino fueron adquiriendo cada vez más fuerza en los ambientes más tradicionales25, como el mismo Jerónimo recordaba con su acostumbrada ironía en 412: «Quizá el lector infiel se ría de mí porque me entretengo en alabar a mujerzuelas (in muliercularum laudibus inmorari)» (Ep. 127, 5).
Mientras vivió el papa Dámaso, su autoridad le sirvió de escudo protector, pero a su muerte, en 384, se desencadenaron los ataques de muchos miembros del clero romano, la mayoría víctimas de sus feroces invectivas. Ya he recordado las ideas radicales de Jerónimo sobre los clérigos, expresadas en las epístolas escritas en el desierto; pero en el mismo año del fallecimiento del pontífice, se difundió un tratado, la larga Ep. 32, dirigido a Eustoquio, la hija de Paula. El texto es al mismo tiempo una defensa apasionada de la virginidad, una descalificación larvada del matrimonio, y una sátira durísima de la vida y costumbres del clero. Aunque haya sido considerada por la crítica posterior la joya literaria del epistolario de Jerónimo y durante siglos haya sido leída como un «clásico» del ascetismo cristiano, la epístola en su momento provocó críticas y feroces recelos. Diez años después, en 394, recordará su autor que «su librito (libellum) sobre la virginidad escrito en Roma y dedicado a la santa Eustoquio, había sido lapidado» (Ep. 52, 17). En efecto, su otrora gran amigo Rufino de Aquileya lo había estigmatizado como el texto que «todos los paganos y todos los apóstatas perseguidores y enemigos de Dios que odian el nombre de cristiano, comentaban entre sí porque en él [Jerónimo] había infamado todos los órdenes cristianos, todas las jerarquías, todas las profesiones, en suma, toda la Iglesia con muy vergonzosas acusaciones». Las críticas del Dálmata al clero de la urbe estaban justificadas por su relajación moral y la desmesurada avidez propia de los eclesiásticos en la captación de patrimonios femeninos, pero no se debe olvidar que quien estaba a la cabeza de la Iglesia de Roma era su admirado protector, el papa Dámaso. Los abusos en el caso de herencias de las ricas matronas con perjuicios incluso para la hacienda estatal, obligaron al emperador Valentiniano I a expedir una ley en 370, dirigida precisamente al obispo de Roma, por la que se prohibía a los clérigos visitar en sus casas a vírgenes y viudas, y a estas donar sus bienes a la Iglesia (C.Th. 16, 2, 20); una ley que el propio Jerónimo recordará diez años después de la epístola a Eustoquio, en 393, lamentando que su promulgador no fuera un emperador perseguidor, sino cristiano, y añadiendo este juicio que demuestra su falta total de arrepentimiento por el sarcasmo vertido contra los clérigos: «Vergüenza me da decirlo: los sacerdotes de los ídolos, los mimos y los aurigas, y hasta las mujeres públicas (scortae) pueden recibir herencias. Solo a los clérigos y monjes les está vedado por la ley [...] No me quejo de la ley, lo que me duele es que hayamos merecido esta ley» (Ep. 52, 6). Esta epístola ha sido considerada como una especie de manual del buen sacerdote, un verdadero speculum sacerdotale, pero al mismo tiempo constituye una sátira despiadada de los vicios del clero de su tiempo.
Para mejor situar en su contexto las reacciones provocadas por la epístola a Eustoquio, debe tenerse en cuenta que, a pesar de la inclinación anticlerical mostrada en el libellum, todo parece indicar que el ambicioso Jerónimo había aspirado sin éxito a suceder a Dámaso como obispo de Roma —«a juicio de casi todos se me consideraba digno del sumo sacerdocio» (Ep. 45, 3)—, y muchos interpretaron las críticas como una especie de venganza por el sonado fracaso. Leyendo los duros ataques al cristianismo romano se comprende la admiración demostrada por Erasmo de Róterdam (1466-1536) hacia esta obra26 porque con ella Jerónimo pretende ilustrar que quienes acogen el mensaje cristiano no son ni el papa ni los clérigos, sino monjes como Pablo, Malco o Hilarión, las vírgenes como Eustoquio y las viudas como Paula. Se comprende también el aprecio hacia el Estridonense del también humanista Juan Luis Vives cuando cita un pasaje del Prólogo de la VMal I, 13 en el que Jerónimo critica sin tapujos la corrupción de la Iglesia constantiniana: «Después de que llegaron los príncipes cristianos, la Iglesia aumentó en poder y riquezas, pero disminuyó en cuanto a las virtudes»27.
Con razón Giorgia Grandi alude al asombro que todos experimentamos frente a «la esquizofrenia de los retratos medievales de Jerónimo, cuyo principal atributo será precisamente la púrpura cardenalicia»28, un anacronismo fruto de un complejo juego de transmisión y reactualización de la leyenda del santo en la memoria colectiva presente en el arte y también en la literatura. En El cardenal de Belén, una comedia escrita en 1620 por Lope de Vega, el dramaturgo al que Menéndez Pelayo acusará de «lozanear con libertad poética»29, encontramos las mismas licencias y transgresiones de la realidad histórica30 presentes en los retratos del Dálmata vestido con el traje purpúreo y el capelo cardenalicio31; sin duda una ironía del destino considerando que se trataba de un hombre que siempre se negó a ejercer como presbítero y que hizo de la melote de piel de cabra32 el símbolo virtuoso del monje frente al lujoso paludamento (o túnica de púrpura) de la curia romana. Pero aquel que había criticado a los obispos sentía, pienso, a su pesar, un profundo y creciente sentimiento de frustración por no haber llegado a ser uno de ellos33.
El recién elegido papa Siricio, tras un duro proceso canónico, prohibió a Jerónimo escribir y predicar, condenándolo a un silencio forzoso que solo romperá en su exilio de Tierra Santa, como admitirá en el incipit de la VMal 1, 2: «Yo, que largo tiempo he callado —pues me hizo callar aquel para el que mi palabra es un suplicio— deseo ejercitarme con una obra pequeña. De esta forma, una vez limpiada, por así decir, la oxidación de mi lengua...». ¿Estaba justificado este castigo? Jerónimo denominará la reunión de los que habían decretado su silencio como senatus phariseorum34 y desde el barco que lo llevaba al destierro escribió una carta de exquisita belleza literaria que constituye una defensa personal en contra de las acusaciones de las que se consideraba injusta víctima: en ella, recordando la ya citada ley de Valentiniano I, planteaba a su interlocutora, la joven aristócrata Asela, preguntas retóricas como estas: «¿He recibido dinero de alguien? ¿Acaso no he desechado todo regalo, grande o pequeño? ¿Han sonado en mis manos las monedas de alguien? ¿Ha sido mi hablar sospechoso o mi mirar lascivo?» (Ep. 45, 2).
De Roma a Tierra Santa: estancia y muerte en Belén
El mandato del silencio, casi una disimulada censura, fue seguido por el exilio, no se sabe si forzado o voluntario, cuando su existencia en Roma se había hecho insoportable. En la Urbe, rodeado de enemigos —clérigos, monjes, muchos antiguos compañeros...— era un personaje incómodo, como, por otra parte, lo será durante toda su vida y en todos los lugares con su pluma. En abril de 385 se embarcó con destino a Oriente, en compañía de su hermano Pauliniano, y fue seguido —a poca distancia, quizás para no dar pábulo a sospechas y habladurías— por la noble Paula y su hija Eustoquio. Se encontraron en Chipre y desde allí zarparon juntos a Egipto para visitar, como era iter casi obligado en la época, primero a los monjes del desierto y después los Santos Lugares35. Una vez en Palestina, Jerónimo eludió establecerse en Jerusalén, donde había sido precedido por otro viejo amigo, Rufino de Aquileya, seguido en su peregrinaje por algunas matronas romanas como la gran Melania Senior. Descendiente de una muy ilustre familia senatorial, Melania había sufrido, siendo muy joven, la muerte del marido y de dos hijos, y decidió refugiarse en Oriente en busca de una nueva dimensión espiritual, entregada a un ardiente ascetismo. En 372 se había encontrado en Alejandría con su mentor espiritual, Rufino, y juntos habían recorrido el desierto antes de establecerse en Jerusalén. Allí, en el monte de los Olivos, había fundado en 378 un monasterio femenino próximo a otro masculino dirigido por el propio Rufino. Jerónimo no fijó su residencia con Paula en la Ciudad Santa, sino muy cerca, en Belén, quizá para no coincidir con Rufino —aunque aún no se habían enemistado— o quizás en busca de originalidad e independencia. De hecho, lanzará los dardos de sus críticas contra la sociedad y las formas de vida imperantes en Jerusalén36:
Hemos visto un cortejo ignominioso que ha volado por todo el Oriente. Su edad, su elegancia, su vestir y andar, la confusa compañía, las exquisitas comidas, el aparato regio, todo parecía anunciar unas bodas de Nerón o de Sardanápalo (Ep. 54, 3)37.





























