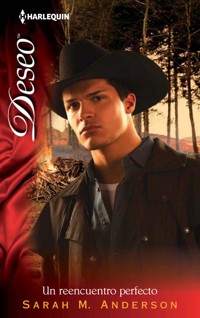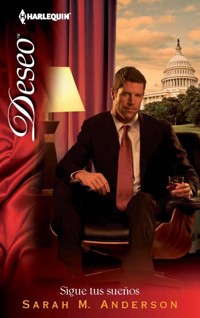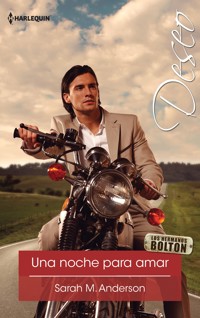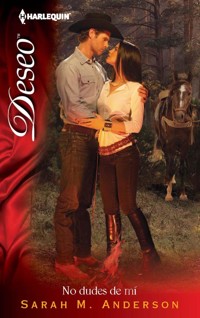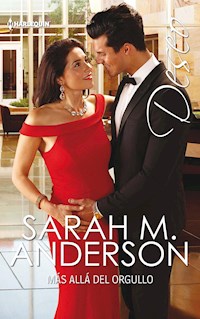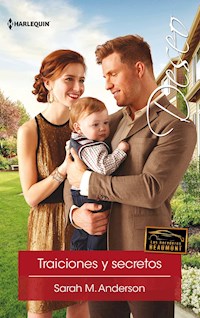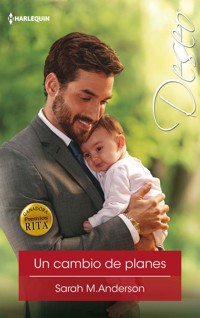
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Cuando terminase el mes... ¿sería capaz de alejarse de ellos, sin más? Ocuparse de su sobrina huérfana era algo para lo que Nate Longmire, un magnate de la informática, no estaba preparado. Por suerte para él, la joven Trish Hunter tenía un don para los niños, y había accedido a trabajar de niñera para él durante un mes, hasta que encontrase a alguien que la sustituyera. El problema era que, aunque él le había dado su palabra de que no habría sexo entre ellos, la atracción que sentía por ella era demasiado fuerte. Trish, por su parte, había accedido a ayudarle porque él le había prometido que donaría una gran suma a su asociación benéfica. Enamorarse de él y encariñarse con su adorable sobrina no entraba en sus planes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Sarah M. Anderson
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un cambio de planes, n.º 2099 - mazo 2017
Título original: The Nanny Plan
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9727-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
El auditorio de la universidad estaba llenándose, y eso era exactamente lo que quería Trish Hunter. Debía de haber ya unas cuatrocientas personas en el piso de abajo, además de los reporteros de distintos periódicos y los cámaras de un par de cadenas de televisión locales de San Francisco. Estupendo, un público numeroso haría que su objetivo, Nate Longmire, se sintiese presionado. Ningún multimillonario se arriesgaría a parecer un tipo sin corazón negando ante tanta gente una donación a una causa benéfica.
Había llegado temprano a propósito, para que nadie la viera entrar con el cheque del premio, y llevaba casi una hora en su asiento, en la tercera fila, junto al pasillo. La espera se le había hecho eterna.
Estaba preparada; solo tenía que esperar el momento adecuado. Tenderle una emboscada a uno de los hombres más ricos del planeta requería una planificación precisa, y ella había planificado cuidadosamente hasta el más mínimo detalle, como su camiseta, un hallazgo que había conseguido en una tienda de segunda mano: una camiseta azul con el nombre de una superheroína de cómic en grandes letras, Wonder Woman. Le quedaba algo pequeña, pero como llevaba encima la chaqueta de terciopelo negra no se notaba demasiado.
El auditorio seguía llenándose. Todo el mundo quería asistir a la conferencia de Longmire, el último magnate informático salido de Silicon Valley. Trish había recabado información sobre él en Internet: tenía veintiocho años, así que no era exactamente un pipiolo, como daba a entender la prensa con el sobrenombre que le habían puesto de «el chico multimillonario». Y por las fotos que había visto de él era evidente que era un hombre hecho y derecho de un metro noventa y complexión atlética. Y era bastante guapo, además. Y estaba soltero. Pero eso era irrelevante, porque el plan no era tirarle los tejos. El plan era arrinconarlo y hacer que se sintiera obligado a hacer una donación.
Cuando por fin se atenuaron las luces del auditorio y salió al escenario la presidenta del Consejo de Actividades de Estudiantes con una falda ajustadísima, Trish no pudo evitar resoplar y poner los ojos en blanco.
–Bienvenidos a este simposio de la Universidad Estatal de San Francisco. Mi nombre es Jennifer McElwain y soy la presidenta del…
Trish desconectó mientras Jennifer elogiaba la «larga tradición» de actos culturales de los que se «enorgullecía» la universidad y a los «distinguidos conferenciantes» que la habían visitado. Paseó la vista por el público. Una buena parte eran alumnas, como ella, solo que más arregladas, además de maquilladas y bien peinadas. Sin duda tenían más interés en ver en el atractivo y rico orador invitado que en la conferencia en sí.
Al compararse con ellas Trish se sintió, como tantas veces, como un pez fuera del agua. Aquel no era su mundo, aquella universidad repleta de chicas que se vestían a la moda y que se paseaban por el campus con móviles de última generación. Chicas que se divertían y no tenían que preocuparse por un embarazo no deseado, y mucho menos de cómo se las apañarían para alimentar al bebé.
Su mundo era un mundo de pobreza, una sucesión interminable de embarazos que nadie había planeado, de bebés que a nadie le importaban. A nadie, excepto a ella.
Sí, se sentía como una extraña, y aunque llevaba cinco años en la universidad, aunque estaba en su último año de carrera y pronto obtendría la licenciatura en Trabajo Social, no podía olvidar ni por un instante que aquel no era su mundo.
–Y por eso… –estaba diciendo Jennifer–, estamos encantados de tener con nosotros esta noche al creador de SnAppShot, el señor Nate Longmire, que nos hablará del compromiso social en las empresas y la campaña The Giving Pledge. Recibámosle con un fuerte aplauso.
El público se puso de pie y empezó a aplaudir mientras Longmire salía al escenario. Mientras aplaudía con los demás, Trish lo siguió con la mirada, boquiabierta. Ninguna de las fotografías que había visto de él le hacía justicia.
En persona no eran solo su altura y sus anchos hombros lo que llamaban la atención, sino también la elegancia de sus movimientos, casi felina. Llevaba vaqueros y botas, lo que le daba un aire desenfadado, pero los había combinado con una camisa blanca de puño doble, un suéter morado y una corbata de rayas anudada con esmero. La barba, corta pero desaliñada, y las gafas de carey que lucía le daban un aire de cerebrito.
Longmire se detuvo en el centro del escenario, y cuando se volvió hacia el público a Trish le pareció algo azorado por los aplausos, como si se sintiese incómodo siendo el centro de atención.
–Gracias –dijo, haciendo un gesto con sus manos para que se sentaran–. Buenas noches a todos –se sentó en un taburete que le habían preparado, y detrás de él bajó una pantalla en la que comenzaron a proyectar una presentación–. La tecnología tiene un enorme poder de transformación –comenzó a decir mientras en la pantalla aparecían imágenes de atractivos hombres y mujeres usando tabletas y smartphones–. La comunicación instantánea tiene el poder de derribar gobiernos y remodelar sociedades a una velocidad que nuestros antecesores, Steve Jobs y Bill Gates, únicamente soñaron.
Aquella broma hizo reír al público, y Longmire esbozó una sonrisa algo forzada. Trish lo estudió mientras continuaba hablando. Era evidente que había memorizado su disertación, y cuando el público reaccionaba de una manera u otra se quedaba algo cortado, como si fuese incapaz de salirse del guion. Y eso era estupendo para ella, porque lo convertía en la clase de persona que no sabría rehusar cuando le pidiese de improviso que donase a su asociación.
–Estamos en la cúspide de la revolución tecnológica –estaba diciendo Longmire–. Tenemos ese poder en la palma de la mano veinticuatros horas al día, siete días a la semana –hizo una pausa para tomar un trago de su botella de agua y se aclaró la garganta–. El problema es la falta de igualdad. ¿Cómo podemos hablar de una comunicación global cuando hay personas que no tienen acceso a esa tecnología?
En la pantalla que tenía detrás se mostraron imágenes de tribus de África, las favelas de Brasil, de… ¡Vaya! ¿Podía ser que esa foto fuera de…? No, no era de su reserva, Pine Ridge, pero podría haber sido tomada en la de Rosebud, otra reserva india de Dakota del Sur, pensó antes de que la imagen diera paso a otra.
La fotografía solo había aparecido cinco segundos, y la irritaba que se hubiera relegado a toda la gente de color a la parte de la charla que trataba de la pobreza, pero era un punto a su favor que reconociera la penosa situación de las reservas indias.
–Tenemos la responsabilidad de usar ese poder –continuó diciendo Longmire– para mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes…
Siguió hablando durante cuarenta y cinco minutos, pidiendo al público que mirara más allá, que tuvieran conciencia de los problemas que les estaba exponiendo.
–Ayúdennos a hacer accesible la tecnología a todo el mundo –les dijo–. Hay sitios, por ejemplo, donde no hay electricidad, donde no hay enchufes, sí, pero los portátiles con baterías cargadas por luz solar pueden sacar de la pobreza a los niños de esos lugares. Y todo empieza por nosotros –dirigió una sonrisa al público y concluyó diciendo–: No podemos defraudar a esas personas. Todo depende de nosotros.
La pantalla detrás de él cambió al logotipo de la Fundación Longmire con la dirección de su página web y su indicativo de Twitter. El público se puso en pie y prorrumpió en una prolongada ovación, durante la cual Longmire, que también se había levantado de su banqueta, permaneció allí plantado, vergonzoso, agradeciendo los aplausos con un repetido asentimiento de cabeza.
Jennifer volvió a salir al escenario y le agradeció su «interesantísima y brillante» charla antes de volverse hacia el público.
–El señor Longmire ha accedido amablemente a contestar algunas preguntas –dijo–. Por favor, quienes quieran formularle alguna, que formen una fila en el pasillo del patio de butacas que tengan más cerca. Hemos colocado dos micrófonos al frente –añadió señalándolos.
Era esencial que eligiera bien el momento adecuado, se dijo Trish. No quería ponerse la primera en la fila, pero tampoco quería esperar a que los reporteros empezasen a recoger sus cosas para irse.
Había unos diez estudiantes esperando su turno en cada pasillo. En ese momento un chico acababa de preguntar a Longmire cómo había pasado de ser uno de ellos, un estudiante normal y corriente, a hacerse millonario.
–Un día me dije: «¿Qué necesita la gente?». Se trata de encontrar un nicho de mercado –contestó Longmire–. Yo quería una forma de llevar conmigo mis fotos digitales. Adapté una idea sencilla que no solo me hiciera más fácil compartirlas con mis padres, sino que hiciera que ellos pudieran compartirlas a su vez con otras personas. Y eso me llevó después a adaptar la aplicación SnAppShot para que fuera compatible con cualquier dispositivo y plataforma en el mercado. Pero no fue fácil; fueron diez años de duro trabajo. No creáis lo que dice la prensa. En los negocios el éxito no es algo que ocurra de la noche a la mañana.
Trish se fijó en que el estilo que empleaba al contestar era distinto. ¿Quizá porque solo estaba dirigiéndose a una persona? Fuera cual fuera el motivo, las palabras le salían con más fluidez, y hablaba con más convicción. Podría pasarse horas escuchándolo hablar; su tono era casi hipnotizador…
En vez de comportarse como había hecho desde que había salido al escenario, como si estuvieran obligándolo a estar allí, a cada pregunta que le hacían esbozaba una sonrisa astuta y daba una respuesta breve y precisa.
Era la constatación palpable de la reputación que tenía como empresario, la de un hombre seguro de sí mismo y de una inteligencia excepcional. También se decía de él que era implacable en los tribunales con quienes lo soliviantaban. Por ejemplo, al compañero de universidad con el que había empezado a crear la aplicación que lo había hecho rico, SnAppShot, le había dejado sin blanca.
De pronto a Trish le sudaban las manos. Se las pasó por los vaqueros. ¿Y si Longmire le decía que no? Quien nada arriesga, nada gana, se dijo.
Ya solo había un par de estudiantes en la fila del pasillo junto a su asiento. Se levantó, pero se quedó esperando allí su turno, para que no la vieran sacar el enorme cheque del premio, que descansaba en el suelo, a sus pies. Cuando llegara su turno lo agarraría, iría hasta el micrófono y lo levantaría antes de que pudieran detenerla. Iba a funcionar; tenía que funcionar…
La chica que estaba antes de ella en la fila se acercó al micrófono e hizo una pregunta frívola sobre qué le parecía que lo consideraran un sex symbol. Trish puso los ojos en blanco. Longmire se puso rojo como un tomate; la pregunta lo había descolocado. Perfecto.
–Tenemos tiempo para una pregunta más –anunció Jennifer, fijando sus ojos en ella–. Acércate al micrófono y di tu nombre, por favor.
Con un rápido movimiento Trish se agachó y agarró el cheque de cartón duro, que medía más de un metro de largo por uno de alto, y fue hasta el micrófono.
–Señor Longmire –dijo, poniendo el cheque frente a sí como un escudo–, me llamo Trish Hunter y soy la fundadora de Un Niño, un Mundo, una asociación benéfica que proporciona material escolar a los niños desfavorecidos que viven en la reserva india de Pine Ridge, en Dakota del Sur.
Longmire clavó sus ojos negros en ella.
–Una causa admirable. Continúe, señorita Hunter; ¿cuál es su pregunta?
Nerviosa, Trish tragó saliva.
–Recientemente tuve el honor de ser escogida por la revista Glamour como una de las diez universitarias más destacadas del año por la labor que llevo a cabo con mi asociación –hizo una pausa y levantó el cheque por encima de su cabeza para que Longmire pudiera verlo–. Ese reconocimiento iba acompañado de este premio de diez mil dólares, que he cedido íntegramente a Un Niño, un Mundo. Ha hablado usted de un modo muy elocuente acerca de cómo la tecnología puede cambiar y mejorar la vida de muchas personas. ¿Estaría usted dispuesto a ayudarnos con una donación por el valor de este cheque para que más niños indios puedan disponer del material escolar que necesitan?
Un silencio ensordecedor inundó el auditorio.
–Creo que este no es el momento ni el lugar, señorita Hunter –dijo Jennifer con aspereza–. La Fundación Longmire dispone de un procedimiento para quienes quieren solicitar…
–Espere –la cortó Longmire, levantando una mano–. Es cierto que tenemos un procedimiento establecido para solicitar una ayuda –añadió, fijando sus ojos de nuevo en Trish, a quien se le subieron los colores a la cara–, pero admiro lo directa que ha sido. Si le parece bien, señorita Hunter, podríamos hablar de las necesidades de su asociación cuando termine el evento –concluyó, desatando los murmullos del público.
Trish tragó saliva. No era un sí, pero tampoco era un no, y eso era lo importante.
–Se lo agradecería muchísimo –dijo inclinándose hacia el micrófono, con voz algo temblorosa.
–Estupendo. Y traiga con usted ese cheque –dijo él con una sonrisa divertida–. Creo que nunca había visto uno tan grande –comentó, haciendo reír al público.
Jennifer procedió a agradecer su presencia a Longmire, y el auditorio estalló en un sonoro aplauso.
Poco después, tras abrirse paso entre la gente con dificultad, Trish subió los escalones del escenario.
Jennifer le lanzó una mirada despectiva.
–Buena treta –le dijo con retintín.
–¡Gracias! –respondió ella, sin dejarse amilanar.
Seguramente Jennifer tenía pensado algo para camelarse al distinguido invitado después de la conferencia, y le parecía que estaba entrometiéndose en sus planes.
Longmire, que estaba hablando con un par de catedráticos, se despidió de ellos con un apretón de manos y se acercó a ellas.
–¡Ah!, la señorita Hunter, ¿no? –dijo con una sonrisa, plantándose frente a Trish.
Trish medía casi un metro ochenta, pero tuvo que echar la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos.
Asintió embobada.
–Estupendo –dijo él, como si estuviera encantado de verla. Se sacó el móvil del bolsillo del pantalón–. Señorita McElwain, ¿le importaría hacernos una foto a la señorita Hunter y a mí con su cheque?
Justo en ese momento le llegó un mensaje al móvil. Lo leyó con el ceño fruncido y, después de seleccionar la aplicación de la cámara, se lo tendió a Jennifer, que se obligó a esbozar una sonrisa educada.
–Levantemos el cheque para que se vea bien –le indicó a Trish, sosteniéndolo por un extremo con la mano izquierda. Luego le pasó el otro brazo por los hombros y le dijo–: Sonría.
A Trish, que se sentía repentinamente acalorada con él tan cerca, le salió una sonrisa algo forzada.
Jennifer tomó un par de instantáneas y le devolvió el móvil.
–Señor Longmire –le dijo con voz melosa–, ¿nos vamos? Espero que no haya olvidado mi invitación a cenar.
–Vaya… Lo recuerdo, pero creo que debo atender primero la petición de la señorita Hunter –dio un paso a un lado, apartándose de Jennifer–. Llámeme a la oficina e intentaré encontrar un hueco en mi agenda –le dijo. Y, dejándola con la palabra en la boca, se giró sobre los talones y echó a andar–. ¿No viene, señorita Hunter?
Trish miró a la pobre Jennifer, que se había quedado pasmada, y fue a toda prisa tras él con el cheque bajo el brazo.
Capítulo Dos
Nate llevó a Trish a una cafetería cercana para que pudieran hablar y, cuando se acercaron a la barra a pedir, ella insistió en que quería pagar su café. Era tan distinta a las mujeres que había conocido hasta entonces, que lo tenía intrigado.
Se sentaron en una mesa al fondo, y Trish puso el enorme cheque en el suelo, junto a su silla, y lo apoyó en la pared.
–Imagino que ese cheque no es el de verdad, ¿no? –bromeó él, antes de tomar un sorbo de su capuchino.
–No, me dieron un cheque normal que ingresé de inmediato en el banco, en la cuenta de la asociación. Pero este va mejor para las fotos, ¿no cree? –contestó ella con una sonrisa.
–Ha tenido usted muchas agallas, tendiéndome una trampa como esa –comentó Nate, escrutando su rostro.
Era muy bonita: largo cabello negro que le llegaba casi a la cintura, piel morena, altos pómulos…
No se comportaba como las mujeres que intentaban echarle el lazo valiéndose de sus encantos. No, a Trish Hunter no parecían impresionarle en absoluto su fortuna ni su trayectoria profesional, y sin duda estaba impaciente por decirle por qué debería donar dinero a su asociación.
Nate no entendía demasiado bien a las mujeres. Tenía la incómoda sensación de que su forma de despachar a Jennifer McElwain había sido bastante torpe, y había hecho como si no hubiera recibido el mensaje de Diana, el tercero en lo que iba de mes.
Después de lo mal que había acabado lo suyo con ella, había optado por evitar a toda costa embarcarse en una nueva relación, y estaba desentrenado en el trato con las mujeres. Pero no iba a dejar que volviesen a aprovecharse de él, y por eso continuaría ignorando los mensajes de Diana.
Trish Hunter, sin embargo, no estaba haciendo las cosas que normalmente lo ponían nervioso de otras mujeres, como tratarlo como a un dios del sexo al que llevaban años adorando en secreto.
–¿Y ha funcionado? –inquirió ella, con una sonrisa traviesa. Tenía una sonrisa preciosa–. Mi trampa, quiero decir.
Nate sonrió también. Se le daba fatal negociar con el sexo opuesto, pero cuando se trataba de dinero no tenía problema. Además, el que ella no estuviese haciéndose la ingenua lo hacía sentirse más cómodo. Las cartas estaban sobre la mesa.
–Depende. Hábleme de su asociación.
–Un Niño, un Mundo es una organización registrada sin ánimo de lucro, y tratamos de reducir al mínimo los gastos estructurales… –comenzó a explicarle ella.
Nate suspiró. Detestaba la aburrida burocracia que rodeaba a las organizaciones benéficas.
–Aproximadamente noventa céntimos de cada dólar que recaudamos se destinan a la adquisición del material escolar y… –Trish se quedó callada–. ¿No es lo que quiere saber?
Nate se irguió en su silla. Parecía que estaba prestando atención a sus reacciones, y no solo soltándole un discurso aprendido. Eso le agradó.
–Mi fundación requiere esas estadísticas para la solicitud de nuestras ayudas –le dijo–, pero solo porque mis abogados insisten. Lo que yo quiero saber es qué la llevó a montar una organización para proporcionar material escolar a niños indios.
–Ah –Trish se tomó su tiempo para beber un sorbo de café–. ¿Dónde se crio usted? En Kansas City, ¿no?
–Veo que ha hecho los deberes.
–Una trampa que se precie debe estar bien planeada –contestó ella con una nota de satisfacción en la voz.
Nate asintió.
–Sí, me crie en Kansas City, en Missouri. En el seno de una familia de clase media. Mi padre era contable y mi madre profesora –respondió, omitiendo deliberadamente a sus hermanos.
Trish esbozó una sonrisa.
–Y me imagino que antes del comienzo de cada curso le compraban una mochila nueva, zapatos nuevos, ropa nueva y todos los libros y las cosas que le pidieran en el colegio, ¿no?
–Así es –respondió Nate.
Que tuviera el pelo negro y la piel cobriza y que dirigiera una asociación que ayudaba a los niños indios no implicaba necesariamente que ella también fuese india, pero Nate no creía en las coincidencias, así que decidió arriesgarse.
–Y supongo que en su caso no era así, ¿no?
Algo cambió en la expresión de ella; fue como si su mirada se endureciera.
–Una vez, en sexto de primaria, mi profesora me dio un par de lápices –dijo–. Era todo lo que podía permitirse –bajó la vista a su taza y jugueteó con uno de sus pendientes–. Nadie me ha hecho nunca un regalo mejor.
–Siento que lo tuviera tan difícil –murmuró él. Trish asintió sin levantar la vista–. Y eso es lo que está intentando cambiar, ¿no? –continuó él, que no quería que se sintiese incómoda.
–Sí; le damos a cada niño una mochila con todo lo que puedan necesitar en clase –respondió ella, alzando por fin la vista. Luego se encogió de hombros y añadió–: Bueno, queremos hacer mucho más que eso, pero es un primer paso.
Él asintió, pensativo.
–¿Tienen planes más ambiciosos?
Los bonitos ojos de Trish se iluminaron.
–¡Ya lo creo! Eso es solo el comienzo.
–Cuénteme qué más haría, si pudiera, por esos niños.
–Pues… para tantos de ellos el colegio es… es como un oasis en medio del desierto. Los colegios que hay en la reserva deberían abrir más temprano y permanecer abiertos hasta más tarde. Deberían servirles un desayuno más abundante a los niños, y también un almuerzo más abundante, y una merienda. Demasiados de esos niños no comen bien en casa, y es difícil concentrarse en las clases cuando uno tiene el estómago vacío –al decir eso, volvió a bajar la vista.
Nate comprendió que hablaba por propia experiencia.