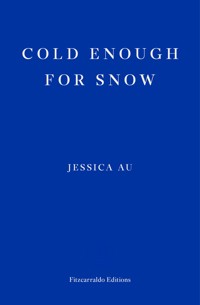Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
NOVEL PRIZE 2020READINGS PRIZE FOR NEW AUSTRALIAN FICTION 2022VICTORIAN PREMIER'S LITERARY AWARD FOR FICTION 2023VICTORIAN PRIZE FOR LITERATURE 2023 Una madre y su hija viajan desde distintos lugares para reunirse en la ciudad de Tokio. Allí, durante los plácidos días del otoño nipón, pasean junto a los canales, se refugian de la lluvia en pequeños restaurantes, visitan templos, casas de té, vanguardistas obras de arte moderno… Y mientras tanto, hablan: del tiempo, del horóscopo, de la ropa y los objetos, de la distancia y la memoria… Sin embargo, su diálogo parece en todo momento teñido de incertidumbre, ocupado por unos desasosegantes espacios vacíos que remiten constantemente a las mismas preguntas: ¿cuál es la auténtica razón de su viaje?, ¿qué hay en realidad tras cada una de las palabras que cruzan? A la vez delicado ajuste de cuentas y emocionante elegía, esta novela de tranquila y luminosa belleza indaga, bajo su serena sencillez, en las verdaderas dimensiones del amor familiar y en la posibilidad de hallar para este un lenguaje común. «Tan calmada, clara y profunda, que una desearía que siguiera fluyendo así para siempre». Helen Garner «Una magnífica meditación sobre la memoria, la familia, la naturaleza y la vida. Una obra tranquila e inquietante que perdura como un sueño». Mark Haber «Lo que importa, nos asegura esta novela, está constantemente imbricado con lo cotidiano, de la misma manera que la alienación y el cuidado pueden coexistir en el mismo instante». Claire Messud «Pocas veces me he emocionado tanto leyendo un libro. Me encanta la tranquila belleza de Un frío de nieve y cómo, bajo su serena sencillez, camufla un poder increíble». Édouard Louis
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: enero de 2024
Título original: Could Enough for Snow
En cubierta: ilustración © Ogata Kenzan / Rawpixel
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Jessica Au, 2022
Publicado originalmente por Giramondo Publishing, Fitzcarraldo Editions y New Directions
© De la traducción, Regina López Muñoz
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Esta edición se publica por acuerdo con Casanovas & Lynch Literary Agency
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19942-65-4
Conversión a formato digital: María Belloso
Para Oliver
Estaba lloviendo cuando salimos del hotel, una lluvia leve y fina, como ocurre a veces en Tokio en octubre. Anuncié que el lugar al que íbamos no quedaba lejos, solo teníamos que ir hasta la estación, la misma a la que habíamos llegado la víspera, coger dos trenes y atravesar luego unas cuantas callecitas hasta el museo. Saqué el paraguas y lo abrí, y me subí la cremallera del abrigo. Era temprano y la calle estaba abarrotada de gente que en su mayoría salía de la estación en vez de encaminarse hacia ella, como nosotras. Mi madre no se apartó de mí ni un segundo, como si percibiera que el flujo de la multitud era una corriente, que si nos separábamos no conseguiríamos juntarnos de nuevo y seguiríamos alejándonos cada vez más, a la deriva. La lluvia era suave y consistente. Dejaba un delicado velo de agua en el suelo, que no era asfalto, sino una serie de baldosines cuadrados, a poco que una se molestara en fijarse.
Habíamos llegado la noche anterior. Mi vuelo aterrizó una hora antes que el de mi madre y la esperé en el aeropuerto. Estaba demasiado cansada para leer pero recogí el equipaje, compré una botella de agua y dos billetes para uno de los trenes rápidos, y saqué efectivo del cajero automático. Barajé comprar algo más, té tal vez, o algo de comer, pero no sabía cómo se encontraría mi madre cuando aterrizara. Cuando salió por las puertas la reconocí de inmediato incluso de lejos, creo que por el porte o los andares, porque no le veía del todo bien la cara. De cerca me fijé en que seguía vistiendo con esmero: una camisa marrón con botones de perla, pantalones entallados y discretos ornamentos de jade. Siempre había sido así. Su ropa no era cara, pero la escogía prestando atención al corte y a que le favoreciera, a la sutil combinación de las texturas. Parecía una mujer coqueta de una peli de hace veinte o treinta años, anticuada y a la vez elegante. Vi también que tiraba de una maleta grande, la misma que yo recordaba de nuestra niñez. La tenía guardada en el altillo del ropero de su dormitorio, desde donde se cernía imponente sobre nosotras, casi siempre intacta; solo la bajó para los pocos viajes que hizo de vuelta a Hong Kong, como cuando murió su padre, y más tarde su hermano. Casi no tenía señales de uso, e incluso ahora parecía casi nueva.
A principios de año le había propuesto que me acompañara en un viaje a Japón. Ya no vivíamos en la misma ciudad, y nunca habíamos explorado otros lugares juntas como adultas, pero empezaba a percibir que era importante, por motivos que aún no era capaz de definir. En un primer momento se mostró reacia, pero insistí y al final accedió, no con palabras, sino protestando un poco menos, o dudando por teléfono cuando le preguntaba, y por esas meras acciones supe que por fin me daba a entender que me acompañaría. Escogí Japón porque yo ya había estado y, aunque ella no, pensé que mi madre se sentiría más a gusto explorando otra zona de Asia. Y tal vez intuía que el hecho de que ambas fuéramos extranjeras nos pondría en pie de igualdad. Me decanté por el otoño porque era nuestra estación preferida desde siempre. Los jardines y los parques estarían más bonitos que nunca; final de temporada, todo a punto de desaparecer. No preví que todavía podía haber tifones. Los partes del tiempo ya habían dado varios avisos, y desde que llegamos no había parado de llover.
En la estación, le di a mi madre su tarjeta de metro y pasamos los tornos. Dentro, busqué la línea y el andén que nos interesaban, tratando de casar el nombre y los colores con lo que yo había señalado en el mapa la noche anterior. Por fin averigüé la conexión. En el andén había marcas en el suelo que indicaban dónde ponerse en cola para subir a bordo. Ocupamos nuestro lugar obedientemente y el tren llegó al cabo de unos minutos. Había un asiento individual libre cerca de la puerta, le indiqué a mi madre que se sentara y yo me situé de pie a su lado, viendo las estaciones pasar de largo. La ciudad era gris y hormigón, mate bajo la lluvia y no del todo desconocida. Reconocía las formas de todo —edificios, pasarelas elevadas, pasos a nivel—, pero en los detalles, en los materiales, cada elemento era ligeramente distinto, y esas variaciones pequeñas pero significativas no dejaban de absorberme. Pasados veinte minutos trasbordamos a una línea más pequeña y menos concurrida, y esta vez pude sentarme a su lado y observé cómo la altura de las construcciones iba menguando cada vez más hasta que alcanzamos el extrarradio y se convirtieron en hogares con muros blancos y tejado plano y coches compactos aparcados en la entrada. Caí en la cuenta de que la última vez que había estado allí iba con Laurie y me acordaba a ratos de mi madre. Y ahora estaba con ella y me acordaba a ratos de él, de cómo recorríamos la ciudad a toda velocidad desde por la mañana hasta bien entrada la noche, viéndolo todo, asimilándolo todo. Durante aquel viaje fuimos niños otra vez, enloquecidos y excitables, hablábamos sin parar, reíamos sin parar, siempre ávidos de más. Recordé pensar que me habría gustado compartir una parte de aquello con mi madre, por pequeña que fuera. Después de aquel viaje empecé a estudiar japonés, como si inconscientemente planeara ya este otro.
Esta vez salimos a una calle tranquila en un barrio arbolado. Muchas de las casas estaban construidas al pie de la calzada, pero los vecinos habían colocado en el escaso espacio disponible jardineras pequeñas con peonías o bonsáis. Nosotras también habíamos tenido un bonsái cuando yo era niña, en un tiesto blanco y cuadrado con patitas diminutas. No creo que lo comprara mi madre, debió de ser un regalo que conservamos y cuidamos durante mucho mucho tiempo. Recordé, sin saber por qué, que de pequeña no me gustaba nada, tal vez porque aquel arbolito en miniatura al que no le faltaba un detalle me parecía una planta antinatural, o solitaria, casi como una ilustración, creciendo sin compañía a pesar de que su aspecto proclamaba que debía estar en un bosque.
Dejamos atrás un edificio con un muro de ladrillos de vidrio translúcido, y otro cuya superficie era de color seta. Por delante de nosotras, una mujer barría hojas de la acera y las metía en una bolsa. Hablamos un rato sobre el piso nuevo de mi madre, que yo todavía no había visto. Había dejado hacía poco la casa de nuestra infancia para mudarse a un edificio pequeño en las afueras, más cerca de mi hermana, y más cerca de sus nietos. Le pregunté si le gustaba, si en el barrio había tiendas donde comprar la comida que a ella le gustaba, si tenía amistades cerca. Me dijo que los pájaros armaban mucho jaleo por las mañanas. Al principio los había confundido con gritos de niños y había salido para oír mejor y comprobar si pasaba algo. Entonces se dio cuenta de que el ruido eran pájaros, pero cuando se puso a buscarlos en los árboles no vio ninguno. Allí fuera había solares grandes, autovías. Podías andar y andar sin ver a nadie, a pesar de las muchas casas de alrededor.
Me di cuenta de que estábamos llegando a un parque y consulté el mapa en el teléfono. Le propuse a mi madre que lo atravesáramos, la distancia al museo sería más o menos la misma. En un momento dado había dejado de llover y cerramos los paraguas. El interior del parque era inmenso, con un dosel oscuro y senderos sinuosos. Así imaginaba los parques cuando era niña, boscosos, sombríos y húmedos, un mundo dentro del mundo. Pasamos junto a una zona de juegos vacía con un tobogán de metal de bordes azules también metálicos cuya superficie todavía exhibía gruesos goterones de lluvia. Una serie de riachuelillos se abría camino a través de los árboles, entrecruzándose, separándose y entrecruzándose de nuevo. Unas piedras planas partían las aguas, como pequeños desfiladeros o montañas, y por aquí y por allá había puentes pequeños y estrechos como los que salían en las postales o fotos de viajes por Oriente.
Antes de venir me había comprado una cámara nueva, una Nikon. Aunque era digital, tenía tres diales pequeños y un visor de cristal, además de un objetivo que podía girarse con los dedos para ajustar la apertura focal. Me recordaba a la cámara que había usado mi tío para las fotos de familia de cuando ellos eran jóvenes, en Hong Kong. Mi madre todavía conservaba algunas de esas imágenes. Yo las miraba a menudo de pequeña, escuchando las historias que las acompañaban, fascinada por las manchas de color que a veces presentaban, como una gota de aceite en el agua, abriendo un agujero luminoso en la superficie. Aquellas fotografías tenían para mí una elegancia de mundo arcaico, con mi madre y mi tío posando casi como un matrimonio tradicional, ella sentada y él de pie detrás, el pelo de ambos muy repeinado, luciendo un vestido estampado o una camisa blanca bien planchada, con las calles y los cielos de un Hong Kong de aspecto sofocante y húmedo como decorado de fondo. Pasado un tiempo, olvidé por completo aquellas fotos y no las redescubrí hasta años después, cuando mi hermana y yo vaciamos el piso de mi madre, en una caja de zapatos llena de sobres amarillos y álbumes de pequeñas dimensiones.
En el parque saqué la cámara, ajusté la exposición y retrocedí un poco con el ojo puesto en el visor. Mi madre, percibiendo el cambio de distancia entre nosotras, se volvió y vio lo que yo estaba haciendo. Adoptó al instante una pose estándar: pies juntos, espalda recta, manos unidas. ¿Está bien así, me preguntó, o me pongo mejor ahí, más cerca de ese árbol? En realidad, mi intención había sido inmortalizar algo distinto, ver su cara tal como era en circunstancias normales, cuando estaba a solas con sus pensamientos, pero le dije que así estaba bien y saqué la foto. Me preguntó si me hacía ella una, pero le respondí que no, que mejor seguíamos.
En las semanas previas al viaje yo había dedicado muchas horas a investigar diversos enclaves —santuarios, parques boscosos, galerías, las pocas casas antiguas que quedaron en pie después de la guerra—, pensando todo el rato en lo que a ella le gustaría ver. Creé una carpeta en mi ordenador llena de direcciones, descripciones y horarios de apertura, añadiendo y eliminando cantidad de información, esmerándome por crear el equilibrio adecuado, deseosa de sacar el máximo partido al tiempo del que dispondríamos. El museo había sido recomendación de una amiga. Ocupaba una parte de una amplia vivienda de antes de la guerra construida por un famoso escultor. Yo había leído mucho en internet sobre la casa y estaba ansiosa por verla. Miré otra vez el móvil y dije que si girábamos justo donde nos encontrábamos desembocaríamos enseguida en la calle del museo. Mientras caminábamos, le expliqué a mi madre una pequeña parte de lo que cabía esperar, procurando no revelar demasiados detalles, para dejar lugar al descubrimiento.
De camino, pasamos junto a la verja de un colegio donde unos niños disfrutaban del recreo matinal. Llevaban sombreritos de colores que tal vez evidenciaran su edad o su curso, y jugaban sonora y libremente. El patio del colegio estaba limpio y el equipamiento para juegos muy cuidado, y varios maestros vigilaban con parsimonia. Me acordé, y me pregunté si mi madre también, de la escuela católica en la que nos matriculó, no precisamente por la calidad de la educación sino por las faldas plisadas de cuadros escoceses y las biblias azules y experiencias afines, por todas las cosas que le habían enseñado a pensar y desear para sí misma. Al cabo de varios años en ese centro, tanto mi hermana como yo recibimos sendas becas y nos quedamos hasta que terminamos la secundaria, nos graduamos y entramos en la universidad: mi hermana para estudiar Medicina, y yo, Literatura inglesa.
En la entrada del museo había una casetita donde se podía enganchar el paraguas, presumiblemente para no dejar un reguero de lluvia por toda la casa antigua. Cogí el de mi madre, lo sacudí un poco, lo puse junto al mío y me guardé las llavecitas en el bolsillo para recogerlos luego. Dentro, una vez pasadas las puertas correderas, había un espacio reservado para que los visitantes se descalzaran, con dos taburetes de madera y varias cestas llenas de pantuflas marrones. Mientras forcejeaba con mis botas, me fijé en que mi madre se quitaba las suyas sin dificultad, como si llevara toda la vida viviendo en Japón, y las colocaba formando una pulcra pareja una junto a la otra, con la puntera hacia la calle, porque en esa dirección emprendería después la salida. Debajo llevaba unos calcetines blancos con las plantas impolutas, como nieve recién caída. De pequeñas, nosotras también nos quitábamos los zapatos en el umbral de nuestra puerta. Todavía me acordaba del asombro de ir un día a casa de una amiga después de clase y que nos dejaran corretear descalzas por el jardín. La madre activó los aspersores y al principio la tierra dura dolía, pero enseguida se humedeció y reblandeció, con la hierba calentita por el sol.
Me puse unas pantuflas y me acerqué a la taquilla a pagar. La taquillera cogió mis billetes y me dio el cambio en monedas, además de dos entradas y dos folletos impresos en un bonito papel blanco. Explicó que en aquel momento había dos exposiciones: piezas de China y la península de Corea en la planta baja, y arriba otra de tejidos y prendas textiles de una artista famosa. Le di las gracias y me llevé los folletos, y me di la vuelta emocionada para referírselo todo a mi madre, pensando en su esmerada vestimenta y en cómo siempre había arreglado y reajustado toda nuestra ropa cuando éramos pequeñas. Sugerí que visitáramos las exposiciones cada una a su aire, para detenernos el tiempo que nos apeteciera, o no, en ciertas obras. Pero, añadí, en todo momento estando pendientes la una de la otra y sin separarnos demasiado. Me preocupaba que volviera a pegarse a mí, dado su reciente temor en la estación, pero aquel espacio y sus cómodos límites parecían apaciguarla, y muy diligente se metió en la siguiente sala con el folleto abierto entre las manos, como si se dispusiera a leerlo.
El museo estaba organizado en dos niveles. Era fresco y silencioso, con suelos irregulares de madera y anchas vigas oscuras; aún se vislumbraba la casa antigua que el edificio había sido en otro tiempo. Las escaleras eran bajas y pequeñas, porque en otro tiempo las personas eran bajas y pequeñas, y crujían y estaban combadas por el centro, donde muchos miles de pies las habían pulido y alisado. Por las ventanas entraba una luz tenue, lechosa, como a través de un biombo de papel. Escogí una sala al azar, doblando por la mitad el folleto y guardándomelo en el bolsillo del abrigo. De alguna forma quería llegar inocente a las piezas, saber poco acerca de su origen o procedencia, verlas simplemente tal como eran. Había varias vasijas y ánforas expuestas en armarios acristalados, con cartelas escritas a mano que especificaban el periodo en que se hicieron, y unos cuantos caracteres más que yo no supe leer. Cada objeto era tosco pero vigoroso. Sus formas irregulares, delicadas y bastas a la vez, evidenciaban que cada uno de ellos se había hecho a mano y luego esmaltado y pintado, también a mano, de manera que antaño algo tan sencillo como el cuenco del que comías o el recipiente del que bebías no se diferenciaba en nada del arte. Pasé de sala en sala, hice una foto de un plato azul, color ágata, con unas flores blancas pintadas, probablemente lotos, y otra de un cuenco marrón tierra que por dentro era color cáscara de huevo. Durante un rato fui consciente de la presencia de mi madre detrás de mí, deteniéndose donde yo me detenía, o avanzando rápido cuando yo hacía lo propio. Pero al cabo de un rato la perdí de vista. La esperé un instante en la última sala de la planta baja para ver si reaparecía, y luego subí. Por el camino, vi una sala con un biombo plegado que daba a un tranquilo jardín con rocas y arces cuyas hojas se coloreaban de rojo.
Las piezas textiles estaban expuestas en una sala alargada, de tal forma que podías verlas todas al mismo tiempo o una por una. Había varias pequeñas, pero otras eran tan amplias que los faldones caían por el suelo como agua congelada y era imposible imaginarlas puestas o colgadas en cualquier otro espacio que no fuera ese. Los estampados eran primitivos y a la vez gráciles, tan bonitos como las vestimentas de los cuentos folclóricos. Mirar la translucidez de los tintes superpuestos me recordó a mirar hacia arriba y ver a través de un dosel de hojas. Me hacían pensar en las estaciones, y sus hilos desnudos, visibles, en algo agradable y sincero ya caído en el olvido, algo que ahora solo podíamos mirar pero ya no vivir. Me sentí a un tiempo cautivada por su belleza y afligida por este vago pensamiento. Desfilé varias veces por delante de las piezas y esperé a mi madre en la sala. Al ver que no aparecía, me aventuré a explorar el resto de la casa yo sola, hasta que al final la encontré esperándome fuera, sentada en el banco de piedra junto a la casetita donde yo había enganchado nuestros paraguas.
Le pregunté si había visto los tejidos y me dijo que había visto un poco pero que se había cansado y por eso me esperaba allí.