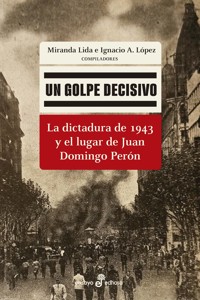
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDHASA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El 4 de junio de 1943 las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Ramón S. Castillo, el último gobierno de la llamada "década infame", por el uso regular y abusivo del fraude electoral. Esta interrupción del orden constitucional puede considerarse un golpe de Estado o una revolución; en cualquiera de los dos casos los efectos reales son los mismos: supresión de los partidos políticos, promoción del desarrollo industrial, mayor regulación de las relaciones de trabajo, fuerte influencia de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, purgas masivas en las universidades, con la cesantía de profesores y la expulsión de cientos de estudiantes, marcado retroceso de la libertad cultural. Y quizás por encima de todo esto, el surgimiento de una figura que cambiaría la Argentina del siglo XX: Juan Domingo Perón. Fue parte de la insurrección militar y entre 1943 y 1945 se desempeñó como Secretario de Trabajo y Previsión Social, Ministro de Guerra y Vicepresidente. Luego fue destituido y encarcelado, hasta que la movilización del 17 de octubre le devolvió la libertad. El régimen llamó a elecciones en 1946, se presentó como candidato y triunfó. Aunque por entonces quizás no se pudiera entender, acababa de nacer el peronismo. Este libro fundamental, compilado por Miranda Lida e Ignacio A. López, analiza el decisivo y duradero impacto que este proceso tuvo en la política, la sociedad, las instituciones y la economía. Si uno observa el país de mayo de 1943 y lo compara con el de 1946 o 1948, las diferencias son abrumadoras. Mayor peso de los sindicatos, una legislación laboral más justa y progresista, la UCR, el partido hasta entonces mayoritario, en crisis, creciente preponderancia del Estado en la vida pública, una ciudadanía polarizada. Otra Argentina se afirmaba; algunos de sus trazos llegan hasta hoy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MIRANDA LIDA E IGNACIO A. LÓPEZ (Compiladores)
UN GOLPE DECISIVO
La dictadura de junio de 1943 y el lugar de Juan Domingo Perón
El 4 de junio de 1943 las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Ramón S. Castillo, el último gobierno de la llamada “década infame”, por el uso regular y abusivo del fraude electoral. Esta interrupción del orden constitucional puede considerarse un golpe de Estado o una revolución; en cualquiera de los dos casos los efectos reales son los mismos: supresión de los partidos políticos, promoción del desarrollo industrial, mayor regulación de las relaciones de trabajo, fuerte influencia de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, purgas masivas en las universidades, con la cesantía de profesores y la expulsión de cientos de estudiantes, marcado retroceso de la libertad cultural.
Y quizás por encima de todo esto, el surgimiento de una figura que cambiaría la Argentina del siglo XX: Juan Domingo Perón. Fue parte de la insurrección militar y entre 1943 y 1945 se desempeñó como Secretario de Trabajo y Previsión Social, Ministro de Guerra y Vicepresidente. Luego fue destituido y encarcelado, hasta que la movilización del 17 de octubre le devolvió la libertad. El régimen llamó a elecciones en 1946, se presentó como candidato y triunfó. Aunque por entonces quizás no se pudiera entender, acababa de nacer el peronismo.
Este libro fundamental, compilado por Miranda Lida e Ignacio A. López, analiza el decisivo y duradero impacto que este proceso tuvo en la política, la sociedad, las instituciones y la economía. Si uno observa el país de mayo de 1943 y lo compara con el de 1946 o 1948, las diferencias son abrumadoras. Mayor peso de los sindicatos, una legislación laboral más justa y progresista, la UCR, el partido hasta entonces mayoritario, en crisis, creciente preponderancia del Estado en la vida pública, una ciudadanía polarizada. Otra Argentina se afirmaba; algunos de sus trazos llegan hasta hoy.
Lida, Miranda
Un golpe decisivo : La dictadura de 1943 y el lugar de Juan Domingo Perón/ Miranda Lida ... [et al.] ; compilación de Miranda Lida ; Ignacio A. López. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-628-723-4
1. Historia Política Argentina. 2. Historia Argentina. I. Lida, Miranda, comp. II. López, Ignacio A., comp.
CDD 320.0982
Diseño de cubierta: Juan Pablo Cambariere
Primera edición: junio de 2023Edición en formato digital: julio de 2023
© Miranda Lida e Ignacio A. López, 2023
© de la presente edición Edhasa, 2023
Avda. Córdoba 744, 2º piso C
C1054AAT Capital Federal
Tel. (11) 50 327 069
Argentina
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.com.ar
Diputación, 262, 2º 1ª, 08007, Barcelona
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.es
ISBN 978-987-628-723-4
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Conversión a formato digital: Numerikes
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroCréditosIntroducción. El sentido del golpe de Estado de 1943 (y de este libro)AgradecimientosNotasPrimera parte. Poder, economía y Estado El Partido Comunista, el frente popular y el movimiento obrero antes y después de la encrucijada histórica de 1943El Partido Comunista, el frente popular y el movimiento obrero antes y después de la encrucijada histórica de 1943El PC y el Frente Popular democrático antifascistaComunismo y movimiento obrero: las disputas por la orientación de la CGTCombatiendo al régimen “nazi-fascista” del GOUPatria Libre, el Comando Obrero Único y el intento “insurreccional” del PC contra Perón en 1944Hacia el fin de las ilusiones: 1945NotasLa economía argentina antes y después de la revolución de 1943De la Gran Depresión a la recuperación económicaEl impacto de la Segunda Guerra MundialUn nuevo orden fiscal entre la nación y las provinciasEl golpe de 1943 y la industria: continuidades, rupturas y controversiasIntervencionismo defensivo y protoplanificación. El Estado y la economía entre 1929 y 1943El proceso de industrialización en los orígenes del peronismoEl Estado y la industria después de 1943Consideraciones finalesNotasLos militares ante el golpe: rasgos institucionales y tiempos políticos de la dictadura de 1943La revolución de junio y los rasgos institucionales de la dictaduraLos tiempos políticos de la revoluciónEl momento inicial: Rawson y RamírezLa era Farrell-Perón y el inicio de una nueva etapaEl 45 y la crisis de octubreEl triunfo de Perón y la salida hacia adelanteNotasEntre la recristianización y la cuestión social: las derivas de los católicos ante el golpeIntroducciónCuadro de situación: la Iglesia, la modernidad y la cuestión social de cara al golpeDel 4 de junio al 24 de febrero de 1946NotasLos avatares del nuevo orden legal: trabajadores y patrones frente a la política laboral peronistaLas instituciones laborales antes de 1943El amanecer de una nueva eraEl nuevo sistema en acciónReflexiones finalesNotasSegunda parte. Cultura, sociedad y políticaUniversidades y universitarios ante el golpe de Estado de 1943Las universidades en vísperas del movimiento militarLos estudiantes y sus agrupacionesUniversidades, Estado y autonomíaLa política universitaria de la revoluciónEl ensayo de normalizaciónUna disputa entre burocracias del EstadoNotasLas mujeres antifascistas y el golpeEl activismo antifascista en la ArgentinaEl surgimiento de la JVEl golpeClandestinidad y colaboración más allá de la fronteraLa salida de la clandestinidadTransnacionalización y ocaso de la JVNotasLos partidos políticos ante la dictadura de junio. Agrupaciones y dirigentes en vísperas de una época de transformaciónIntroducciónDe la expectativa a la prohibiciónExilio, exclusión e intentos de cooptaciónEl año 45: apertura y reorganizaciónReflexiones finalesNotasCuando los militares llegaron a los estudios de radioUn año de inquietudes e incertidumbresCambiar el sistema radiofónico desde fueraLa radiofonía en el entramado del mundo del entretenimiento nacionalLa comunidad radial, el gobierno y la Segunda GuerraNotasCruzar la línea de trinchera. Las revistas. Sur y Criterio frente al golpeIntroducciónSur: entre el antifascismo y la diplomacia culturalEl camino de ida y vuelta de Criterio hacia MaritainNotasBibliografía y fuentesFuentesFondos documentalesFuentes impresasPrensa, periódicos, revistasSobre los compiladoresIntroducción. El sentido del golpe de Estado de 1943 (y de este libro)
Miranda Lida e Ignacio A. López
El 4 de junio de 1943 tuvo lugar en la Argentina una interrupción del orden institucional cuando un grupo de oficiales del Ejército, encabezado por el general Arturo Rawson, tomó el poder. Llámeselo golpe de Estado o revolución, la fecha suele ser considerada un parteaguas que puso fin a la larga década de 1930 y sirvió de antesala para la entrada en escena del peronismo. Ya sea que se lo lea como un jalón más en una larga saga de golpes de Estado a cargo de los militares que sacudieron la institucionalidad en la historia argentina, desde el 6 de septiembre de 1930 al 24 de marzo de 1976, o bien se lo piense como punto final de la así llamada “década infame”, teñida por el fraude electoral, o incluso como punto de partida para explicar el peronismo, la especificidad del golpe de 1943 ha tendido a diluirse. Esto no significa que los historiadores hayan desatendido esta coyuntura (Potash, 1986; Rouquié, 1981; Zanatta, 1999; Del Campo, 1983; Torre, 1989). De hecho, remite a imágenes potentes: poder castrense, enseñanza religiosa obligatoria, disolución de los partidos políticos, puesta en suspenso de las instituciones liberales, represión del comunismo e incluso de referentes del antifascismo, intervención y purgas en las universidades y, a la par, creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP) desde la cual se llevaría adelante una destacada labor social.1 La idea del golpe como ruptura con el período precedente remite a la intervención del periodista nacionalista de los años cuarenta, José Luis Torres, que calificó de “infame” la década de 1930, asociada al fraude electoral; frente a ello, el régimen militar aparecía como refundacional (Torres, 1945). Más recientemente se enfatizó que este golpe de Estado puso fin a la “Argentina liberal” (Sáenz Quesada, 2020).
Ahora bien, más allá de que no se puede pasar por alto que los golpes de Estado constituyeron una clara ruptura institucional, creemos que es necesario, también, reponer la contingencia, trazar continuidades antes y después de 1943 y no depositar sobre un único acontecimiento cargado de imprevisibilidad la responsabilidad por el devenir del país durante casi medio siglo. Además de problematizar la ruptura con el período precedente, creemos importante también pensar separadamente las fechas del 4 de junio de 1943 y del 17 de octubre de 1945. A partir del 4 de junio de 1946, cuando asumió su primera presidencia Juan Domingo Perón, se reforzó la imbricación entre el golpe de 1943 y el movimiento peronista. Ahora bien, esta imagen del 4 de junio de 1943 como uno de los momentos fundacionales del peronismo –el otro es el 17 de octubre de 1945– fue propiciada por la nueva identidad política que emergió a continuación del golpe. Desde el momento en que Perón incorporó la fecha del 4 de junio a la liturgia peronista, e incluso eligió esa fecha para su asunción en sus dos primeros mandatos presidenciales, se hizo difícil deslindar ambos momentos (Plotkin, 1993). El triunfo electoral de Perón y la celebración de una “Nueva Argentina” fueron cruciales para sostener mitos e imágenes que enfatizaban una ruptura tajante en torno del golpe militar, de modo tal que se trata de una línea interpretativa que coincide con el punto de vista de los actores del acontecimiento (Berrotarán et al., 2004; Gené, 2005). Así, el 4 de junio, junto con la dinámica propia del golpe, quedó reducido a mera fase preparatoria del peronismo. “Nueva Argentina” (vs. “antiguo régimen”), democracia real vs. democracia formal, pueblo vs. oligarquía, fueron dicotomías que definieron las posiciones políticas –cuando no historiográficas– que comenzaron a circular desde entonces. En el ritual peronista, el golpe militar de 1943, y específicamente la fecha del 4 de junio, “jornada redentora de la patria”, e incluso “olímpico episodio de la historia”, según el himno que la celebró, quedaron cristalizados en conmemoraciones, actos y manuales escolares como uno de los momentos fundacionales del nuevo orden político. Creemos sin embargo que hablar de “peronismo” para fecha tan temprana como junio de 1943 sería un anacronismo. Importantes trabajos que han estudiado los orígenes del peronismo mostraron que este se montó sobre las dinámicas propias de la clase obrera, que no necesariamente era una recién llegada, cuyo favor Perón debió ganarse a través de su labor en la Secretaría de Trabajo y Previsión (Germani, 1962: 231-232; Murmis y Portantiero, 2004; Del Campo, 2005; Torre, 1989 y James, 1990). La figura de Perón opacó de este modo la propia dinámica del golpe militar.
La historia que pretendemos mostrar aquí procurará pues no recaer en una suerte de peroncentrismo avant la lettre y revelar la complejidad de su devenir no lineal, sino más bien zigzagueante, que culminó en la elección de febrero de 1946. Con ello, intentaremos justipreciar la figura de Perón, vale decir, evitar agigantarlo más de la cuenta (si acaso tal cosa fuera posible en un libro de historia argentina del siglo XX), teniendo en cuenta que la bibliografía acepta por lo general su centralidad en la coyuntura que se abrió en 1943. Este libro aspira a una apuesta historiográfica en la que nos proponemos reponer el acontecimiento, vale decir, analizar y reflexionar en torno de este golpe de Estado en su respectivo contexto nacional e internacional, político, social, económico y cultural. No se trata de reducirlo a un eslabón más de un eventual “huevo de la serpiente” de la historia de los golpes militares en la Argentina que habrá de derivar en su último capítulo, el más sangriento, en 1976, sino de comprender su dinámica específica que está lejos de contener in nuce lo que vino después, incluido el Proceso de Reorganización Nacional. Dicho de otro modo, recuperaremos aquello que podría haber sido de otro modo, lo imprevisto, fruto de la coyuntura más que de un plan preconcebido. De esta manera podremos resituar a Perón en su justo lugar, no por afán de sacarlo del cuadro, sino para evitar atribuirle una imagen sobredimensionada. Perón fue el indiscutible heredero del golpe del 4 de junio, antes que su factótum, y no lo fue de modo necesario, sino que debió trabajar para ganarse ese lugar, tanto dentro del propio cuerpo de oficiales como frente a los líderes sindicales, los trabajadores y, en general, la sociedad toda.
Se trata, recordemos, de un golpe surgido de una coyuntura de alta incertidumbre. Se dio en medio de la Segunda Guerra Mundial, frente a la cual la Argentina se posicionó como neutral desde 1939, una guerra que por su intensidad ha sido calificada de total, y que fue la más mortífera de la historia. Tengamos en cuenta el contexto internacional del acontecimiento que nos ocupa y recordemos que, a mediados de 1943, la guerra no estaba todavía decidida, aunque se había comenzado a volcar a favor de los Aliados luego de la victoria soviética en Stalingrado, lo cual hizo despertar las ilusiones de quienes querían ver la caída del régimen nazi. Internacionalmente el golpe de Estado colocó a la Argentina cada vez más cerca del Eje que de los Aliados, algo bastante desconcertante si se lo mira a escala global, dado que 1943 fue el año de la conferencia de Casablanca, el desembarco aliado en Sicilia, la caída de Mussolini y, finalmente, la conferencia de Teherán con la incorporación del líder soviético Iósif Stalin. Si tenemos en cuenta esta precisa coyuntura, esperanzadora para los aliadófilos a la vez que crecientemente incómoda para los que hasta ahí se habían decantado por el Eje, podremos advertir que el golpe militar del 4 de junio fue a contrapelo de los vientos que corrían en el mundo. Mientras las expectativas de liberación del nazismo comenzaban a extenderse por el globo, la Argentina vivió una interrupción del orden institucional que se produjo en medio de un despliegue de tropas que instaló un tono marcial en el país, incluso con algo de resistencia en las calles. Las tropas de Campo de Mayo que marcharon hacia la Casa de Gobierno sortearon un tiroteo en la sede de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada y, lejos de verse acogidas por un triunfal recibimiento en la Plaza de Mayo, se toparon con algunos vehículos incendiados; no hubo, sin embargo, protestas masivas en su contra, sino que prevaleció una cierta apatía abonada por el descrédito en el que estaba sumido el gobierno que acababa de ser depuesto. Más aún, en otro sentido puede decirse que fue un golpe de Estado a contrapelo. Si se lo compara con otros similares, el de 1943 fue más que sorprendente porque no estuvo dirigido a deponer un caudillo de base popular como ocurrió en 1930 con el golpe de José Félix Uriburu contra Hipólito Yrigoyen o en 1955 con el alzamiento de Eduardo Lonardi para derrocar a Perón, sino que se propuso deponer al gobierno conservador de Ramón S. Castillo, cuya base popular brillaba por su ausencia. Frente a él, los cuadros militares abrazaron la idea de “refundación” institucional y de “salvación” de los intereses del país “mancillados” por la “oligarquía corrupta”; así, clausuraron los partidos políticos, restringieron las libertades y pusieron en suspenso las instituciones.
Ahora bien, para 1945 todo cambiaría. No solo para la Argentina se trató de un año clave: en Europa se lo llamó “año cero” dada la vastedad del proceso de reconstrucción que se tenía por delante, luego de años de barbarie y bombardeos. Fue un momento global de gran espesor que dividió en dos el siglo XX y tuvo consecuencias de gran alcance. En muchas partes se desplomaron gobiernos y surgieron otros nuevos con impulso rupturista. En Gran Bretaña, el Partido Laborista obtuvo un triunfo histórico que mostró a las claras que haber participado en la victoria no pudo ser capitalizado nada menos que por Winston Churchill. El triunfo laborista permitió rápidos avances en la conformación del Welfare State. Salió fortalecida, a su vez, la Unión Soviética a pesar de sus inconmensurables pérdidas humanas, puesto que devino en potencia global y logró una creciente gravitación en Europa oriental. También los Estados Unidos comenzaron a desempeñar un papel decisivo en la política internacional que se afianzó en los años venideros. En este marco, la Conferencia de Bretton Woods, la fundación de Naciones Unidas y los juicios de Núremberg –experiencia sin precedentes–, hicieron creíble el anhelo de que el fin de los fascismos podría consolidar la paz y la democracia, a la par de la justicia. La caída de los totalitarismos disparó expectativas de democratización y cambio también en América Latina, un subcontinente marcado por hondas desigualdades sociales y déficits de institucionalidad democrática. Con la posguerra se ingresó, en suma, en una coyuntura que prometía una aceleración de los tiempos, en especial allí donde había gobiernos surgidos del fraude o, como en la Argentina, dictaduras militares.
A contrapelo, otra vez, el gobierno de facto sorteó exitosamente la coyuntura y logró algo inédito: sobrevivir al vendaval democrático que trajo 1945 gracias a su habilidad para recoger el guante de los reclamos de la oposición y de gran parte de la sociedad, en lugar de ignorarlos. A regañadientes, se dispuso a acompañar el inminente triunfo aliado y en marzo de ese año le declaró la guerra al Eje, aunque no bastaría con esa tardía y desganada declaración de guerra para reorientar el humor de las potencias victoriosas hacia el gobierno argentino. Por supuesto, menos todavía alcanzaría para saciar las demandas de democracia, plenas libertades y justicia (incluida la social) enarboladas por la cada vez más activa oposición, reclamos todos ellos presentes, por ejemplo, en la Declaración de Avellaneda, el remozado programa político que se dio la Unión Cívica Radical en abril de 1945. Gran parte de este movimiento de oposición, que tuvo su momento culminante en una masiva movilización en septiembre de 1945 conocida como la Marcha de la Constitución y la Libertad, se había gestado en el antifascismo que desde los años treinta había congregado a amplios sectores del arco democrático (conservadores liberales, radicales, socialistas, demócratas progresistas, humanistas cristianos y también comunistas por entonces volcados a la estrategia de los “frentes populares”). A diferencia de lo que ocurriría en otros golpes militares, en 1945 parte importante del cuadro de oficiales hizo suya la idea de la apertura democrática, algo que venía siendo reclamado por una oposición cada vez más difícil de acallar, en especial luego de la liberación de París en agosto de 1944. El 12 de octubre de 1945 el gobierno de Farrell convocó a elecciones nacionales y el 17 de octubre, en una histórica jornada, Perón fue catapultado a la carrera presidencial. Para muchos militares ello supuso la constatación sin dobleces de que la apuesta de continuidad del régimen debía ir con el coronel y secretario de Trabajo y Previsión. El desenlace fue, finalmente, la proclamación de su candidatura, respaldada por importantes dirigentes sindicales con los que Perón había tallado relación a través de la STP, quienes se apresuraron a conformar el Partido Laborista que, no sin sorpresas y con fuerte competencia, saldría triunfante en las elecciones polarizadas del 24 de febrero de 1946 ante la Unión Democrática, coalición conformada por radicales, socialistas, demócrata progresistas y comunistas.
Como se adelantó, un desafío analítico clave para este libro consiste en reponer la dinámica vertiginosa que adoptaron los acontecimientos tanto políticos como sociales y culturales entre el 4 de junio de 1943 y el 24 de febrero de 1946. El golpe supuso un ciclo marcado por la imprevisibilidad propia de cualquier acontecimiento histórico y por una descarnada lucha de poder en su seno. Así lo sugirió Cortés Conde cuando argumentó que la reacción de 1943 fue posiblemente la “más antiliberal y clerical” de la historia argentina, pero el curso de la “revolución” tomó otra dirección y desató un proceso cuyos gestores no habían imaginado (Cortés Conde, 2015). A diferencia de otros golpes en la historia argentina, las Fuerzas Armadas adoptaron un modelo decisorio cuyo centro fue el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Guerra –en contraste con la organización en forma de junta que veremos decantada en 1966 y también en 1976– que pondría en evidencia las luchas de personalidades entre los oficiales. Esta cartera fue clave para reclutar cuadros al servicio del régimen mientras que la Secretaría de Trabajo y Previsión lograba constituirse en un motor esencial que buscaba alentar la política social del régimen y dar “unidad de sentido” al quehacer “juniano”.
Ahora bien, la dinámica interna de la “revolución” distó de ser previsible, cosa que se puede advertir si echamos una ojeada a los derroteros de algunos de sus actores. Por ejemplo, el general Pedro Ramírez, quien fue “cerebro y nervio” de la revolución, según los propios oficiales del GOU, prohibió los partidos políticos e instauró la enseñanza religiosa aliándose a intelectuales del nacionalismo católico; pero terminó aislado por los oficiales que lo encumbraron en el poder cuando declaró la ruptura diplomática con el Eje. El presidente que había sido adalid de la neutralidad participó en los festejos de la liberación de París a mediados de 1944, cuando ya estaba alejado del poder. También, el general Arturo Rawson –que, recordemos, comandó las tropas de Campo de Mayo el 4 de junio–, fue orador en la masiva marcha de septiembre de 1945 que reclamó la urgente apertura democrática. Más todavía: Rawson intentó hacer una nueva “revolución” contra el propio gobierno de Farrell a pocos días de la marcha opositora, hecho por el cual terminaría encarcelado. Sin embargo, también la trayectoria de Perón tuvo sus vaivenes. De ser un opaco coronel en los primeros meses de 1943 se consagró como hombre fuerte del régimen a fines de 1944 acumulando los cargos de secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente. Más vertiginosa fue su caída –propiciado por parte de la oficialidad que lo obligó a renunciar y encarceló en Martín García– y posterior “resurrección” en las vertiginosas jornadas de octubre de 1945: en los días previos al 17 de octubre la situación no estaba decidida y el desenlace sorprendió a propios y ajenos.
De esta manera, 1945 fue un año crucial para la historia argentina, tanto como a escala global, aunque por diferentes razones. La Argentina no cargaba sobre sus espaldas con la experiencia bélica, pero no pudo evitar que los vaivenes de su gobierno quedaran enlazados con lo que sucedía en el mundo. En el año de la rendición incondicional de Alemania, del inicio de la ocupación aliada, de las conferencias de Yalta y de Potsdam, del nacimiento de las Naciones Unidas y del restablecimiento de la democracia en muchos países occidentales, el general Farrell se vio obligado a propiciar, él también, medidas democráticas que permitieron (aunque fuere temporariamente) normalizar las universidades, dictar un estatuto de partidos políticos, levantar el Estado de sitio y, por fin, llamar a elecciones. De esta manera, volvemos a un punto central en nuestro argumento: 1943 debe analizarse independientemente de 1945 y de su desenlace en 1946, atendiendo a la especificidad de cada coyuntura. El 17 de octubre de 1945 no fue un resultado lineal que esté contenido en el 4 de junio de 1943, dado que en su trayecto se produjo el decisivo triunfo aliado que (no está de más recordar) fue más difícil de predecir para sus contemporáneos de lo que se suele tener en cuenta hoy (Overy, 2011).
El golpe del 4 de junio no tuvo un programa ni un liderazgo claramente definidos; ambos, programa y líder, se fueron componiendo sobre la marcha, a la luz de los acontecimientos, y en ese sentido es difícil definir su identidad o encontrar claves para su explicación. María Rosa Oliver, lúcida lectora de los acontecimientos, escribiría: “Ni los más politizados podían explicarme a qué se debía el golpe militar, y cuando intentaban dar las causas se contradecían unos a otros” (Oliver, 2008: 240). La ausencia de un liderazgo individual (al estilo de Uriburu, Pedro E. Aramburu, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla) es quizás el dato que a primera vista más llama la atención. Se replicaba así el mismo vacío que existía en el seno de los partidos políticos, luego del fallecimiento de Agustín P. Justo, Marcelo T. de Alvear y Roberto M. Ortiz, que a la postre sería ocupado por el ganador de las elecciones de febrero de 1946. Creemos que lo que le dio identidad al 4 de junio, y lo que lo volvió decisivo para la historia argentina, más allá del fermento antiliberal y anticomunista en el que se gestó, fue su capacidad para adaptarse a la adversidad. El golpe militar nació de improviso y a contrapelo, cuando el Eje comenzaba a tambalear, y esa fue su marca registrada. Los militares tuvieron que remar contra la corriente y adaptarse a un entorno imprevisible; estuvieron dispuestos a dar marchas y contramarchas y en 1945, año clave, dieron el decisivo viraje de 180 grados que significó declarar la guerra a Alemania y a Japón, habilitar elecciones libres y transparentes sin la proscripción de ningún partido o candidato y, más aún, amoldarse a ellas cuando estuvieron seguros de dar con un candidato surgido de sus propias filas que contaba con la suficiente base popular y era capaz de darle continuidad y garantías de una salida honrosa a las Fuerzas Armadas, cosa que en efecto lograría, no sin contratiempos. No cabe duda de que el indiscutible talento político de Perón desempeñó aquí un papel clave. El golpe de 1943 fue decisivo e inédito, en especial si se lo compara con otros golpes militares de la Argentina, puesto que la élite militar pudo controlar exitosamente la sucesión. Ni Uriburu, ni Aramburu, ni Onganía y ni siquiera Videla lograrían algo semejante. Tanto es así que serviría de espejo en el cual mirarse a los respectivos proyectos políticos de Alejandro Lanusse y de Eduardo Massera, en los años postreros de la “Revolución Argentina” y del Proceso de Reorganización Nacional, respectivamente. Claro que lo que siguió a partir del 24 de febrero de 1946 es otra historia.
* * * * * *
Este libro se estructura en dos partes que procuran pensar distintas dimensiones del golpe de Estado, sobre el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial. Desde un primer momento, los militares mostraron su faceta represiva, en especial cuando tuvieron que lidiar con el crecimiento de la clase obrera y, sobre todo, la expansión del comunismo, considerado como una amenaza al orden por la dictadura (Camarero). A la vez introdujeron reformas en las políticas estatales que impactaron en diferentes áreas, por ejemplo, en el orden fiscal y el comercio exterior (Bragoni y Olguín). Coincidió con un momento de notable desarrollo industrial, desplegado desde la crisis de 1930, que se afianzó durante la guerra e impactó sobre las políticas públicas bajo el gobierno militar (Belini), aunque en un contexto de represión a la clase obrera, como ya se adelantó. En rigor, los militares respondieron a lógicas complejas, signadas por disputas facciosas, de ahí que haya habido sucesivos golpes de timón ritmados por una coyuntura imprevisible (López) en un golpe militar que desde un comienzo estuvo entusiastamente acompañado por la Iglesia católica. Esta se constituyó en un actor de peso que pretendió imprimirle al gobierno su agenda, nutrida de valores integristas, de modo de hacer de este “su” golpe (Lida), aunque no descuidó, a su vez, su reclamo por una agenda social. De ahí la importancia de analizar en detalle las innovaciones en el papel del Estado en materia de regulación de las relaciones de trabajo, un asunto que ganó un lugar crucial en la agenda a partir de 1943 (Canavessi).
El campo cultural e intelectual, por su parte, se vio jalonado por la coyuntura política. Las intervenciones en las universidades implementadas por el gobierno en 1943 impactaron duramente (Buchbinder y Graciano), a través de una purga masiva que provocó la cesantía de profesores y la expulsión de cientos de estudiantes antifascistas, en un triste anticipo de la “noche de los bastones largos” de 1966. Por supuesto, el vigoroso movimiento antifascista, que se había desarrollado en la Argentina desde la década de 1930, estuvo muy involucrado en estos episodios gracias a sus nutridas organizaciones, en especial, la Junta para la Victoria (McGee Deutsch). Los partidos políticos, por su parte, también estuvieron atravesados por el antifascismo; vivieron en esa coyuntura una especie de borrón y cuenta nueva, en particular cuando se reabrió el juego político en 1945 en un escenario de creciente polarización (Ragno y López). Un excelente termómetro en este sentido es la intervención sobre una industria cultural como la radiofonía, regulada por el Estado; estuvo en la mira del gobierno militar porque jugaba un papel clave en áreas sensibles como la propaganda o la información, además de que era el medio de comunicación más popular en esa época, con fuertes vasos comunicantes con el cine y el mundo del espectáculo (Matallana). Los intelectuales, por su parte, tampoco vivieron al margen de una coyuntura que golpeó con dureza instituciones tan caras a ellos como las universidades; se sintieron involucrados, desde sus respectivas posiciones ideológicas, aunque lo hicieron de diferente modo según su orientación ideológica (Lida).
Agradecimientos
En primer lugar, a todos los autores por el diálogo, el acompañamiento y el apoyo comprometido al proyecto: Claudio Belini, Beatriz Bragoni, Pablo Buchbinder, Hernán Camarero, Pablo Canavessi, Sandra McGee Deutsch, Osvaldo Graciano, Andrea Matallana, Patricia Olguín, Francesco Ragno.
A Fernando Devoto, Luciano de Privitellio y Juan Carlos Torre, con quienes compartimos valiosas charlas que nos ayudaron a esclarecer las ideas. También a muchos colegas que se interesaron por el proyecto: Natalia Bustelo, Luis Escobar, Mariela Rubinzal, Alejandro Kelly, Clara Kriger, Clara E. Lida, Mercedes López Cantera, Juan Manuel Palacio, Adriana Petra, Luis Alberto Romero, Pablo Yankelevich, Roy Hora, José Zanca.
Desde luego, a Fernando Fagnani por su apoyo y por depositar su voto de confianza.
Buenos Aires, febrero de 2023
Notas
1 La política social tuvo antecedentes en las primeras medidas de congelamiento de precios tomadas por el gobierno militar (Hora, 2003), pero sus raíces se remontan a comienzos del siglo XX, cuando el Estado comenzó a intervenir en la cuestión social (Suriano, 1989-1990; Zimmermann, 1994).
Primera parte Poder, economía y Estado
El Partido Comunista, el frente popular y el movimiento obrero antes y después de la encrucijada histórica de 1943
Hernán Camarero
Hasta el 4 de junio de 1943, el Partido Comunista (PC) de la Argentina observaba el porvenir con esperanzas. En un balance excesivamente optimista, la organización surgida un cuarto de siglo antes entendía que los vientos de la historia soplaban a su favor. A casi ocho años de haber adoptado la estrategia del Frente Popular democrático y antifascista, consideraba que se hallaban maduras las condiciones para constituir una gran coalición con las tendencias democráticas, populares y progresistas, una estructuración que iba a conferirle un lugar expectable al propio PC. El triunfo soviético en Stalingrado, la disgregación del régimen de Mussolini y el reposicionamiento de la URSS como parte del campo de los Aliados en contra del Eje eran algunas de las novedades internacionales que permitían devolverle al partido las credenciales antifascistas. Por otro lado, el PC se había expandido en los años previos: sorteando una represión discontinua pero siempre presente, aumentaba el número de sus militantes en el perímetro partidario y en múltiples asociaciones socioculturales, civiles y de derechos humanos, en el movimiento juvenil, estudiantil y de mujeres, y en el mundo de la intelectualidad y la cultura. Se proponía un objetivo: cincuenta mil afiliados en todo el país. Más importante aún, los comunistas se hallaban en el máximo nivel de influencia en el movimiento obrero, alcanzando la codirección de una de las dos centrales gremiales (la CGT n° 2) y ejerciendo la conducción de los más importantes sindicatos únicos por rama en la construcción y la industria, los sectores laborales que más se habían incrementado en una década.
Como para tantos actores sociales, políticos y culturales, para el PC el golpe militar fue un acontecimiento inesperado, que lo colocó ante un giro casi catastrófico de su historia. Bajo los gobiernos de Pedro P. Ramírez y Edelmiro Farrell, los comunistas sufrieron una persecución profunda, que anuló su presencia pública y afectó su vida militante. El PC denunció la política social del coronel Juan D. Perón, caracterizándola como demagógica, insustancial y oportunista, al servicio de una política represiva, fascista y anticomunista en el movimiento obrero. Ello no alteró el resultado: las organizaciones gremiales orientadas por el partido quedaron vaciadas de buena parte de sus afiliados ante la emergencia de los “sindicatos paralelos” apoyados por el secretario de Trabajo y Previsión. La oposición del PC fue tan cerril al régimen del GOU, pero sobre todo a este último funcionario, que a fines de 1944 la realidad encontró a esta fuerza política lanzada a un fracasado intento de huelga general con pretensiones “insurreccionales”.
Este capítulo se centra en los tiempos previos e iniciales del régimen del 4 de junio antes que en los decisivos meses de 1945, caracterizados por el protagonismo ascendente y definitivo de Perón, un proceso que en octubre supo alternar vertiginosamente dos momentos claves: primero, la fugaz derrota y desalojo del poder del coronel obrerista; luego, su inesperada recuperación tras ser catapultado otra vez a la escena de la historia por la movilización de las masas obreras y el laborismo el día 17, la cual anticipó su triunfo electoral de febrero de 1946 y coronó el duro traspié para las izquierdas partidarias. Esa victoria del peronismo acabó sellando la oportunidad perdida para el PC: de ser integrante de la Unión Democrática y acariciar el sueño de participar del nuevo gobierno surgido en aquel año, el destino lo condujo al llano del desperdigado campo de la oposición a la administración justicialista y a la notable pérdida de gran parte (aunque no toda) de su influencia en el mundo sindical. En las páginas que siguen, entonces, se aborda en detalle el bienio 1943-1944, menos conocido y transitado por la historiografía sobre el comunismo.1 El recorte se fundamenta en una razón argumental: fue en esa etapa cuando quedó resuelta la desafiante encrucijada abierta para el PC. En ese período se produjo el naufragio de los objetivos comunistas, anteriores y posteriores al golpe: reorganizar y dirigir al movimiento obrero desde el control de los sindicatos industriales y la fuerte ascendencia en la estructura cegetista; ser la vanguardia eficaz y motora de un movimiento de resistencia y deposición del “régimen nazi-fascista” referenciado en Perón; concretar la largamente ansiada gran coalición de unidad nacional democrática cívico-militar, en sintonía con la estrategia del Frente Popular.
El PC y el Frente Popular democrático antifascista
El PC argentino se constituyó durante los nuevos tiempos abiertos por la Revolución de Octubre en Rusia y el ascenso revolucionario europeo y mundial de postguerra desplegado hasta 1921, que tuvieron sus ecos en el propio territorio nacional. Fundado bajo ese nombre en 1920, al siguiente año se incorporó como miembro pleno de la Comintern o Internacional Comunista (IC). Prontamente, el partido se comportó como una sección clave de la estructura cominternista en América Latina y, hacia el final de esa década, ya había avanzado fuertemente en su proceso de estalinización y de estrechas relaciones con la naciente burocracia soviética. Tras un proceso de varias escisiones, en las que incluso acabó expulsado el principal fundador y figura pública de la organización, José F. Penelón, la dirección del comunismo argentino encontró en la dupla conformada por Victorio Codovilla y Rodolfo Ghioldi el definitivo eje de dirección partidaria. Siguiendo las directivas de la IC, el PC argentino aplicó entre 1928 y 1935 la línea de “clase contra clase”, proclamando el inicio de un “tercer período”, en el que, a partir de una visión catastrofista del capitalismo mundial, se auguraba su inminente caída final (Hájek, 1984; Carr, 1986; Broué, 1997). Desde este diagnóstico, se planteaba la necesidad de escindir los sindicatos existentes para crear organismos gremiales revolucionarios, y se reconocía la existencia de dos campos políticos excluyentes: fascismo versus comunismo. Esos serían los dos únicos polos en los que acabarían dirimiéndose la política internacional y las situaciones nacionales. Todos los gobiernos de aquellos años (los de Hipólito Yrigoyen, José F. Uriburu y Agustín P. Justo) fueron caracterizados como variantes de la reacción fascista. Los socialistas fueron etiquetados como “socialfascistas”. Bajo esta política izquierdista los comunistas impulsaron en el país una serie de muy belicosas huelgas (Camarero, 2013b).
Por otro lado, en la primera mitad de los años 30, el PC sufrió una constante persecución por parte de la Sección Especial de Represión del Comunismo y cientos de sus adeptos fueron encarcelados, deportados (merced a la aplicación de la Ley de Residencia) y/o sufrieron torturas, entre ellos, buena parte de los miembros del Comité Central (CC). El partido fue declarado ilegal y más tarde hubo un proyecto en el Senado de la Nación para convertir esa persecución en ley. Sus actos, manifestaciones y sedes, al mismo tiempo, eran atacadas por grupos del nacionalismo reaccionario y de extrema derecha, como la Legión Cívica y otros (López Cantera, 2019).
El PC abandonó en 1935 la estrategia sectaria de “clase contra clase” y adoptó la línea del Frente Popular. Lo hizo en cumplimiento de las resoluciones del VII Congreso de la IC, en donde se impuso una reorientación decisiva en el curso de los partidos comunistas de todo el mundo (Claudín, 1970; Broué, 1997). Desde ese momento, bajo preceptos antimperialistas y antifascistas, quedaron habilitados los acuerdos no solo con las fuerzas obreras “reformistas” como el socialismo y otras corrientes, sino incluso con los sectores “progresistas” de la burguesía. El frentepopulismo se vio obligado a conjugar la perduración del clasismo en la lucha sindical de los militantes obreros comunistas con las tendencias a la “conciliación de clases” que el partido promovía en el aspecto programático. Desde fines de la década de 1920, el PC ya había empezado a radiografiar la estructura del país en términos de un capitalismo deformado por el imperialismo, el latifundio y los resabios semifeudales. De allí derivó su caracterización de que se requería una revolución “democrático-burguesa, agraria y antimperialista”; en un futuro indeterminado, sobrevendría el horizonte socialista. Este planteo etapista incorporó nuevos rasgos con el Frente Popular desde 1935. La paradoja es que el autodenominado “partido de la clase obrera” terminaba definiendo como problema principal del país no al capitalismo, sino al insuficiente desarrollo de este. Según su análisis, la industria había quedado constreñida en límites estrechos y el sector rural estaba sometido a un régimen de explotación ineficiente, todo distorsionado por la influencia del capital monopolista y los terratenientes. En ese marco, la burguesía nacional aparecía imposibilitada de asegurar un camino de independencia y progreso, pero dado que presentaba contradicciones con el imperialismo ocupaba un lugar clave en la interpelación comunista; el proletariado poseía aliados en el campo de esta presumida burguesía nacional desvinculada del capital extranjero y la oligarquía agraria.
La consecuencia de esta nueva línea fue inmediata y se hizo sentir en todas las caracterizaciones y políticas del partido (Piro Mittelman, 2020). En el movimiento obrero condujo al ingreso de los comunistas en la CGT. La vieja entidad de solidaridad y ayuda a los presos políticos impulsada por el PC bajo una orientación izquierdista, Socorro Rojo Internacional, dio paso a la mucho más plural y moderada Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que el partido impulsó con figuras independientes o de otros partidos (Lisandro de la Torre, Mario Bravo, Carlos Sánchez Viamonte, Atilio Cattáneo). En el ámbito de la lucha feminista, las comunistas conformaron, junto con figuras extrapartidarias, la Unión Argentina de Mujeres (UAM) para defender los derechos civiles (Valobra, 2015). En el campo cultural, el PC constituyó la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE), imbuida de un ánimo antifascista y progresista (Cane, 1997; Pasolini, 2005; Devés, 2013). Cambiaron los órganos de prensa del partido, poniéndose fin al periódico La Internacional, reemplazado en 1936 por el nuevo semanario Orientación, que expresaba la línea del Frente Popular, el cual desde 1940 fue acompañado por el diario La Hora, de informaciones cotidianas.
Los comunistas propiciaron todo tipo de convenios con expresiones liberales, republicanas y antifascistas del campo de la burguesía. Pugnaron por establecer una alianza opositora al gobierno conservador de Justo, junto con la UCR, el PDP y el PS. En función de ello, levantaron con ahínco la candidatura del líder radical moderado Marcelo T. de Alvear a la presidencia de la nación en 1937, la cual acabó siendo derrotada, en buena medida merced al fraude electoral, por la coalición oficialista conservadora de la Concordancia, que impuso como primer magistrado a Roberto M. Ortiz. Luego, el partido siguió bregando por un acuerdo con el PS, el Partido Socialista Obrero (surgido en esos años) y, sobre todo, con la fuerza electoral mayoritaria que podía proveer la UCR. Pero estos eran consortes difíciles de convencer, quienes inicialmente se negaban a constituir una coalición política con los comunistas.
El PC parecía haberse reestructurado en torno al Frente Popular sin grandes conmociones internas, pero comenzó a incubarse una crisis que se hizo visible en el IX Congreso del partido, en enero de 1938, cuando se efectuó el primer balance de la aplicación de dicha política. En ese cónclave y, sobre todo, durante los meses siguientes, el dirigente Luis V. Sommi fue acusado por otro sector de la dirección y de los cuadros de tener planteos “oportunistas”, por “ceder programática y políticamente” al PS y la UCR y colocar al PC como “furgón de cola de fuerzas políticas burguesas y reformistas”. Orestes Ghioldi, Paulino González Alberdi y una gran cantidad de cuadros que militaban en el ámbito obrero lograron imponer sus posiciones en el CC ampliado de julio, criticando las “desviaciones” y apostando a “fortalecer la construcción del partido, su carácter obrero y la política unitaria”.2 En esa reunión se nombró a Gerónimo Arnedo Álvarez como secretario general del partido, una función que ejercería durante las siguientes décadas. En marzo de 1939 se terminó de reajustar la dirección partidaria, a la cual se sumaron nuevos dirigentes, como Juan José Real. Durante aquellos años Rodolfo Ghioldi y Codovilla se hallaban fuera del país, realizando tareas cominternistas.
El Frente Popular fue fundamentado también a partir de eventos internacionales, como el apoyo al bando antifranquista en la guerra civil española de 1936-1939. El PC impulsó la Federación de Organismos de Ayuda a la República Española (que envió a Madrid gran cantidad de dinero, víveres, medicamentos y ropa) y participó en las Brigadas Internacionales. También se buscó legitimidad con la experiencia de los gobiernos de Frente Popular en Francia y Chile. Los comunistas colocaron la denuncia al nazi-fascismo como eje central de su propaganda, alertando que aquel había dado una sucesión de “zarpazos” en Abisinia, Austria, España, China y Checoslovaquia. No solo repudiaban las acciones expansionistas y racistas del régimen de Berlín en el mundo, sino también su presencia en territorio nacional a través de las empresas germanas, la intervención de la embajada alemana y las acciones de ciertos grupos intelectuales y políticos. Incluso, en julio, el PC apoyó un discurso del presidente Ortiz en una cena de camaradería de oficiales militares, por su “neto contenido democrático y antifascista”, al denunciar el peligro nazi que se cernía sobre el mundo y el propio país.3
Hubo un viraje inesperado de las posiciones comunistas. En agosto se selló el pacto de no agresión germano-soviético, firmado por los cancilleres Von Ribbentrop y Molotov, con cláusulas secretas que establecían la delimitación de la zona de intereses en Europa oriental entre Alemania y la URSS. Poco después, tropas alemanas invadieron Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó un replanteo de la política del Frente Popular en toda la IC, que justificó el acuerdo como un aprovechamiento de las contradicciones entre las potencias imperialistas. El PC argentino, que se distinguía por una obediencia firme a la URSS y la Comintern, adoptó igual camino durante los veintiún meses en que este se desplegó (Piemonte, 2014; Piro Mittelman, 2019). Justificó el tratado como un triunfo de Stalin, pues Hitler no hacía más que reconocer el poderío de la URSS. Con la ocupación de partes de Polonia por tropas rusas, los comunistas comenzaron a predicar una “política de paz” y de repudio a la “guerra imperialista”: era la línea de la “neutralidad” en el conflicto bélico.4
Todo volvió a cambiar en junio de 1941, con la invasión alemana al territorio soviético. El PC abandonó la anterior estrategia de neutralidad y se comprometió a la solidaridad activa con la URSS y a una orientación de acuerdo total con los países Aliados, lo que llevó a retomar la línea del Frente Popular. Esto es lo que se planteó en la Conferencia de su regional Capital en septiembre y en su X Congreso Nacional reunido en Córdoba en noviembre (Arnedo Álvarez, 1941; Giudici, 1941; Real, 1941). Había que conformar un amplio “frente democrático nacional antifascista”, con distintas fuerzas políticas, sindicales, sociales y civiles (Codovilla, 1941). Una muestra de esta nueva etapa fue el particular impulso que el PC dio a organizaciones como la Junta de la Victoria (creada a fines de 1941), entidad femenina antifascista en la que revistaron mujeres de múltiples extracciones sociales y políticas (McGee Deutsch, 2013). También el PC se comprometió en una línea de mayor acción común con la organización antifascista Acción Argentina, influenciada por los socialistas (Bisso, 2005).
Ya desde fines de 1940 y en 1941, Rodolfo Ghioldi y Codovilla habían regresado a la Argentina, tras varios años en el exterior, presos y/o en funciones cominternianas. Junto con Arnedo Álvarez, Real, Orestes Ghioldi, González Alberdi y algunos otros más, conformaron la estructura de conducción cotidiana del PC. Un partido que debía buscar acuerdos para armar una red contra la represión anticomunista, que continuaba vigente de la mano de la Sección Especial y el estado de sitio, con encarcelamientos de militantes y clausuras de locales partidarios. Esto apenas había cesado bajo el gobierno de Ortiz. En la provincia de Buenos Aires un decreto del gobernador Manuel Fresco había declarado ilegal al PC. Bajo la presidencia del conservador Ramón S. Castillo fue operando un anticomunismo cada vez más desembozado (López Cantera, 2019). En el terreno gremial, en 1941 el PEN dictó el decreto n.º 31.321 y en la Provincia de Buenos Aires el n.º 111 para limitar el accionar de los gremios comunistas, pretendiendo desconocerse su nivel de representatividad. El DNT se negó a mantener relaciones con estos sindicatos, aduciendo que sus militantes eran “comunistas prontuariados” que querían “desviar el movimiento sindical obrero para hacerlo servir a su ideología política” (Iscaro, 1958: 168). Seguían deteniéndose a los principales dirigentes del PC, mientras el diario La Hora fue clausurado en una decena de oportunidades.
Desde mediados de 1942 el PC encontró en los partidos opositores un mayor eco a su llamado a un Frente Nacional Democrático para las elecciones del siguiente año, con eje en la defensa de las libertades cívicas y la reivindicación de la causa de los Aliados en la guerra mundial. En función de ello, debía enfrentarse sin cortapisas al gobierno “profascista” de Castillo, impulsor del mantenimiento de la neutralidad argentina en el conflicto bélico (como se había visto en la Conferencia de Río de Janeiro de enero), quien, a su vez, preparaba el triunfo de un candidato continuista del régimen reaccionario. El interés por formar una coalición electoral semejante parecía ser mayor por parte del tonificado PS (que venía de triunfar en los comicios capitalinos y en su XXXIV Congreso había llamado a la unidad), antes que de la UCR que, tras la muerte de Alvear, aceleró la disputa entre distintas tendencias internas (sabattinistas, concurrencistas, intransigentes y otros) (Persello, 2004; García Sebastiani, 2005). El PC realizó un masivo acto en el estadio porteño del Luna Park en septiembre para invitar a constituir un movimiento de Unión Nacional, que incluso debía abarcar a “sectores del radicalismo antipersonalista [...] siguiendo el camino que dejó señalado el gran patriota Roberto M. Ortiz” y a los conservadores inspirados “en el legado del gran presidente Roque Sáenz Peña” (Arnedo Álvarez, 1942: 16). En aras del rápido acuerdo, el partido se mostraba dispuesto a hacer las concesiones necesarias, pronunciándose a favor de una fórmula presidencial liderada por la UCR (Partido Comunista, 1943). Impugnaba a los sectores “conciliadores con la oligarquía” dentro del radicalismo, que se negaban a la conformación de dicha alianza. Varias veces pidió reunirse con las autoridades del viejo partido. Cuando Codovilla, Rodolfo Ghioldi y Real lograron ser recibidos en la sede del comité Capital del radicalismo en febrero de 1943, fueron detenidos por la policía a la salida de la reunión.5
En las vísperas del golpe militar del 4 de junio, a pesar de los zarpazos represivos, el PC creía que navegaba en una situación más favorable que antes. En el contexto internacional se anunciaban las evidencias de derrota y retroceso del Eje nazi-fascista, mientras que, en el país, a pesar de las dificultades y demoras, podría coagular la ansiada unidad democrática antifascista por la que tanto bregaba el partido. Pero la otra clave era la situación del movimiento obrero, desde siempre el ámbito de intervención más relevante para los comunistas.
Comunismo y movimiento obrero: las disputas por la orientación de la CGT
El PC había buscado una implantación en el mundo de los trabajadores desde sus inicios. A partir de los años veinte los comunistas avanzaron en esa inserción a través de la creación de las células de militantes en fábricas y talleres, de agrupaciones gremiales y de diversas asociaciones de carácter sociocultural (Camarero, 2007). Sin embargo, la presencia del PC en las estructuras dirigentes del movimiento sindical no fue fácil de asegurar. Los afiliados del partido tenían participación en los consejos de dirección de las centrales obreras durante los años veinte y treinta, pero estaban en minoría frente a la posición hegemónica de los cuadros provenientes de la tradición sindicalista y de los socialistas. Cuando en septiembre de 1930 se creó la Confederación General del Trabajo (CGT), los comunistas no ingresaron en su seno en su primer lustro, pues la sectaria línea cominternista de “clase contra clase” virtualmente impedía la posibilidad de intervenir en las organizaciones laborales “reformistas” (Tosstorff, 2018). Ellos habían conformado en 1929 el Comité de Unidad Sindical Clasista, rival a la CGT, acusada por ellos de “burocrática, colaboracionista y progubernamental” (Camarero, 2013b). En la CGT predominaban los sindicalistas, que propugnaban un perfil apolítico, prescindente y hostil a la acción conjunta con el PC y el PS.
Hacia fines de 1935 esta central se dividió cuando un sector del más tradicional elenco sindicalista acabó fuera de la dirección y constituyó otra entidad: la CGT Catamarca (dos años después adoptaría la denominación USA). El grueso de la CGT quedó en manos de socialistas y otro sector de sindicalistas. El Frente Popular conducía a los comunistas a disolver sus organismos sindicales “clasistas revolucionarios” y a afiliarse en los existentes y de carácter mayoritario, por lo que pidieron el ingreso a esta CGT. Eso coincidió con la etapa de mayor influencia del PC en el movimiento sindical, tanto en lo organizativo como en su presencia en los conflictos (Del Campo, 2005; Godio, 1989; Korzeniewicz, 1993; Iñigo Carrera, 2000; Di Tella, 2003; Horowitz, 2004; Camarero, 2007; Ceruso, 2015). El más importante de estos fue la larga huelga de los obreros de la construcción, que se proyectó hacia una huelga general en enero de 1936. Ya dentro de la CGT, los comunistas pensaron que habría un mayor posicionamiento político de la central, como uno de los puntales del deseado Frente Popular. Lo fue con el gran acto realizado el 1.° de mayo de 1936 en el centro de Buenos Aires, en donde convergieron oradores de la CGT, del PS, del PC y de la UCR. Esas expectativas duraron poco. Dentro de la CGT, el grupo de los ferroviarios y los militantes afines a la “prescindencia” ideológica volvieron a ganar terreno. Ello se manifestó no solo en los cuadros de tradición sindicalista, sino en gran parte de los que pertenecían al PS, pero en la práctica se mostraban reacios a imprimir a su acción una dinámica política, prefiriendo sostener la más irrestricta autonomía sindical y equidistancia de los dos partidos de la izquierda en ese momento, el PS y el PC (Cheresky, 1984; Ceruso, 2019). En junio de 1937 el sector más “apartidario” logró un éxito importante: la elección de José Domenech como secretario general, respaldado en una sólida presencia en el Comité Central Confederal (CCC). La llave del control la tenía la Unión Ferroviaria, que imponía el camino del “apoliticismo”. El PC pudo acceder a espacios dentro del CCC, pasando a ocupar el 16% de sus cargos.
En el I Congreso ordinario de la CGT (1939), a los sindicatos comunistas se les reconocía un control sobre 40.000 de los 161.000 cotizantes que tenían representación en el CCC, es decir, un 25% de esta fuerza.6 Los ferroviarios y sus aliados, propensos a la línea prescindente, reeligieron a Domenech como secretario general y a Camilo Almarza como secretario adjunto. Los socialistas colocaron a varios de sus hombres en la dirección, como el municipal Francisco Pérez Leirós y Ángel Borlenghi. Los comunistas consiguieron mantener al albañil Pedro Chiarante como uno de los once integrantes de la Comisión Administrativa y a varios de sus cuadros en el CCC como vocales (entre otros, José Peter y Rubens Iscaro).7 A partir del pacto germano-soviético la posición de neutralidad ante la “guerra imperialista” que pasó a sostener el PC lo colocó en un debate cada vez más abierto con el PS, que condujo a cierta parálisis en la dirección de la CGT. Pero las polémicas internas no frenaron el crecimiento numérico de la central: según el censo gremial del DNT de 1941, de los 473.000 trabajadores afiliados a sindicatos en el país, 311.000 ya pertenecían a la CGT (Ministerio del Interior, 1941).
El realineamiento de posiciones políticas en el interior de la CGT cambió desde junio de 1941 con la invasión alemana a la URSS. Socialistas y comunistas encontraron otra vez un punto de acuerdo en torno al apoyo al campo de los Aliados y a la causa del antifascismo. Volvió el tradicional enfrentamiento entre, por un lado, los sectores partidarios de posturas firmemente políticas (los militantes del PC y los más asociados a la estructura del PS) y, por el otro, los defensores de la prescindencia y la autonomía gremial frente a los partidos (los provenientes de la histórica corriente sindicalista y los de origen socialista pero emancipados del control partidario). Para el PC volvió a cobrar fuerza la pelea frontal con el sector dirigido por Domenech y Almarza, reclamando que la central asumiera definiciones políticas claras (Camarero, 2020). Le reprocharon a esta dirección que la central no hubiera denunciado el restablecimiento del estado de sitio en diciembre de 1941, ni se hubiese opuesto a las restricciones de la libertad sindical y de los derechos democráticos impuestas por el gobierno de Castillo; también la repudiaron por abandonar el apoyo a la lucha de los pueblos contra el nazi-fascismo y por tener una política contraria a la formación del “movimiento de unidad nacional”.8
Los enfrentamientos se aceleraron en el II Congreso de la CGT, en diciembre de 1942: la alianza PS-PC obtuvo una victoria rotunda, con 117.000 votos para la candidatura a presidente de Borlenghi y 108.000 para la candidatura a vice del comunista Chiarante. Domenech, tras lograr 60.000 votos para presidente, se retiró del congreso. Para los comunistas, el balance fue auspicioso, pues allí se aprobaron resoluciones sobre ruptura de relaciones con los países del Eje, en apoyo a la Unidad Nacional y por las libertades democráticas.9 A comienzos de 1943 debía constituirse el nuevo CCC. Los sindicalistas de Domenech, con fuerza entre ferroviarios y tranviarios, conformaron la lista n.º 1. Los socialistas de Borlenghi y Pérez Leirós se vieron obligados a tejer un acuerdo con los comunistas. Les ofrecieron un lugar clave en una nueva conducción, argumentando que esta debía ser mayoritariamente socialista, pues el gobierno y el empresariado no aceptarían una CGT de dirección comunista. El PC aceptó y así se constituyó la lista n.º 2. Cuando se hizo la votación, se denunciaron irregularidades en el escrutinio, y ello llevó a la división, surgiendo las dos CGT, reconocidas por el número de la lista. Pérez Leirós fue elegido secretario general de esa CGT n.º 2, la confederación que venía a propiciar los acuerdos con los partidos y los explícitos pronunciamientos en pos de una coalición democrática antifascista. Ahora los comunistas llegaban a la dirección de la central (al menos, de una de ellas, la segunda), pero de una central dividida. En la visión del PC, era un paso extraordinario.10
Hacia junio de 1943 el PC se había consolidado en la dirección del sindicalismo del sector industrial y de la construcción. Eran las organizaciones que más se expandían en ese entonces y las que más se veían implicadas en huelgas. Los secretarios generales de esos sindicatos eran dirigentes del partido: Chiarante (de la Federación Obrera Nacional de la Construcción/FONC), Peter (de la Federación Obrera de la Industria de la Carne), Muzio Girardi (del Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica), Jorge Michellón (de la Unión Obrera Textil), Julio Liberman (de la Federación Obrera del Vestido) y, luego, también Vicente Marischi (Sindicato Unitario de Obreros de la Madera). Algunos de ellos, incluso, eran integrantes del CC partidario. Los afiliados y cotizantes que poseían esas organizaciones orientadas por el PC eran cerca de cien mil, de los cuales un 65-70% pertenecían a las filas de la FONC (Matsushita, 1986; Del Campo, 2005; Lobato, 2001; Camarero, 2012; Norando, 2020). Un cuarto de siglo después de conformarse como partido, el PC alcanzaba la máxima expansión de su historia en el movimiento obrero.





























