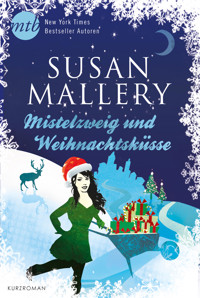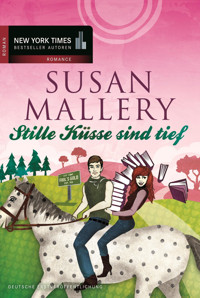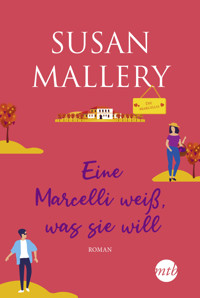5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Margot, asesora de protocolo, sabía muy bien cómo manejar a los clientes rebeldes…, hasta que se vio cara a cara con la exquisita Bianca, una actriz de cine entrada en años famosa por sus chocantes y asombrosas formas. Instruirla en el fino arte de comportarse como la esposa de un diplomático era el mayor reto al que Margot se había enfrentado en toda su carrera. Pronto se destaparon unos secretos que las unieron y la obligaron a encarar la verdad: ella tenía que ser lo bastante valiente para reclamar la vida y el amor que siempre había querido. Durante años, Sunshine había sido la hermana que dejaba trabajos para perseguir unos sueños que jamás se harían realidad. Ya no. Se negaba a volver a ser «aquella chica». Ahora terminaría la universidad y se volcaría en su futuro. Y de ninguna manera dejaría que un hombre volviera a desbaratarle la vida… por muy tentador que pudiera ser ese hombre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2019, Susan Mallery, Inc.
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Un verano de segundas oportunidades, n.º 321 - julio 2025
Título original: The Summer of Sunshine & Margot
Publicada originalmente por HQN™ Books
© De la traducción del inglés, Ester Mendía Picazo
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Shutterstock.
ISBN: 9791370006518
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Nota de la autora
Capítulo 1
Las interacciones sociales se dividían en dos categorías: fluidas o incómodas. Las fluidas consistían en saber qué decir y hacer y cómo actuar. Las fluidas incluían charlas ingeniosas o un cumplido elegante. En cambio, en las interacciones sociales incómodas pasaban cosas como estornudar en la cara de tu anfitrión, pisar al gato o tirar vino tinto en una moqueta blanca. O en cualquier moqueta, de hecho. Margot Baxter se enorgullecía de saber cómo hacer que cualquier situación entrara en la categoría de «fluida». Profesionalmente, claro. En su vida profesional era la caña. En la personal… no tanto. Para ser sincera del todo, tendría que admitir que, la mayoría de los días, su vida personal caía de forma rotunda en la categoría de incómoda, y justo por eso nunca mezclaba el trabajo con el placer y, directamente, rara vez se molestaba con el placer. Si no iba a salir bien, ¿para qué perder el tiempo?
Pero el trabajo era otra cosa. El trabajo era donde sucedía la magia y ella era la que estaba detrás del telón, moviendo todos los hilos. «No en el mal sentido», añadió para sí. La cuestión era que se dedicaba a empoderar a sus clientes, a ayudarlos a darse cuenta de que todo se reducía a la seguridad en uno mismo y que a veces encontrar esa seguridad requería una ayudita.
Giró en la calle adonde la dirigió su navegador y parpadeó dos veces al ver las enormes puertas dobles que atravesaban un camino de entrada del ancho de una carretera. Le habían dicho que, en sus orígenes, la residencia privada había sido un monasterio construido en el siglo diecinueve, pero no se había esperado que fuera tan enorme. Se había imaginado más bien una casa supergrande con una casita de invitados y tal vez un pequeño huerto. Pero lo que tenía delante era un antiguo monasterio/iglesia de tres pisos y estilo español con dos torreones, varias hectáreas de jardines y un aparcamiento para al menos una docena de coches.
–¿Pero quién es esta gente? –preguntó en voz alta, aunque ya sabía la respuesta. Antes de entrevistar a un cliente potencial, siempre investigaba. «Demasiado», dirían algunos, pero era una crítica que podía aceptar. A Margot le gustaba ser minuciosa. Y puntual. Y ordenada. Y, según algunos, insoportable.
Pulsó el botón de llamar sobre la pantalla electrónica instalada en perpendicular al portón y esperó hasta que una voz sorprendentemente clara dijo:
–¿En qué puedo ayudarla?
–Soy Margot Baxter. Tengo una cita con el señor Alec Mcnicol.
–Sí, señorita Baxter. La está esperando.
Los portones se abrieron despacio y Margot los cruzó para acceder al recinto. Aparcó en una de las plazas y luego se tomó un momento para respirar y poner en orden sus pensamientos.
Podía hacerlo, se dijo. Era buena en su trabajo. Le gustaba ayudar a la gente. Todo saldría bien. Era una profesional, estaba formada y preparada, y estaba tranquila. «Tranquila…. más o menos», añadió en silencio antes de agarrar las gafas que había dejado en el asiento junto a su maletín.
Bajó del coche y se estiró la parte delantera de la chaqueta, que era algo grande. El conjunto, compuesto por un traje gris, unos tacones cómodos y un maquillaje mínimo, estaba diseñado para hacerla parecer profesional y competente. Las gafas, aunque innecesarias, le aportaban mucha seriedad. Tenía treinta y un años, pero, en pantalón corto y camiseta de concierto, podía pasar por diecinueve. Y lo que era más deprimente, con dichos pantalones cortos y dicha camiseta, parecía alocada, incompetente y un poco tonta, y eso no le daba seguridad a nadie.
Avanzó por el camino de piedra hasta la enorme puerta principal. Aunque no sabía nada sobre arquitectura española, quería investigar las robustas puertas de madera tallada donde unos ángeles observaban a Cristo cargando con la cruz hacia una colina. Pues sí, la edificación del tamaño de un estadio había sido un monasterio y, al parecer, los monjes habían sido sinceros en su devoción.
Antes de poder hartarse a gusto de contemplar el increíble trabajo de artesanía, las puertas se abrieron y un hombre alto, de hombros anchos y moreno asintió con la cabeza.
–¿Señorita Baxter? Soy Alec Mcnicol. Encantado de conocerla.
–Gracias.
Ella entró y se estrecharon la mano. Atisbó unos techos de dos pisos y unas intrincadas vidrieras antes de que Alec la llevara por un pasillo hasta un gran despacho cuyas paredes estaban cubiertas por librerías y mapas enmarcados de tierras hacía tiempo olvidadas.
Hizo lo posible por no quedarse embobada con lo que la rodeaba. Aunque estaba acostumbrada a trabajar con ricos y famosos, aquello era distinto. Quería oler profundamente los libros para capturar su aroma mohoso y se moría por tocar los mapas y trazar una línea sobre la Ruta de la Seda.
Había dado un paso justo para hacerlo cuando su anfitrión carraspeó.
Ella lo miró y sonrió.
–Lo siento. Tiene un despacho increíble. ¿Los mapas están dibujados a mano?
Él pareció quedarse algo sorprendido y las cejas se le juntaron en un atractivo ceño.
–Sí.
Margot los miró una última vez. Si conseguía el trabajo, tendría que pedir permiso para estudiar los dibujos enmarcados. A regañadientes, desvió la atención de las distracciones que la rodeaban y se sentó delante de él junto al amplio escritorio.
Una vez que Alec se acomodó, dijo:
–Como le he explicado por teléfono, está aquí para ayudar a mi madre.
–Sí, señor…
–Por favor, llámeme «Alec».
Ella asintió.
–Soy Margot, y sí, sé que ella será mi cliente.
–Excelente. Los dos hemos decidido que sería más sencillo si yo te entrevistaba primero para ver si las dos podríais encajar.
–Por supuesto.
Margot se relajó. Contratar a alguien como ella solía ser estresante. Sus servicios solo eran requeridos cuando algo había ido muy mal en la vida de una persona. O si el cliente potencial estaba anticipándose a algo que podía ir mal. O estaba sobrepasado. Muy pocas personas se paraban a mirar a su alrededor en su momento más feliz y pensaban «Oye, debería buscar a alguien que me enseñe normas de etiqueta social para no sentirme fuera de lugar / raro / incómodo o simplemente nervioso». Siempre había un desencadenante que hacía que un cliente viera que necesitaba los servicios de Margot, y la causa no solía ser algo alegre.
Alec miró los papeles que tenía en la mesa. Estaban dispuestos en montones ordenados, algo que Margot valoró. ¿Cómo se podía encontrar algo en un escritorio desordenado? Su jefe, un hombre cuya mesa siempre estaba cubierta de carpetas, notas y sándwiches a medio comer, no dejaba de enviarle artículos sobre que los escritorios desordenados eran signo de creatividad e inteligencia, pero Margot no cambiaría de opinión. El desorden no era bueno, y punto.
–¿Sabes quién es mi madre? –preguntó Alec con tono más de resignación que de curiosidad.
Margot archivó el tono para analizarlo más tarde. La dinámica entre madre e hijo podía ser de importancia para su trabajo.
–Sí. Bianca Wray nació en 1960. Su padre murió cuando ella era una niña y su madre la crio hasta los doce años –dijo Margot, y añadió frunciendo el ceño–: No queda claro por qué entró en un hogar de acogida, pero ahí es donde acabó.
Sonrió a Alec.
–La descubrieron literalmente mientras se tomaba un batido con sus amigas, alimentando así el mito de que en Los Ángeles cualquiera, en cualquier momento, está a un golpe de suerte de hacerse famoso.
–Has descubierto mi mayor deseo en la vida –dijo Alec con ironía.
–Como el mío –contestó Margot permitiéndose sonreír un poco–. Tras una carrera como modelo, tu madre se pasó a la interpretación. Prefirió papeles extravagantes antes que los típicos de chica ingenua que la habrían ayudado a tener más éxito. A los veinticuatro años tuvo un hijo: tú. Nunca se casó con tu padre, un banquero suizo, pero tú estuviste muy unido a los dos.
Mientras Margot hablaba, sentía la tensión en los hombros de Alec, como si le incomodara que estuviera enumerando esos datos de su vida personal. Aunque él no fuera su cliente, era el hijo de su clienta y, por lo tanto, alguien a tener en cuenta, pensó Margot, aunque no lo explicó. Sus métodos eran excelentes y, si él no podía verlo, entonces ese encargo no era para ella.
–Bianca es un espíritu libre y, aunque va a cumplir los sesenta, se la sigue considerando una belleza. Actúa en algún que otro proyecto. Por lo que he podido ver, no parece haber un patrón que justifique los papeles que elige hacer. Disfruta remodelando casas y ha ganado mucho dinero comprando y reformando casas de lujo. Es generosa con las obras benéficas y ha tenido muchos amantes en su vida, pero no se ha casado nunca. Ahora mismo está saliendo con un hombre llamado Wesley Goswick-Chance. El señor Goswick-Chance es el hijo pequeño de un conde inglés. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño y creció entre Inglaterra y el pequeño país europeo de Cardigania. En la actualidad tiene el puesto de agregado de alto rango en los Estados Unidos. Está destinado en el consulado, aquí en Los Ángeles.
Había mucho más que podía haber mencionado sobre la madre de Alec, como, por ejemplo, la vez en la que Bianca había presentado en los Premios de la Academia y se había bajado el vestido en la televisión nacional. O sus cintas sexuales, que habían sido un escándalo en los noventa aunque a día de hoy resultaran bastante anodinas. Bianca tenía un historial movidito como manifestante, se había acostado con reyes, estrellas de cine y artistas y, según ciertos cotilleos nunca confirmados, había tenido un tórrido romance con la esposa del mayor constructor de yates del mundo.
Aunque nunca lo reconocería, Margot estaba fascinada y aterrada a partes iguales ante la idea de trabajar con Bianca.
–Qué minuciosidad –dijo Alec suspirando–. Y gracias por no mencionar todas las obscenidades que seguro que ha destapado tu investigación.
Margot asintió.
–No hay de qué.
Él la miró. Tenía unos ojos muy bonitos; oscuros con las pestañas tupidas. Margot podía ver rasgos de su madre en él: esos ojos que le habían gustado y la curva de su boca.
–Mi madre acaba de aceptar una proposición de matrimonio –dijo Alec con la voz tensa–. De Wesley. Es un hombre muy agradable y la hace feliz, así que no tengo ninguna objeción a la boda.
Margot esperó en silencio y sin mostrar su sorpresa. Qué inesperado que, a los sesenta años y tras incontables amantes, Bianca se hubiera prometido por fin.
Alec la miraba fijamente.
–Si Wesley fuera un magnate naviero o una estrella de cine, no habría problema. Pero es un diplomático y, como tal, se mueve en unos círculos que no aceptarán demasiado las formas algo… excéntricas de mi madre.
–Quiere aprender a encajar en esos círculos.
–Sí. Para que quede claro, contratarte fue idea suya, no mía. Yo no la estoy obligando a hacer nada. Le preocupa que su impulsividad le dé problemas a Wesley y dice que lo ama lo suficiente como para querer cambiar por él.
–¿Y tú qué opinas? –preguntó Margot.
Alec vaciló y desvió la mirada.
–Opino que la mayoría de la gente es lo que es. Pedirle a Bianca que sea una persona seria, educada y discreta es como pedirle al sol que brille menos. Ambicioso pero improbable.
Margot se había preguntado si él diría que no estaba bien que Wesley no aceptara a su prometida tal como era. Interesante que Alec hubiera ido en otra dirección.
–Estás diciendo que no puede cambiar.
–Estoy diciendo que es improbable –dijo Alec volviendo a mirarla. Se inclinó hacia ella–. Mi madre es divertida, encantadora y excesivamente generosa. Estoy seguro de que disfrutarás de su compañía, pero, si aceptas este trabajo pensando que vas a lograr el objetivo, me temo que te llevarás una decepción.
Margot sonrió.
–¿Me estás desaconsejando que lo acepte?
–Solo te estoy sugiriendo que contemples la posibilidad de fracasar.
–Y justo por eso quiero el trabajo aún más, Alec. Aunque solo sea por ponerme a prueba.
–Espero que no, pero creo que podría pasar.
Él se fue relajando según hablaba. Margot se vio sintiendo tanta curiosidad por la clienta como por su hijo. Había investigado a Alec por el hecho de ser la única familia de Bianca y sabía que era experto en textos antiguos. Cuando había heredado el monasterio hacía casi seis años, había llevado a cabo una amplia reforma y había convertido gran parte del espacio en un centro de investigación para el estudio de textos escritos poco conocidos. Era un hombre solitario, no se había casado nunca y apenas había fotos suyas. Unas cuantas personas lo habían descrito como pesado y aburrido, pero ella sabía que se equivocaban en los dos sentidos. Alec era un hombre que controlaba mucho sus emociones, y ese era un rasgo que ella respetaba. Para ella, el orden era una especie de meditación que todo el mundo debería poner en práctica.
–¿Vamos? –preguntó Alec levantándose.
Ella se levantó también y salió del despacho para seguirlo por una larga galería que se abría a los jardines. El techo medía cuatro metros y medio y era todo de madera tallada. El suelo de piedra era suave y mostraba ligeras grietas por los miles de pies que lo habían pisado. Margot quería preguntar por la historia del monasterio y cómo era vivir ahí. Quería saber si a veces, en el silencio y pasada la medianoche, Alec oía los ecos susurrados de tantas oraciones. No se consideraba religiosa, pero admiraba a quienes lo eran. La fe tenía que ser algo maravilloso. Ella era demasiado pragmática para creer que una fuerza divina iba a ayudarla con su vida y, como tal, creía en la autosuficiencia.
A su derecha había unos jardines enormes y bien cuidados que ocupaban hectáreas; un paraíso privado en el centro de Pasadena. Reconocía varias de las plantas y flores, pero muchas otras le eran desconocidas.
–Los jardines son preciosos –dijo deseando tener tiempo para explorar los caminos que serpenteaban entre los setos y junto a los árboles.
–Gracias. Estaban deteriorados cuando heredé el lugar, pero contraté a un paisajista para arreglarlos. Ha hecho un buen trabajo.
Alec se detuvo junto a un camino de piedra y se giró hacia ella.
–Mi madre acaba de vender su casa y se ha mudado aquí conmigo hasta la boda –dijo adoptando un deliberado tono neutral–. Si aceptas el trabajo, le gustaría que te alojaras aquí también durante el tiempo que trabajéis juntas. Tienes que saber que a veces mi madre tiene unos horarios muy raros.
–Igual que muchos clientes –le aseguró ella pensando en el empresario que había querido trabajar en sus clases de protocolo chino entre las cuatro y las seis de la madrugada.
–No es… –empezó a decir él, y luego apretó los labios–. Mi madre es…
Sacudió la cabeza.
–Tendrás que verlo por ti misma.
Empezó a cruzar el césped en dirección al jardín. Margot lo siguió por el camino de piedra, que estaba tan desgastado como el de la galería. Pasaron entre dos árboles en flor y llegaron a un patio enorme hecho de adoquines. Unos bancos de piedra enmarcaban el perímetro mientras cientos de macetas de distintos tamaños rebosaban de plantas exóticas.
El aroma era divino; dulce sin resultar empalagoso. Si Margot hubiera tenido que elegir una única palabra para describir la fragancia, habría elegido «viva». De pronto le entraron ganas de sentarse en uno de los bancos de piedra y girar la cara hacia el sol. Después, al ver una mesa y unas sillas, se murió por una cena tranquila al atardecer.
–Es el jardín más increíble que he visto en mi vida –admitió, incapaz de contener el comentario–. Es espléndido.
–No puedo llevarme el mérito –dijo él con una pequeña sonrisa–, pero sí que es muy agradable.
¿Agradable? El té helado era agradable. ¡Eso era asombroso!
Se recordó que estaba ahí para una entrevista y, muy a su pesar, ignoró sus ansias de jardín. Mientras se dirigían a la mesa y las sillas, vio a una mujer sentada en un nicho pequeño y recóndito, leyendo una revista. La mujer levantó la mirada al notar que estaban allí y los saludó con la mano.
Margot no solía trabajar con famosos. Su área de especialización era el terreno corporativo. Si, por ejemplo, de pronto tenías que viajar a Argentina, ella era la que te podía dar un curso intensivo sobre temas como los saludos; aunque la primera reunión con un cliente implicaba un apretón de manos, en las siguientes, con probabilidad, el saludo pasaba a ser un beso en la mejilla, incluso aunque la reunión de negocios fuera entre dos hombres. Te podía advertir de que era importante mantener una buena postura y que la cena no solía empezar antes de las nueve. Encontraba consuelo en las normas y en saber qué era lo correcto en cualquier situación.
Cada empleado de su empresa tenía una ficha que se ponía a disposición de los posibles clientes. Llegar a un entendimiento sobre quién trabajaba mejor con quién era una decisión mutua. Las estrellas de cine y los de la industria musical no solían elegir a Margot, y a ella le daba igual. Sí que había tenido un par de trabajos con directores que querían lograr financiación en China, pero eso era distinto. Y probablemente explicaba por qué no estaba preparada para conocer a Bianca Wray en persona.
Sí, claro, había visto fotos de la actriz y también tres de sus películas el fin de semana anterior. Estaba familiarizada con el sonido de su voz y su forma de moverse, pero nada de eso la había preparado para la realidad de verla de cerca.
Bianca era mucho más delicada en persona. Esbelta, pero también de hueso pequeño. Su piel desprendía luminosidad y sus movimientos, elegancia. Tenía los ojos azules y grandes, y el pelo castaño claro y ondulado, justo por debajo de los hombros.
Vistos de forma individual, los rasgos eran bastante bonitos aunque corrientes. Pero juntos tenían algo. Algo… imponente. Margot suponía que esa era la diferencia entre los elegidos y los mediocres: una cualidad indefinible que no podía fabricarse y solo se podía reconocer y adorar.
Su bisabuela le había hablado del poder estelar. No podía decir qué era, pero podía reconocerlo cuando lo veía. Bianca tenía poder estelar. Cuando ella le sonrió, Margot al instante se sintió la persona más especial de la tierra. A pesar de su reacción visceral, la parte intelectual de su cerebro analizó la postura y la sonrisa de Bianca y cómo se movía mientras se dirigía hacia ellos. Estaba buscando pistas sobre el problema además de cualquier información que la ayudara a hacer su trabajo lo mejor posible.
–¿Has pensado en lo que te he dicho, Alec? –preguntó Bianca al acercarse. Llevaba vaqueros y una camiseta suelta. Todo muy sencillo, pero le quedaba perfecto. Estaba descalza y tenía unas banderitas estadounidenses pintadas en las uñas de los pies–. Seguro que les gusta.
Alec exhaló.
–Mi madre cree que debería invitar a almorzar a unas monjas.
Margot lo miró.
–¿Conoces a monjas?
–No. Mi madre quiere que busque un convento por la zona y les pida que vengan.
–¿Por qué?
Él la miró. Su expresión decía claramente que no había ninguna explicación razonable y que, con suerte, eso también pasaría y quedaría en el olvido.
Bianca se detuvo frente a ellos. Mediría entre metro sesenta y metro sesenta y cinco. Unos ocho centímetros menos que Margot, por lo menos.
–Por lo que Alec ha hecho con el monasterio –dijo Bianca con tono suave y alegre–. Estarían encantadas de ver cómo has mantenido el espíritu del edificio a la vez que lo has modernizado.
–El dormitorio principal está ubicado en lo que era la iglesia –dijo él con sequedad–. Dudo que las monjas lo aprobaran.
Bianca se agarró a su brazo.
–Ay, cariño, no te preocupes por eso. Tampoco es que vayas a practicar sexo ahí –dijo Bianca guiñándole un ojo a Margot–. Alec sale para esas cosas. Es un poco como la marmota. Una vez al año hace su aparición, por así decirlo, y luego vuelve a su mundo habitual.
Margot no tuvo claro si con el comentario pretendía impactarla, ponerla a prueba o humillar a Alec. Dados el tono cálido y la expresión cariñosa, dudaba que fuera lo último. Aun así, no era algo para decirle a una desconocida… y menos sobre su propio hijo.
–Soy Margot. Encantada de conocerte –dijo alargando la mano.
Bianca se la estrechó.
–Encantada de que me conozcas –contestó y sonrió aún más–. Soy un caso perdido, como seguro que ya te habrá dicho Alec. Soy impulsiva e imprudente y la clase de persona que no debería casarse con un diplomático. Pero aquí estamos, intentando que funcione.
Se puso seria y añadió:
–Wesley es todo lo que siempre he querido. Lo amo y no quiero ser la causa de que pierda su trabajo.
Por un segundo, los ojos dejaron de brillarle y se le llenaron de miedo e inseguridad. Margot analizó las emociones y vio el momento exacto en que afloró el instinto de supervivencia.
–¡Imagínate! ¡Enamorarme a mi edad! –dijo Bianca riéndose–. Qué ridículo. Hasta ahora solo he querido de verdad a una persona, y es Alec –añadió, y sonrió a su hijo–. Seguro que estará encantado de tener a alguien con quien compartir esa carga.
Margot por poco no se mareó con semejante ping-pong de emociones. Bianca había pasado del raro comentario sobre la vida sexual de Alec a un instante de sincera vulnerabilidad seguido de una rápida vuelta a la realidad, todo ello expresado con una capa protectora de humor. Ahí había mucho más que el deseo de aprender qué tenedor usar.
Una de las ventajas de tener torpeza social, y no es que hubiera muchas, era la habilidad de reconocerla en otros. Bianca podía ser más bella que el noventa y nueve por ciento de la población, pero eso no significaba que se sintiera cómoda consigo misma. Estaba claro que le daba miedo decepcionar a la gente que le importaba. Tal vez pensaba que llevaba años haciéndolo. «Qué intrigante», pensó Margot, de pronto deseando enganchar el ordenador y ponerse a trabajar en el programa de desarrollo de Bianca.
Alec le apretó la mano a su madre.
–Solo quiero que seas feliz.
Bianca le lanzó a su hijo una sonrisa más brillante que el sol que Alec había mencionado antes y después se dirigió a Margot.
–¿Charlamos un poquito para ver si congeniamos?
–Genial.
Bianca la llevó a la mesa, situada en el centro del jardín adoquinado, mientras Alec volvía a la casa. Cuando estaban sentadas la una frente a la otra, Bianca se quedó observándola un momento.
–No necesitas las gafas, ¿verdad?
La pregunta sorprendió a Margot.
–No. ¿Cómo lo has sabido?
–He llevado gafas de atrezo. ¿Por qué lo haces? No, no me lo digas. Deja que lo adivine –dijo Bianca, y su mirada se volvió penetrante–. Quieres parecer inteligente porque eres guapa. Debes de tomarte muy en serio tu trabajo. Yo nunca lo he hecho. Me gusta actuar, aunque nunca he sentido pasión por ello.
La megasonrisa volvió.
–Pero me pagaban unas cantidades de dinero desorbitadas, así que, ¿por qué no?
Alzó un hombro y lo bajó.
–Dime. ¿Puedes arreglarme? ¿Tienes las habilidades necesarias para convertirme en alguien como los demás?
Margot vio la trampa en la pregunta al instante. Notaba que Bianca estaba poniéndola a prueba de cien formas distintas y no tenía claro qué significaba. Si era ella la que había solicitado ayuda, entonces tendría que estar motivada para cambiar. Sin embargo, el modo en que había formulado la pregunta…
–Sin duda puedo enseñarte a comportarte en situaciones formales, ya sea en un ambiente social o político. En cuanto a lo de «arreglarte», me temo que no es mi trabajo. Quiero que te sientas cómoda para que todo el mundo pueda conocer a la persona que eres de verdad.
–No sé si eso es buena idea –se apresuró a decir Bianca–. No podrían soportar a mi verdadero yo.
–Pues entonces al «yo» que quieras que conozcan.
–¿Cuál es tu bagaje?
Margot sonrió.
–Empecé en Gestión Hotelera. Me enseñaron a trabajar con nuestros clientes internacionales y me encantó. Mi actual jefe me contrató y ahora ayudo a la gente a desenvolverse en nuestro cada vez más pequeño mundo.
–Mmm, sí, fascinante, pero ¿y el bagaje personal? ¿De dónde eres? ¿Quién te crio?
Una pregunta distinta a «háblame de tus padres». Fue casi como si Bianca supiera que no había padres.
–Mi bisabuela materna –respondió lentamente–. Tuvo una escuela de belleza y buenos modales durante casi cincuenta años. Formaba a participantes de concursos de belleza.
–¿Tú competías en concursos de belleza?
–No. Me faltan ciertas habilidades.
Como la de hablar en público. Aún recordaba la primera vez que Francine la había hecho subirse al escenario de ensayo que tenían en el aula y dirigirse al grupo. Margot apenas había ocupado su sitio cuando había vomitado modo proyectil y había acabado desmayándose. Había sido una forma bastante rápida de poner fin a cualquier esperanza que su bisabuela hubiera tenido de que se llevara la corona.
Margot se había obligado a corregir esa carencia y ahora podía dar una charla decente, aunque jamás tendría un don para estar sobre un escenario. De todos modos, tampoco es que hubiera aspirado nunca a ser una reina de la belleza. Ella solo aspiraba a hacer su trabajo y vivir su vida. Ah, y a no hacer el idiota con los hombres, porque eso ya lo había hecho bastante.
–Alec te eligió –dijo Bianca–. Estudió a toda la gente de tu agencia y te eligió a ti. Ahora entiendo por qué.
¿Sí? Margot no sabía que había sido él quien había tomado la decisión. ¿Por qué a ella? No era una elección obvia, ¿no?
–¿Puedes hacerlo? –preguntó Bianca antes de que Margot pudiera cuestionar lo que acababa de decir–. ¿Puedes ayudarme a ser quien necesito ser para no avergonzar a Wesley?
–Sí.
–¿Lo prometes?
Margot se inclinó hacia delante.
–Utilizaré todas mis técnicas y, si no funcionan, me inventaré unas nuevas. Trabajaré sin descanso para que te sientas cómoda en el mundo de Wesley.
–Eso no es una promesa.
–Ya. No hago promesas cuando no puedo estar segura del resultado.
Bianca apartó la mirada.
–Yo hago promesas todo el tiempo. No suelo cumplirlas, pero es que en ese momento dado quiero que la otra persona sea feliz.
–¿Y después?
Bianca volvió a encogerse de hombros.
–Siempre me perdonan. Incluso Alec.
Volvió a sonreír.
–Bueno, venga, vamos a por ello. Alec opina que necesito unos dos meses de instrucción. Tendrás que mudarte aquí. Arriba tenemos unas cuantas habitaciones de invitados. Yo tengo la grande y, lo siento, pero no voy a cambiártela.
–Tampoco esperaría que lo hicieras –dijo Margot mirando a su potencial clienta–. Bianca, no vivo tan lejos de aquí. Podría venir en coche sin problema…
–No. Tienes que alojarte aquí. Así será como trabajar sobre el terreno. A Alec no le importa. Él no suele levantar la vista de su trabajo, así que no se fija en nada. Y la casa es preciosa. Te encantará y yo me sentiría mejor si estuvieras cerca.
Margot asintió despacio. Ya había trabajado interna. No era su preferencia, pero accedía cuando el cliente insistía.
–Como quieras. Os enviaré el contrato en cuanto vuelva a la oficina. Una vez que esté firmado y hayáis abonado el anticipo, me pondré en contacto para hablar de la fecha de inicio.
–¡El lunes! –dijo Bianca poniéndose de pie de un brinco. Rodeó la mesa corriendo. Se puso de cuclillas delante de Margot, le agarró las manos y sonrió–. Empezaremos el lunes. ¡Ay, qué divertido va a ser! Nos haremos amigas íntimas y lo pasaremos de maravilla.
Se levantó, hizo una pirueta y luego corrió a la casa dejando una estela de risas.
Margot la vio marchar. Había algo, pensó. Bianca tenía un secreto. Ella no tenía claro si estaba buscando algo o huyendo de ello, pero, fuera lo que fuera, era la clave del problema. Sería complicado averiguar qué era, pero en el fondo sabía que, si podía descubrir el misterio, podría enseñarle a Bianca lo que necesitaba saber y marcharse mucho antes de dos meses.
Miró a su alrededor, hacia los preciosos jardines y el tejado desgastado y de ladrillo rojo del monasterio, y se recordó que, independientemente de a lo que tuviera que enfrentarse mientras ayudaba a Bianca, al menos tendría un alojamiento extraordinario. Tal vez, con suerte, incluso podría encontrarse al fantasma de un monje, o a dos.
Capítulo 2
Sunshine Baxter estaba harta del amor a primera vista. HAR-TA. En incontables ocasiones había mirado profundamente a un par de ojos (insertar aquí cualquier color) y había entregado su corazón de inmediato. Todas las relaciones habían acabado en desastre y luego se había odiado a sí misma por haber sido una pedazo de estúpida una y otra vez, así que había decidido que el concepto de «enamorarse» se había acabado para ella. Se despedía de él. Pasaba página.
Aunque…
–Ya lo he decidido –dijo Connor subiéndose las gafas. Sus ojos, marrones oscuros, miraban los de ella con intensidad.
Sunshine, sabiendo que una vez más se había enamorado como una tonta del tipo equivocado, se echó hacia delante.
–Dime.
–Hormigas.
Sunshine sonrió.
–¿Estás seguro?
–Sí. He leído tres libros sobre hormigas y son muy listas y muy trabajadoras. Quiero construir la granja de hormigas más grande del mundo.
–Vale, pues eso haremos. Pero creo que deberíamos empezar poco a poco. Conseguir una granja de tamaño normal, ver si podemos hacerla funcionar y luego ir ampliándola.
La boca de Connor empezó a curvarse formando una sonrisa de lo más encantadora.
–Creía que a las chicas no os gustaban las hormigas.
–No las quiero plagando mi cama, pero la idea de una granja de hormigas me parece superchula.
La sonrisa de Connor llegó a todo su apogeo y él corrió hacia ella. Sunshine abrazó al niño de ocho años mientras se decía que, si adorar al nuevo pequeño que tenía a su cargo contaba como romper su regla de no entregar su corazón, entonces estaba dispuesta a vivir con esa decepción. Connor era irresistible.
El niño la soltó y, al dar un paso atrás, por poco no resbaló del camino y cayó sobre una alta planta suculenta de aspecto agresivo que seguro que tendría un nombre larguísimo en latín. Sunshine se inclinó hacia un lado, lo agarró del brazo con delicadeza y lo salvó de un posible empalamiento. Connor no se dio ni cuenta.
–Vas a decirme que tienes que preguntárselo a mi padre, ¿a que sí?
–Sí. Estamos hablando de responsabilizarnos de varios cientos de seres vivos. Es algo muy serio.
–Es verdad.
El niño soltó una risita y añadió:
–¿Puedo ser su rey?
–Claro. A lo mejor podemos enseñarlas a gritar «¡Que viva Connor!».
Connor se rio. La zona del jardín desértico dentro de las hectáreas de jardines de Los Huntington era la favorita del niño. Como el padre de Connor era paisajista, Sunshine y el niño tenían carnets de socios, y en las tres semanas que ella llevaba trabajando como su niñera, habían ido cuatro veces. Hasta ahora solo habían visitado el jardín desértico, pero no le importaba. Los intereses de Connor se irían ampliando con el tiempo.
El niño se agachó frente a una planta rojiza que, al parecer, se llamaba terrestrial bromeliad y la observó.
–El lunes empiezas las clases –dijo él.
Era algo en lo que Sunshine no quería pensar. Parte de su plan para evitar las malas relaciones y llevar su vida por un camino más feliz y positivo consistía en ir a la universidad. Ir más que volver, ya que para eso tendría que haber estado antes en una.
–Sí.
–¿Estás asustada? –preguntó Connor mirándola.
–Sí. Bueno, a lo mejor «asustada» es demasiado fuerte. Estoy nerviosa.
–¿Crees que los demás niños serán más listos que tú?
Ella sonrió.
–Yo no lo habría expresado así, pero, sí, en parte. Y serán más pequeños.
Connor se levantó.
–¿Como yo?
–Creo que un poco mayores, pero, desde luego, no de mi edad.
Sunshine tenía treinta y un años y no tenía nada remotamente destacable que mostrar de sus años en este planeta. Qué triste, ¿no?
Connor le agarró la mano.
–No tienes que tener miedo. Tú también eres lista. Y podemos hacer juntos los deberes.
Ella le tocó la nariz.
–Estás en tercero. No tienes muchos deberes.
–Pues me sentaré contigo y te leeré sobre las hormigas.
Y justo por eso, pensó Sunshine con un suspiro, el pequeño se había ganado su corazón. Connor era un buen niño. Divertido, amable y cariñoso. Había perdido a su madre, que había muerto de cáncer hacía unos meses, y su padre, aunque obviamente se preocupaba por él, tenía un trabajo impresionante e importante que le ocupaba mucho tiempo. Declan había contratado a una serie de niñeras y Connor las había rechazado al cabo de una semana. Por la razón que fuera, Sunshine y él habían congeniado.
–Venga –dijo Sunshine rodeándolo con los brazos–. Vamos a casa. Voy a preparar canelones para cenar.
–¿Qué es un canelón?
–Toda la delicia de una lasaña pero enrollada.
El niño la miró con escepticismo.
–Vas a ponerle verduras, ¿a que sí?
Ella sonrió.
–Sí. Calabacín. Como unas patatitas fritas de calabacín.
–¿Cómo de pequeñas?
Ella se quedó pensativa un segundo.
–Tamaño hormiga.
El niño suspiró.
–Vale, pero no me va a gustar.
–Mientras te lo comas…
Una hora y media después, Sunshine metió en la nevera una ensalada que había preparado y miró el reloj. Según un mensaje que le había enviado Declan, cenaría con ellos. Ella había puesto la mesa para tres, pero, la verdad, no tenía muchas esperanzas. Su jefe estaba en mitad de un gran proyecto, algo sobre el diseño de los jardines de un nuevo hotel de cinco estrellas al norte de Malibú. No solo era un trabajo que le consumía mucho tiempo, sino que no había forma de llegar a Pasadena desde la playa sin comerse kilómetros y horas de atascos. En más de una ocasión le había escrito diciendo que llegaría a casa a cenar y luego, una hora después, la había llamado para decirle que seguía en la autopista y que empezaran sin él.
A Sunshine no le importaba cenar sola con Connor, pero sabía que el niño echaba de menos a su padre.
Una vez que Declan llegaba a casa, pasaba el resto de la noche con su hijo y era él el que lo preparaba para irse a dormir. Estaba claro que estaban unidos, y eso era bueno. Aun así, a ella toda esa situación se le hacía algo rara. Por norma, a las tres semanas de estar en un trabajo ya se sentía cómoda en la casa y tenía una rutina establecida. Connor y ella se llevaban genial, pero apenas había visto a Declan y no habían hablado. Tenía que decirle que en algún momento deberían sentarse a hablar. Tal vez lo haría en los próximos días.
El primer fin de semana que había pasado en la casa, Declan y Connor se habían ido a Sacramento a visitar a los padres de él. La semana siguiente Declan había salido de la ciudad para asistir a una conferencia, y esa semana ella no tenía ni idea de qué pasaría.
–¿Tenéis planes para mañana tu padre y tú?
–No sé. No me ha dicho nada. Si está ocupado, ¿qué quieres que hagamos?
–Había pensado que podríamos ir a la Eco Star Station.
Connor terminó de colocar los cubiertos.
–¿Tengo que sujetar a la tarántula?
–No, si no quieres.
–Los arácnidos no son hormigas –dijo él a la defensiva.
Ella alzó las manos.
–No hace falta que me lo digas. Lo de la granja de hormigas me parece perfecto, pero, si me dijeras que quieres tener una colonia de arañas, saldría gritando en plena noche.
Él sonrió.
–¿En pijama?
–Muy posiblemente.
Las risas del niño quedaron interrumpidas por el ruido de la puerta del garaje al abrirse.
–¡Papá está en casa! ¡Papá está en casa!
Lo vio cruzar la cocina corriendo y salir por el cuartito de entrada auxiliar, y después miró la mesa. Bueno, pues parecía que serían tres para cenar. Qué divertido, ¿no?
No es que estuviera nerviosa. No lo estaba. Era solo que apenas conocía a Declan. Pero no pasaba nada. Esa noche charlarían mientras se tomaban unos canelones con calabacín tamaño hormiga.
–… y Sunshine me va a ayudar con la granja de hormigas. Mañana vamos a mirarlo en Internet y con eso vale porque me he leído tres libros y he visto otros dos más en la biblioteca y me los voy a leer este fin de semana, así que me lo voy a saber todo.
Por las fotos enmarcadas que había visto en la habitación de Connor, Sunshine sabía que el niño se parecía a su madre. Era pequeño para su edad, de constitución menuda y con el pelo y los ojos oscuros, así que, cada vez que miraba a Declan, resultaba un poco impactante.
Ese hombre era grande. No grueso, sino alto, con los hombros anchos y muchos músculos. Tenía el pelo rubio y los ojos verdes y debía de medir un metro noventa por lo menos. Un poco extremo para ella, que solo medía metro sesenta. La mayoría de los días llevaba traje y corbata, que por lo que fuera lo hacía más impresionante aún. Además, tenía mucha presencia. Era alguien que llamaba la atención allá donde fuera. No lo conocía lo suficiente para tener una opinión de él, pero parecía un tipo decente. Quería a su hijo, y la verdad, a ella eso era lo único que le importaba.
–Buenas noches, señor Dubois –murmuró cuando él soltó el maletín antes de levantar al niño en brazos y ponerlo boca abajo.
Mientras su hijo estaba ahí colgado y gritando de alegría entre risas, Declan la miró.
–Ya hemos hablado de esto, Sunshine. Llámame «Declan», por favor.
–Vale, solo quería asegurarme.
–Quiero naturalidad.
A ella le gustaba la naturalidad. Y, ahora que lo pensaba, era lo mejor, teniendo en cuenta que se había descalzado al entrar en la casa y que ahí estaba, descalza, en vaqueros y con una camiseta extragrande que promocionaba un bar de Tahití.
Declan puso a Connor recto y miró la mesa.
–Qué bonita. ¿Qué vamos a cenar?
–¡Comida de hormigas! –dijo Connor con alegría–. Palitos de hormiga de calabacín.
–¿En serio?
–Ensalada, canelones, nudos de ajo y palitos de calabacín fritos –corrigió ella.
–Los nudos de ajo son pan –le dijo Connor a su padre–. Los he atado yo.
–¿Tú? –dijo Declan despeinándolo–. ¡Qué maravilla! Dadme cinco minutos para cambiarme y vengo a ayudaros.
Declan agarró el maletín y echó a andar por el pasillo con su hijo detrás.
–Sunshine, ¿bebes vino?
–Solo los días que terminan en S o en O.
–Vale. ¿Por qué no eliges una botella de tinto de la bodega? ¿Sabes dónde está?
–Sí.
Exceptuando el dormitorio de Declan, había explorado toda la casa aquel primer fin de semana. Se conocía todos los rincones en los que podía esconderse un niño de ocho años y había llevado al garaje un cubo lleno de distintas botellas de limpiadores. Sí, Connor era lo bastante mayor para saber que no debía jugar con esas cosas, pero ¿para qué tentar a la suerte?
La casa era la típica del vecindario. Construida en la década de 1920 y con una fuerte influencia española, la estructura tenía forma de U y un patio en el centro. Detrás de la cocina estaba el cuartito de entrada auxiliar, y al otro lado había una sala de estar y luego estaba su habitación en suite. Detrás del garaje adosado había un gimnasio grande que tenía que empezar a usar.
Al salir de la cocina en la otra dirección llegabas a un comedor y a un salón formales y luego el pasillo se curvaba. Ahí estaban el despacho de Declan, luego la habitación de Connor y después el dormitorio principal.
Las habitaciones eran grandísimas, las vigas de los techos eran las originales y el jardín parecía sacado de una fantasía. Sunshine no sabía mucho de plantas, pero sí que sabía que debía dejar la ventana abierta para poder oler el jazmín florecer por las noches.
Fue hacia el cuartito de entrada y se detuvo junto a la gran despensa. En la pared del fondo había una bodega con puertas de cristal. Calculaba que tendría por lo menos cuatrocientas botellas, todas agrupadas por tipos. Sacó las rejillas y buscó un tinto relativamente barato. Era una cena informal y el vino también debería serlo.
Encontró un cortacápsulas y un abridor en uno de los cajones de la despensa y llevó a la cocina la botella abierta y dos copas. Abrió una botella de sidra espumosa sin alcohol para Connor. Si iban a darse un capricho, mejor hacerlo todos.
Mientras Declan acomodaba a Connor, Sunshine metió los panecillos en un gran bol y los cubrió con mantequilla fundida y ajo. La ensalada ya estaba en la mesa, al igual que los platos. Les sirvió un panecillo a Declan y a Connor antes de poner los demás en la mesa y sentarse.
La mesa de la cocina era para seis. Los tres estaban apretujados en un extremo, ella frente a Connor. Sin pensarlo, le sirvió ensalada y entonces se dio cuenta de que tal vez habría querido hacerlo su padre.
–Ay, perdón. ¿Querías…?
–Adelante –dijo Declan con naturalidad mientras servía el vino.
Ella asintió y esperó a que él se sirviera antes de agarrar la ensaladera y ponerse ensalada en su propio plato. Cuando terminó, fue a levantar su copa de vino justo cuando Declan iba a dársela. Se chocaron y por poco no se derramó el vino.
Sunshine notó que se había sonrojado. Genial. ¡Genial! Ya debería haber superado la sensación embarazosa de los primeros días. Vivir en casa de otra persona y ser casi parte de la familia, pero no del todo, no era una transición sencilla.
Declan sacudió la cabeza.
–Tenemos que mejorar nuestras habilidades para desenvolvernos en las cenas –dijo con tono de broma.
–Eso parece.
–Las últimas semanas han sido una locura por mi agenda de trabajo y no hemos tenido oportunidad de conocernos. Si no tienes planes, ¿qué te parece si quedamos en mi despacho cuando Connor se vaya a dormir y hablamos de cómo están yendo las cosas de momento?
–Genial. Gracias.
Connor levantó su copa de sidra.
–Quiero hacer un brindis.
–¿Ah, sí? –dijo Declan levantando la suya–. ¿Y cuál es?
Sunshine levantó la copa y esperó. Tenía la sensación de que no iba a ser el momento de distinción que Declan parecía estar esperando.
Connor sonrió.
–Arriba, abajo, al centro y pa’dentro.
–Pa’dentro –murmuró Declan antes de dar un sorbo de vino–. No podría estar más orgulloso.
Connor soltó una risita. Sunshine le guiñó un ojo.
–Hoy después de clase hemos ido a Los Huntington –dijo ella levantando el tenedor–. Al jardín desértico.
–¡Es mi favorito! –dijo Connor.
–Algún día podré ver uno de los otros jardines. O eso espero, al menos.
Connor levantó los hombros con un exagerado suspiro.
–Cuando hayamos ido dos veces más. Lo prometo.
–¡Yupi! Gracias.
–De nada –dijo el niño, y se dirigió a su padre–: ¿Qué tal el hotel?
–Bien. Ya han dado los permisos del edificio, así que puedo ponerme a trabajar con el diseño de los jardines –contestó Declan. Miró a Sunshine–. Mi propuesta dependerá de los materiales que decidan utilizar.
–Claro. Nadie quiere que las flores desentonen con el revestimiento.
–Exacto. Connor, ¿qué tal el cole?
–Bien. He sacado un sobresaliente en el examen de Ortografía. Hemos estudiado un montón.
–La lección combinaba deletrear palabras y de paso aprender distintas clases de divisas –añadió Sunshine–. «Euro», «yen», «rublo», la misma palabra «divisa».
–Esa es difícil –dijo Connor mientras se terminaba la ensalada–. Y «rublo» es como «rulo» pero con la «b».
–Eso es. Muy bien –dijo Declan.
Sunshine acababa de levantarse para recoger los platos de ensalada cuando Connor soltó con vocecilla de pito:
–Sunshine empieza las clases el lunes y está asustada.
–Sí, bueno, tampoco creo que sea tan interesante –murmuró ella entrando en la cocina para sacar los canelones del horno.
–¿Vuelves a la universidad? –preguntó Declan.
–Decir «volver» sería incorrecto, pero sí –contestó ella mientras servía la humeante pasta en los platos y los llevaba a la mesa–. Estoy en el Colegio Universitario de Pasadena con intención de graduarme en Psicología Infantil. Voy a empezar las clases de Educación General.
–Muy bien hecho.
–Gracias.
Una vez que estuvo sentada, dio un sorbo de vino y se dijo que no le importaba lo que su jefe pudiera pensar sobre su falta de formación. Que él tuviera un título superior, un trabajo estupendo, una casa, un hijo y una vida totalmente equilibrada a ella le daba igual.
Suspiró. No era por Declan en particular. Él simplemente representaba todo lo que ella no tenía. Raíces. Una dirección. Un plan. Se le habían pasado volando los veinte en una serie de relaciones que la habían dejado sin nada más que contar que una ristra de malas decisiones y corazones rotos. Y entre esos corazones había estado el suyo.
Pero ahora todo eso había quedado atrás. Había tenido una especie de revelación y ahora estaba centrada y tenía un plan de vida. Y ni nada ni nadie iba a desviarla de su camino. Eso lo tenía claro.
Declan Dubois llevaba un año sin sexo. Hasta hacía unas semanas le había dado igual, en serio, pero últimamente había empezado a importarle mucho y ahora se estaba convirtiendo en un problema.
El período de sequía había empezado cuando Iris y él habían estado teniendo problemas, si es que podía llamarse así. Sin saber si su matrimonio iba a sobrevivir o no, él había empezado a dormir en el sofá de su despacho. Después ella había enfermado y el sexo había sido lo último que se les había pasado por la cabeza a los dos. Tras la muerte de Iris, se había quedado conmocionado e intentando asimilar la realidad de que la mujer con la que había dado por hecho que pasaría el resto de su vida ya no estaba. Además, había tenido que ocuparse de Connor y ayudarlo a sobrellevar la pérdida de su madre. El sexo no había sido importante.
Pero ahora sí que lo era, ¡y tanto que sí!, aunque no tenía ni idea de qué debía hacer al respecto. Salir con alguien le parecía imposible y unos minutos en la ducha se le hacían poco. En algún momento quería a una mujer en su cama, pero tampoco quería solo un rollo de una noche. Nunca había sido de esos. No necesitaba amor para animarse, pero prefería que hubiera algo de interés emocional. Hacía diez años que no tenía una primera cita con nadie. ¿Cómo iba a empezar ahora? ¿Dónde conocería mujeres? En el trabajo no, eso nunca salía bien. ¿Por Internet?
Recorrió la corta distancia que había entre la habitación de Connor y su despacho y se dijo que ya se ocuparía de ese asunto más tarde. Ahora que el niño estaba dormido, el asunto más apremiante era conocer mejor a la mujer que había contratado para cuidar de su hijo. Tres semanas se habían pasado volando. Si no tenía cuidado, se daría la vuelta y Connor estaría graduándose del instituto y él seguiría sin saber nada de Sunshine.
Se sentó al escritorio y abrió el archivo que la agencia le había dado cuando él la había entrevistado. En aquel momento, Sunshine era la quinta niñera que contrataba y él estaba desesperado por encontrar a alguien que le gustara a su hijo. La muerte de Iris había sido un impacto. No había pasado ni un mes desde que él se había enterado de lo del cáncer hasta que ella había muerto. No había tenido tiempo para prepararse, y eso que él era adulto. Connor había tenido muchas menos habilidades para manejar la tremendamente desgarradora situación. Declan no sabía cómo habrían sobrevivido si sus padres no se hubieran quedado con ellos después del funeral.
Ojeó el informe. Sunshine tenía treinta y un años. Desde los veinte había trabajado como niñera de manera intermitente. No tenía formación profesional ni estudios más allá de Secundaria, pero sí un historial de trabajos que había dejado antes de que se le terminara el contrato. No había querido contratarla, pero estaba desesperado y la agencia había insistido en que al menos hablara con ella. Después de probar sin éxito con cuatro de sus mejores niñeras, había visto que no podía negarse, así que, a regañadientes, había accedido a conocerla.
No recordaba nada de lo que habían hablado, solo que había insistido en que Connor y ella pasaran una tarde de prueba juntos supervisados por alguien de la agencia. Connor había vuelto a casa diciendo que le gustaba y Declan la había contratado esa misma noche.
Las últimas tres semanas habían sido un torbellino de trabajo y viajes. Había querido pasar más tiempo en casa, conociéndola, observando cómo se relacionaba con Connor, pero el destino había conspirado en su contra. Aun así, su hijo parecía más feliz que en mucho tiempo, y estaba claro que apreciaba a Sunshine.
Un toque en la puerta abierta lo devolvió al presente. Sunshine estaba ahí, con sonrisa vacilante.
–¿Es buen momento?
Él asintió y le indicó que se sentara en la silla, al otro lado del escritorio. Sunshine se sentó sobre sus pies descalzos.
No se parecía en nada a Iris.
Fue un pensamiento inesperado, pero, una vez se formó, él ya no pudo ignorarlo. Su difunta esposa había sido alta y esbelta. Delicada, con huesos pequeños y dedos largos. Pálida y con el pelo y los ojos oscuros.
Sunshine era unos centímetros más baja y mucho más curvilínea. Rubia y con los ojos azul claro. Tenía unos pómulos rellenitos, pechos grandes y un trasero que… Declan se dijo en silencio que no debía ir por ahí. No solo era inapropiado, sino que además ella no era su tipo. Y repetía, era inapropiado.
Iris solía llevar ropa hecha a medida en negro o marrón topo. Por lo poco que había visto de Sunshine, era mujer de vaqueros y camiseta. Comía cereales directamente de la caja, no tenía ningún problema en tumbarse en el suelo a jugar a las damas con Connor y no había protestado ante la idea de tener una granja de hormigas en casa. De nuevo… no era Iris.
Y no es que él quisiera que nadie fuera Iris. Su esposa había sido su primer amor verdadero y sin ella jamás volvería a ser el mismo. Tampoco es que pensara que no podría volver a sentir algo por alguien. No tenía ni idea, la verdad. Solo sabía que no quería una sustituta para Iris.
–Connor y tú os lleváis muy bien.
Ella sonrió. Dos simples palabras que en absoluto reflejaban la transformación de «bastante guapa» a «impresionante». Declan esperaba que no se le notara lo pasmado que estaba. Después de todo, ya la había visto sonreír antes. Debería estar acostumbrado y, aun así, no lo estaba.
–Es adorable. Es imposible no caer rendida ante él. Es un niño serio, pero también divertido y amable. Sé que echa de menos a su madre, pero lo va sobrellevando. Hablamos de ella siempre que quiere. Sé que va al psicólogo, y espero que lo ayude. Lógicamente, el psicólogo no me cuenta nada, pero diría que le está yendo bien.
Ver el aprecio que Sunshine le tenía a su hijo lo relajó.
–Connor es especial –dijo él. Después miró la carpeta abierta sobre la mesa y decidió ser directo–. No tenía claro si debía contratarte o no.
En lugar de ponerse a la defensiva, ella se rio.
–Yo podría decir lo mismo de ti. Esperaba trabajar para una madre soltera con una posición importante, pero el director de la agencia me convenció para conocer a Connor y esa fue mi perdición.
Señaló a la carpeta.
–¿Es sobre mí?
Él asintió.
Ella arrugó su carnosa boca.
–A ver si lo adivino… El informe dice que soy genial con los niños. Me gustan y yo les gusto a ellos. No llego tarde, cocino, ayudo con los deberes, conduzco con precaución. Cuando hay una emergencia, casi siempre estoy disponible. Pero… –dijo, y lo miró–. Hay muchas probabilidades de que un día desaparezca prácticamente sin avisar. Me voy y vosotros os quedáis tirados.
Se encogió de hombros.
–¿Eso lo resume todo más o menos?
Su sinceridad lo sorprendió. ¿Era una táctica o era de verdad? No tenía ni idea.
Ella suspiró.
–Es verdad. Todo. He dejado al menos seis trabajos. Conozco a un tipo, me enamoro, quiere que me vaya con él y me voy. Así, sin más.
–¿Irte con él?
La sonrisa volvió, aunque con menos poder demoledor.
–Suelo enamorarme de hombres con trabajos poco corrientes o que no viven donde estoy yo. Uno que está en una banda de rock, un fotógrafo de viajes, un tenista profesional. En una ocasión, la familia con la que estaba trabajando me llevó con ellos a Napa. Conocí a un chico que era dueño de un restaurante y, cuando la familia volvió a casa, yo me quedé. Lo bueno de aquello fue que me enseñó a cocinar.
Miró a otro lado.
–Era joven e imprudente, y ya no quiero volver a ser así.
Volvió a mirarlo.
–No te aburriré con los detalles. Digamos que me desperté sola en una habitación de hotel en Londres sin trabajo, sin novio y sin perspectivas de futuro. Volví a casa y me fui a vivir con mi hermana, y luego busqué un par de trabajos porque lo de ser niñera no nos funcionaba ni a los niños ni a mí.
Él no tenía claro que se había esperado oír, pero seguro que eso no.
–¿Entonces, por qué vuelves a ser niñera ahora?
–Se me da bien y necesito el dinero. Quiero hacer algo con mi vida. Tener estudios, dinero para la jubilación, ser normal. Trabajar de niñera me permite pagar la universidad, tener tiempo para estudiar y no tener que preocuparme por el alquiler. Quiero evitar problemas y ser inteligente. Se acabó lo de estar con fracasados. Ya no quiero ser esa chica.
Volvió a sonreír y lo dejó igual de enmudecido que antes.
–Ya, es más de lo que querrías saber –dijo ella–, pero estoy siendo sincera. No tienes por qué creerme. No me conoces, y de ahí esta conversación, ¿no? Pero estoy volcada en Connor. No voy a alejarme de él.
–¿Porque ya no eres esa chica?
–Por eso mismo.
Fue demasiada información y Declan no sabía qué hacer con ella. Sunshine tenía razón; no tenía motivos para creerla, pero la creía. ¿Era tonto por hacerlo o era una intuición? Ni idea.
–¿Por eso también querías trabajar para una mujer?
Ella asintió.
–He tenido un par de papás sobones. Es incómodo.
–Te aseguro que yo jamás…
Ella sacudió la cabeza.
–Lo sé. No tienes que decir nada.
¿Lo sabía? ¿Cómo? ¿Y qué significaba eso? ¿Tan asexual se había vuelto que… que…? Dios, ni siquiera podía formular la pregunta, así que mucho menos responderla.
Ella se rio.
–Te has quedado descolocado. Lo que he querido decir es que tienes pinta de ser una persona honrada. Y lo agradezco.
–Bien –dijo él, no muy seguro de si eso era bueno o malo. En fin, hora de cambiar de tema–. Con respecto al horario, ¿te va bien?
–Perfecto.
Sunshine tenía que estar disponible de seis y media de la mañana a nueve de la noche, con el mediodía libre, cinco días a la semana. Además, trabajaba un sábado de cada dos y hacía la cena cuatro noches a la semana.
–Siento que tuvieras que trabajar el domingo cuando estuve de viaje de negocios.
–No pasa nada. Connor y tú estuvisteis fuera el fin de semana anterior, así que tuve ese sábado libre. Declan, no llevo la cuenta de cada minuto. Si Connor se levanta antes o se queda despierto hasta más tarde, no importa. Gran parte de mi trabajo consiste en ser flexible.
–Gracias.
Él se aseguró de que Sunshine sabía dónde estaban todas las tiendas de la zona y luego sacó una tarjeta de crédito de un cajón.
–La he pedido para ti. Será más fácil que que me estés dando tiques y yo reembolsándote el dinero.
Sonrió al añadir:
–No te vayas a Tahití con ella.
–Jo, pues justo ayer Connor y yo estuvimos hablando de hacer un viaje –dijo ella agarrando la tarjeta–. Parece que se le están quedando pequeños algunos pantalones y tiene muy estropeadas las deportivas. ¿Quieres que lo lleve de compras o prefieres hacerlo tú?
–Puedes llevarlo. Durante las próximas semanas estaré volcado de lleno en los planos para el hotel. Una vez que eso se calme, tendré más tiempo.
–Vale. Entonces compraré lo que necesita ahora mismo y ya te ocupas tú del resto. ¿Algo más?
Él dejó de mirarle la boca y le miró… Maldijo para sí mientras se decía que no estaba permitido ser un capullo. Tenía que controlarse o, al menos, echar un polvo. Eso suponiendo que recordara cómo se hacía. Imaginaba que era como montar en bici. Una vez que la mujer en cuestión estuviera desnuda, él sabría qué hacer.
–¿Declan?
Él parpadeó.
–Bueno, pues eso es todo.
Sunshine se levantó y se guardó la tarjeta en el bolsillo trasero.
–Que pases buena noche.
–Igualmente.
Declan no sabía cómo pasaría la noche, pero era muy probable que se diera una ducha en un momento. Una ducha larga. Después se tumbaría solo en la cama a la vez maldiciendo y echando de menos a la mujer con la que había estado casado. La que lo había traicionado y luego había muerto antes de que él pudiera decidir si la había perdonado o no.
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)