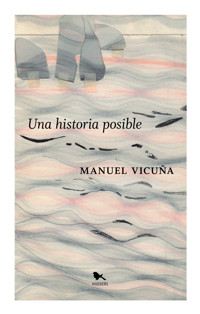
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hueders
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un adolescente que tiene la oportunidad de seleccionar con quien vivir en la eternidad, opta por rodearse de desconocidos para así tener más historias que escuchar. Un revolucionario ruso pasa su infancia en un pueblo perdido de las estepas ucranianas donde los trabajadores contraen una enfermedad que provoca ceguera nocturna. Una poeta deslumbrante se pone un abrigo de piel sobre los hombros y, con un vodka en la mano, se dirige al garaje de su casa, prende el motor del auto y espera que el monóxido de carbono invada su torrente sanguíneo. Consciente de que las ideas se pueden narrar igual que los acontecimientos, que tras ellas hay personas, sueños y tragedias, Manuel Vicuña entrega su libro de ensayos más personal, un trabajo que responde a un solo dictamen: hay que mantenerse fiel a un puñado de obsesiones. Por ello, aunque el protagonista sea un escritor paranoico que colecciona armas o una mujer libertina corroída por los celos, en cada uno de estos textos podemos rastrear la voluntad de Vicuña por indagar en los discursos del saber, los estados alterados de conciencia y las existencias malogradas. Son estos los vasos comunicantes que hermanan de manera sorprendente a William Burroughs con Catherine Millet, a Séneca con Gonzalo Millán, a Zhuang Zi con Trotsky, a Lampedusa con José Donoso. Una historia posible confirma el talento narrativo de un historiador que, siguiendo el consejo de Ortega y Gasset, se resiste a "la barbarie de la especialización" y prefiere moverse por los pasillos de la biblioteca sin programa, dispuesto a hurgar entre los escombros y juntar elementos sin conexión aparente, confiado en que "el azar es un factor creativo".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una historia posible
Manuel Vicuña
© Editorial Hueders
© Manuel Vicuña
Primera edición: junio de 2022
ISBN edición impresa 978-956-365-251-2
ISBN edición digital 978-956-365-277-2
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización de los editores.
Diseño: Constanza Diez
Imagen de portada: Paula de Solminihac
Diagramación digital: Luis Henríquez
www.hueders.cl|[email protected]
Santiago de Chile
Diagramación digital: ebooks [email protected]
“Hilamos laberintosde incansables pensamientos”
SUSAN HOWE
LO FINITO
Siempre me han intrigado las personas que desaparecen de la noche a la mañana, cambian de identidad, cambian de nombre y viven como prófugos de su pasado, en cabañas perdidas en caminos secundarios, en pueblos mineros al borde del abandono, en campamentos de casas rodantes, en parcelas, en moteles, en ciudades donde los locales parecen estar de paso.
Cada cual enfrenta como puede el deseo de recuperar las oportunidades perdidas. También echamos de menos lo que nunca fuimos. Abundan las personas que terminan convertidas en algo insospechado o muy distinto de lo que pronosticaron. Sacamos cálculos sin percatarnos que la vida obedece a unas matemáticas fortuitas.
Yo soñé con el nomadismo del documentalista en paisajes extremos antes de despertar al sedentarismo del ensayista cuya máxima aventura consiste en no corchetearse un dedo. Alguien podrá decir que reinventarse es una cura transitoria al shock de lo finito: la vida es corta, pasa demasiado rápido; el rango de las experiencias a nuestra disposición, por mucho que arranquemos del pasado cada tanto y lo hagamos en direcciones imprevistas, es siempre muy limitado.
Me imagino, sin saber nada, que los renacidos se mueven entre dos extremos cuando les llega el momento de contar quiénes son o quiénes fueron. Unos se atrincheran en el silencio, un silencio erizado, y nadie los saca de ahí. Otros se largan a ficcionar sobre sus vidas. De repente descubren el placer de cultivar una memoria artificiosa y burlar el mandato de los hechos.
Respondemos al mundo con historias que les contamos a los demás y también a nosotros mismos, en monólogos despelotados que siguen extraños derroteros. Esas historias nos mantienen con vida en medio de la desgracia y nos conducen a la ruina aunque todo resplandezca alrededor. Definen los contornos de nuestra memoria y de nuestra imaginación. Escucharlas y elaborarlas enseña que el lenguaje habla en nombre de lo ausente, y en ocasiones hasta de lo inexistente, que se vuelve posible a partir de ese instante.
En cuarto medio me dieron a leer A puerta cerrada, la obra teatral de Sartre estrenada en plena ocupación nazi. Me impresionó, quizá porque todavía era impresionable. A puerta cerrada está al servicio de la filosofía, aportándole esta tesis tremebunda, que me ha parecido plausible en ciertas épocas: el infierno son los otros.
Tres personajes, dos mujeres y un hombre encerrados en una habitación muy calurosa, sin ventanas ni espejos, decorada con muebles estilo Segundo Imperio. Solo pueden verse reflejados en la pupila de los otros, deformados. La luz nunca se apaga. No existe la evasión del sueño. La vigilia es permanente. Ni siquiera parpadean, únicamente les queda taparse la cara con las manos y comprobar que incluso el llanto les ha sido negado. En vez de la tortura física, hay padecimiento mental, la nula capacidad de hacerse compañía, de dar y recibir, de unir fuerzas. Cada uno es el verdugo de los otros. Esa eternidad deja lugar a la memoria de los personajes, que siempre pueden trucar el pasado; recuerdan sin remordimientos los motivos de su condena.
Después de leer la obra de Sartre, con algunos amigos nos propusimos elegir elencos infernales. Pero también hicimos el ejercicio inverso: seleccionar a las personas que preferiríamos como acompañantes. A mí me pareció que lo mejor era rodearse de desconocidos. Imaginé que de esa forma la eternidad resultaría más llevadera, por lo menos al principio. Tras una vida de mutua ignorancia, habría más historias que contar para ponerse al día, y el narrador, un extraño aparecido de la nada, podría componerlas reescribiendo el libreto de la memoria y haciendo de la inventiva un acto de fidelidad al pasado.
VILLA DELIRIUM
Profeta de la orgía y del consumo de un guiso de sabidurías ancestrales y drogas alucinógenas como catalizador de una sensibilidad que resonaba con el diapasón del universo, al poeta Allen Ginsberg le costó transitar desde el atormentado espíritu de rebelión beat, al estado de beatitud zen que terminó por caracterizarlo.
Ese viaje hacia el desapego, musicalizado por el sonido de los mantras, le tomó años de crisis depresivas y alternancias de vitalidad febril y recogimiento monacal, de esterilidad literaria y detonaciones creativas, de paralizadores sentimientos de culpa y llamaradas homoeróticas, de anhelos de santidad y coqueteos con el mundo criminal, todo como parte del esfuerzo por sentir, percibir y pensar de otro modo, de un modo que le posibilitara aventurarse como un cosmonauta en el universo interior.
Antes de adoptar la voz oracular del visionario, el tono rapsódico de los antiguos profetas de Israel, Ginsberg sobrevivió de milagro. “Nunca pensé que viviría lo bastante como para crecer y escribir un libro de poemas”, confesó William Carlos Williams al momento de prologar Aullido, el primer libro de Ginsberg, suceso literario de 1956. Además de gran poeta, Williams era un hombre reposado, que se ganaba la vida como pediatra en una ciudad quitada de bulla y, por esa razón, una persona sin la sensibilidad necesaria para comprender por qué los camaradas de la bohemia hípster elegían salir al encuentro de la noche, dispuestos a pasarse de la raya con tal de encontrar la autenticidad de la vida.
En este sentido, parece más confiable el testimonio de William Burroughs, el yonqui que descubrió en las jeringas su tótem doméstico. Temo por la salud mental de Allen, dijo Burroughs. Es curioso que los desvaríos de su amigo le hayan resultado más alarmantes que los suyos. Es curioso, porque Ginsberg era una criatura angelical en comparación con él.
Al momento de narrar su vida nunca se omite que mató a su esposa de un tiro en la frente jugando a Guillermo Tell. Sus cercanos lo señalaron como el hombre que más sabía de drogas sagradas y profanas en el mundo. Ese conocimiento era el resultado de su experiencia como consumidor y de su trato con chamanes, traficantes y adictos. Es parte de la historia de la literatura al límite que Burroughs se pasó una temporada encerrado en una pieza en Tánger, sin bañarse ni cambiarse de ropa, desquiciado por las alucinaciones que después narraría en su novela Almuerzo desnudo.
La escritura de Burroughs descoloca: desfonda la nave de la narrativa, dinamita el lenguaje corriente, mezcla todos los géneros, desdibujándolos por completo, y yuxtapone personajes, historias y sentimientos. Los libros de Burroughs son los códices maya de una sociedad libertaria; su divinidad es la paranoia y su revelación inmanente, el carácter siniestro del mundo. Burroughs quería emanciparnos del aparato sensorial que desfigura la realidad en provecho de la palabra, concebida como un virus venido del espacio exterior e inoculado en los homínidos con anterioridad al paleolítico, un poder mutante que manipula nuestras mentes y trastorna nuestros cuerpos.
El escritor es un “instrumento de registro”, se lee en El almuerzo desnudo. Algo de eso hay en la literatura beat: la ávida persecución de la experiencia, de la inmediatez de la experiencia, como si se propusiera metabolizar los pensamientos y las sensaciones, los sueños y las pesadillas de sus protagonistas, que siguen muy de cerca a personajes reales.
La filosofía del narrador o del poeta beat aconseja no imponerse la obligación de amansar el lenguaje o ennoblecerlo con artificios. El descuido aporta vitalidad. La literatura hace las paces consigo misma cuando pierde la compostura y obedece a la pulsación de una conciencia exaltada. No hay que trampear torturando la escritura con revisiones. “Primer pensamiento mejor pensamiento”, predicaba Ginsberg, autor de poemas entregados a la energía desencadenada por el devenir. El escritor debe improvisar como el saxofonista de jazz y confiarse al ímpetu del lenguaje que respira agitado: así pensaba Jack Kerouac en su fase idolátrica de la “prosa espontánea”.
En las historias sobre los autores beat, la benzedrina regala jornadas maratónicas de escritura a todo vuelo, parrafadas y versos que son una vorágine de emociones, imágenes y recuerdos. En esta poética impulsiva, heredera de la voluntariosa escritura automática de los surrealistas, el escritor entra bruscamente en el lenguaje y ahí atropella con todo para pillar a las musas desprevenidas y robarles su secreto.
No sé por qué escribo de estas cosas. Nada me resulta más ajeno que el arrebato como credo o el vitalismo como método. Quién sabe cuánto fárrago ha sido lanzado al mundo en nombre de esa doctrina del “déjate llevar por la intensidad del momento”. He sido víctima de esa monserga a altas horas de la noche. El responsable preparaba una carrera en el circuito de la transgresión haciendo proselitismo. Opiné a la pasada que en el inconformismo histriónico siempre he visto otra cara del conformismo, otra cara más fresca en un principio, pero igual de revenida después de un tiempo. Hasta ahí llegó el diálogo, nunca muy entusiasta por lo demás, ni siquiera en el clímax de la fiesta.
Hoy me siento en deuda con ese amigo del énfasis, al menos en lo que toca a argumentos favorables a mi postura, que sigue siendo la misma, matices más, matices menos: la exploración subversiva de los bordes de la sociedad puede resultar una ocupación burocrática como cualquier otra, con las mismas intrigas de siempre, solo que la oficina queda en un barrio implacable y la hora de ingreso al trabajo coincide con la llegada de la noche.
Las comunidades rupturistas, por estrambóticas que sean sus expresiones, también piden apego a los ritos del grupo y no son raras las ocasiones en que lo hacen, por añadidura, a los dictados de la moda. Supongo que estos comentarios delatan a un escéptico crónico o, sencillamente, a un desganado que prefiere observar cómo el tiempo se deposita en las cosas antes que hacer ofrendas al hado de la transgresión.
Afuera llueve a cántaros. Ruido de fondo: traqueteo de autos circulando por una avenida adoquinada. ¿Algo que decir sobre el sentido espiritual del viaje beat por las vastedades de Norteamérica? ¿Algo sobre ese eterno escape hacia adelante para saltarse el bajón anímico que sigue a las vivencias extremas on the road? Lo único que puedo declarar es que, agotado por anticipado con la idea de ese zangoloteo errante, me he reconciliado con el sedentarismo y, en el presente, me conformo con probar suerte en el llano de lo cotidiano.
A veces es mejor quedarse mirando un cerro salpicado de espinos que una montaña con nieves eternas. Lo majestuoso cansa, también lo trepidante. Pero tampoco quiero hacer la arenga de lo prosaico; la arenga de nada, para ser franco. Yo solo sé que la intensidad de la vida llega sin necesidad de apretar el acelerador a fondo, y que se nos viene encima cuando menos la esperamos.
A Ginsberg la intensidad de la vida lo impactó temprano. Le tocó la intensidad que daña, no siempre la que anima. Naomi, su madre, una judía rusa de izquierda, entró y salió de casas de reposo y de hospitales psiquiátricos. Creía que medio mundo deseaba envenenarla, por eso pedía a gritos transfusiones de sangre, y cuando escuchaba la radio aguzaba el oído para detectar a los espías que la acosaban, de la misma manera en que lo hacían Hitler, Mussolini, Franco, los capitalistas y los muertos vivientes.
Ginsberg dejaba de ir al colegio para contenerla y permanecía las noches en vela para vigilar la próxima movida de la locura en el “cerebro lunar” de su madre. Naomi estaba convencida de que alguien había cableado su cabeza para acechar sus pensamientos.
Gente desgraciada y gente caída en desgracia: de esta carne se alimenta buena parte de la literatura que vale la pena. Kaddish es la elegía que Ginsberg escribió sobre los tormentos de su madre, llevando la franqueza al límite. En los callejones verbales del poema se atropellan la compasión, el amor filial, la angustia y el miedo, contra un fondo donde se yuxtaponen el registro del deterioro de Naomi por culpa de las terapias de electroshock, la lobotomía y las inyecciones de metrazol, la tentación de abandonarla y los remordimientos del hijo que lo hace, la “podredumbre funeraria” de los pabellones psiquiátricos y la impotencia del niño que crece encadenado a una mujer perdida en los “caminos lejanos de la autopista de la Locura”.
Melville decía que la frontera entre la locura y la cordura es tan tenue como el desvanecimiento de los colores del arcoíris en la tonalidad de sus vecinos. La paranoia de la madre de Ginsberg no está demasiado apartada de la paranoia de cualquier mortal; incluso de los más lúcidos.
Porque la paranoia es una patología clínica y también un regalo de la inteligencia, que se manifiesta a través del talento para leer entre líneas. El paranoico es un metafísico en potencia, el dueño de una mente apta para la elaboración de sistemas especulativos y la identificación de patrones que parecen poner fin a la aleatoriedad de la existencia.
Cuando todo adquiere importancia, porque todo puede representar una pista, una señal o un síntoma, nada escapa al escrutinio del pensamiento. Todos somos paranoicos en algún grado. Nadie se toma lo que venga al pie de la letra. El intelectual crítico, el espécimen mejor entrenado para establecer conexiones, se pasma cuando renuncia a aplicar la “hermenéutica de la sospecha” atribuida a Marx, Nietzsche y Freud, los mayores maestros en el arte de deshacer las versiones oficiales de la modernidad y la condición humana.
Ginsberg visitó Chile durante su etapa de exhibicionismo confesional. Ya la poesía beat y la antipoesía de Nicanor Parra iban camino a convertirse en hermanas de sangre, y las traducciones de la una al castellano y de la otra al inglés oficiarían como la ceremonia que consagró ese pacto. Mientras estaba en Santiago, Ginsberg se alojaba en la casa de Parra, en La Reina. Se cuenta que el autor de Aullido se había criollizado apenas bajó del avión, autocalificándose de “roto choro”, y que además habría entrado al restaurante El Bosco, foco de la bohemia santiaguina, gritando: “¡Vengo a buscar cocaína y maricones!”.
En esos tiempos, llevar barba todavía no se había transformado en un gesto político trillado entre la juventud revolucionaria, por lo que Ginsberg, que lucía una enmarañada, en las calles era confundido por los niños como “representante de Fidel Castro”. El poeta Jorge Teillier, a su vez, le encontró pinta de predicador religioso y de comerciante ambulante.
En una carta a su pareja, Peter Orlovsky, fechada el 24 de enero de 1960, Ginsberg hace el balance de su paso por un célebre congreso literario en Concepción, donde medio mundo ansiaba la revolución, discurseaba sobre los trabajadores y debatía sobre el compromiso social de los escritores. Tal vez fastidiado por la rigidez del militante y el gusto por las consignas, Ginsberg transmitió en otra frecuencia: leyó y conferenció en una mezcla de inglés, castellano y francés, encabalgando poemas gay con disquisiciones sobre el jazz, las drogas, la prosodia, el alma y un largo etcétera.
A través de su amistad con el escritor Luis Oyarzún, a quien caracterizó como profesor de filosofía, poeta del montón, “botanista telepático” y astrónomo, Ginsberg accedió a una “sociedad secreta” homosexual, aunque no le sirvió de mucho si el objetivo era degustar los ejemplares locales: “No he dormido con nadie y me he masturbado dos veces”, le cuenta a Orlovsky, palabras antes de informarle de un viaje a Chiloé donde sueña con terminar Kaddish.
A todo esto, el término paranoia nació en 1863, en el ámbito de la psiquiatría alemana, y rápidamente designó, además de una patología individual, un fenómeno colectivo, un espécimen invadido por el orgullo y la suspicacia, y tironeado de aquí para allá por el complejo de persecución y el delirio de interpretación.





























