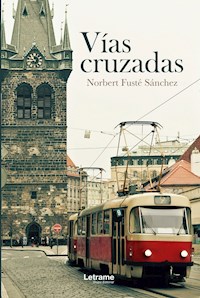
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En Praga, tras la caída del Telón de Acero, dos estudiantes de música ensayan una ópera de niños que había sido representada en el campo de concentración de Terezín. Una profesora alemana y un viejo exprofesor universitario discuten sobre historia en una cervecería. Una enfermera se escribe con un conductor de tranvías. Un hecho fortuito acabará cruzando sus vidas. La soledad, el amor y la culpa se mezclan con la historia del siglo XX en el corazón de Europa, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Primavera de Praga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Norbert Fusté Sánchez
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1114-270-0
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
A Violeta y Berta
.
Por los momentos de alegría que experimentábamos sin saber lo que es la felicidad. Y por los días en que vivíamos intensamente sin saber lo que es la vida.
[…]
De todos modos, este siglo parecía un trapo de carnicero: No dejaba de correr en él la espesa sangre negra.
Jaroslav Seifert.
Toda la belleza del mundo
Libro primero: Brundibár
Mariposas en el estómago
Praga, a principios de 1991
Hay verbos a los que uno se enfrenta con tan poca frecuencia que oírlos produce un miedo irracional y, más aún, si van dirigidos a uno mismo. Si uno cree que debe pronunciar uno de ellos, entonces el miedo se convierte en pánico, y es frecuente que la sola intención de enunciarlo se convierta en un balbuceo ininteligible; sobre todo si alguno de esos verbos se conjuga por primera vez en la vida, o si se cree que va a ser de las últimas veces que uno lo utilice.
Silvia era la primera vez que oía el verbo amar dirigido a su persona y se quedó quieta mirando, penetrando hasta el fondo de los ojos de Karel, de quien había salido la conjugación de forma milagrosa, en un instante que es como una eternidad donde todo se detiene y hay un fuego en las pupilas que quema cualquier soledad, cualquier tristeza.
Silvia acababa de cumplir quince años y la vida le parecía tan alegre como las mariposas modernistas y los caprichosos peinados de las cabezas del hotel París o como los mosaicos en el interior del edificio del Ayuntamiento con su fastuoso colorido, que había visto más de una vez cuando iba a los conciertos de la Filarmónica en la sala Smetana. Marchaba pisando la nieve nueva y deleitándose con el leve crujido que producían sus botas al caminar, balanceando el estuche negro de su violín.
Apenas sabía nada acerca de aquel joven un año mayor que ella, salvo que vivía en el barrio de Chodov y que estudiaba en el Conservatorio, como ella. Aunque, a diferencia de ella, el instrumento al que dedicaba sus esfuerzos era la flauta travesera.
El Conservatorio de música de Praga, donde estudiaban Silvia y Karel, se encontraba entre el viejo cementerio judío y el malecón del río Moldava, frente al Rudolfinum, en cuya parte trasera se encontraba la sala de conciertos de la filarmónica checa. Era el más antiguo de Europa Central, en funcionamiento desde 1811, aunque en aquel entonces las clases se daban en el convento de los dominicos. Era tan importante que, en realidad, tenía otras dos sedes además de la principal: el imponente palacio Palffy en el barrio barroco de Mala Strana, y una sala para conciertos y teatro no lejos del edificio principal. El conservatorio tenía su propia orquesta filarmónica, orquesta de música de cámara, variosensemblede música de cámara, así como un grupo de teatro y de danza. Muchos de los estudiantes soñaban con atravesar la estrecha callena redjisti, salir por la puerta del Conservatorio para entrar por la del Rudolfinum y tocar en la Filarmónica Nacional.
La madre de Silvia la había estimulado para que estudiara música desde una edad temprana y esa voluntad había dado sus frutos pese a que la mayoría de las veces uno aborrece aquello que le quieren imponer. Pero Silvia no sentía como impuesto algo que se había manifestado muy tempranamente en ella, casi de forma natural. Su profesora en la escuela primaria ya había advertido el buen oído y el talento musical de la niña. Sus manos parecían hechas para tocar el piano, sin embargo, fue el sonido del violín lo que la fascinaba desde pequeña. Su aspecto delgado, su cara romántica, pálida, hacía pensar también en una bailarina. La danza, sin embargo, por alguna extraña razón le estaba vedada. No porque no lo intentara, sino porque su aparente aptitud física para ello se topaba en la realidad con unas piernas que se negaban a ser flexibles y a fortalecerse. Solo sus manos parecían deslizarse con una pasmosa facilidad sobre el cuerpo del violín, sobre sus cuerdas. La agilidad que sus piernas le negaban, se la daban sus manos de porcelana que, alegres, arrancaban notas a un instrumento tan hermoso como melancólico. Silvia era una de las grandes promesas del conservatorio. Ella era, gracias a la música que la absorbía casi por completo y a los ambientes que le servían de aprendizaje, como alguien del siglo pasado. Parecía como si los paisajes de este siglo y sus horrores no la tocaran en absoluto, manteniendo su candidez, su hermosura en medio de la sordidez, del ruido.
Cerca de su casa había un santuario de la música. Era una casa donde había vivido Mozart en varias ocasiones: la villa Bertramka. Sus jardines eran el consuelo de numerosos paseantes víctimas de los grises edificios que la circundaban. A Silvia le gustaba ir a menudo, era como su homenaje callado al genial músico de cuyo espíritu se impregnaban todas las calles de la ciudad y, por ende, todos los estudiantes de música. La ciudad donde más se le quería, donde todavía se le quiere, es Praga. Cuando Mozart murió en la indigencia, en Viena, nadie le lloró. Solo en Praga, pocos días después de su muerte, se organizó una misa en su memoria en la iglesia de San Nicolás de Malá Strana a la que, se dice, asistieron más de cuatro mil personas y donde la cantante, Josephine Dussek, amiga del músico, cantó un réquiem en memoria de su gran amigo. A Josephine Dussek o Dusková y a su marido Frantisek Dusek, fundador de la escuela checa de piano, era a quienes pertenecía la villa Bertramka, y fue en ella donde recibieron en varias ocasiones la visita de Mozart. La más célebre de las visitas se debe al hecho de que en vísperas del estreno de la óperaDon Giovanni, que se llevaría a cabo en el Teatro de las Naciones el 29 de octubre de 1787, compuso la obertura de dicha ópera, un aria que le había prometido a su amiga, la famosa K528Bella mia fiamma, addio.Al parecer, Josefina encerró a su amigo en el pabellón del parque hasta que cumpliera su promesa. TambiénLa Clemencia de Tito, ópera encargada para la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia, fue compuesta en esta casa barroca, en medio de viñedos en aquel tiempo, en solo dieciocho días. No tuvo mucho éxito. Mozart estaba ya enfermo. Pocos meses después fallecería y solo los checos honrarán su memoria.
Silvia llegó a la parada del tranvía y se dispuso a esperar. Tenía que subir al número 9. Miró la lista horaria y calculó que tardaría aún cinco minutos en llegar. Solían ser muy puntuales, incluso en invierno. Siempre le habían gustado los tranvías, eran como largos gusanos que mecían a los viajeros y horadaban edificios a su paso, como si Praga fuera una gran manzana y los tranvías se alimentaran de ella haciendo agujeros por todas partes, dejando una baba metálica y simétrica. Ahora los vagones estaban siendo pintados con colores chillones, algunos con muy buen gusto, pero otros le hacían preferir los antiguos, de los cuales quedaban ya cada vez menos, los que estaban pintados en un apagado tono ocre con franjas rojas. Recordaba que hacía poco había visto una gran concentración de esos viejos tranvías en una doble fila en la que había podido contar más de veinte, vacíos y abandonados, como si ya nadie fuera a subir a ellos. Le dio pena entonces porque ella era una muchacha que consideraba siempre el pasado como algo valioso, a pesar de que su juventud le empujaba hacia el futuro; o tal vez fuera la sensación de abandono la que no soportaba, porque ella no conocía a su padre y, sin embargo, eso no le había impedido crecer feliz. Llegaba el número 9 con el bisbiseo cortante y frío pero familiar. Los vagones anunciaban una marca de refrescos. En los cinco minutos que había tardado en llegar el tranvía, Silvia anduvo con la mirada bastante ausente, fruto de ese primer encuentro con un verbo inusual del que adivinaba unos matices diferentes a la conjugación de su madre o de su abuela, pero del que se le escapaba el significado completo, los matices que Karel había querido darle. Volvió a la realidad cuando ya se abrían las puertas del 9 y alguien la empujó de malos modos para rebasarla y agarrarse a la barandilla de la puerta plegable con una desesperación que olvidaba cualquier cortesía. Silvia subió tranquilamente, al final, porque para ella, en ese momento, el tiempo debería haberse detenido, debería haberle permitido saborear los instantes previos. El resto del día y de la noche, todo ese vasto tiempo entre el encuentro con Karel en la Plaza de la República tras el paseo al salir de clase y su llegada al Conservatorio al día siguiente por la mañana, sobraba. Debería haber un medio de acortar el tiempo o alargarlo a voluntad, pensó. El gusano se puso en marcha, cruzando la Vaclavské Námesti (plaza de Wenceslao), doblando después a la derecha y, tras un corto trecho, a la izquierda y siguiendo la avenida Narodní (Nacional) se encaminaba hacia el río dejando a la izquierda el Teatro Nacional.
El Teatro Nacional es un edificio sagrado para la lengua y la música checa. Se construyó en el tiempo en el que la cultura de este pueblo salía de un período oscuro, ninguneada y subordinada a la cultura alemana del imperio austrohúngaro. A finales del sigloxix, en un nuevo Renacimiento, el edificio se levantó con fondos de una suscripción popular a la que contribuyeron todos los estamentos de la sociedad. Su simbolismo es tal, que para la colocación de la primera piedra se trajeron piedras de todos los lugares de la nación checa. Su cúpula, coronada por una diadema rectangular dorada, preside un edificio colosal a orillas del río. Es el alma mater, tanto del teatro en lengua checa, como de la música sinfónica y la ópera. El lugar donde estrenaron Smetana y Janacek, donde a todos los músicos de la ciudad les gustaría llegar a tocar un día.
Inmediatamente después, se abría el hermoso panorama del Castillo en la otra orilla y de las torres de la Ciudad Vieja en el lado que se iba dejando atrás. Silvia nunca se había cansado de esta vista y por eso siempre procuraba sentarse en la parte derecha del vagón, junto a una de las ventanillas. Ahora estaba cruzando el puente Legií (Legión) y veía perfectamente el puente Carlos con sus estatuas de piedra, el viejo puente que mandó construir Carlos IV en la segunda mitad del sigloxiv. No recordaba, sin embargo, el nombre del constructor, acaso porque le habían insistido tanto en que lo aprendiera que, por aborrecimiento de aquello que nos hacen aprender tantas veces de memoria, ahora su nombre no llegaba a la punta de su lengua. Pero el puente no era menos hermoso por eso. El tranvía cruzaba entonces la isla de Strelecký (del disparo),llamada así porque fue el lugar de prácticas de tiro para los arqueros y ballesteros en el pasado. La isla estaba cubierta de árboles y, en ella, se realizaban conciertos al aire libre y festivales. También por un momento, a la izquierda, se veía el precioso palacio Zofin en la isla ajardinada de Eslava. Antes de llegar al final del puente, todavía se podía ver una tercera isla, de nuevo a la izquierda, la Detský ostrov (isla de los niños). Justo en el extremo de esta isla delgada y alargada se encontraba, elevada, una pequeña estatua que era una alegoría del río Moldava y sus afluentes. Luego, las vías torcían a la izquierda, yendo paralelas a los jardines de la colina de Petrín, hacia el sur, pasando la plaza de Arbesovo y, al girar de nuevo, esta vez a la derecha, enfilaban la Plzenská, una larguísima calle que iba casi desde la orilla del río hasta la salida de la ciudad en dirección aPlzen, la famosa ciudad, cuna de la cerveza a la que da nombre. Silvia bajaba en la plaza de kosirké, pasaba por delante de una pequeña iglesia dedicada a San Juan Nepomuceno y se adentraba en un dédalo de calles al sur de la Plzenská, el barrio de Kosiré,conedificios de tres o cuatro plantas y casas residenciales. Silvia vivía en un pequeño apartamento de una casa de tres plantas de fachadas color ocre, rematada por un tejado a cuatro vertientes.
La manera de mirar de Silvia era hacia afuera. Era una viajera de ventanilla, alguien que no reparaba en las personas del interior del vagón, sino que permanecía todo el trayecto fascinada por la belleza de una ciudad que empezaba a conocer ya bien, pero en la que descubría matices diferentes en cada viaje por cualquiera de sus barrios. El conocimiento físico de nuestro entorno se amplía en círculos concéntricos a partir de la casa donde vivimos (previamente habrá habido el reconocimiento del interior de dicha casa o piso), siendo las salidas de la infancia una aventura comparable a la de cualquier adulto que se vaya de expedición al polo o a la selva amazónica. Todo es nuevo, no importando lo que nos aguarda al doblar la desconocida esquina, excitado por lo que ha de acontecer. La infancia está condenada al futuro, la adolescencia está en el último círculo de la ciudad y en el primero del mundo entero. Silvia todavía no se había aburrido de contemplar su ciudad, todavía no la había dado por supuesta, por demasiado conocida. Pero aquel día, sus ojos abiertos ante la ventanilla no veían más que la cara de su príncipe Karel, que había roto el hechizo del verbo nunca dicho, del beso nunca dado. Por primera vez se sentía confusa. Empezaba a despertar, llegaba el momento en que la mirada iba a volverse al interior, un interior hasta ahora dormido, pero que ahora reclamaba su atención, le gritaba que ahí también pasan cosas muy importantes y más interesantes, cosas, sentimientos que había de poner bajo observación. Eso le iba a distraer de su ventanilla de tranvía durante algún tiempo.
—Háblame de papá. ¿Cómo era?
—Ya te he hablado muchas veces, cariño.
—No me acuerdo. Bueno, quiero decir que antes no podía entender ciertas cosas.
Su madre la miraba con cierta curiosidad, como si de repente hubiera crecido de golpe. Hacía dos años y medio, más o menos, que su hija era mujer, en el sentido biológico del término. Pero aquel susto inicial que se llevó la niña, y que a ella le fue tan difícil de explicar, no implicó entonces una verdadera conciencia de lo que significaba esa nueva etapa. Pensaba que era ahora, cuando le venía de nuevo con esa pregunta, cuando algo estaba realmente empezando a cambiar. Le daba a entender que ahora podía«comprender ciertas cosas». La madre, arriesgó en su turno:
—¿Qué te ha pasado hoy?
Silvia calló y bajó la mirada con un cierto embarazo.
—Hay algún chico, ¿verdad? —siguió su madre.
—Bueno, sí. Pero yo he preguntado primero —dijo Silvia alzando de nuevo la cabeza y sonriendo tímidamente, sabiéndose descubierta sin acertar cómo su madre había podido adivinarlo—. ¿Cómo os conocisteis papá y tú?
Es cuando uno descubre por primera vez el amor cuando empieza a ver a sus padres de forma diferente, cuando se da cuenta de que hasta ese momento eran unos desconocidos de los que apenas sabía nada porque nunca se había preocupado más que por el presente, porque, lo mismo que hay quien toma la ciudad por supuesta, carente ya de interés por cotidiana, el niño toma por garantizada la presencia de sus padres. Silvia había crecido con su madre. Eso nunca había sido un problema ni había menoscabado su felicidad. Nunca había conocido a su padre y, por tanto, no lo echaba de menos. Nunca, hasta ese momento, la referencia a él había pasado de ser algo meramente informativo. Un «no tengo padre» frente a las niñas curiosas. Ahora se sentía concernida. Creía que ella empezaba a sentir cosas que su madre debía de haber sentido (o no) cuando conoció a su padre y, en todo caso, ¿por qué acabó ese cosquilleo interior que ella sentía ahora, ese no querer lavarse la cara, ese ver su cara por todas partes?
Silvia no lo sabía, pero la madre adivinaba que su hija estaba llegando al final de la inocencia. Porque si le contaba todo lo que quería saber, todos los porqués, para la mayoría de los cuales no tenía respuestas, entonces rompería la fragilidad del huevo en el que había intentado criarla. Tal vez era el momento. Había llegado el momento de la revelación.
A vueltas con Brecht
Praga, 1938
—¡Hans, mira, mira! —dijo a la vez que entraba en tromba dentro de la habitación blandiendo unos papeles—. Han convocado un concurso desde el Ministerio de Educación para hacer una ópera infantil.
—Buenos días Adolf —le replicó tranquilamente el aludido desde el taburete frente a su piano.
—Pero Hans, esto se te dará de maravilla, y yo te haré la letra.
—Está bien, déjame ver qué traes.
La luz se colaba por la ventana del semisótano, bañando las partituras escampadas por el suelo. En el gramófono giraba un disco, pero no salía ningún sonido. Los surcos se habían acabado y la gruesa aguja bailaba sin propósito en el ancho círculo central.
—Justamente, yo también tengo algo que quiero enseñarte, recién traído desde Viena.
Se levantó y volvió a poner el cabezal de la aguja en el exterior del disco. Empezaron a sonar unos acordes suaves de arpa y de instrumentos de viento; luego se incorporaban los de percusión y se iba animando con los violines, con muchos contrastes y cambios de ritmo. Toda una orquesta siguiendo los acordes de algo muy delicado y, a ratos, súbitamente dramático. Adolf intentaba adivinar quién podría haberlo compuesto. Hans le sacó de dudas.
—Es la Novena Sinfonía de Gustav Mahler.
Adolf debería de haberlo adivinado. ¡Cómo no!, Mahler. Sabía que lo había influenciado mucho, que algunas de sus piezas habían sido consideradas por los críticos, por lo grotesco y la naturaleza aforística, deudoras del gran compositor austriaco nacido en Bohemia. Lo que a Adolf le gustaba de Hans era su visión humanística del arte, nada chovinista, y su actitud positiva, pese a su fuerte educación germana, hacia la nación checoslovaca. Los dos amigos se quedaron un rato escuchando los nuevos acordes. Hans Krasa no podía ser más distinto, físicamente, de su amigo Adolf Hoffmeister. Hans era delgado, de cara alargada, nariz prominente, ojos hundidos con bolsas acusadas bajo ellos y amplias cejas; labios finos, el inferior le colgaba ligeramente, y ceño fruncido. Adolf era más corpulento que orondo, con una cara más redonda y carnosa, nariz más pequeña, labios carnosos y una incipiente papada; una frente ancha. Sus caracteres tambiéndivergían: mientras Hans era más bien reservado, aunque amigable, Adolf era extrovertido y polifacético en extremo, un artista total. Él no soloera escritor, sino también poeta, pintor, caricaturista (no había político del país que no lo temiera), ilustrador de imaginación desbordante, escenógrafo, dramaturgo, profesor de arte, locutor de radio y periodista, político, diplomático y, finalmente, viajero impenitente, amante de la buena mesa y el buen vino.
Hans era solo músico y compositor, pero uno de los buenos. Pertenecía a una familia acomodada. Su madre era una judía alemana que, aunque viviera en Praga, había impuesto la lengua alemana en casa. A los seis años empezó sus estudios de piano y su padre, un prestigioso abogado checo, se dio cuenta de que estaba dotado para la música. A los diez años le compróun violín para ampliar sus horizontes. Unos años atrás había ganado el Premio Estatal Checoslovaco con su primera ópera.
La obra que debía presentarse no podía exceder de una hora ni tener más de tres actos. Debía ser hecha para niños y pensada para que pudiera estar representada también por niños. El libreto tenía que estar, claro está, en checo. A Hans le pareció un reto interesante. Estuvieron hablando un buen rato, pero Adolf veía a su amigo preocupado.
—¿Has oído las últimas noticias? Parece que lo de Austria ya está casi hecho.
—Bueno, no te creas todo lo que oyes. Al fin y al cabo, los austríacos siempre serán diferentes de los alemanes. No creo que se dejen intimidar por el pequeño cabo.
—No dejo de pensar que, si Austria cae, los siguientes seremos nosotros; y ya oyes lo que dice Hitler de los judíos.
—¡Bah! No te preocupes, no llegará la sangre al río, hombre.
Los dos habían nacido (con tres años de diferencia, Hans era el mayor) en una Praga que pertenecía al Imperio austrohúngaro, ese mosaico de pueblos, culturas y lenguas que no soportó la Primera Guerra Mundial y cuya implosión dio lugar a muchos nuevos países; entre ellos Checoslovaquia.
Los peores presagios de Hans se cumplirían poco después. El Anschluss,la anexión de Austria por parte del Tercer Reich, fue un hecho. Mientras, los dos amigos seguían reuniéndose. Hans había empezado a escribir la partitura y Adolf iba imaginando la historia. Desde el principio los dos habían estado de acuerdo que debía ser una ópera «educativa», una alegoría del momento que estaban viviendo y con un mensaje implícito. Una ópera para niños, pero no infantil.
Una semana después del Anschluss los dos amigos volvieron a quedar.
—¿Te gusta Brecht? —le preguntó Adolf a Hans.
—Pero cómo me preguntas eso, ¡pues claro que me gusta Brecht!
—Entonces ¿te acuerdas de la historia de Jasager1?
—Sí, claro, la ópera con música de Kurt Weill, la he visto dos veces. Me encanta cómo la música refuerza el gesto de los actores, lo subraya muy bien.
—No sé cuál de las variantes has visto tú. Yo vi la de la expedición que va en busca de una medicina.
—Sí, esa misma. El profesor entra en la casa del chico para despedirse antes del viaje y le pregunta por qué no ha ido a la escuela últimamente…
—Y el chico le dice que porque su madre está enferma —completó Adolf.
—Pero entonces la madre le pide al profesor que lleve al chico con él (el chico también quiere ir) —continuó Hans—. El profesor le dice que el viaje es muy largo y penoso y que tiene que quedarse en casa.
—Pero entonces el chico le recuerda que el viaje es para ir a ver un eminente médico que podría ayudar a su madre. Al final el profesor accede.
—En el segundo acto están de regreso cuando el chico confiesa al profesor que está enfermo. —Hans se paró en seco y miró a Adolf—. ¿No entiendo adónde quieres llegar?
—Seguimos, ya verás. Ahora viene la parte interesante, la lección que nos quiere enseñar Brecht. Los otros chicos han oído la confesión y le recuerdan al profesor que la estricta costumbre de la montaña exige que quienquiera que caiga enfermo sea arrojado al abismo. El profesor replica que también podría ser que la persona enferma pida el regreso de la expedición entera, con el enfermo o herido. Entonces le expone las dos opciones al chico, y este decide que sabía los riesgos y acepta su sacrificio porque no quiere que la expedición fracase por su culpa. Solo les pide una cosa: que los otros tres estudiantes llenen sus cantimploras con la medicina y la lleven a su madre; a lo cual acceden. Luego lo despeñan.
—Bárbara costumbre, ¿no te parece?
—Adolf, esa es la excusa de Brecht para decirnos que el verdadero mensaje de esta historia es que el individuo se sacrifica por el bien del grupo.
—¿Y bien?
—Bueno, pues creo que le tenemos que dar la vuelta.
—¿Cómo?
—Tiene que ser algo positivo. Partamos también de algo trágico, por ejemplo, una madre enferma. Creo que para que haya empatía de todos los niños han de ser dos los protagonistas, un niño y una niña. Pero apelemos a un valor como la solidaridad. Esta vez no es el individuo el que se sacrifica por el grupo, sino que es el grupo el que salva a los protagonistas porque se solidariza con ellos y los ayuda.
—Me gusta mucho tu idea. Pero conociéndote seguro que ya tienes pensado hasta la primera escena y todos los personajes que salen.
—Touché.Me conoces bien, querido amigo. Son dos hermanos, Anita y Pepito2. La réplica la dará un organillero que he pensado en llamarlo Brundibár (el abejorro).
PRIMER ACTO3
ESCENA I
Temprano por la mañana. Un niño y una niña andan por la calle. Otros niños los miran desde las ventanas.
CORO—. Queridos niños, estos son Pepito y su hermana Anita.
Hace tiempo perdieron a su papá
y ahora su mamá enferma en cama está.
PEPITO—. Todos me llaman Pepito, a mi padre hace tiempo perdí.
Vengo con mi hermana, Anita la podéis llamar.
Nuestra madre enferma en casa está,
en la cama debe descansar.
En un día frío vino el doctor
ANITA—. Era viejo y llevaba unas grandes gafas.
Junto a la cama de mamá se sentó,
con su fría mano su frente tocó.
PEPITO Y ANITA—. Y tras un momento, nos susurró:
no hagáis ruido. Leche y dormir
es lo que ella necesita.
A por leche hay que ir
enseguida debéis partir
CORO—. Leche y dormir
es lo que ella necesita.
A por leche hay que ir
enseguida debéis partir.
La primavera siguió trayendo noticias preocupantes. Los austríacos, por supuesto, refrendaron el Anschluss con el noventa y nueve por ciento de los votos. En Carlsbad, el partido nazi de los Sudetes celebraba su baño de masas clamando también por la anexión de un territorio donde vivían más de tres millones de alemanes. A finales de mayo, en las elecciones, obtuvieron la mayoría. Hitler concentró a sus tropas en la frontera. El ejército checo se movilizó. Había una calma tensa. Empezó el verano.
Hans y Adolf seguían trabajando. En la segunda escena la calle se llena de gente. Aparecen un heladero, un panadero y un lechero. Todos entran con sus carritos vendiendo sus mercancías. En las escenas siguientes toda la actividad gira en torno a ellos. Al final todos corren hacia el lechero para explicarle lo que los niños necesitan. El lechero se niega a dar la leche gratis. Anita y Pepito le suplican, su madre está enferma y necesita la leche. La quinta escena introduce al policía, el agente del orden, que deja claro cómo son las cosas: sin dinero no hay mercancía. Los niños se quedan meditando cómo podrían obtener dinero.
Adolf tenía muchos contactos en Alemania. Pertenecía a una familia acomodada que había hecho fortuna de forma honrada con el negocio hostelero. El hotel de Praga que llevaba el nombre de su familia era de los mejores de la ciudad. Unos amigos, judíos alemanes, le mantenían al corriente de todo lo que acontecía en el país vecino (que ahora ocupa una parte del que había sido el suyo). A finales de julio se crearon tarjetas de identidad especiales para identificar a los judíos alemanes. En agosto, todos los hombres judíos debían añadir«Israel» a su nombre; las mujeres «Sara». Empezó la segregación entre Arios y No Arios. No podían vivir juntos y, lo más grave y lo que estaba creando una gran incertidumbre entre sus amigos y allegados: podían ser desalojados de sus casas, de sus pisos, sin previo aviso y sin derecho a compensación alguna.
Mentira piadosa
Silvia quería saber, y su madre no quería que supiera porque no quería que sufriera. La había educado en la burbuja de la ignorancia de ciertas cosas que —sabía— descubriría tarde o temprano, pero —pensaba— mejor que fuera tarde; que la vida, a su debido momento, se encargaría de enseñarle aquello que ella prefería ocultar. Marta quería dejar a la candorosa princesa en su pedestal tanto tiempo como fuera posible, hasta que un príncipe viniera a quitársela de sus manos y emprendieran el vuelo en una nube que le impidiera ver la otra parte de la realidad, la que ella había conocido y no quería contar. La verdad siempre duele. Marta veía a Silvia tan frágil que quería ahorrarle la tristeza, quería mantener en ella la sonrisa que tanto le recordaba a su padre y la visión esperanzada e ilusionada del futuro. Pero la «vida» se estaba abriendo paso con la fuerza que la primavera imprime a los capullos y, tal vez, ese «debido momento» había llegado. Al fin y al cabo, no podían elegirse los momentos, ni ese ni los otros que a ella le hubiese gustado olvidar. La adolescencia le coge a uno desprevenido. A la madre, acostumbrada a leer cuentos a su hija todas las noches, las preguntas de Silvia la arrollaron de repente como un coche de caballos desbocados. Y Silvia, con su cosquilleo todavía en los labios, con ese mirar limpio y directo, con su timidez de colegiala, con ese cuerpo de mujer recién estrenado, queriendo saber. De la misma manera que había siempre un momento para la primera vez, para la pronunciación de esos verbos sencillos de forma, pero impronunciables de hecho y que Silvia había experimentado; de la misma forma que hay siempre un primer beso, hay también un instante en el que decidimos empezar a mentir. Silvia quería saber y Marta no quería contarle la verdad, porque hay verdades que cuestan mucho más ser enunciadas que los tiempos verbales de la lengua más compleja del mundo, mucho más que conjugar el verbo amar por primera vez.
—Tu padre era médico, ya lo sabes. Cuando tú tenías dos años, él fue propuesto para una misión humanitaria en Etiopía y nunca volvió de allí.
—Pero tú siempre has dicho que no se sabía qué le había pasado. ¿Está muerto, mamá? ¿Está muerto y no has querido decírmelo nunca? Mamá, yo sé cómo se engaña a los niños cuando se habla de la muerte y se les dice que alguien está de viaje, que se ha ido muy lejos y que no volverá. Mamá, ya soy mayor, tengo derecho a saber si de verdad está muerto.
—No, simplemente ha desaparecido. No se sabe nada de él desde hace años. Nadie supo decirme nunca qué le había pasado. Silvia —lo pronunciaba con dulzura y cansancio a la vez—, no pienses más en ello, no podemos hacer nada.
—No entiendo cómo no has hecho todo lo posible por saber qué pasó.
—Lo he hecho, créeme, lo he hecho, hija.
—No sé, mamá, si te importaba, si lo querías tanto, ¿por qué no fuiste hasta allí y lo buscaste por todas partes?
—Tú eras muy pequeña aún, no podía dejarte sola con la abuela. Además, no podía ir así como así, hacían falta permisos especiales. Eso lleva tiempo. Tenía que cuidar de ti.
—Tenías que cuidar de mí, tenías que cuidar de mí —repitió con un cierto desprecio.
Ella era la excusa, el motivo por el cual su madre no se había atrevido a investigarinsitulo ocurrido. Seguro que si uno quería ir a Etiopía podía lograrlo. Si Karel desapareciera así, ella buscaría todos los rastros, todos los indicios por mínimos que fueran hasta dar con la pista que la llevara hasta él porque él era como una parte de ella sin la cual ya no podría vivir ysu suerte era la suerte de los dos. No entendía. De repente no comprendía cómo su madre podía decirle simplemente que a su padre se lo había tragado la faz de la tierra. Era insoportable no saber si realmente estaba muerto (con lo cual una se hacía a la idea de que no volvería a verlo, e imaginaba que su muerte había tenido algún tipo de sentido. Podía, por lo menos, idealizarlo como alguien que había tenido que cumplir una misión superior, una buena causa y había dejado la vida en el empeño. Podía imaginarlo así); o si todavía estaba vivo, pero por alguna razón no podía o no quería volver (razón por la cual Silvia prefería considerarlo muerto o, mejor dicho, eso era lo que hasta ese momento había preferido, obviando la pregunta, la incómoda pregunta evitada durante muchos años porque, tal vez, la respuesta de su madre, si la había, podía desilusionarla). Podía suponer que su padre no había vuelto porque no quería verla a ella o a su madre. Silvia nunca había cuestionado la ausencia de su padre, pero ahora todo era distinto, prefería saber la verdad a tener al padre por muerto si realmente no lo estaba. Pero su madre dejaba demasiadas dudas.
Crecer es preguntar sobre aquello cuya respuesta no queremos conocer porque puede hacernos daño.
Aparece Brundibár
Praga, otoño de 1938.
En la escena sexta aparece el organillero, que llega tocando. La gente echa monedas en la gorra de Brundibár. Los dos niños se preguntan por qué, si no vende nada, la gente le da dinero. El policía les explica que a la gente le gusta la música y les pone de buen humor. Los niños deciden cantar algo, para que la gente también les dé monedas a ellos.
Cantan una canción sobre gansos. La gente parece indiferente; solo siguen echando monedas en la gorra de Brundibár. ¿Tal vez la canción solo guste a los niños?, se preguntan Anita y Pepito; seguramente el sonido del organillo no deja que la gente los oiga, concluyen. Los dos se acercan al organillero y van tarareando su música y bailando de forma burlona a su lado. La gente se molesta. La heladera llama al policía y todos acusan a los dos niños de estar molestando. El policía les advierte que está prohibido pedir dinero en la calle y que no los quiere ver por allí. Brundibár los trata de mendigos y los persigue hasta que ellos, asustados, abandonan la escena.
29 de septiembre. Conferencia de Múnich. Los ministros de exteriores de Francia y Alemania «regalaron» los Sudetes a Hitler para evitar una guerra. Checoslovaquia quedó desmembrada. Si alguna vez su presidente o su Gobierno habían tenido la intención de resistir, después de perder la mayor parte de su industria y su red de fortificaciones en el tratado, ya era imposible.
—Mira la foto, Hans, Adolf Hitler se pasea por Carlsbad y una muchedumbre con el brazo en alto casi no le deja pasar. —Adolf le enseñaba el periódico con la foto en la portada.
—¿Tú crees que acabará llegando a Praga?
—No te quepa la menor wduda, solo es cuestión de tiempo.
—Nosotros debemos seguir trabajando, ¿qué otra cosa podemos hacer?
—Las maletas, por ejemplo. —Hans lo miró con ojos de incredulidad—. Bueno, no ahora mismo. Vamos a seguir trabajando —concedió Adolf—. Tenemos una ópera infantil que terminar.
ESCENA VIII
BRUNDIBÁR—. ¡Niños entrometidos, qué fastidio!
Ya os enseñaría yo modales, ya, si vuestro padre fuera:
educación, respeto y honor.
Niños, ¡no causéis problemas!
Donde yo mande, vosotros sin molestar.
Este es mi reino.
Yo soy el zar, el organillero Brundibár.
Cuando yo toque y dé vueltas a esta manivela,
¡cantad conmigo, no hagáis follón!
¿Que no os gusta mi manera de hacer música?, pues
¡fuera de aquí! Si no, al público espantaréis.
¡En esteshowla estrella yo soy! ¡El organillero Brundibár!
Brundibár termina de tocar y se va con su dinero. La gente se dispersa, el anochecer se acerca. Anita y Pepito aparecen detrás de un barril.
ANITA—. Pepito, ¿qué podemos hacer?
PEPITO—. Al menos ya se ha marchado.
ANITA—. Es tan tarde y tengo tanto sueño.
PEPITO—. Todas las sombras asustan.
ANITA—. Cae la noche. ¡Da tanto miedo!
PEPITO—. Tal vez veamos a un hada buena, si nos quedamos aquí hasta el amanecer.
ANITA—. ¿Tú crees que encontraremos a un cervatillo?
PEPITO—. Siéntate, Anita, coge mi mano, en este banco la noche pasaremos.
ANITA—. Tengo miedo de Brundibár.
PEPITO—. Bueno, eso ya es otra historia.
ANITA—. Tal vez hemos ido demasiado lejos.
PEPITO—. Ahora estará roncando.
ANITA—. Me preocupa. Mi débil voz suena como una disculpa.
PEPITO Y ANITA—. Con nuestras voces tan poco potentes nunca podremos igualar la de ese organillo.
¡Tan solo somos dos!
ANITA—. Muchos más haríamos jaleo.
PEPITO—. A muchos más hemos de buscar.
El orfanato judío de Praga se encontraba en la calle Belgická, en Vinohrady. Se había abierto en 1898. En realidad, no era estrictamente un orfanato: había allí también niños que no eran huérfanos, sino que, simplemente, eran niños a los que sus padres no podían cuidar porque no tenían los medios económicos para hacerlo. Llevarlos al orfanato era una manera de garantizarles desayuno, almuerzo y cena. Aunque a finales de 1938 Checoslovaquia seguía existiendo y los judíos no habían sido discriminados y apartados de la vida pública como en Alemania y en los anexionados Sudetes, el antisemitismo estaba empezando a hacerse notar entre la población checa. Muchos judíos empezaban a perder sus trabajos. El orfanato solo tenía niños. Las niñas estaban en otro edificio de la ciudad.
Hans era amigo personal del director, Moritz Freudenfeld (se llamaba Ota, pero todos sus amigos le llamaban Moritz), y fue a verlo con la idea de poder hacer una selección de niños para la ópera que estaba componiendo.
Encontró a Moritz en su despacho del primer piso.
—Te veo preocupado —le dijo nada más sentarse frente a él. Moritz estaba enfrascado en la lectura de un periódico. Era temprano y Hans no se había parado por el camino a comprar el diario, como hacía otras veces.
—Es el fin —le dijo seriamente, levantando la vista del papel extendido en su escritorio—. Ayer, en Alemania, hubo un ataque organizado contra los comercios de judíos. Rompieron todos los escaparates, quemaron las tiendas. No se sabe cuántos pueden haber resultado heridos o muertos.
—¿Dónde?
—Por todas partes. El reportero habla de muchas ciudades.
—Moritz, eso aquí no pasará —Moritz se levantó mirándolo fijamente.
—Ven conmigo, Hans.
Bajaron hasta la planta baja, donde se encontraba el comedor. Estaba llena de niños con su cuenco de peltre que esperaban el potaje. A Hans no le costó ver lo que su amigo quería decirle. Allí había muchos más niños que sillas dispuestas a lo largo de la larga mesa.
—Cada día nos llega alguno. Casi no damos abasto. ¿Ves aquel niño rubio de allí? —Señaló a uno que estaba sentado hurgándose con el dedo meñique la nariz—. Se llama Hanuš. Su madre lo dejó aquí hace dos meses (por lo visto los padres se divorciaron), dijo que no podía darle lo que necesitaba. Resulta que sus abuelos eran de la nobleza, hasta tenían un castillo aquí en Bohemia, ¿te lo puedes creer? ¿Qué desesperación puede llevar a una madre a entregar su hijo a unos extraños?
Volvieron a subir al despacho. Solo era una primera visita y quería saber qué le parecía la idea a Moritz. Pero también quería proponerle otra cosa. Moritz tenía un hijo, Rudolf, Rudi, que era un joven músico muy prometedor. Había pensado en él para dirigir la pequeña ópera.
Donde la ciudad pierde el nombre
Karel no estaba interesado en la historia ni en ninguna otra cosa que su madre pudiera enseñarle. Hacía tiempo que había encontrado en la música su forma de expresión. Su madre no comprendía cómo se había ido distanciando de ella. Tal vez le echaba la culpa de no tener padre, algo que ella había considerado innecesario pero que ahora se le antojaba como un gesto egoísta. Querer tener un hijo como si de una posesión se tratara. Y era obvio (ahora lo era, antes no) que todo había sido mucho más difícil de lo que ella se había imaginado. En los últimos años, cuando Karel ya había salido de la infancia, no era fácil hablar con él. De alguna manera su cuerpo era distinto y no permitía que le viera desnudo en ningún momento. Ahora no recordaba cuándo había sido la primera vez que lo vio turbado ante su mirada de madre, que había dejado de serlo para ser la de una mujer. Debió ocurrir así, de repente. Un día cierra con pestillo la puerta del cuarto de la ducha y se lleva la ropa dentro para vestirse allí, incluso dándole vergüenza salir, el torso desnudo, con la toalla enrollada a la cintura. Hacía un tiempo que había comenzado a afeitarse y ella no había sabido cómo decirle que lo hiciera, como tampoco se había atrevido a comentarle nada la primera vez que las sábanas estaban manchadas de un líquido espeso y amarillento. En esos momentos hubiera deseado que Karel hubiera tenido un padre, el que ella siempre le negó porque quería tener un hijo, pero no tener que soportar a alguien que estuviera a su lado para decirle lo que tenía que hacer, cuando ella no aguantaba a nadie durante mucho tiempo; para que dependiera de ella, o ella de él, que, en definitiva, iba en contra de sus principios de libertad. Claro que esto era lo que ella le contaba a él, esperando que su hijo se creyera esas razones. Le ocultaba los verdaderos motivos, los que no podía confesarle. Se daba cuenta de que, en realidad, el pretender que él fuera como ella quería que fuera era una coartada para su propia libertad. Querer que él se sintiera libre no era más que una excusa para justificar que ella saliera todas las noches que quisiera, dejándolo solo, pensando que ya era lo bastante mayor para que no la necesitara.
Ahora Karel la rehuía como a alguien que no puede entenderle. Demoraba su llegada a casa, salía por la noche a los descampados cercanos donde se reunía con chicos de su edad (las chicas no solían participar en esos encuentros) de los que aprendía casi todo lo que le interesaba entonces: se emborrachaba con vodka en algunas ocasiones; intercambiaba revistas pornográficas (que empezaban a circular por el país tras su reciente apertura) que luego veía a escondidas en su habitación y las ocultaba después entre el colchón y el somier; ponían a parir a los profesores; hablaban del sexo imaginado (pocos se habían iniciado en él y los que lo habían hecho, obviamente, fanfarroneaban al respecto y eran el centro de la curiosidad y la admiración). No compartía, sin embargo, el gusto musical de sus colegas; ni podía confesarles, para no ser un descastado y el blanco de sus burlas, que se había enamorado; máxime cuando su aspecto físico (pelirrojo de cabellos rizados, pecoso, alto y corpulento) ya era singular. No explicaba a su madre nada de lo que hacía. Su madre se sentía culpable de lo que le pudiera pasar a él y se preguntaba en qué había fallado, dónde había estado el inicio de la fractura. Ella había callado cuando hubiera debido hablar. A lo mejor, aún no era demasiado tarde. Ella también podía desvelarle algunos de los secretos de la vida, aunque fuera mujer, siquiera para decirle cómo son las mujeres, aquellas a las que a partir de ahora iba a desear. Pero su madre había callado durante demasiado tiempo y Karel ya era un hombre con la cabeza de un niño, y el silencio entre los dos se iba haciendo más y más espeso y cuanto mayor es el silencio, más difícil es romperlo. Ella podría haber dicho;«Karel, cariño, ven un momento, quiero hablar contigo», pero no lo había hecho. En vez de eso, también ella, se había ausentado cada vez más de casa, había pasado muchas noches fuera sin que le dijera a Karel dónde ni con quién, sin que este le preguntara nada. Karel se había acomodado al silencio, había aceptado el hecho de que algo había cambiado en su relación con su madre y tampoco él había dicho «Mamá, no sé qué me pasa. Lo siento mamá. No creas que no te quiero». El silencio es como una hoja en blanco esperando ser escrita, basta con enunciar una palabra. La voz humana es contagiosa, basta con decir algo, aunque no tenga sentido, para que el otro sepa que existes. Para Karel, su madre había dejado de existir.
El barrio de Chodov está al sur de la ciudad. Es uno de esos barrios construidos durante el periodo del llamado «socialismo real», cuando se intentaba construir el mayor número de viviendas posible en el mínimo tiempo. El resultado eran apartamentos pequeños en edificios calcados unos de otros, donde solo la disposición espacial los diferenciaba. Algunos estaban en paralelo, otros en perpendicular, pero lo cierto era que resultaba fácil confundirlos, tan fácil que, para poder identificarlos con rapidez, se tuvieron que pintar unas marcas en las fachadas: una diana de color blanco y azul, un cuadrado, un círculo con una línea quebrada, etcétera. Barrios como ese había varios en Praga. Enormes ciudades dormitorio dispersas en un vasto territorio que rodeaba a la ciudad antigua, la única que parecía seguir unas pautas ordenadas, un trazado urbanístico con un propósito. Los barrios del periodo socialista daban fe de la falta de especulación del suelo: grandes territorios de campos baldíos que en algún momento pretendieron ser jardines entre edificios de tonos grises, de ausencia de color; anchas calles con oxidadas farolas y aceras casi inexistentes, con parches de pavimento aquí y allá como obedeciendo a un plan azaroso o, más bien, a un deterioro irremediable. La funcionalidad es evidente, sin ninguna concesión a la estética, a la belleza. Es curioso como situarse en un extremo del pensamiento hace que se llegue a situaciones absurdas, que se fabriquen cosas monstruosas, aun pensando en un pretendido «hombre nuevo». Este urbanismo recuerda al enfrentamiento de moros y cristianos donde los cristianos no se lavaban porque eso era hacer lo mismo que hacían los moros, para quienes el agua representaba la vida y efectuaban abluciones diarias antes de la oración. Una cosa era ir en contra de los concursos de belleza del mundo «capitalista» que convertían a la mujer en un objeto y otra bien distinta era extrapolar eso a toda belleza, anulando su posibilidad en el paisaje urbano. Pero los arquitectos de la época no estaban para veleidades de ese tipo.
Por la noche todo era mucho más mágico, porque el barrio parecía una constelación de luces, puntos titilantes en las gélidas noches de invierno. Miles de ventanas iluminadas, desprovistas de cortinas en su mayoría, que representaban el circo cotidiano de la vida. Solo entonces tenían sentido esos bloques de hormigón pelado donde Karel creía ver una sinfonía silenciosa a través del cristal de su propia ventana también iluminada. Se sentía menos solo porque si veía luces quería decir que alguien había encendido esas luces, que alguien estaba detrás de los cuadrados de los marcos de las ventanas, decenas, cientos, miles de personas en el diario ritual de preparar la cena, ver la televisión, leer, jugar, amar, gritar. Hiciera lo que hiciera seguro que había alguien ahí afuera, cerca de él, que estaría haciendo lo mismo. Era reconfortante esa idea. Por lo menos estaba seguro de que Pavel y Milan, sus amigos del vecindario, estaban en alguno de esos puntos alumbrados haciendo más o menos las mismas cosas. Se sentía incómodo porque también se le ocurría que había cosas que tenían que ser distintas, que en la multiplicidad de esas viviendas, iguales en su apariencia externa, pasaban cosas muy diversas; que en una de ellas una pareja joven con dos niños de corta edad estaría en una mesa intentando alimentar a los pequeños; que en otra un hombre solo de mediana edad cocinaría en camiseta; y en otra más, dos ancianas harían ganchillo mientras un joven estudiaría en la ventana de al lado y otros estarían frente al televisor un poco más allá. Se preguntaba cuántos tocarían la flauta o cualquier otro instrumento y a qué determinada hora lo harían. Pero la pregunta que le asaltaba sin cesar y que le causaba un cierto rubor era cuántos, al apagar la luz, se meterían en la cama o se quedarían sentados a oscuras reflexionando sobre el día o acariciando a su pareja; cuántos, en definitiva, no se irían a dormir aunque se fueran a la cama y, como él, se masturbarían cada noche; y si se masturbaban, en qué pensarían al hacerlo. Karel veía, con los ojos abiertos como platos, el exuberante cuerpo de alguna de las mujeres que aparecían en las revistas que, a escondidas, le pasaban sus amigos.
Cuando Karel pensaba en Silvia no había en él, sin embargo, ningún asomo de lascivia. Imaginaba su rostro hermoso o la gracilidad de sus gestos. Nunca la desnudaba en sueños. No podía. Era como si el sexo y el amor (o comoquiera que se llamase eso que le llevaba a pensar en Silvia a todas horas, a desear verla, estar con ella) estuvieran disociados en su mente. Le llegaba una comezón desde la entrepierna que tenía que aliviar de alguna manera, pero eso no tenía nada que ver con la cálida hinchazón del pecho que le llevaba a suspirar por la muchacha. Le parecía que pensar en ella de forma obscena sería traicionar la pureza de su cuerpo y la de los sentimientos de él hacia ella. Tal vez era aún muy joven para entender que se puede desear a alguien sin amarlo, pero no se puede amar a alguien sin desearlo también; que el amor espiritual y el carnal pueden fusionarse en uno.
Oyó la llave al girar en la cerradura de la puerta del piso y adivinó que sería su madre. Se apartó de la ventana y la esperó con la espalda apoyada en el gastado y descolorido papel con motivos geométricos que cubría la pared de la pequeña sala de estar.
—Hola cariño.
Las muestras de afecto de su madre lo incomodaban. No sabía por qué, pero le producían un cierto rechazo y se sentía incapaz de responder. Tal vez fuera porque ahora ya era un hombre y empezaba a ver que su madre no era solo su madre, sino que era también una mujer y que sabía muchas cosas de su madre, pero muy pocas de la mujer que era y que había sido.
Le pasó una mano por el cabello y él se apartó instintivamente, sin dejarse hacer, visiblemente molesto.
—No sé qué te pasa últimamente hijo, ya no me cuentas nada como antes solías hacer. Te entusiasmaba todo y te faltaba el tiempo para contarme qué habías hecho en la escuela o qué habíais ido a ver en la excursión del día… En fin, no sé, no te veo contento como antes.
—No es nada, mamá, estoy bien. No te preocupes. —Karel se separó de la pared y se sentó en una silla junto a la mesa cubierta con un hule de plástico gris. Su madre se sentó frente a él.
—Sabes que no he ocultado nunca nada y que me podías contar todo. No sé si tienes algo que contarme, pero yo sí.
—Ya, seguro que me interesa muchísimo —lo dijo con un desdén tal que él mismo se sorprendió de cómo podía hablar así a su madre. Ella (y eso era cierto) siempre había sido sincera con él.
—¡Karel! —Dio un golpe a la mesa con la palma de la mano—. ¿Por qué me tratas así? ¿Qué te he hecho yo? Vamos, dime qué te pasa.
Pero Karel no sabía qué le pasaba, no quería reconocer que había un sentimiento nuevo aflorando en él y, sobre todo, no quería compartirlo con su madre o, tal vez, no sabía cómo hacerlo. Así que solo se le ocurrió desviar la atención.
—¿Por qué ya no habrá más consagraciones de la patria socialista?





























