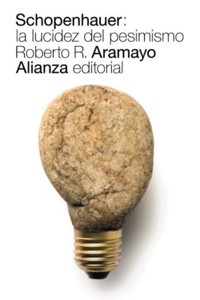Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shackleton Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Filosofía
- Sprache: Spanisch
Alguien dijo que al siglo XVIII se lo podría recordar como «el Siglo de Voltaire», algo que no resulta difícil de conceder porque Voltaire forma parte del escaso elenco de pensadores que modeló la visión de los peligros y amenazas que acechan actualmente a nuestra sociedad y que participó en todos los combates de su tiempo contra el fanatismo. Su naturaleza, temperamento y convicción hacían de él un insumiso incapaz de callarse ante una injusticia, una crueldad o un abuso de poder. Ese apabullante activismo le convierte en un ancestro de los intelectuales comprometidos pasados, presentes y futuros. Voltaire mismo, no ya sus obras, constituye un símbolo contra la intolerancia, un estandarte que puede blandirse contra todo tipo de supersticiones y prejuicios, tan bien ridiculizados hasta el paroxismo por su prodigiosa ironía. Su mejor legado es el de habernos enseñado a reírnos, a esbozar una sardónica sonrisa ante situaciones manifiestamente mejorables, a reivindicar ferozmente los agravios con la fuerza de una mirada satírica. Hoy más que nunca sigue siendo necesario revisitar el pragmatismo y el sentido común de Voltaire, y volver a reivindicar que cualquiera puede tener las convicciones o los credos que prefiera, siempre que no pretenda imponerlos a los demás como un dogma indiscutible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VOLTAIRE
VOLTAIRE
La ironía contra el fanatismo
ROBERTO R. ARAMAYO
Voltaire
© Roberto R. Aramayo, 2015
© de esta edición actualizada, Roberto R. Aramayo, 2022
© de esta edición, Shackleton Books, S. L., 2022
@Shackletonbooks
www.shackletonbooks.com
Realización editorial: Bonalletra Alcompas, S.L.
Diseño de cubierta: Pau Taverna
Diseño de tripa y maquetación: Kira Riera
Conversión a ebook: Iglú ebooks
© Fotografías (las referencias son a las páginas de la edición en papel): Todas las imágenes son de dominio público, a excepción de Keystones/ Getty Images (p. 11) y archivo del autor (p. 102).
ISBN: 978-84-1361-206-5
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento y su distribución mediante alquiler o préstamo públicos.
Índice
A Javier Muguerza y Fernando Savater, por el compromiso intelectual de su disidencia.
Los hombres solo delinquen cuando perturban a la sociedad; perturban a la sociedad tan pronto como caen en las garras del fanatismo; en consecuencia, si los hombres quieren merecer tolerancia, deben empezar por no ser fanáticos.
Voltaire, Tratado sobre la tolerancia
Cuando observamos fenómenos como el recrudecimiento del fundamentalismo, los horrores del fanatismo religioso, el gravísimo peligro que el empecinamiento de la intolerancia política supone para todo el mundo, hemos de concluir sin duda que todavía podemos sacar provecho del ejemplo de lucidez, agudeza, honestidad intelectual y coraje de Voltaire.
A. J. Ayer, Voltaire
Voltaire, o la invención del intelectual mediático
Voltaire encarna la figura del intelectual comprometido, un papel que representará a la perfección, hasta el punto de confundirse a la persona con el personaje, poniendo en juego todo su prestigio como hombre de letras dotado de un notable reconocimiento por sus obras, para denunciar las injusticias y los abusos de poder. Esto por desgracia ya no está muy de moda o, al menos en Europa no lo está tanto como lo estuvo desde la época del propio Voltaire hasta mediados del siglo pasado, cuando los intelectuales acostumbraban a tomar partido y sus obras o su activismo pretendían transformar la realidad político-social, como sería el caso, por ceñirnos a Francia, de Jean-Paul Sartre o Albert Camus. Hoy en día el acceso del intelectual a los medios de información de masas comporta el precio de la manipulación y distorsión de la propia voz, absorbida por códigos difícilmente compatibles con el pensamiento.
En un texto titulado La invención del intelectual, Fernando Savater señala con mucho acierto que la gran hazaña de Voltaire será la de inventar lo que hoy llamaríamos «intelectual mediático». A pesar de no existir por entonces el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación que ahora conocemos, Voltaire sería lo más parecido a un intelectual «mediático» por su maestría en saber llegar a esa «opinión pública» que por entonces se estaba formando gracias a las gacetas, los libros y la correspondencia.
Lo cierto es que Voltaire manejó los medios de comunicación de su época como nadie más lo supo hacer. El erudito académico tiende a comunicarse únicamente con los círculos de su gremio y más bien le molesta verse obligado a divulgar sus conocimientos, de la misma manera que los creyentes se sienten en comunicación directa con su divinidad o sus correligionarios, pero el intelectual necesita llamar la atención del público sobre lo que quiere decir, tiene que ser capaz de seducir a los demás, porque afortunadamente no se trata de un público cautivo sino voluntario. La lectura de Voltaire nos transmite la sensación de hallarnos ante un gran comunicador dotado de una enorme capacidad para ganarse al público. Es obvio que carece de la elocuencia musical de Rousseau, pero a cambio sabe captar la benevolencia del lector con una envidiable habilidad y soltura. La célebre anécdota de Newton descubriendo la ley de gravedad al caerle encima una manzana del árbol bajo cuya sombra reposa se le ocurrió a… Sí, lo han adivinado. La ocurrencia fue de Voltaire, quien presuntamente habría escuchado contar ese relato a una hermana de Newton, aunque quizá también se inventara incluso esto mismo, con el fin de adornar con una sabrosa anécdota una biografía intelectual excesivamente sobria.
Retrato de François-Marie Arouet (1694-1778), más conocido como Voltaire, realizado por Quentin de La Tour.
Curiosamente, si Voltaire hubiera muerto a los sesenta años, casi no se le recordaría en absoluto, pese a que algunas de sus obras hicieron que se le tildara en su momento como un nuevo Homero o un nuevo Virgilio, dado el aprecio que alcanzó su poema épico titulado la Henriade sobre Enrique IV, aquel rey de Navarra que se convertiría al catolicismo para acceder al trono de Francia porque «París bien vale una misa», otra ocurrencia tan inolvidable como lo de la manzana newtoniana. En realidad, igual que se habla del primer y el segundo Wittgenstein para diferenciar dos etapas muy diferentes de su trayectoria, representadas respectivamente por el Tractatus y las Investigaciones filosóficas, también cabría hablar de cuando menos dos Voltaire muy diferentes: el exitoso dramaturgo y el autor de cosas tales como Tratado sobre la tolerancia, siendo así que hoy en díael segundo nos interesa mucho más que el primero.
Durante las dos últimas décadas de su vida, Voltaire se consagró a expandir por Europa bajo distintos pseudónimos un rosario de escritos que fueron desaprobados, prohibidos e incluso quemados, liderando campañas a favor de las víctimas de los atropellos judiciales y sabiendo movilizar con su pluma una opinión pública que comenzaba a tenerse en cuenta. Voltaire participó en todos los combates de su tiempo contra el fanatismo, porque su naturaleza, temperamento y convicción hacían de él un insumiso incapaz de callarse ante una injusticia, una crueldad o un abuso de poder.
Ese apabullante activismo le convierte en un ancestro de los intelectuales comprometidos pasados, presentes y futuros. Voltaire mismo, no ya sus obras, constituye un símbolo contra la intolerancia, un estandarte que puede blandirse contra todo tipo de supersticiones y prejuicios, tan bien ridiculizados hasta el paroxismo por su prodigiosa ironía. Su mejor legado es el de habernos enseñado a reírnos, a esbozar una sardónica sonrisa ante situaciones manifiestamente mejorables, a reivindicar ferozmente los agravios con la fuerza de una mirada satírica. Siempre nos quedará la catarsis del ingenio ante la estulticia de unos estereotipos alienantes. Toda la vida de Voltaire es un combate contra las infamias; de ahí su celebra divisa Écrasez l’Infâme! (¡Aplastad al infame!), que se ha convertido en un emblema para quienes optan por practicar la disidencia y no seguir al abanderado, por emplear la expresión consagrada por George Brassens en su canción La mala reputación.
Alguien dijo que al siglo XVIII se lo podría recordar como «el Siglo de Voltaire», siendo esto algo que no resultaría muy difícil de conceder. Voltaire no suele figurar en los planes de estudios filosóficos y la filosofía académica desprecia su pensamiento por falta de rigor. Eso dice muy poco a favor de la filosofía oficial, porque Voltaire forma parte de un escaso elenco de pensadores que modelaron la visión de los peligros y amenazas que acechan actualmente a nuestra sociedad. No hace falta haber leído a Platón, Epicuro, Rousseau, Marx o Freud para estar imbuido de sus ideas, que forman parte de nuestro acervo cultural. Y eso mismo sucede con Voltaire. Su filosofía forma parte de nosotros mismos, aunque no seamos conscientes de ello, tal como sucede con el pensamiento de Diderot, otro nombre injustamente menospreciado por las estanterías de nuestras bibliotecas filosóficas. Nos encontramos ante un polígrafo que versificaba con una pasmosa facilidad, que escribió poemas épicos, dramas y comedias, cuentos e incluso un relato de ciencia ficción avant-la-lettre titulado Micromegas, mas no sesudos y oscuros tratados filosóficos. Ni falta que hacía. Se hubiese aburrido soberanamente.
Algo compartido por todos los pensadores ilustrados en general y los apodados philosophes o enciclopedistas muy en particular es que, como bien dice Cassirer, asocian siempre la teoría con la práctica, no separan nunca el pensar del actuar y creen poder traducir directamente uno en otro, confirmando mutuamente su validez. Fueron muy conscientes de que su cosmovisión podía remodelar el statu quo. El propósito de Diderot con la Enciclopedia era contribuir a cambiar el modo común de pensar, entendiendo por tal el entregarse acríticamente a los estereotipos y dejarse guiar por ellos. Un afán que suele caracterizar a los filósofos del siglo XVIII es fomentar el reflexionar por cuenta propia, ese «pensar por uno mismo» que Kant convertirá en lema de la Ilustración. Si algo une a todos los filósofos de la Ilustración es que se consideran a sí mismos defensores de los derechos humanos y pretenden mejorar la realidad mediante sus planteamientos e ideas, al margen de la idiosincrasia de cada cual. Desde luego, esto vale señaladamente para Rousseau y Kant, así como también para Diderot y Voltaire.
Entre muchas otras cosas, Voltaire presenta un enorme interés por estar siempre a caballo entre dos mundos. Es un puente entre el Antiguo Régimen y la Revolución francesa, entre la burguesía emergente a la que pertenecía y la nobleza de rancio abolengo a la que frecuentó. Sin ser ateo como Diderot, su deísmo no le impidió combatir
la superstición y los dogmas de un catolicismo trasnochado. Su proverbial pragmatismo le permitía absolverse de buscar respuestas para preguntas incomprensibles. Para disfrutar de su independencia, amasó una notable fortuna y desde esa posición privilegiada ofició como paladín de las víctimas de cualquier injusticia. Voltaire fue encarcelado en La Bastilla, la prisión que tomaron los revolucionarios franceses, y llegó a ser chambelán del rey de Prusia.
Voltaire se inventó a sí mismo y, como buen dramaturgo, fue escribiendo una y otra vez el guión de su propio personaje, pues no en vano su vida transcurrió entre bambalinas, sus casas disponían de un teatro y en más de una ocasión él mismo interpretaba uno u otro papel escrito por él. Incluso su nombre es inventado y no deja de ser un anagrama con cierto halo de misterio, ya que hay varias hipótesis al respecto. En fin, vayan a su rincón favorito y pónganse cómodos, porque la representación está a punto de comenzar.
Itinerarios topobiográficos de un personaje literario
«Movilicé a todas las conciencias ilustradas de Europa: si se han de cometer injusticias, impidamos que nunca más sea en silencio.»
Voltaire enEl jardín de las dudas, de Fernando Savater
Nacido en París, o en algún otro lugar…
En lo tocante a sus respectivos relatos autobiográficos Voltaire y Rousseau, dos de los pensadores más influyentes de su época, no dejaron de tomar caminos muy diferentes, como en casi todo, aunque compartieran muchas de sus metas y acabaran enterrados uno frente al otro en el Panteón de París. El caso es que, mientras que Jean-Jacques Rousseau dedicó buena parte de su obra a hablar de sí mismo y así lo hace en sus Confesiones, en las Ensoñaciones de un paseante solitario y en los Diálogos titulados Rousseau, juez de Jean-Jacques, por el contrario, Voltaire guarda bajo siete llaves los secretos de su privacidad y casi nunca habla de su vida personal, salvo para crear confusión, como hizo sin ir más lejos con la fecha de su nacimiento.
François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, fue bautizado en París en la iglesia de San Andrés de los Arcos el 22 de noviembre de 1694. Esta partida de bautismo es el único dato fidedigno sobre su venida a este mundo. En principio habría nacido en París un par de días antes de su bautismo, pero él mismo hizo circular la leyenda de que su madre habría dado a luz en la casa de campo de Châtenay el 20 de febrero de ese mismo año. Su fragilidad parecía presagiar una muerte infantil más, algo muy frecuente en la época, como testimonia el hecho de que de sus cuatros hermanos tan solo dos llegaran a la edad adulta. Sin embargo, la frágil criatura no falleció y decidieron bautizarlo cambiando su fecha de nacimiento, tras haber tratado de ocultar el escándalo de un embarazo fuera del matrimonio… Voltaire siempre conservaría esa mala salud de hierro, hasta cumplir nada menos que ochenta y cuatro años.
En definitiva, Voltaire alentaba la idea de ser un bastardo y presumía de que su padre podría haber sido un tal Rochebrune, porque su madre habría preferido a un hombre de ingenio que además era mosquetero, para consolarse de su triste existencia junto al notario que tenía por marido y que dio su apellido a Voltaire. Este fantaseaba con una presunta bastardía que no dejará de endosar a uno de sus personajes más emblemáticos, Cándido, inventándose además la leyenda sobre un presunto progenitor, de la misma manera que más tarde acuñaría su propio nombre. Quien fue bautizado como François Marie de Arouet decidió ser conocido como Voltaire, que podría ser un anagrama de la aldea de Airvault o también una contracción de volontaire, es decir, de «voluntario» en francés, aunque la hipótesis más aceptada es que dicho anagrama responda a Arouet l.j., esto es, el joven Arouet o Arouet jr. como dirían hoy en el mundo anglosajón, con lo cual se diferenciaba tanto de su padre como de su aún más aborrecido hermano mayor, siempre que troquemos la «u» en una «v» y la «j» en una «i». En cualquier caso, la primera vez que utilizó el anagrama fue en una dedicatoria fechada en 1719, donde firmaba como Arouet de Voltaire.
Su madre muere en 1701, cuando él tiene siete años, así que resulta complicado saber cómo se hubiera sentido al conocer la fama que le confería este hijo con semejante relato sobre su propio nacimiento. No cabe duda de que a quien no debió de hacerle mucha gracia fue al respetable notario, que en todo caso siempre ejerció de padre putativo, aunque resulta bastante llamativo que el notario en su testamento solo legase a Voltaire una pequeña parte de su considerable patrimonio en usufructo, la cual solo pasaría en propiedad a los hijos que Voltaire tuviera dentro de un legítimo matrimonio. Puede que fuera una forma de replicar a su ingenioso hijo. El hijo mayor, Armand, fue agraciado con el grueso de la herencia sin restricciones de ningún tipo.
A los nueve años Voltaire ingresa como alumno interno en el colegio de los jesuitas Luis el Grande de París, donde permanecería siete años. Allí recibe una educación clásica que tiene como ejes principales el latín, algo de griego, literatura, historia y rudimentos de matemáticas. Era un buen alumno, pese a no ser demasiado aplicado, y pronto descuella por su pasmosa facilidad para versificar en francés. En ese colegio trabará relaciones con el tercer duque de Richelieu, con los hermanos Argenson, que serían respectivamente ministros de la Guerra y de Exteriores, y con el conde de Argental. De entre sus profesores guardó un grato recuerdo de su maestro de retórica y siempre les agradeció a todos en su conjunto que le hicieran interesarse por culturas no europeas, dado que no pocos misioneros jesuitas volvían de Oriente y particularmente de China con mucha información de primera mano.
Esto no sería incompatible con la provocativa anécdota de la cual algunos biógrafos se hacen eco, verbigracia Max Gallo en la biografía titulada «Yo escribo para actuar»: Vida de Voltaire, según la cual, sentado a la mesa de Alexander Pope y delante tanto de la madre del anfitrión como de los criados que se hallaban presentes, acaso con el provocativo ánimo de ganar notoriedad, Voltaire habría exclamado inopinadamente: «¡Ah, esos condenados jesuitas, cuando era niño me sodomizaron y jamás podré olvidarlo mientras viva!». La señora de la casa se retiró al instante y no pudo escuchar cómo a continuación Voltaire evocaba con admiración sus clases de retórica, el dominio del latín y del arte de versificar o la familiaridad con el mundo grecolatino. Quién sabe si ambas cosas fueron dichas sucesivamente en aquella velada. Lo único seguro es que nunca tuvo pelos en la lengua y nada le resultaba más ajeno que la hipocresía, salvo cuando le convenía, dado que su procacidad e insolencia solo son parangonables con un narcisismo que hubo de cultivar para compensar el ser tan enfermizo y no muy agraciado en sus años de madurez.
Con doce años su padrino, el irreligioso abad de Châteauneuf, le llevó a visitar a una veterana y célebre cortesana ya casi nonagenaria, la cual quedó tan impresionada con el rapaz que le legó al morir poco después dos mil francos para comprar libros. Por esa misma época su padrino le introdujo en la Sociedad del Templo, integrada por un grupo de librepensadores epicúreos y libertinos, entre los que se contaban el duque de Sully o el duque de Vendôme, Gran prior de los caballeros de Jerusalén y nieto ilegítimo de Enrique IV. En ese círculo Voltaire estaba a sus anchas y pronto adquirió fama de ingenioso.
En ningún momento Voltaire mostró interés por secundar los deseos de su padre relativos a que cursara estudios de derecho. Esta discrepancia provoca su primer destierro y emprende viaje a La Haya como secretario del embajador de Francia, el marques de Châteauneuf, hermano del padrino de Voltaire. Allí frecuentó una colonia de hugonotes donde conoce a una tal Olimpia, apodada Pimpette, que a sus quince años ya había quedado embarazada por uno de sus galanes. Menudean los encuentros clandestinos y el uso de disfraces para favorecerlos, pese a que Pimpette debía dormir con su madre para evitar tales contingencias. Están locamente enamorados y deciden fugarse juntos. Ante semejante perspectiva, su padre se procuró una lettre de cachet, algo que le permitía encerrarlo en cualquier momento sin alegación alguna. Regresa a París. Para consolarse de Pimpette requebró a la actriz Lecouvreur y, al verse rechazado en ese momento, decidió consolarse con la marquesa de Mimeure. Recuerden Las amistades peligrosas para hacerse cargo del ambiente que reinaba en materia de lances amorosos.
Prisionero en La Bastilla
Luis XIV, el Rey Sol, muere en 1715 tras reinar durante setenta y dos años. Poco antes habían muerto en un corto lapso su hijo, su nieto y su bisnieto mayor, por lo que hereda el trono el segundo bisnieto. Como este solo tiene cinco años, asume la regencia un sobrino del monarca fallecido, Felipe de Orleans, que recibe unas finanzas catastróficas con un pueblo esquilmado por los impuestos, un déficit abismal y ya gastado el presupuesto de los próximos dos años. El economista escocés John Law, inventor del papel moneda en Europa, impone su sistema para ahorrar millones de deuda al Estado. Se trata de reemplazar la moneda en metálico por papel moneda garantizado por los bienes raíces y beneficios de alguna compañía comercial. La banca general acabará siendo la de la Compañía de Indias. Pero la fiebre especulativa se esparce por doquier, cuando media nación encuentra la piedra filosofal en aquellas montañas de papel. Voltaire difundirá un poema insinuando las relaciones incestuosas del regente con su hija y esto le granjeará un nuevo destierro a Sully-sur-Loire, donde inicia una aventura amorosa con una joven actriz llamada Suzanne de Livry.
Dos nuevos poemas difamatorios del gobierno, de los que uno ni siquiera era suyo, dan finalmente con sus huesos en la prisión de La Bastilla en 1717, donde permanece casi un año. Allí concibe su poema épico la Henriade sobre el acceso al trono de Enrique IV, rey de Navarra y primer Borbón de Francia, que reinó entre 1589 y 1610 después de convertirse del protestantismo al catolicismo. El personaje le sirve para relatar la fatídica noche de San Bartolomé y las guerras de religión. Diderot dijo que la Henriade bien podía parangonarse con la Iliada, la Odisea o la Eneida, resaltando que resulta el más filosófico de todos los poemas épicos en su conjunto. Hoy este libro resulta prácticamente ilegible para un lector moderno, que no sabe transitar por una farragosa retórica ni está familiarizado con los sobrentendidos de la epopeya culta. Está por descubrir el vehículo que más convendrá a sus alegatos religioso-políticos: una prosa sencilla y funcional, agudamente irónica. La Henriade fue mandada imprimir por el rey para la educación del Delfín nada menos que en 1790, y en 1818 se depositó un ejemplar en el interior del caballo de la estatua ecuestre de Enrique IV en el Pont Neuf de París.
El mejor retrato de Voltaire es el pintado por Nicolas Largillières nada más salir de la cárcel. Theodore Besterman, el editor de la correspondencia de Voltaire, lo adquirió en una subasta y lo describe así: «Los ojos de un castaño brillante; la nariz larga y levemente bulbosa; la boca ancha, sensual, sonriente; la cara delgada, mostrando ya las marcas de su humor y acaso de su mala salud; todo ello coronado por una frente muy alta y enmarcada por una gran peluca desusadamente larga, suelta y descolorida; un chaleco de ante rojo aparece desabotonado con elegancia por arriba y por abajo para mostrar la elegante camisa con chorreras de encaje; la chaqueta es de terciopelo malva oscuro, con anchos botones dorado».
Voltaire dio con sus huesos en La Bastilla en 1717. En la imagen, la toma de la famosa prisión de París siete décadas más tarde, en 1789.
Al parecer había tres versiones del retrato, y Voltaire regaló una a Suzanne de Livry, pese a que la compartía con su amigo Génonville, joven abogado muerto prematuramente de viruela en una epidemia que casi le costó la vida también a Voltaire y le convirtió en un arduo defensor de la vacunación, como así lo testimonian sus Cartas filosóficas. Hizo a Suzanne representar Yocasta en su Edipo, aun cuando su talento dramático no era muy destacable. La obra fue un éxito notable, sobre todo para un joven autor de veinticuatro años, y llegó a representarse durante cuarenta y cinco noches seguidas. Voltaire se vio aclamado como merecedor de la misma gloria que Racine y Corneille. Además recibió una medalla de oro y una pensión del Regente, a quien audazmente había dedicado el Edipo, una obra donde se aborda el tema del incesto, es decir, justamente aquello de lo que había acusado a ese Regente, quien por esa razón le había hecho encerrar en la prisión de La Bastilla. Voltaire juzgaba su versión superior a la de Edipo Rey de Sófocles por mantener hasta el desenlace el parentesco de Edipo en secreto. Por otra parte convirtió en amante de Yocasta a Filoctetes, el arquero de Hércules, poseedor de las flechas de Aquiles y víctima de los ardides de Ulises, por quien sentía preferencia por delante de Layo y el propio Edipo. Se creyó ver un mensaje subversivo encubierto, cuando Filoctetes mantiene que, por mucho que un rey sea reverenciado como un dios por sus súbditos, Hércules y él no dejarán de verlo como un hombre ordinario. Fue muy aplaudido un pareado en que se proclamaba que nuestros sacerdotes solo son lo que la necedad de la gente les deja ser y que toda su ciencia reside en nuestra credulidad.