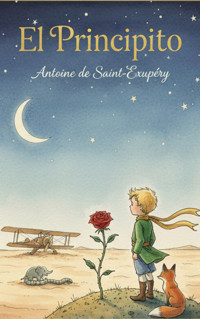Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Fabien, piloto de correo aéreo, emprende un peligroso vuelo nocturno desde Patagonia hasta Buenos Aires durante una terrible tempestad, azuzado por su intransigente jefe, Rivière. A medida que las condiciones meteorológicas empeoran y la comunicación por radio se entrecorta cada vez más, Rivière comienza a cuestionar la dureza de sus métodos. La angustia se convierte en culpa cuando la esposa del piloto acude a confrontarlo, en busca de respuestas. Antoine de Saint-Exupéry (1900- 1944) fue un aviador y escritor francés, mundialmente famoso por ser el autor de "El principito". Su segunda novela, "Vuelo nocturno", con la que ganó en 1931 el Premio Fémina y que fue adaptada a la gran pantalla en 1933, es una meditación conmovedora y lírica sobre el deber, el destino y el individuo basada en las propias experiencias del autor como piloto comercial. "Hemos tenido en nuestras manos numerosos relatos de guerra o de aventuras imaginarias, en los que el autor mostraba en ocasiones un claro talento; pero que hacían sonreír, sin embargo, a los verdaderos aventureros o combatientes que los leían. Este relato, del cual admiro su valor literario, tiene, por otra parte, el valor de un testimonio verídico. Estas dos cualidades, tan insólitamente unidas, dan a "Vuelo nocturno" su inigualable importancia." André Gide
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antoine de Saint-Exupéry
Vuelo nocturno
Traducido del francés por Marta Nicolás Heredia
I
Las colinas, bajo el avión, ya ahondaban su surco de sombra en el oro del atardecer. Las llanuras se tornaban luminosas, pero de una luz inextinguible: en aquel país nunca dejan de reflejar su oro, así como tras el invierno nunca dejan de reflejar su nieve.
Y el piloto, Fabien, que llevaba el correo de Patagonia desde el extremo sur hacia Buenos Aires, reconocía la llegada de la tarde por las mismas señales que las aguas de un puerto: por esa calma, por esas ligeras arrugas que apenas dibujaban nubes tranquilas. Se adentraba en una ensenada inmensa y dichosa.
También podría haber creído, en aquella calma, estar dando un lento paseo, casi como un pastor. Los pastores de Patagonia van de un rebaño a otro sin apresurarse: él iba de una urbe a otra, era el pastor de las pequeñas urbes. Cada dos horas, encontraba alguna que iba a beber al borde de un río o que pacía en su llanura.
A veces, tras cien kilómetros de estepas más deshabitadas que el mar, se cruzaba con una granja perdida que parecía dejar tras de sí, en una marejada de praderas, su cargamento de vidas humanas, así que saludaba con las alas a aquel navío.
—Se divisa San Julián; aterrizaremos dentro de diez minutos.
El oficial de radio transmitía la noticia a todas las estaciones de la línea.
A lo largo de dos mil quinientos kilómetros, desde el estrecho de Magallanes hasta Buenos Aires, se sucedían escalas semejantes; pero esta surgía en los albores de la noche, al igual que en África surge, en el misterio, la última aldea sometida.
El oficial de radio tendió un papel al piloto:
«Hay tantas tormentas que las descargas inundan mis auriculares. ¿Harán noche en San Julián?».
Fabien sonrió; el cielo estaba en calma como un acuario y todas las escalas, ante ellos, presentaban: «Cielo despejado, viento nulo». Respondió:
—Proseguiremos.
Pero el oficial de radio creía que las tormentas se habían instalado en algún lugar, como los gusanos se instalan en la fruta; la noche sería hermosa y, sin embargo, echada a perder: le desagradaba entrar en esa sombra a punto de pudrirse.
Al descender sobre San Julián con el motor al ralentí, Fabien sintió cansancio. Todo aquello que anima la vida del ser humano se le acercaba: las casas, los cafés, los árboles de sus paseos. Parecía un conquistador que, en el ocaso de sus conquistas, se asoma a las tierras del imperio y descubre la humilde felicidad de sus gentes. Fabien necesitaba deponer las armas, sentir su fatiga y sus dolores —también se es rico de miserias—, y ser ahora un hombre sencillo que observa por la ventana una visión ya inmutable. Habría aceptado aquel pueblo minúsculo: tras haber elegido, uno se conforma con el azar de su propia existencia y es capaz de amarla. Te limita como el amor. Fabien habría deseado vivir aquí un largo tiempo y obtener su porción de eternidad, ya que las pequeñas urbes en las que vivía una hora, y los jardines que sobrevolaba cercados por viejos muros, le parecían eternos al perdurar fuera de sí mismo. El pueblo ascendía hacia la tripulación y se abría hacia él. Y Fabien pensaba en las amistades, la ternura de las chicas, la intimidad de los manteles blancos, todo lo que, lentamente, se adopta para la eternidad. Y el pueblo ya se deslizaba al filo de las alas, desplegando el misterio de sus jardines cercados a los que ya no protegían sus muros. Pero Fabien, al aterrizar, supo que tan solo había visto el movimiento lento de algunos hombres entre las piedras. Aquel pueblo, con su simple inmovilidad, defendía el secreto de sus pasiones; aquel pueblo rechazaba su delicadeza: habría hecho falta renunciar a la acción para conquistarlo.
Cuando se agotaron los diez minutos de escala, Fabien tuvo que reemprender la marcha. Se volvió hacia San Julián: ya no era más que un puñado de luces, y luego estrellas, hasta que se disipó la polvareda que lo tentó por última vez.
«Ya no veo los diales; enciendo la luz».
Tocó los contactos, pero las lámparas rojas de la carlinga emitieron hacia las manecillas una luz tan tenue en medio de aquella claridad azulada, que no las llegó a colorear. Pasó los dedos por delante de una bombilla y estos apenas se tiñeron.
«Demasiado pronto».
Aunque la noche ascendía cual humo sombrío e inundaba los valles, que ya no se distinguían de las llanuras. Aun así, ya se iluminaban los pueblos y sus constelaciones se respondían entre sí. Y él también, con el dedo, hacía parpadear sus luces de posición y respondía a los pueblos. La tierra estaba cubierta de reclamos luminosos: cada casa encendía su estrella, frente a la inmensa noche, igual que se orienta un faro hacia el mar. Todo lo que envolvía una vida humana ya centelleaba. Fabien se asombraba al ver que la entrada en la noche era esta vez lenta y bella, como entrar en una rada.
Enterró la cabeza en la carlinga. El radio de las agujas empezaba a relucir. Una tras otra, el piloto comprobó las cifras y quedó satisfecho. Se percibió sentado firmemente en el cielo. Rozó con el dedo un larguero de acero y en el metal sintió la vida rezumar: el metal no vibraba, pero sí vivía. Los quinientos caballos del motor generaban en la materia una corriente muy suave que convertía su hielo en piel aterciopelada. Una vez más, el piloto no experimentaba durante el vuelo ni vértigo ni embriaguez, sino el trabajo misterioso de la carne viva.
Ahora se había reconstruido un mundo en el que, con ayuda de los codos, trataba de ponerse cómodo.
Tamborileó el cuadro de distribución eléctrica, tocó los contactos uno a uno, se removió un poco, se reclinó mejor y buscó la posición más cómoda para sentir el balanceo de las cinco toneladas de metal que la noche movediza sostenía. Luego tanteó, colocó en su sitio la lámpara de socorro, la soltó, la volvió a tocar, se aseguró de que no se resbalaba, la dejó de nuevo para tocar cada clavija y localizarlas sin dudar, educando a sus dedos para un mundo a ciegas. Cuando se lo aprendieron bien, se permitió encender una lámpara, adornar su carlinga con instrumentos precisos, y vigiló, solo en los cuadrantes, su entrada en la noche, como una caída en picado. Y, como nada oscilaba ni vibraba ni temblaba, y se mantenían fijos el giroscopio, el altímetro y el régimen del motor, se estiró un poco, apoyó la nuca en el cuero del asiento e inició esa profunda meditación del vuelo en la que se saborea una esperanza inexplicable.
Ahora, como un vigilante en el corazón de la noche, descubre que la oscuridad revela al hombre: las llamadas, las luces, la inquietud. Esa simple estrella en la sombra: el aislamiento de una casa. Una de ellas se apaga: es una casa que se cierra sobre su amor.
O sobre su tedio. Es una casa que deja de emitir su señal al resto del mundo. No saben lo que esperan esos campesinos acodados a la mesa ante una lámpara: ignoran que su deseo, en la inmensa noche que los envuelve, llega tan lejos. Pero Fabien lo descubre, tras haber recorrido mil kilómetros y sentir cómo un profundo mar de fondo eleva y hace descender el avión, que respira, tras haber atravesado diez tormentas cual países en guerra y algunos claros de luna entremedias; y al alcanzar esas luces, una tras otra, con una sensación de victoria. Aquellos hombres creen que la lámpara brilla para su humilde mesa, pero, a ochenta kilómetros, alguien recibe el brillo de esa luz, como si, desesperados, la arrojasen ante el mar desde una isla desierta.
II
De este modo, los tres aviones postales de Patagonia, Chile y Paraguay volvían del sur, del oeste y del norte hacia Buenos Aires. Allí se esperaba su cargamento para dar salida, hacia medianoche, al avión de Europa.
Tres pilotos, cada uno tras una capota pesada como una chalana, perdidos en la noche, meditaban su vuelo, y bajarían lentamente hacia la inmensa ciudad desde un cielo tormentoso o pacífico, como extraños campesinos que descienden de sus montañas.
Rivière, responsable de toda la red, paseaba de un lado a otro por el campo de aterrizaje de Buenos Aires. Permanecía en silencio ya que, hasta la llegada de los tres aviones, aquella jornada era temible para él. Minuto tras minuto, a medida que le llagaban los telegramas, Rivière sentía que le arrancaba algo al destino, que reducía la porción de lo desconocido, que sacaba a sus tripulaciones de la noche, hasta la orilla.
Un peón se le acercó para comunicarle un mensaje de la estación de radio:
—El correo de Chile anuncia que divisa las luces de Buenos Aires.
—Bien.
Muy pronto Rivière oiría ese avión: la noche ya entregaba uno de ellos, igual que un mar repleto de flujo y reflujo y misterios deposita en la playa el tesoro que tanto tiempo ha zarandeado. Más tarde, la noche enviaría los otros dos.
Entonces el día habría terminado. Y los tripulantes, agotados, se irían a dormir, reemplazados por nuevos equipos. Pero Rivière no tendría descanso: el correo de Europa, a su vez, lo cargaría de preocupación. Siempre sería así. Siempre. Por primera vez, aquel viejo luchador se extrañaba de sentir cansancio. La llegada de los aviones nunca sería esa victoria que concluye una guerra y abre una era de paz venturosa. Nunca habría para él más que un paso dado que precedía a mil pasos semejantes. Rivière sentía que, desde hacía tiempo, levantaba un gran peso con los brazos extendidos: un esfuerzo sin descanso ni esperanza. «Me hago viejo…». Envejecía cuando en la sola acción ya no encontraba su alimento. Se sorprendió pensando en problemas que nunca se había planteado. Y, sin embargo, con un murmullo melancólico, volvía hacia él la suma de placeres que siempre había descartado: un océano perdido. «¿Tan cerca está todo esto…?». Constató que, poco a poco, había aplazado hasta la vejez, para «cuando tuviera tiempo», lo que endulza la vida humana. Como si realmente pudiese tener tiempo algún día, como si al final de la vida alcanzásemos esa paz dichosa que imaginamos. Pero no hay paz. Tal vez no haya ni victoria. No hay una llegada definitiva de todos los correos.
Rivière se detuvo ante Leroux, un viejo contramaestre que estaba trabajando. Leroux también trabajaba desde hacía cuarenta años, y el trabajo consumía todas sus fuerzas. Cuando llegaba a casa hacia las diez o doce de la noche, no se le ofrecía un mundo nuevo, no se trataba de una evasión. Rivière sonrió a aquel hombre que alzó su rostro y señaló un eje pavonado:
—Estaba muy duro, pero he podido con él.