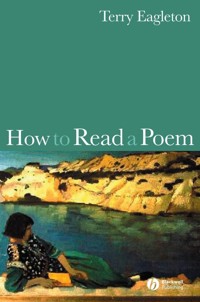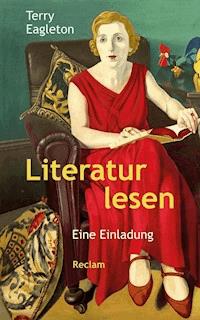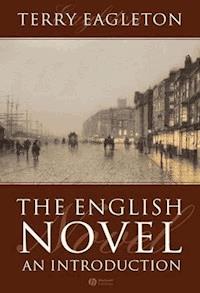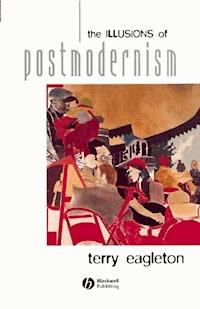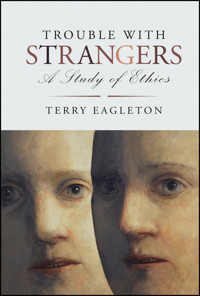Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Teorema. Serie menor
- Sprache: Spanisch
El interés por Walter Benjamin ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, sólo hay un relativo conocimiento para resolver el enigma de su obra. Este libro no intenta alcanzar la sistematicidad o la valoración sumaria que han eludido hacer algunos comentaristas, sino que es más bien una obra sobre el espíritu de Benjamin, una reflexión desde distintas perspectivas sobre el autor y sobre el significado revolucionario de sus escritos hoy en día. La primera parte explora tres temas centrales en Benjamin: la alegoría barroca, la cultura como producto de primera necesidad y la revolución como intervención mesiánica en la historia. La segunda parte considera los problemas y las posibilidades de la crítica revolucionaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Terry Eagleton
Walter Benjamin
o hacia una crítica revolucionaria
Traducción de Julia García Lenberg
Índice
NOTA
PREFACIO
UNOWalter Benjamin
1. La alegoría barroca
2. Aura y mercancía
3. Historia, tradición y revolución
DOSHacia una crítica revolucionaria
1. «Crítica marxista»
2. Pequeña historia de la retórica
3. Acerca de la textualidad
4. Marxismo y deconstrucción
5. Carnaval y comedia: Bajtin y Brecht
6. El ángel de la historia
HOMENAJE A WALTER BENJAMIN
CRÉDITOS
Negad a los niños de la clase trabajadora la participación en lo inmaterial y se convertirán en los hombres que exigen con amenazas un comunismo de lo material.
Sir Henry Newbolt, informe gubernamental sobre La enseñanza del inglés en Inglaterra, 1921.
[La historia de la cultura] posiblemente incremente el peso de los tesoros apilados en la espalda de la humanidad. Pero no da al género humano la fuerza de sacudírselos para echarles mano.
Walter Benjamin, Eduard Fuchs,Collector and Historian.
Para Toril
Nota
Algunos pasajes de este libro han sido publicados previamente bajo diferente forma en New Left Rewiev, Social Text, Contemporary Literature y Literature, Society and the Sociology of Literature (Universidad de Essex, 1976) y quiero agradecer a los editores de dichas publicaciones su permiso para reeditarlos.
Las obras de Walter Benjamin citadas en el texto han sido abreviadas de la siguiente manera:
O
The Origin of German Tragic Drama, traducido por John Osborne, NLB, 1977. [Trad. esp.: El origen del drama barroco alemán, Madrid, Taurus, 1990.]
OWS
One-Way Street and Other Writings, traducido por Edmund Jephcott y Kingsley Shorter con introducción de Susan Sontag, NLB, 1979.
UB
Understanding Brecht, traducido por Anna Bostock con una introducción de Stanley Mitchell, NLB, 1973. [Trad. esp.: Tentativas sobre Brecht (Iluminaciones, III), Madrid, Taurus, 1993.]
CB
Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, traducido por Harry Zohn, NLB, 1973. [Trad. esp.: Baudelaire: poesía y capitalismo (Iluminaciones, III), Madrid, Taurus, 1993.]
I
Illuminations, traducido por Harry Zohn, publicado con una introducción de Hannah Arendt, Londres, 1973. [Trad. esp.: Iluminaciones I, II, III y IV, Madrid, Taurus, vv. eds.]
GS
Gesammelte Schriften, publicado por Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser, 4 vols., Fráncfort del Mein, 1972.
B
Briefe, Gershom Scholem y T. W. Adorno (eds.), 2 vols., Fráncfort del Mein, 1966.
Prefacio
Una tarde, Walter Benjamin estaba sentado en el Café des Deux Magots en Saint Germain des Prés, cuando fue asaltado con una fuerza imperiosa por la idea de dibujar un gráfico de su vida, sabiendo al mismo tiempo exactamente cómo debía hacerlo. Dibujó el gráfico y, con esa mala suerte tan característica de él, lo perdió un año o dos después. No sorprenderá saber que el gráfico era un laberinto.
Este libro no es la restitución de ese gráfico. No es ni una introducción a los escritos de Benjamin, ni una exégesis científica; ni es tampoco realmente una «versión crítica», pues incluso allí donde parezco estar «explicando» el pensamiento de Benjamin, casi nunca resumo o transcribo sus textos. Más bien intento maltratarlos para mis propios fines, expulsarlos violentamente de la continuidad de la historia de una forma que creo que él habría aprobado. La relación entre el discurso de Benjamin y el mío propio no es de reflexión y reproducción; se trata más bien de imbricar ambos lenguajes para producir un tercero que no pertenezca del todo a ninguno de los dos. De todas formas sería difícil saber qué aspecto tendría una «versión crítica» de la obra de Benjamin, dada su propia hostilidad hacia el modo de producción académico y las complejas estrategias con que sus textos se resisten a esta clase de reduccionismo. El disgusto sardónico de Benjamin por la producción librera convencional está estrechamente ligado a sus actitudes políticas y yo diría que el impulso para la creación de este libro también es más político que académico. Lo escribí porque me pareció poder advertir maneras en que la obra de Benjamin podría utilizarse para esclarecer algunos problemas claves a los que se enfrenta ahora la «crítica revolucionaria». Al estilo del mismo Benjamin, este libro deliberadamente no es una «unidad orgánica»: en particular, la lógica de su segunda parte debe ser construida por el lector en la misma medida en que es dada por el texto.
En este sentido, pues, este libro marca una evolución desde mi obra Criticism and Ideology (Crítica e Ideología, NLB, 1976) que era menos político en el tono y más convencionalmente académico en el estilo y la forma. Sin embargo, esta evolución no es sólo mía. Cuando escribí el primero de estos libros, en una época en que la «crítica marxista» tenía poco arraigo en Gran Bretaña, lo que parecía importante era examinar sus antecedentes y sistematizar las categorías esenciales para hacer una «ciencia del texto». Sigo defendiendo los principios de aquel proyecto, pero quizá ya no sea la principal preocupación del estudio marxista de la cultura. En parte bajo la presión de una crisis global del capitalismo, en parte bajo la influencia de nuevos temas y fuerzas dentro del socialismo, el centro de estos estudios está desplazándose desde el estrecho análisis textual o conceptual hacia los problemas de la producción cultural de objetos o su utilización política. Entretejida con esta mutación general está mi propia evolución personal desde que escribí Criticism and Ideology. Lo que se interpone entre aquel libro y éste es una obra de teatro, Brecht and Company(Brecht y Compañía, 1979), que, tanto mientras fue escrita como en su producto final, levantó la cuestión de la relación entre la teoría cultural socialista y su práctica, de la importancia de ambas para las políticas revolucionarias, de las técnicas de producción intelectual y de la utilización política del teatro y la comedia. Este cambio de dirección estaba a su vez oscuramente relacionado con ciertos cambios profundos en mi propia vida personal y política desde que escribiera Criticism and Ideology.
Hay otras razones por las que parece oportuno un libro sobre Benjamin. Educado como intelectual burgués, Benjamin puso manos a la obra de la transformación revolucionaria; de manera que sea cual sea la procedencia de clase de los intelectuales marxistas dentro de la academia de hoy en día, su vida y su obra nos hablan desafiantes a todos. Esto es ante todo verdad en una época de convulsión histórica, cuando todo trabajo intelectual materialista debe examinar deliberadamente sus propias credenciales políticas. Más aún, la obra de Benjamin me parece prefigurar de un modo sorprendente muchos de los motivos corrientes en el posestructuralismo y hacer esto, extrañamente, dentro de un contexto marxista comprometido. Por ello este libro, entre otras cosas, está pensado como una intervención en estas disputas en particular. Pero también he escrito lo que creo que es el primer estudio en lengua inglesa sobre Benjamin de la envergadura de un libro, para llegar a él antes de que lo haga la oposición. Todo señala a que Benjamin se encuentra en peligro inminente de que se apropie de él un establishment crítico que considera su marxismo como un pecadillo circunstancial o una excentricidad tolerable. «Si no hubiese sido por su muerte prematura», sugiere Frank Kermode, Benjamin «ahora, a los ochenta y seis años de edad, quizá sería un distinguido profesor emérito americano»1. Uno puede imaginarse vivamente el regocijo con el que Benjamin habría acogido esta perspectiva. «Si hubiese vivido», asegura George Steiner, «sin duda Benjamin hubiera contemplado con escepticismo toda “nueva izquierda”. Como todo hombre comprometido con el pensamiento y la ciencia complejos, sabía que no sólo las humanidades, sino la misma inteligencia humana y crítica, se encuentran bajo la siempre amenazada custodia de una elite»2. Estas palabras, que son el reverso exacto de la verdad, me parecen un insulto a la memoria de Benjamin. Mi razón última y más simple para escribir este libro, pues, es el rendir homenaje a Walter Benjamin, quien en tiempos de oscuridad nos enseñó que serán los humildes e ignorados los que dinamitarán la historia.
Estoy muy agradecido a Francis Mulhern, Bernard Sharratt y Paul Tickell, quienes hicieron valiosos comentarios al manuscrito de este libro. También debo dar las gracias a las facultades y a los estudiantes de las universidades de Oregón, Columbia Británica y Deakin University, Australia, con quienes he discutido estas cuestiones y a la Sociedad para las Humanidades de la Universidad de Cornell, por proponerme para una Visiting Senior Research Fellowship, durante la cual fueron realizadas las últimas etapas del trabajo. Toril Moi discutió algunas de estas ideas conmigo hasta el punto que es imposible decir si son «suyas» o «mías»; pero no puedo responsabilizarla por pasar a máquina el manuscrito, tolerar con paciencia y buen humor prolongados periodos durante los cuales me mostré huraño y mantenerme en mi sano juicio.
T. E.Wadham CollegeOxford
1. «Every Kind of Intelligence», New York Times Book Review, 30 de julio de 1978.
2. «Introduction», en Walter Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, NLB, 1977, pág. 24.
UNO
Walter Benjamin
1
Walter Benjamin consideró humillantedejar algo más que fragmentos por espigar,su Ursprung explicaque Dios nos dio cerebropara atisbar la autoemancipación del sentido.
ALAN WALL
El descubrimiento progresivo de Walter Benjamin que ha marcado las dos últimas décadas no es realmente muy sorprendente. ¿Pues quién podría ser más sugerente para los marxistas occidentales que un escritor que consigue maravillosamente combinar toda la iconoclastia de una «estética de la producción» marxista con el fascinante esoterismo de la Kábala? ¿Quién podría, a la sazón, hablarnos de forma más persuasiva a nosotros, divididos entre la tecnología de los medios de comunicación y la meditación idealista? En la figura maldita y conmovedora de Benjamin encontramos reflejado algo de nuestros deseos contradictorios de una emancipación nunca imaginada y nuestro deleite persistente en lo contingente. El origen del drama barroco alemán se encuentra en la confluencia de estos impulsos, porque nada podría ser a la vez más osadamente dialéctico y más intrigantemente arcano que el Trauerspiel del siglo XVII.
Para un crítico inglés en particular, el retorno de Benjamin al siglo XVII recuerda inevitablemente el gesto aparentemente similar de T. S. Eliot y F. R. Leavis. Descontenta con un siglo XVIII que ya ha reescrito como «neoclásico», frustrada por sus propias creaciones ideológicas, la crítica inglesa del siglo XX atisba más allá de esa época artificialmente pacificada para vislumbrar en su turbulenta predecesora una imagen que pueda llamar suya. Sin embargo, el recurso de Benjamin al Trauerspiel, lejos de ser análogo a este proyecto, expone limpiamente su base ideológica. Al escribir sobre John Donne en Revaluation, F. R. Leavis defiende que su «expresión, movimiento y entonación son aquellas de la voz al hablar... [exhibiendo] un énfasis y una entonación propia del habla natural y una economía que es privilegio del discurso oral...»3. El verso de Pope es igualmente expresivo: «sobre cada línea de Pope podemos imaginar la curva tensamente flexible y compleja, que representa la modulación, el énfasis y el tono y ritmo cambiantes de la voz al leer...»4. Es esta huella de la viva voz dentro de la escritura lo que el desastre lingüístico de Milton habría borrado fatalmente. El lenguaje de Milton «no tiene ninguna labor expresiva en particular que hacer, sino que funciona mecánicamente por su propio impulso, a la manera de un ritual»; en su peor momento su lenguaje es un «artificio alambicado y pedante» en el cual el signo penetrante dirige hacia sí mismo de manera imperiosa aquella atención a las «percepciones, sensaciones o cosas» que sería su cometido fomentar5. El discurso árido y artificial de Milton sugiere un medio «aislado del habla, del habla que pertenece a la textura emocional y sensorial de la vida y está en consonancia con el sistema nervioso»6. Por contraste, lo que es «natural» en Donne es precisamente su arraigo en el «habla idiomática». Eliot, quien igualmente persigue una poesía que infiltre «el córtex cerebral, el sistema nervioso y el tracto digestivo»7, también encuentra esta semiótica corporal más en Donne que en Milton, cuya «lejanía... del habla corriente»8, en opinión del joven Eliot, sería una seria carencia.
Para ambos autores, el contraste entre Donne y Milton se cifra en términos de imaginación «visual» contra imaginación «auditiva». De hecho, ambos encuentran que lo que vicia el texto de Milton es un excedente irreducible de significado que desvía el signo de su papel auténticamente representativo y que, en palabras de Leavis, denota «un sentido para las palabras, más que una capacidad de sentir a través de las palabras»9. Este excedente de significado podemos designarlo como écriture; y para Benjamin está en el corazón del Trauerspiel. La alegoría del siglo XVII, obsesionada con el emblema y el jeroglífico, es una forma profundamente visual; pero lo que se hace visible es nada menos que la materialidad de la letra misma. No es que la letra se encoja y trate de pasar inadvertida para convertirse en el portador de «percepciones, sensaciones y cosas, como Leavis quiere hacernos creer de Donne; es más bien que «de un golpe, la profunda visión de la alegoría transforma cosas y obras en escritura en movimiento»10. El significante alegórico no es «simplemente un signo de lo que debe conocerse, pero es en sí mismo un objeto digno de conocimiento»11: su fuerza indicadora es inseparable de su compleja carnalidad. La forma escrita del Trauerspiel, apunta Benjamin, «no consigue su trascendencia al ser declamada en alto; más bien el mundo del lenguaje escrito permanece autosuficiente y concentrado en el despliegue de su propia substancia»12.
No quiere esto decir que esta literatura no tenga «voz» alguna y que el sonido esté sofocado por su densidad material. Al contrario, el significante barroco despliega una estructura dialéctica en la cual el sonido y la escritura «se enfrentan el uno al otro en una tensa polaridad»13, forzando una división dentro del discurso que lleva la mirada a sus últimas profundidades. La división es, para Benjamin, de tipo ontológico: el lenguaje hablado expresa las «manifestaciones libres y espontáneas de la criatura»14, un éxtasis expresivo enfrentado a esa fatídica esclavitud del significado que entraña la alegoría. Lo que escapa a esta esclavitud son la forma y el sonido, que son considerados por el formulador de alegorías barroco placenteros en sí mismos, un remanente puro y sensual por encima y más allá del sentido por el cual todo lenguaje está inexorablemente contaminado (y aquí, por supuesto, el «lenguaje escrito» no puede significar más que «lenguaje como tal»). Aunque indague en la plenitud del sonido para reivindicar sus derechos de criatura, no obstante la lengua está cruelmente supeditada al significado; lo «semiótico», en el sentido kristevano del balbuceo o tartamudeo de impulsos escasamente articulados por debajo del umbral del significado, entra en las limitaciones de lo «simbólico» pero consigue permanecer heterogéneo en relación a ello15. No hay mejor imagen de estas limitaciones que el teatro barroco «de eco», en el cual el eco, que en principio sería un libre juego del sonido, es ligado al significado dramático como respuesta, advertencia, profecía o similar, subordinado con ello violentamente a un dominio del significado, que no obstante su vacía resonancia amenaza con disolver.
Por tanto, lo que Benjamin descubre en el Trauerspiel es una profunda sima entre la materialidad y el significado; una sima a través de la cual persiste la disputa entre ambos. Es precisamente esto lo que Eliot detecta en Milton: «para extraer todo lo posible de El paraíso perdido» comenta «habría que leerlo de dos formas distintas, primero sólo por el sonido y después por el sentido»16. La contradicción semiótica que señala Benjamin se resuelve aquí en lecturas separadas.
Para Leavis la «música de Milton» es poco más que un embellecimiento externo, torpemente opuesto a las fuentes del sentido. El que esto sea escandaloso para ambos críticos no es sorprendente, dado su compromiso precisamente con aquella ideología estética que Benjamin desmitifica de un modo tan despiadado: la del símbolo. En su inevitable acción idealizadora, el símbolo somete el objeto material a una fuerza del espítiru que lo ilumina y redime desde dentro. En un relámpago transfigurativo, el sentido y la materialidad son reconciliados en uno; por un instante frágil e irracional, el ser y el significado son armoniosamente totalizados. A la luz de estas nociones tan sofisticadas, es imposible que la alegoría no aparezca como prolija, mecánica y burda y ciertamente Benjamin es muy consciente de este hecho. ¿Qué es todo su libro más que un esfuerzo por salvar la alegoría de la «enorme condescendencia» de la historia, ya que todos los esfuerzos de aquélla se dirigen a la dolorosa salvación de la verdad? El simbolismo ha denigrado la alegoría tan profundamente como la ideología de la viva voz ha humillado la escritura; y si bien el mismo Benjamin no desarrolla completamente esta conexión, es sin duda relevante. Porque el objeto alegórico ha sufrido una especie de hemorragia del espíritu: privado de todo significado inmanente, está sometido como objeto puramente fáctico a las manos manipuladoras de quien formula la alegoría esperando el significado del cual éste quiera imbuirle. Nada podría ser un ejemplo mejor para esta condición que la misma práctica de la escritura, que sistematiza sus atomizados fragmentos materiales en interminables constelaciones de significado carentes de motivo. En la alegoría barroca, entre el objeto teatral y el sentido, entre el significante y el significado, está trazada una irregular línea de demarcación, una línea que para Benjamin proyecta entre entre ambos la oscura sombra de ese último desmembramiento de la conciencia y la naturaleza física que es la muerte. Pero si en este sentido la muerte es la devastación final del signo, el total desbarato de su coherencia imaginaria, esto también lo es la misma escritura, que tiene lugar en la resbaladiza juntura entre el significante y el significado, y con la cual, como veremos después, la muerte está íntimamente asociada.
Como, al igual que Bertolt Brecht, Benjamin no cree en partir de las buenas cosas del pasado, sino de las malas del presente17, no llora la condición de desposeimiento del mundo barroco, privado como está de toda trascendencia. Como veremos, de hecho considera que esta esterilidad contiene las semillas de su propia redención. Pero aun así saluda el Trauerspiel como representante de la forma real y desmitificada de «la sumisión del hombre a la naturaleza»18. Por otra parte, para Eliot y Leavis esta drástica disociación de la sensibilidad (pues, después de todo, esto es otro término jergal para lo que estamos discutiendo) sería una amenaza ideológica. El mundo del Trauerspiel no es un mundo en el que los personajes perciban sus pensamientos con la misma inmediatez que el olor de una rosa; e incluso si la máquina de escribir hubiera estado ya inventada, es difícil que hubieran relacionado su ruido con la experiencia de leer a Spinoza. El Trauerspiel, con su habitual desarticulación de elementos, no conoce el fetichismo de lo «orgánico» que obsesiona a un Eliot o un Leavis y que impregna la crítica alemana romántica que Benjamin tan valientemente desafía. En el Barroco «se extingue la falsa apariencia de totalidad»19, aunque entonces esto dé pie a un fetichismo del fragmento. Eliot y Leavis, aprisionados por las buenas cosas del pasado, se vuelven nostálgicamente hacia una época en la que el intelecto estaba en la punta de los sentidos y las condiciones sociales de trabajadores agrícolas explotados constituían un entorno humano «justo e inevitable»20. ¿Qué es, ciertamente, el concepto metafísico, más que la sociedad orgánica en miniatura, una Gemeinschaft de los sentidos y el intelecto, un relámpago transfigurador mediante el cual el objeto material es rescatado de su condición fáctica y ofrecido a un efímero abrazo con el espíritu? No es de extrañar que las críticas de Eliot y Leavis denoten un prejuicio «fonocéntrico» tan profundo a favor de lo que Jacques Derrida ha descrito como «la proximidad absoluta entre la voz y el ser, la voz y el significado del ser, la voz y el ideal del significado»21. Porque si se quiere que la poesía penetre en el córtex cerebral, el sistema nervioso y el tracto digestivo para llevar a cabo allí su labor ideológica, ésta tendrá que liberarse de la frustrante materialidad del significante para convertirse en el medio sutilizado del cuerpo vivo mismo, del que nada es más simbólicamente expresivo que la «espontánea» voz que habla. A menos que la «cosa» esté presente de forma madura e inmediata dentro de la palabra, no conseguirá ser trasladada de manera subliminal a ese reino que tanto para Eliot como para Leavis es el corazón mismo de la «experiencia humana», y de cual el materialismo histórico sabe que es el principal terreno de lo ideológico.
Por contraste, Benjamin no cae en la ilusión de que la voz sea más espontánea e inmaterial que la escritura. «Esa intrínseca conexión entre la palabra y la escritura», cita, reflexionando, a Johann Willhelm Ritter, «tan poderosa que escribimos cuando hablamos... me ha interesado desde hace mucho...» Su simultaneidad original y absoluta se fundamenta en el hecho de que el mismo órgano del habla escribe para hablar. La letra sola habla, o más bien: en principio, la palabra y la escritura son una sola y ninguna es posible sin la otra... Todo esquema de sonido es un esquema eléctrico y todo esquema eléctrico es un esquema de sonido»22. En el Trauerspiel, continúa Benjamin, «no hay nada de subordinado en la letra escrita; no es desechada como escoria al leer. Es absorbida junto a lo que se lee, como su “esquema”»23.
El que Leavis manifieste tal hostilidad hacia Milton es en sí mismo una ironía histórica. Porque su animosidad hacia Milton es, entre otras cosas, la irritación de un radical pequeño-burgués hacia una figura que pertenece firmemente al establishment, un poeta solemnemente venerado a causa de su grandiosidad retórica por generaciones de académicos patricios. Pero con la excepción de William Blake, la literatura inglesa no ha producido otro radical pequeño-burgués más genuino que Milton24. Las propias virtudes más destacadas de Leavis —su seriedad inquebrantable y su valor inconformista, su combinación de individualismo cáustico y conciencia social— no hubieran sido históricamente posibles, precisamente en esa forma, sin el linaje revolucionario del cual Milton fue un arquitecto tan heroico. Leavis no puede percibir esta grotesca ironía, en parte porque el Milton que ataca sigue siendo la construcción del enemigo ideológico, en parte porque su formalismo le hace necesariamente ciego al «contenido» de la obra de Milton. En esto, Leavis y Eliot coinciden: el primero es en buena parte indiferente a la sustancia teológica y política de los textos de Milton, mientras que el segundo, en las ocasiones que repara en ella, la encuentra «repelente». Esta resistencia a las «ideas» lógicamente se deriva del empirismo e irracionalismo que ambos críticos defendieron en varias ocasiones durante su carrera; pocos críticos han denotado un anti-intelectualismo tan programático como el formidablemente erudito Eliot. Pero también tiene una raíz más inmediata en su reconstrucción ideológica de la Inglaterra del siglo XVII. Porque el idealismo lingüístico que comparten los impulsa a localizaren primer lugar aquella añorada Gemeinschaft en el mismo lenguaje. No exclusivamente, desde luego: la «salud» del lenguaje debe indicar una cordura cultural y Leavis, más que Eliot, se preocupa por dar una morada social a esta cordura. Pero ambos están forzados a «poner entre paréntesis» el contenido ideológico de los textos que admiran hasta un grado sorprendente: aquel deseable matrimonio entre el ser y el significado que se manifiesta en la forma de un poema de Donne o una tragedia de Webster tiene que celebrarse ignorando sistemáticamente las flagrantes incongruencias de su contenido. Si el Donne de Songs and Sonnets (Canciones y sonetos) se coloca a sí mismo en el centro como una voz dramática, un sujeto coloquialmente expresivo, es también porque está empeñado en construir una desafiante coherencia «imaginaria» a través de un mundo copernicano de diferencias «simbólicas» privado de su centro. Ciertamente su mecanismo de sensibilidad puede que sea capaz de devorar cualquier experiencia, pero sólo para escupirla de nuevo como una metáfora inferior de la imaginaria posición de sujeto que él es capaz de conseguir con su amante. Es verdad que tanto Eliot como Leavis perciben en estas Weltanschauungen del siglo XVII paradigmas relevantes para la experiencia contemporánea; pero no es este el foco más característico de su interés. Puede que Eliot recurra a esta clase de paradigmas en The Waste Land(La tierra baldía), pero su crítica llama la atención por su casi cómica falta de interés por lo que el poeta realmente tiene «que decir». Este formalismo es concomitante a una necesaria despolitización, como Raymond Williams ha hecho notar con agudeza: «Déjenme citar un hecho que ha sido muy importante para aclarar mi actitud hacia Leavis. Dije a la gente aquí en Cambridge: en los años treinta emitíais un juicio fuertemente restrictivo sobre Milton y uno relativamente favorable acerca de los poetas metafísicos, lo que en efecto redefinió el mapa de la literatura del siglo XVII en Inglaterra. Por supuesto que estabais emitiendo un juicio literario —lo prueban las citas y los análisis en los que os apoyabais— pero también estabais interrogándoos acerca de las maneras de soportar una crisis política y cultural de dimensiones nacionales. Por un lado, tenéis a un hombre que se comprometió totalmente con un bando y una causa particulares, que en este conflicto suspendió temporalmente lo que llamáis literatura, pero no de hecho la escritura en sí. Por otro lado, tenéis una clase de escritura que es altamente inteligente y elaborada, que constituye una manera de sostener al mismo tiempo en la mente actitudes divergentes hacia la lucha o la experiencia. Éstas son dos posibilidades para cualquier persona altamente consciente durante un periodo de crisis: un tipo de compromiso que implica ciertas dificultades, ciertas ingenuidades, ciertos estilos; y otro tipo de conciencia, cuyas complejidades son una manera de vivir con la crisis sin formar abiertamente parte de ella. Dije que cuando emitíais vuestros juicios sobre estos poetas, no estabais discutiendo sólo sobre la práctica literaria seguida por ellos, estabais discutiendo sobre la que en aquel momento seguíais vosotros mismos»25.
Por contraste, el triunfo del texto de Benjamin está en su imbricación de la forma y el motivo. En el mundo hastiado y secularizado del Trauerspiel, plagado como está de indolente melancolía y pura intriga, la pérdida de significado de los objetos, la separación de significados y significantes, es a la vez un asunto de énoncé y énonciation, al sufrir los rasgos de un paisaje primordial ya petrificado una especie de cosificación secundaria a manos del jeroglífico «que todo lo fija». Estos rasgos incluyen ciertamente la «psicología» misma, la cual, al estar elaboradamente codificada, alcanza una suerte de densa objetividad en la que «las mismas pasiones toman la naturaleza de elementos del atrezo de la escena»26. Los significados se desplazan metonímicamente sobre sus significantes, de manera que los celos se vuelven tan afilados y funcionales como la daga a la que van asociados. Aunque este dominio de signos densamente cosificados sea predominantemente espacial, es no obstante lentamente propulsado hacia adelante por una ineludible temporalidad; porque, como ha señalado Fredric Jameson acerca del Trauerspiel, la alegoría es «un modelo privilegiado de nuestra propia vida dentro del tiempo, un torpe desciframiento, durante momentos, del sentido, el doloroso intento de devolver una continuidad a instantes desconexos y heterogéneos»27. Benjamin distingue tres clases de temporalidad: el tiempo «empírico» de la repetición vacía, el cual pertenece al Trauerspiel y, como veremos más tarde, a la mercancía; el tiempo «heroico» centrado en el protagonista trágico individual; y el tiempo «histórico» que no es ni «espacial» como en el Trauerspiel, ni individual como en la tragedia, pero que prefigura su posterior preocupación por el nunc stans o Jetztzeit, en la cual el tiempo recibe su plenitud colectiva. La congelación del tiempo conseguida por el Trauerspiel señala la necesidad del estado absolutista de poner fin a la historia; el monarca absolutista se convierte en la fuente primaria de sentido en un mundo despojado de dinámica histórica. Este tema también encontrará más tarde un eco en Benjamin, en aquella abolición última de la historia que es el fascismo. Sin embargo, esta temporalidad tan significativa pertenece más a la práctica hermenéutica misma que a sus objetos; el tiempo del Trauerspiel es tan vacío como sus realia, es la negación de aquella visión teológica que Benjamin denunciará más tarde como «historicismo», y se abre con desgana a ese momento totalizador y transfigurador de la Jetztzeit que nunca llega. Mientras los petrificados elementos del atrezo son ritualmente recolocados, el tiempo casi se diluye en el espacio, reducido a una recurrencia tan agónicamente vacía, que realmente se puede concebir alguna clase de epifanía salvadora temblando en su límite. Si es que hay un momento en el Trauerspiel que se asemeje a la Jetztzeit —ese punto apocalíptico en el cual el tiempo se detiene para recibir la plenitud de un significado desmebrado hasta entonces—, sólo se le asemeja en caricatura: «el estrecho marco de la medianoche, una apertura en el túnel del tiempo en la cual aparece constantemente la misma imagen fantasmal»28.
En contraste con Leavis y Eliot, la forma que Benjamin tiene de tratar el Trauerspiel sugiere una aproximación a El paraíso perdido que iría más allá del formalismo. Porque a pesar de lo alejado que está de los que examina Benjamin, el texto de Milton también es el drama de una línea irregular trazada por alguna catástrofe primordial entre la physis y el sentido, la trama de la historia reducida por la aparente retirada de Dios, a ciertos signos y fragmentos que necesitan urgentemente ser descifrados. Por supuesto que la retirada en realidad es meramente aparente: aún está activa una escatología desconocida para el Barroco y que finalmente hará entrar en la historia el trascendental significante que ya yace oculto en su seno. Pero por todo esto, el significante trascendental está a la sazón oculto, y justificar sus tratos con la humanidad exige una hermenéutica extrañamente discursiva que es el exacto reverso del concepto. El concepto «naturaliza» sus combinaciones incongruentes, sorprendiéndonos con una «espontaneidad» que apreciamos más porque su artificio es mantenido hábilmente a la vista; el ingenio es intelecto sin esfuerzo. El Dios de Milton es igual de poco esforzado, pura «simbolicidad» cuyos actos «materiales» poseen la inmediatez del espíritu; pero sólo es así desde el punto de vista de la eternidad. Vistos desde el reino caído de una historia revolucionaria fracasada, estos actos deben ser penosamente descodificados, elaborados y reensamblados en una narrativa que sólo puede exponer su lógica a costa de dejar al descubierto sus propios recursos.
Precisamente lo que han denunciado los críticos de Milton son los deslices y lagunas provocados por esta práctica. Realmente el poema no es muy realista: en un momento dado Satanás está encadenado al lago ardiente y antes de que uno se dé cuenta se encamina a la orilla. George Eliot habría manejado el asunto incomparablemente mejor. Significativamente Leavis está muy preocupado por estos puntos waldockianos29 y reprocha al poema su falta de consistencia. No es fortuito que una crítica fonocéntrica, preocupada por dibujar la anatomía misma del sentimiento dentro de las sinuosas inflexiones del habla, lleve consigo un representacionismo ingenuo: para ambas ideologías el significante sólo está vivo en el momento de su desaparición. Lo que es fascinante en El paraíso perdido es precisamente su necesaria falta de coherencia: las persistentes interferencias mutuas entre lo que se afirma y lo que se muestra, los enredos contradictorios de la inmediatez «épica» y el discurso hermenéutico, el que la determinación de significaciones a un nivel produzca su desplazamiento a otro. Para Leavis todo esto simplemente es ofensivo: no es capaz de ver que El paraíso perdido prosee esa provocadora calidad ofensiva que Benjamin distingue en el Barroco, como tampoco lo es de leer en la ardua farragosidad del lenguaje de algunos pasajes del poema algo que vaya más allá de la violación de la inmediatez sensual. De hecho, el lenguaje de El paraíso perdido se esfuerza por trabajar de banda a banda la textura «natural» de los sentidos, no siendo capaz de reprimir su propio artificio, o bien negándose a hacerlo (es irrelevante cuál de las dos opciones escojamos). Nada podría estar más lejos de la rápida fusión del concepto que el calculado y afectado despliegue del símil épico con toda su zumbante maquinaria de producción exhibiéndose desvergonzadamente. Y nada podría estar más cerca de uno de los aspectos del Trauerspiel de Benjamin, en el cual «el escritor no debe ocultar que su actividad es la de organizar»30. Quizá lo más sorprendente de la actitud de Leavis hacia El paraíso perdido sea su incapacidad de sorprenderse ante esta obra. Pues con seguridad pocas obras literarias inglesas podrían ser más estrafalarias, más atrevidamente exóticas, más exagerada y afectadamente «literarias». El poema es tan desafiantemente resistente a una lectura meramente realista, está tan contorsionado y lleno de cicatrices por el esfuerzo de su propia producción, que su misma forma se convierte en su significado más crucial.
La respuesta de Leavis a este fenómeno es quejarse de que el sonido le distrae de lo que está ocurriendo. Fredric Jameson ha sugerido otra manera de ver esta forma de artificio: «a diferencia de la prosa narrativa, la épica artificial no toma como objeto a representar los hechos y las acciones mismos, sino su descripción: el proceso por el cual estas materias primas de la narrativa son fijadas e inmovilizadas en el elevado y embellecido lenguaje del verso. Así en el discurso épico está ya presente una grieta básica y constituyente entre la forma y el contenido, entre las palabras y su objeto... Por ello puede afirmarse que el poeta de la épica artificial no compone directamente con palabras, sino más bien trabaja con estos significantes de la percepción y del gesto como materias primas fundamentales y bloques de construcción, yuxtaponiéndolos y reunificándolos para formar la sensual continuidad del verso»31. Lo que es válido para la épica artificial lo es igualmente para el Trauerspiel. También aquí la relativa fijación de los elementos que lo componen (los cuales, como resalta Benjamin, «carecen de toda libertad de expresión “simbólica”»32, al pertenecer a un gran acerbo de escritura carente de sujeto) fuerza la atención, de manera equivalente a la catalogación fenomenológica, al acto mismo de la interpretación. Las sonoras letanías de nombres propios de Milton tienen el efecto de los bloques previamente creados de Jameson; y el mismo Benjamin comenta cómo el Barroco utiliza la letra mayúscula para romper el lenguaje y cargar sus fragmentos con un significado más intenso. «Con el Barroco se estableció el lugar de la mayúscula en la ortografía alemana»33. Por supuesto que los sonoros nombres de Milton dirigidos al impresionable oído pueden verse aún como parte de una estrategia fonocéntrica. Pero lo que tenemos de hecho es un oído sin voz: son los nombres mismos los que hablan, discretos y monumentales, sin estar modulados por la entonación del sujeto circunstancial y sobrepasando de manera grandiosa, y hasta llegar al exceso, todo severo orden del sentido.
Esto no es común en la literatura de la época. Desde Derrida nos hemos acostumbrado a asociar un prejuicio occidental en favor del «habla viviente» opuesta a la escritura con una metafísica del sujeto humano, centrada en la plenitud de su presencia lingüística, fuente y origen de todo sentido. Es en este rechazo hacia la materialidad del signo, en esta nostalgia imposible de erradicar por una fuente trascendental de significado anterior a todo sistema de signos y constitutiva de éstos, en lo que Derrida ve a la tradición occidental más profundamente marcada por el idealismo. La voz que habla, al obliterar su propia materialidad con la «naturalidad» de su propia producción, abre un pasadizo a una «naturalidad» equivalente de sus signata, un pasadizo bloqueado por la escritura, que (para esta línea de pensamiento) estaría así destinada a permanecer extraña a las fuentes espontáneas del significado.
Entonces será inevitable que el denso corpus de escritos que conocemos como la novela inglesa del siglo XVIII se encuentre sumergido en un grave dilema a causa de la influencia ejercida sobre ellos por el discurso ideológico que en términos generales llamamos «puritanismo». Porque en el corazón mismo del puritanismo está instalada la palabra viviente: la palabra predicada, proclamada, consumida, obedecida y violada; la palabra valorada por sus raíces en la experiencia genuina de un sujeto, y la palabra radiante a causa de la presencia plena del Sujeto de sujetos divino. La Palabra viviente de Dios, la expresividad pura del Padre, crea aquel espacio sagrado en el cual personas que hablan y escuchan constituyen sujetos puros para ellos mismos y otros, en una multiplicación incesante de aquella intersubjetividad trascendental que constituye la Trinidad. Naturalmente la escritura posee un estatus privilegiado para la tradición puritana. Pero eso no es más que decir que la enigmática materialidad del texto bíblico debe ser disuelta por el poder de la gracia para que el habla viviente de su Autor pueda ser liberada de su encarcelamiento terrenal. Para el angustiado John Bunyan de Grace Abounding (Gracia en abundancia) los textos se convierten en voces: la escritura misma se convierte en un sujeto, que debe ser «escuchado» más que «leído», carne viva que debe ser valorada como la presencia de la Palabra de palabras entre los hombres y mujeres. La Palabra está totalmente presente dentro de todas Sus palabras, como el principio de su unidad; pero para los individuos que luchan en la opacidad de la historia la Palabra primordial se encuentra fragmentada en Sus diferentes textos, que exigen así una escrupulosa descodificación, para que pueda resonar a través de ellos el discurso vivificante de su Autor. Para ser descubierto, el significado de ese vasto y críptico sistema de signos que es la historia debe ser constantemente desplazado y relacionado sin cesar con un sistema de signata trascendentales que lo apoyan en un acto cuya designación literaria es la alegoría. Dentro de una doble hermenéutica, hay que relacionar primero las significaciones históricas con los signos privilegiados de las Escrituras, los cuales deben después ser liberados de su polivalencia para revelar una verdad unitaria.
Por tanto, no es sorprendente que lo que más nos choque de la ficción «puritana» de Defoe, sea precisamente la falta de peso de sus significantes, que se borran a sí mismos en una cadena metonímica potencialmente infinita, para revelar toda la inmediatez material de sus significados. Pero esto nos implica inmediatamente en la contradicción existente en el corazón mismo de la ideología puritana. Pues si la «inocencia» de la escritura desmaterializada de Defoe marca la presencia de un sujeto autobiográfico privilegiado, un solitario ego cartesiano radicalmente anterior a sus encarnaciones materiales, el mismo recurso pone de tal manera en un primer plano el mundo material mismo, que amenaza constantemente con reducir el sujeto a su mero reflejo o soporte. La seguridad epistemológica de la situación del sujeto está en contradicción con su contingencia y su precariedad «real»; cómodamente instalado en un relato retrospectivo de sus turbulentas experiencias, a pesar de todo más de una vez se reduce dentro de su propia narración a una cifra tan vacía como sus signos, a una mera motivación formal del argumento, una somera «sutura» de eventos materiales heterogéneos. El idealismo del signo literario se invierte fatalmente para convertirse en un materialismo mecánico del sujeto: la escritura «grado cero» de Defoe abre un espacio a la expresividad del sujeto, sólo para ver después este espacio abarrotado con signata materiales que amenazan con sepultar y confiscar la subjetividad misma.
Es esta contradicción dentro de la ideología puritana entre el privilegio y la precariedad asignadas simultáneamente al sujeto lo que encuentra una forma diferente en las novelas de Samuel Richardson. Pues ¿qué nos podría pintar un cuadro más dramático de esta dualidad que la imagen de la sirvienta puritana Pamela, escondiéndose en su dormitorio ante los libidinosos avances de Mr. B. pero apuntándolos al mismo momento, garabateando una carta desesperada, concentrándose en la plenitud expresiva del «habla escrita» en el mismo momento que van a abusar sexualmente de su estatus subordinado y pequeño-burgués? Fascinado por la letra impresa, pero no obstante profundamente envuelto en el medio ideológico de la palabra «viviente» y evangelizadora, Richardson descubre en la novela epistolar una «solución» asombrosamente ingeniosa a este dilema: una forma literaria en la cual la «escritura» y la «experiencia» son totalmente sincrónicas y se unen espontáneamente, en la cual el acto de escribir puede llegar a ser exactamente contemporáneo con el momento y el origen de la experiencia misma. Para Richardson no hay nada que no pueda ser escrito; pero esto es el opuesto exacto a la deconstrucción del sujeto hasta convertirlo en un juego de la écriture de la que se ocupa la obra de Derrida. Por el contrario, no es ni más ni menos que la disolución sistemática de la escritura en el sujeto que la origina: una victoria triunfante sobre las «alienaciones» de la escritura, que son recuperadas descuidadamente en esa unidad de sujeto y objeto que es la identidad entre Pamela como sujeto que escribe y el «yo» sobre el cual lo hace.
Excepto naturalmente que, como Henry Fielding vio por primera vez en Shamela, esta identidad, constituida por una «relación de espejo» entre Pamela y ella misma, es meramente imaginaria. No existe esta identidad entre la Pamela que escribe y la Pamela que ésta refleja; y forma parte del interés del «psicologismo» de Richardson, que hace depender todo significado en el sujeto viviente, que cuando éste es producido en la ficción no puede evitar traicionar aquellos determinantes materiales de su construcción que, no obstante, niega cuando habla.
Pues nada podría ser más flagrante que lo que ya vio Fielding a su modo: que si sometemos los textos epistolares de una Pamela o Clarissa a una lectura sintomática atenta a sus palpables ausencias y sonoros silencios, podremos empezar a construir junto al texto «fenoménico» y cohesivo el texto latente y mutilado que constituye la matriz misma de su producción. De hecho, nada es más fácil de escuchar que el discurso ideológico y psicoanalítico que realmente «escriben» Pamela y Clarissa, un discurso que resuena escandalosamente a través de la carta unificadora del sujeto. El texto fenoménico existe para «borrar escribiendo» (cancelar) este discurso, para sublimar la contradicción culpable e impronunciable entre el deseo y la aversión que simultáneamente siente la pequeña burguesía hacia el fecundante abrazo de la aristocracia. Para Fielding es este tema de la represión de dicha contradicción (y de otras) lo que constituye la marca de la degeneración ideológica. Precisamente dice esto Fielding, cuya propia ficción instala al lector en el vacío existente entre los niveles «latente» y «fenoménico», dejando al descubierto los mecanismos por los cuales se consigue resolver arbitrariamente estas contradicciones mediante la forma del discurso ficticio.
Es indicativo del carácter reversible de la relación existente entre el sujeto Pamela y su «expresivo» relato que el texto mismo de Pamela asuma el estatus de sujeto dentro de la novela: un «personaje» de misterio, escándalo e intriga que en cierto momento acaba perdiéndose. Pero esta confrontación del texto consigo mismo no asume la forma de una investigación de sus propias posibilidades, como lo hace de manera notable en el Tristram Shandy de Sterne. A la luz de lo que se ha dicho, no debería parecer fortuito que la famosa «ascendencia de la novela» en Inglaterra produjera instantáneamente la mejor «anti-novela» de todos los tiempos, pues la ficción de Sterne no es más que una flamante exposición de las insalvables contradicciones inherentes a la escritura figurativa que sólo puede cumplir su función aboliéndose a sí misma. Tristram Shandy descansa en una ideología del sujeto benévola (más que puritana), que lucha contra el anonimato de la escritura para invertirlo todo en expresividad y que llega a someter incluso la topografía a la búsqueda de aquélla. Al estar desconcertada por la problemática relación entre la materia y el espíritu, la novela encuentra el tropo principal de este dilema en sí misma. ¿Mediante qué milagro cartesiano pueden unas marcas negras sobre hojas blancas convertirse en portadoras de significado? ¿Cómo es posible que pueda pasarse del «libro» al «texto»? ¿Cómo pueden la materialidad de la lengua y el «artificio» de los recursos estéticos esperar no afectar la plena presencia del autor ante sus lectores?
Constantemente hay que procurar que el lector, inexorablemente «alienado» por el «carácter externo» de la écriture, vuelva a centrarse, de manera que el proyecto de Tristram de recuperarse a sí mismo por medio de una autobiografía infinita es al mismo tiempo la posesión continuamente retotalizada de los materiales por parte del lector. Pero esto naturalmente revela una enorme ironía, pues esta plétora potencialmente ilimitada de significado produce, de hecho, una deconstrucción sin fin de la ficción, comprime la narrativa, descentra radicalmente al lector. Perseguir la lógica de la «representación» e intentar asegurarse contra la problemática ligazón entre el significante «ideal» y el significado «material», explicando ansiosamente cada brizna de posible significado y anticipándose a cualquier lectura equivocada que pudiera concebirse, es cargar el discurso figurativo con un peso bajo el cual se comba y acaba colapsándose. Y este movimiento de construcción/deconstrucción no es ni más ni menos que el proceso mediante el cual Tristram se muestra como el «sujeto que escribe» por medio de una constante descomposición de sí mismo en los determinates materiales que tuvieron un papel en su concepción, minando así su posición de seguridad como sujeto con cada paso que da para consolidarla. Cada toma de posición implica tanto a Tristram como al lector en su inmediata sustitución, igual que cada intento de representar algo se diluye en una inabarcable infinidad de significados. Es este discurso incontrolable, esa malla de posibles palabras alternativas que arrastra fatalmente cada uno de los enunciados de Tristram y que se expande al infinito, lo que constituye esa «inconsciencia» que desmonta sus esfuerzos por concentrarse en el habla. La relación «imaginaria» entre el Tristram que escribe y el Tristram sobre el cual escribe es rota y confundida con cada propuesta; no hay manera en la cual su escritura pudiera enfrentarse a sí misma al estilo de la de Pamela en un momento pleno de recuperación, no hay forma de que el discurso del sujeto que escribe pueda inscribir dentro de sí mismo los mecanismos secretos y perdidos de su proceso de construcción. La caza desesperada del momento de la génesis de todo significado (los intentos de Tristram de aislar la estructura interna de su herida psíquica o las reconstrucciones físicas por parte del tío Toby del instante mismo en que se produjo su impotencia) es un mero precipitarse de un significante a otro en una espiral incesante dentro de la lengua que no puede emerger nunca a un sentido trascendental. Los mecanismos privilegiados de la producción evitan ser expuestos, al estar disueltos en el juego infinito de signos movilizados en su persecución. Deben estar necesariamente ausentes, porque la escritura misma es el signo de su represión: la potencia sublimada y el sucedáneo de virilidad producidos por una mutilización sexual primordial que se resiste a ser reconstruida. El momento de la entrada de Tristram en el orden simbólico —el lenguaje— no puede ser reproducido dentro de ese orden, como tampoco el ojo puede reproducirse a sí mismo dentro del campo de visión; sólo puede aludirse a él bajo la forma de lo simbólico, en su juego infinito de diferencia y ausencia. La narrativa castrada de Tristram Shandy revela a su castrado autor, pero como efectivamente es su impotencia, no puede decirle nada acerca de la causa «real» de su carencia. Así el discurso de la novela se instala en el espacio de una ausencia primordial (la mutilación corporal) que no es ni más ni menos que la naturaleza del discurso literario mismo y que por consecuencia nunca puede enfrentarse a sus reprimidos orígenes.
Por tanto, para Sterne la estructura problemática del signo mismo (¿cómo puede ser a la vez significado y materia?) desemboca en otra cuestión, la de la estructura del sujeto. Ésta es una cuestión planteada en el terreno de esa inmensa ironía que es la autobiografía, ¿cómo puede el discurso del sujeto traducir sus determinantes materiales si es él mismo el resultado de su represión? O para replantearse la pregunta como un problema de representación literaria, ¿cómo puede ser captado el significado más que mediante una infinita cadena de significantes dentro de la cual asumirá el estatus de un significante más? Si retrocedemos desde Sterne a Swift, veremos cómo en Tale of a Tub(Historia de una barrica) todos estos problemas están ya esbozados y de hecho se imponen como corolarios inevitables de ese nuevo género literario centrado en el sujeto que estaba ascendiendo para disgusto ideológico de Swift. Los viajes de Gulliver es la principal respuesta de Swift a ese género: una obra que, después de atraer al lector a su espacio con el cebo del «sujeto coherente» Gulliver, lo hace sólo para que éste se revele como un territorio atravesado y devastado por contradicciones intolerables. Igual que Sterne, Swift coloca la contradicción material/ideal de su problemática teológica en el signo mismo, el cual no parece conocer término medio entre sutilizar su referente hasta que éste ya no pueda ser visto o evaporarse en él (los laputianos que se muestran unos a otros objetos materiales en lugar de intercambiar palabras). Son estas contradicciones entre lo material y lo ideal que el cuarto libro de Los viajes de Gulliver hace estallar en el lector, dividiéndole sin contemplaciones entre discursos mutuamente incompatibles. Gulliver desprecia a los humanos como Yahoos y se identifica con los Houyhnhnms; los Houyhnhnms desprecian a los Yahoos y consideran a Gulliver uno de ellos; a nosotros nos divierten los Houyhnhnms y las falsas ilusiones de Gulliver, pero estamos suficientemente cerca de los Yahoos para que esta diversión resulte inquietante; y para colmo hay algunos aspectos en los cuales los Yahoos efectivamente son superiores a los humanos. No hay forma para el lector de «totalizar» estas contradicciones, que el texto lanza con tanta habilidad sobre él; simplemente está aprisionado en su juego dialéctico, se vuelve tan excéntrico como el lunático Gulliver, incapaz de recurrir al refugio de la voz de un autor. Deconstruir al lector reduciéndole desde un sujeto posicionado a una función de discursos polifónicos: he aquí la intervención ideológica