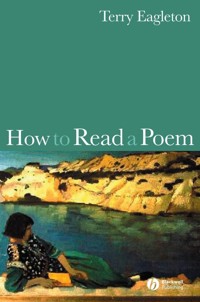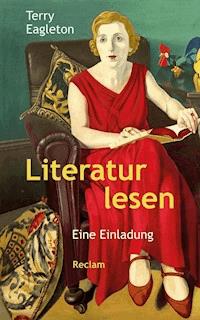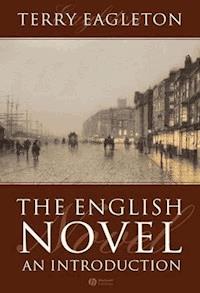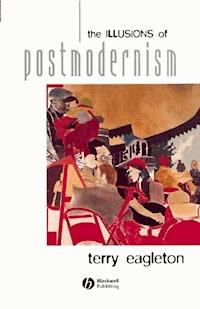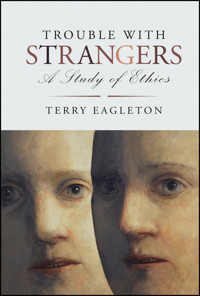Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Teoría literaria
- Sprache: Spanisch
En la actualidad, no se enseña a los estudiantes a ser sensibles al lenguaje: cómo leer un poema prestando la debida atención a su tono, aire, ritmo, textura?, no limitándose tan sólo a "lo que dice". Para demostrar cómo llevar esto a la práctica, Terry Eagleton, uno de los grandes teóricos de la literatura, escoge un amplio abanico de poemas desde el Renacimiento hasta nuestros días y los somete a un detallado análisis, brillante y revelador, planteando una serie de preguntas clave: ¿qué es la poesía y en qué se diferencia de la prosa?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Teoría literaria / 12
Terry Eagleton
Cómo leer un poema
Traducción de Mario Jurado
Diseño cubierta: Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Título original: How to Read a Poem
© Terry Eagleton, 2007
Publicado originalmente en inglés por Blackwell Publishing Ltd. en 2007.
La presente edición se publica por acuerdo con Blackwell Publishing Ltd. Oxford.
© para lengua española, Ediciones Akal, S. A., 2010
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3704-0
A Peter Grant,
que me enseñó poesía y muchas cosas más
Prefacio
Este libro está concebido como una introducción a la poesía para los estudiantes y la generalidad de los lectores. He intentado volver lo que algunos podrían considerar como un asunto intimidante tan inteligible y accesible como he podido, pero algunas partes del libro son inevitablemente más abstrusas que otras. Por lo tanto, los lectores menos experimentados quizá prefieran empezar por el capítulo 4 («En busca de la forma»), el capítulo 5 («Cómo leer un poema») y el capítulo 6 («Cuatro poemas de la naturaleza») antes de aventurarse en los capítulos más teóricos. Sin embargo, creo que el libro resulta más esclarecedor si se lee desde el principio.
Estoy profundamente agradecido a John Barrell, de la Universidad de York, a Stan Smith, de la Universidad de Nottingham Trent, a Emma Bennet, Philip Carpenter y Astrid Wind, de la editorial Blackwell, y a William Flesch, de la Universidad de Brandeis, por sus valiosas sugerencias.
T. E.
Dublín, 2005
1
Las funciones de la crítica
¿El fin de la crítica?
Pensé por primera vez en escribir este libro cuando me di cuenta de que casi ninguno de los estudiantes que encuentro hoy día practica lo que, en mi formación, se había considerado crítica literaria. Al igual que el arte de hacer techumbres de paja o el del baile de los zuecos, la crítica literaria parece un arte abocado a desaparecer. Y dado que muchos de esos estudiantes son bastante competentes y brillantes, la culpa podría imputarse en gran medida a sus profesores. La verdad es que una proporción nada desdeñable de estos profesores no practican la crítica literaria ya que a ellos tampoco se les enseñó.
Este ataque puede parecer paradójico, viniendo como viene de un teórico de la literatura. ¿Y no es acaso la teoría literaria, con sus abstracciones impersonales y sus generalidades vacuas, la que ha acabado con el hábito de la lectura atenta? En otro lugar ya he indicado que éste es uno de los grandes mitos o lugares comunes injustificados del actual debate crítico[1]. Se trata de uno de esos prejuicios que «todo el mundo sabe», como la creencia de que los asesinos en serie no se diferencian en nada de usted o de mí, son gente muy reservada, pero que siempre tiene una palabra amable para sus vecinos. Es una noción tan manida como la afirmación de que las Navidades se han vuelto enormemente comerciales. Como todos los mitos bien asentados que no desaparecen sea cual sea la evidencia con que se les confronte, existe para servir a unos intereses concretos. La idea de que los teóricos de la literatura acabaron con la poesía porque, con sus marchitos corazones y sus hipertrofiados cerebros, en realidad son incapaces de detectar una metáfora, por no hablar de una emoción sincera, es uno de los más obtusos tópicos de la crítica de nuestra época. En realidad, la mayoría de los teóricos de relevancia llevan a cabo escrupulosos actos de lectura atenta. Los formalistas rusos al ocuparse de Gogol o Pushkin, Bajtín al tratar a Rabelais, Adorno a Brecht, Walter Bejamin a Baudelaire, Derrida a Rousseau, Genette o De Man a Proust, Hartman a Wordsworth, Kristeva a Mallarmé, Jameson a Conrad, Barthes a Balzac, Iser a Henry Fielding, Cixous a Joyce, Hillis Miller a Henry James son sólo algunos ejemplos.
Algunos de los mencionados no son sólo eminentes críticos, sino también artistas literarios por derecho propio. Producen literatura en el mismo acto con que la comentan. Michel Foucault es otro de esos destacados estilistas. Es cierto que los discípulos de estos pensadores les han hecho a veces un flaco favor, pero lo mismo puede decirse de otros críticos no teóricos. En cualquier caso, esto es irrelevante. No se trata de que los estudiantes de literatura de hoy día no lean poemas y novelas con la suficiente atención. La lectura atenta no está aquí en cuestión. No está en cuestión con qué tenacidad uno se aferra al texto, sino lo que se persigue cuando se hace eso. Los teóricos mencionados no sólo son maestros de la lectura atenta sino que también están atentos a la forma literaria. Y en esto es en lo que difieren de la mayoría de los estudiantes actuales.
Es significativo, de hecho, que si se menciona la cuestión de la forma a estudiantes de literatura, algunos de ellos piensan que nos estamos refiriendo simplemente a la métrica. «Prestar atención a la forma», a sus ojos, significa decir si un poema está escrito en pentámetros yámbicos o si rima o no. La forma literaria, por supuesto, incluye esos elementos, pero decir lo que un poema significa, y luego añadir a eso un par de oraciones sobre la métrica o la rima no es precisamente estar atentos a las cuestiones formales. La mayoría de los estudiantes, cuando se enfrentan a un poema o una novela, de forma espontánea, derivan hacia lo que se conoce como «análisis del contenido». Informan sobre obras de literatura describiendo lo que ocurre en ellas, agregando quizás algún que otro comentario evaluativo. Por decirlo con un tecnicismo tomado de la lingüística, tratan el poema como lenguaje, pero no como discurso.
El término «discurso», como veremos, implica la consideración del lenguaje en toda su densidad material, mientras que la mayoría de las aproximaciones al lenguaje poético tienden a negar su corporeidad. No es posible oír lenguaje simple y puro. En su lugar, oímos enunciados que son agudos o sardónicos, afligidos o despreocupados, empalagosos o agresivos, iracundos o histriónicos. Y, como veremos, todo esto forma parte de lo que queremos decir con el término forma. A veces se habla de mostrar las ideas que hay detrás del lenguaje del poema, pero tal metáfora espacial es engañosa. Porque en absoluto el lenguaje es como un envoltorio de celofán en el que las ideas vienen empaquetadas. Todo lo contrario: el lenguaje de un poema es constitutivo de sus ideas.
Por la mera lectura de la mayoría de esos análisis de contenido, sería difícil advertir que están refiriéndose a novelas y a poemas, y no a hechos acaecidos en la vida real. Lo que en ellos queda excluido es la literariedad de la obra. La mayoría de los estudiantes es capaz de decir algo como «la imagen de la luna vuelve a hacerse patente en el tercer verso, aumentando así la sensación de soledad», pero no muchos son capaces de decir algo como «el tono estridente del poema no concuerda con su sintaxis desmañada». Muchos de ellos pensarían simplemente que es extraña. No hablan el mismo idioma que el crítico que dijo de unos versos de T. S. Eliot: «Hay cierta tristeza en el uso de la puntuación». En vez de eso, tratan el poema como si el autor eligiese, por alguna excéntrica razón, escribir sus opiniones sobre la guerra o la sexualidad en líneas que no llegan al final de la página. Quizá se le estropeara el ordenador.
Veamos la primera estrofa del poema de W. H. Auden «Musée des Beaux Arts»:
About suffering they were never wrong,
The Old Masters: how well they understood
Its human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a window or just walking dully along;
How, when the aged are reverently, passionately waiting
For the miraculous birth, there always must be
Children who did not specially want it to happen, skating
On a pond at the edge of the wood:
They never forgot
That even the dreadful martyrdom must run its course
Anyhow in a corner, some untidy spot
Where the dogs go on with their doggy life ant the torturer’s horse
Scratches its innocent behind on a tree.
[Acerca del sufrimiento ellos nunca se equivocaban,
los maestros antiguos: qué bien comprendían
su lugar humano; cómo ocurre
mientras alguien come o abre una ventana o camina sin más;
cómo, cuando los mayores esperan reverencial, apasionadamente
el nacimiento milagroso, siempre tiene que haber
niños que no tienen particular interés en que ocurra, patinando
en una charca al borde del bosque:
nunca olvidan
que incluso el atroz martirio debe llevarse a cabo
de cualquier manera en una esquina, un lugar desordenado
donde los perros viven su vida de perros y el caballo del torturador
se rasca su inocente trasero contra un árbol.]
Un resumen de esto sería bastante simple. Los maestros antiguos o grandes pintores, afirma el poema, comprendieron la naturaleza incongruente del sufrimiento humano, el contraste entre su pura intensidad, que parece apuntar hacia un momentáneo significado, y la manera en que los hechos cotidianos que lo rodean se muestran tan despreocupadamente indiferentes a él. Todo esto, podemos sospechar, es una alegoría de la naturaleza contingente de la existencia moderna. Los hechos ya no forman una figura que tiene en su centro al héroe o al mártir, sino que chocan aleatoriamente, disponiendo de forma fortuita lo trivial y lo momentáneo, los culpables y los inocentes, unos junto a los otros.
Lo importante, sin embargo, es cómo todo esto toma forma verbal. El poema empieza con un estilo informal, como si inesperadamente participásemos de una conversación de sobremesa ajena; pero hay un cierto atenuado drama en este comienzo también. Se acerca oblicuamente a su tema en vez de empezar con fanfarria: el primer verso y medio invierten el sustantivo, el verbo y el predicado, de forma que «los maestros antiguos nunca se equivocaban sobre el sufrimiento», que sería una proposición excesivamente directa, pasa a ser la más esquinada, más sintácticamente compleja «About suffering they were never wrong» [«Acerca del sufrimiento ellos nunca se equivocaban, / los maestros antiguos]».
Puede encontrarse una versión más elaborada de esta sintaxis oblicua, en la que el orden habitual de la gramática se invierte, en la oración inicial, altivamente despreocupada, de la novela de E. M. Foster Pasaje a la India: «Con la excepción de las cuevas de Marabar –y éstas se encontraban a veinte millas de distancia– la ciudad de Chandrapore no presentaba nada de extraordinario». Estas palabras son, en realidad, una perla de ironía, ya que las cuevas resultarán ser de importancia capital para la acción. La novela se inicia con lo que parece una parodia de una guía de viaje bastante presuntuosa. Un tenue aire de languidez patricia envuelve toda la oración, tan exquisitamente equilibrada.
El poema de Auden no es en absoluto remilgado ni presuntuoso, pero posee cierto aire de refinamiento sofisticado. Los versos iniciales crean una vaga expectativa dramática, dado que hay que realizar el salto de verso para averiguar quiénes son exactamente los que nunca se equivocan sobre el sufrimiento. «Los maestros antiguos» está en aposición con «ellos», lo que proporciona a los versos el sabor de una relajada conversación, como en una oración que dijese «Son muy ruidosos, los trenes de mercancías éstos». Ese mismo estilo coloquial se hace patente al avanzar en palabras como doggy [vida de perros] y behind [trasero], si bien esta forma de expresarse se trata más bien del atrevimiento del caballero que de la vulgaridad del plebeyo.
Una palabra de cierto peso, suffering [sufrimiento], resuena al comienzo, en vez de posponerla hasta el final de la oración, como dicta el sentido. El tono del poema es cortés, no insensible. Es educado, no amanerado ni recargado, como sí parece alguna de la poesía tardía de Auden. Dreadful [atroz] es un adjetivo típico de la clase alta inglesa, como en «Darling, he was perfectly dreadful!» [«¡Querida, fue completamente atroz!»], pero no lo sentimos aquí como una afectación, si bien tampoco resulta ser una descripción eficaz de un martirio. El poema irradia una autoridad que parece surgir de la experiencia vital, a la cual sentimos la inclinación de escuchar. Si el poeta puede vislumbrar lo correctamente que los maestros antiguos comprendieron la verdad de la aflicción humana, entonces él se debe de hallar al mismo nivel que ellos, al menos en ese aspecto. El poema parece defender una idea muy inglesa del sentido común y la normalidad; sin embargo, implícitamente también pregunta cómo ciertas situaciones extremas pueden encajar en este marco de referencia ya conocido. ¿Se debe cuestionar tal normalidad por ser demasiado limitada, o forma parte de la naturaleza de las cosas que lo ordinario y lo exótico se hallen uno junto al otro, sin ninguna especial relación entre ellos?
La estrofa va, literalmente, desde la agonía humana al trasero de un caballo, y por lo tanto conlleva cierto bathos. Bajamos un tono o dos al ir de la solemnidad de «How, when the aged are reverently, passionately waiting / For the miraculous birth» [«cómo, cuando los mayores esperan reverencial, apasionadamente / el nacimiento milagroso»], al intencionado tono deslucido de «siempre tiene que haber / niños que no tienen particular interés en que ocurra» («there always must be / Children who did not specially want it to happen»), un verso que contiene demasiadas palabras de diferentes formas y tamaños para fluir con naturalidad. La sintaxis conspira en apoyo de este efecto deflacionario: la coma que sigue a «How» [«cómo»] mantiene la oración en suspenso, concediéndonos después un momento elevado («cuando los mayores esperan reverencial, apasionadamente…») para hacernos caer prosaicamente de nuevo.
Con todo, incluso aquí la estrofa mantiene la cortesía: «no tienen particular interés en que ocurra» puede significar exactamente lo que dice; los niños no se oponen al nacimiento, pero tampoco se muestran entusiastas ante su posibilidad. Pero podría también ser un modo educado de decir que les importa un bledo el nacimiento milagroso, al igual que «no poco aburrido» es un eufemismo de «increíblemente aburrido». El poema mantiene sus buenas maneras por medio de la oblicuidad verbal. No queda claro, sin embargo, cómo el poema se mueve desde la idea del sufrimiento a la de los ancianos que esperan reverencialmente el milagroso nacimiento. ¿De qué modo exactamente es la esperanza reverencial un motivo de sufrimiento? ¿Porque el suspense resulta doloroso? ¿O es el sufrimiento en cuestión el nacimiento mismo?
Uno de los problemas que el poema afronta es el de cómo ser adecuadamente cáustico sobre el sufrimiento sin llegar a cínico. Debe pisar por la delgada línea que divide una suave sabiduría irónica de parecer simplemente muy harto. Necesita desmitificar el dolor humano, pero sin dar la impresión de devaluarlo. Por esto el tono –afectado, pero ni cruel ni desdeñoso– debe ser manejado con cuidado. No es éste el tipo de voz de cuyo poseedor uno se espere que crea en nacimientos milagrosos, incurra en una reverencia exagerada o se ofrezca él mismo al martirio. Es demasiado laico, demasiado lleno de sentido común para eso, y también es demasiado escéptico de los grandes propósitos. Desea eliminar del sufrimiento el lenguaje grandilocuente por medio del descentramiento de aquél, insistiendo en lo marginal y azaroso que es por lo general. Pero no deja de existir cierta humanidad en la voz del hablante que sugiere una compasión no expresada abiertamente.
Por lo tanto, la estrofa muestra desencanto pero no descalifica. Es como si el poema quisiera honrar el tormento humano por medio de ser fríamente realista con él, en lugar de adherirse a algún mito sentimental para el cual un tormento así suponga que el mundo entero se detenga dramáticamente. Puede que sea eso lo que sienta el que sufre, pero el realismo empecinado del poema rechaza identificarse con la inimaginable angustia de otro. (En otro poema de Auden, uno que trata de soldados heridos, pregunta: «¿Quién estando sano puede convertirse en un pie?», sin duda con la intención de decir que los sanos son aquellos que son capaces de ignorar su cuerpo.) Cuando se habla del sufrimiento, ni la perspectiva del que sufre ni del que observa son totalmente fiables. El mayor respeto que podemos mostrar a los afligidos, parece Auden sugerirnos, es que reconozcamos el espacio insalvable que existe entre su aflicción y nuestra normalidad. Hay lo que se podría denominar una falla epistemológica absoluta entre enfermedad y salud. Como muchas otras obras literarias de los años treinta, «Musée des Beaux Arts» prefiere resultar insensible a sentimental. Su antiheroísmo es también típico de los años treinta. Pero esta dureza de espíritu, llevada al extremo, puede ser una forma taimada del sentimentalismo que rechaza.
También hay traza de suspense dramático en la frase «its human position» («su lugar humano»), cuyo significado no queda realmente claro hasta que dejamos atrás el punto y coma y lo descubrimos. Entonces nos encontramos un verso de avanzar torpe y desordenado –«mientras alguien come o abre una ventana o camina sin más»– que con su tirada de frases unidas sin elegancia parece seguir su paso sin más. «Donde los perros viven su vida de perros y el caballo del torturador…» es otro verso balbuciente y superpoblado, en el que su propio descuido evoca el desorden de la experiencia humana misma. Los niños, los perros y los caballos siguen con sus chiquilladas, sus perradas y sus caballadas en mitad de la catástrofe y el martirio, y así, la voz poética da a entender, es como son las cosas. No podrían ser más distintas que perros que se comportaran como niños. La existencia humana está sujeta inevitablemente a la ironía, al igual que lo insignificante y lo terrible van unidos como uña y carne. Lo que parece una cosa desde su exterior es algo distinto en su interior, y lo que puede ser central para uno puede ser periférico para otro. La ironía no es aquí meramente un tono, sino un conflicto de perspectivas. Da la impresión de que se hubiese incorporado al mundo, en lugar de parecer simplemente una actitud hacia éste. Y esto aumenta el sentido de inevitabilidad. A uno le resultaría tan difícil cambiar esta condición como amanecer mañana con una extremidad extra.
Podríamos, sin embargo, cuestionar este punto de vista. Puede valer para algunos tipos de sufrimiento, pero ¿no está el poeta generalizando sospechosamente sus afirmaciones? ¿Es de verdad éste «el lugar humano», lisa y llanamente? En la segunda estrofa del poema, Auden compara implícitamente una indiferencia hacia el desastre humano con que el sol brille, como si lo primero fuese tan natural como lo segundo. Hay que tener en cuenta que el poema se publicó en 1940, en un tiempo en que Europa había experimentado la Guerra Civil Española (en la que Auden participó brevemente) y estaba ahora de lleno en una guerra global contra el fascismo. Este tipo de sufrimiento no era, con toda seguridad, siempre un asunto privado y vergonzante. Todo lo contrario: podía ser una experiencia colectiva. Si la muerte y el pesar ponían de manifiesto la distancia irreducible entre las personas, esto también eran realidades que podían compartirse públicamente. La catástrofe y la vida ordinaria se unieron en los bombardeos de las ciudades británicas. El sufrimiento no era algo a lo que la gente se dedicase en privado, como a un hobby; había hasta cierto punto un lenguaje común entre el que sufría y el que observaba, entre el soldado y el civil.
Por lo tanto, la brillantez técnica del poema y su tono de experiencia del mundo puede movernos a aceptar de buena gana una proposición bastante conflictiva: que una cosa es la vida privada y otra es la esfera pública. El sufrimiento es un hecho privado, al que ningún lenguaje público puede ser suficiente. Detrás del poema acecha la idea de que cada uno de nosotros es el poseedor privado de nuestra propia experiencia, apartada para siempre de las sensaciones de los demás. La filosofía moderna ha vertido mucha tinta para mostrar la falacia de una opinión en apariencia tan lógica; y no hay razón alguna por la que la crítica no pueda recurrir a tales argumentos. No estamos obligados a aceptar las convicciones de un poeta con los ojos cerrados.
Si éste es un poema «moderno», lo es en parte por su desconfianza hacia las grandes narrativas. El sufrimiento no pertenece un plan general, aunque su intensidad nos haga sospechar lo contrario. Es arbitrario y contingente, y es este contraste entre su estatus objetivo y su atrocidad subjetiva lo que resulta tan inadmisible. El poema mismo, en contraste, está intrincadamente planeado, pero de un modo que nos hace pensar que no lo está. Su tono conversacional oculta su sutil técnica. Se puede leer, por ejemplo, sin darse cuenta de que rima. El esquema de la rima, sin embargo, es bastante irregular, al igual que el ritmo, lo cual es una de las razones por la que nos pasa inadvertida. Proporciona el esqueleto de la forma en el que el poeta puede colgar sus pensamientos que, en apariencia, van discurriendo libremente. Las rimas son discretas y diplomáticas hasta el punto de la semiinvisibilidad; y en parte lo que las hace tan poco llamativas es el encabalgamiento constante, al ignorar el flujo del pensamiento el final de los versos.
Y lo mismo se puede decir de la sintaxis. La primera estrofa es en realidad una oración prolongada soberbiamente, llena de proposiciones subordinadas y complejas construcciones gramaticales, pero de esto apenas nos damos cuenta al leerla. (Auden hace un poco de trampa aquí, pues hay muchas comas y punto y comas que podrían equivaler a puntos y seguidos.) El poema está muy bien construido, pero tan subrepticiamente que suscita la impresión de espontaneidad coloquial. Es artísticamente inartístico. Y este sentido de poder escuchar una voz equilibrada que de forma conversacional va devanando sus reflexiones sobre la vida en cierto modo nos confirma en nuestro escepticismo con respecto a los grandes propósitos. El antiheroísmo por el que el poema aboga encuentra su eco en la mesurada antirretórica de su estilo.
Auden escribió un poema en el mismo año del de «Musée des Beaux Arts» titulado «En memoria de W. B. Yeats», y cuya primera estrofa resulta iluminadora con respecto al poema anterior:
He disappeared in the dead of winter:
The brooks were frozen, the airports almost deserted,
And snow disfigured the public statues;
The mercury sank in the mouth of the dying day.
What instruments we have agree
The day of his death was a dark cold day.
[Él desapareció en pleno invierno:
los arroyos estaban helados, los aeropuertos casi vacíos,
y la nieve desfiguraba las estatuas públicas;
el mercurio descendió en la boca del día que moría.
Los instrumentos con que contamos asienten
que el día de su muerte fue un día triste y frío.]
En vez de alejarse como si nada del desastre de la muerte de Yeats, el mundo parece concertarse con esta aflicción. Pero ésta, claro está, es gravemente irónica. Es como si el poeta fingiese cortésmente que los arroyos se han helado, las estatuas están desfiguradas y los aeropuertos casi vacíos a causa de la muerte del compañero poeta, aunque sepa perfectamente que la conexión entre el sufrimiento y lo que lo rodea es tan arbitraria aquí como en «Musée de Beaux Arts». Encontramos aquí un tipo de licencia poética: se invoca irónicamente la llamada falacia patética –la creencia de que la Naturaleza comparte nuestros estados de ánimo y sentimientos– como un recurso de ingenio solemne. Con sumo cuidado, la estrofa no afirma que el día fuese triste debido a la muerte de Yeats; simplemente nos permite inferir esa posibilidad. La siguiente estrofa del poema debilita esa aparente solidaridad entre humanidad y mundo:
Far from his illness
The wolves ran on through the evergreen forest (…).
[Lejos de su enfermedad
los lobos seguían corriendo por los bosques perennes (…).]
La realidad es aquello que nos da la espalda, oponiéndose a nuestra infantil exigencia de que el mundo nos sirva como espejo.
Política y retórica
He defendido que los teóricos de la literatura pueden declararse inocentes de la imputación de haber saboteado la crítica literaria. Con todo, puede parecer extraño que un teórico de la literatura con inclinaciones políticas como yo llame la atención hacia las palabras en la página. ¿Acaso la puntuación es una cosa y la política otra muy distinta? Es posible dudar que tal distinción sea consistente. No sería muy difícil demostrar cómo la puntuación en la escritura de D. H. Lawrence, creando como hace un efecto fluido y espontáneo, está relacionada con su visión «orgánica» del mundo, y ésta a su vez con su crítica del capitalismo industrial. Hay política de la forma como hay política del contenido. La forma no es una manera de desviarnos de la historia sino un modo de acceder a ella. Una crisis en la forma artística –pongamos por caso el cambio del realismo a lo moderno en el final del siglo XIX y principios del XX– está casi siempre conectada con una convulsión histórica. En este caso, la convulsión en cuestión era el periodo de agitación política y económica que culminó en la Primera Guerra Mundial. Esto no supone afirmar que la modernidad no fue sino un síntoma de otra cosa. Pero una crisis cultural en la forma suficientemente profunda es por lo general también una crisis histórica.
Considerar los puntos álgidos de la historia de la crítica literaria implica mostrar una atención doble: a la cualidad y estructura de las obras literarias, y a los contextos culturales de esas obras. Esto es tan cierto para la crítica romántica como lo es para la llamada Escuela de Cambridge de F. R. Leavis, I. A. Richards y William Empson. Es el distintivo de algunos de los más sobresalientes eruditos literarios del siglo XX: Mikhail Bakhtin, Eric Auerbach, Walter Benjamin, Ernst Robert Curtius, Kenneth Burke, Edmund Wilson, Lionel Trilling, Edward Said. Para la mayoría de estos críticos, hay una política implícita en la investigación exhaustiva del texto literario. No es ninguna casualidad que William Empson, que analizó poemas más escrupulosamente que ningún crítico antes de él, fuese políticamente un liberal con inclinaciones socialistas, a quien se le expulsara de la Universidad de Cambridge por supuesto comportamiento sexual improcedente y que fuese docente en penosas condiciones en China y Japón. La lucidez de Empson para las ambigüedades poéticas era también franqueza hacia modos conflictivos de significado cultural, incluidos aquellos que podían parecer ajenos a la mayoría de los caballeros ingleses de su clase. Empson, que era hijo de la clase terrateniente de Yorkshire, se rebeló contra su educación de cotos y cacerías y se convirtió en un bicho raro, un disidente y un desfavorecido; y su fascinación por las disonancias textuales y los significados múltiples estaba estrechamente ligada a su inconformismo espiritual.
Igualmente, el interés de F. R. Leavis en el detalle sensual de un poema muestra, entre otras cosas, su oposición al orden industrial que estaba dirigido, así le parecía a él, por la abstracción y la utilidad. La poesía, aunque fuese de modo indirecto, constituía por lo tanto una forma de crítica política. Para I. A. Richards, el delicado equilibrio de un poema ofrecía un correctivo a la sociedad urbana en la que los impulsos humanos ya no estaban armoniosamente integrados. Estos críticos, junto con los demás que he mencionado, estaban predispuestos hacia la historia social, si bien de una manera nostálgica o idealista. Pero todos ellos, por usar una frase de Fredric Jameson, sintieron al mismo tiempo una «obligación de tener en cuenta la forma de las propias oraciones»[2]. Al modo de ver de éstos, tal obligación también implicaba tener en cuenta las fuerzas que contribuían a dar forma a las oraciones, fuerzas que incluían mucho más que el autor. Para estos críticos, no se trataba de elegir ingenuamente entre la «historia» y «las palabras en la página». Como filólogos, o «amantes del lenguaje», su pasión por la literatura estaba vinculada a un compromiso con civilizaciones en su totalidad. ¿Qué es el lenguaje sino el puente que las une? El lenguaje es el medio por el cual tanto la Cultura como la cultura –el arte literario y la sociedad– llegan a la consciencia; y la crítica literaria es, por lo tanto, sensible al espesor y la complejidad del medio que nos hace lo que somos. Meramente por atender a su propio objeto de estudio, puede generar repercusiones fundamentales para el destino de la cultura en su conjunto.
Otro gran filólogo, Friedrich Nietzsche, siempre estuvo manifestando el valor de saber leer bien. Se presenta a sí mismo como un maestro de la lectura «lenta», y considera que esto es un modo de ir contra la corriente de un periodo obsesionado con la velocidad[3]. La lectura atenta es para Nietzsche una crítica a la modernidad. Atender a la forma y textura de las palabras implica el rechazo a considerarlas meramente desde una perspectiva instrumental, y por tanto el rechazo a un mundo en el que el lenguaje se desgasta hasta ser más débil que el papel por efecto del comercio y la burocracia. El superhombre nietzscheano no es en absoluto usuario del correo electrónico. Sin embargo, esta relación entre política y textualidad tiene un origen aún más antiguo; de hecho, tan antiguo como la más vieja forma de crítica literaria que conocemos: la retórica de la Antigüedad.
Durante toda la Antigüedad tardía y la Edad Media, lo que hoy conocemos como crítica era entonces conocido como retórica; y ésta en el mundo antiguo tenía un sentido tanto textual como político[4]. Implicaba tanto el estudio de las figuras verbales y los tropos como el arte del discurso público persuasivo. Ambos estaban estrechamente relacionados: los retóricos profesionales estaban ahí para instruirle a uno en aquellos recursos verbales que eran más apropiados para lograr los efectos políticos que se deseaban. En las antiguas escuelas romanas, esto era prácticamente tomado como el equivalente de la educación propiamente dicha. Los antiguos reconocían una variedad especial del discurso llamada poesía; pero no existían distinciones absolutas entre éste y otras variedades del lenguaje. La retórica era la ciencia que se ocupaba de todas ellas, y la poesía, como la historia, era meramente una rama más de ella. La retórica era un tipo de metadiscurso, que definía los procedimientos de la comunicación eficaz para cada modalidad de lenguaje, fuese ésta cual fuese. El fin de estudiar las estrategias estilísticas tenía un carácter político: se podía así hacer un uso más efectivo de ellas en la práctica. Se consideraba que hablar elegantemente y pensar sensatamente estaban íntimamente unidos. Un desliz estético podía llevar a un error político.
La retórica, por tanto, constituía una teoría del discurso, inseparable de las instituciones políticas, legales y religiosas del Estado antiguo. Nacía de la intersección del discurso y el poder. Tácito, el historiador romano, nos cuenta que Julio César, al igual que los emperadores Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio, eran todos avezados oradores[5]. Pero el arte de la retórica no era sólo un arma de emperadores. La retórica, al partir de la convicción de que todos los ciudadanos debían aprender a expresarse bien, estaba estrechamente vinculada con la democracia griega. Para los griegos, un hombre libre era aquél que debía ser convencido por medio del discurso, en vez de, como ocurría con los esclavos y los extranjeros, por medio de la violencia. El lenguaje era la capacidad suprema que diferenciaba a ciudadanos libres e iguales de sus subordinados humanos o no humanos.
Una vez que estas condiciones políticas desaparecieron –un declive ya patente en el Imperio romano tardío–, la retórica quedó desligada de la práctica social, para terminar convertida en la Edad Media en un estéril inventario de recursos literarios. Era entonces una actividad escolástica, no una civil; pertenecía ahora al estudio en vez de a la esfera pública. En términos generales, la retórica se hallaba subordinada a la lógica. Pero su arte disfrutó de un resurgimiento triunfante con el Humanismo renacentista, que blandió la retórica como su arma principal contra la escolástica de la Edad Media. De nuevo, en una época de guerras, de expansión imperial, y de profundos cambios sociales, pasa a primer plano la cuestión del lenguaje político persuasivo. Sin embargo, gradualmente, la retórica fue quedando reducida a una cuestión de estilo o supeditada a la poética, perdiendo así sus funciones públicas y políticas. Más tarde aún, cuando la elocuencia y la metáfora quedaron bajo sospecha en una época de racionalismo científico, la palabra «retórico» empezó a adquirir las connotaciones negativas que tiene hoy para nosotros: grandilocuencia, palabras huecas, manipulación engañosa. Se ha cerrado el círculo, de hecho, pues esto justamente es lo que la retórica significaba para Platón en sus discusiones con los sofistas.
La retórica para el mundo antiguo era el lenguaje como evento público y como relación social. Si bien era preformativa, también era dialógica, pues era una forma de habla que constantemente se escuchaba a sí misma en los oídos de los otros. No era un modo de percibir que pudiese sobrevivir durante mucho tiempo ni a la invención de la imprenta ni al desarrollo del racionalismo. Para el siglo XVII, los ornamentos figurativos y la elocuencia apasionada de la retórica eran vistos por muchos como un obstáculo hacia la verdad, y no como una vía de acceso a ésta. Tanto las pasiones como las metáforas nublaban la visión objetiva del mundo, y la retórica las comprendía a las dos. John Locke, el padre de la filosofía moderna, condena la retórica en su Ensayo sobre el entendimiento humano como un «poderoso instrumento del engaño y el error». Aún quedaba una fascinación erudita hacia la retórica en el siglo XVIII, y no poca entre los escritores ilustrados escoceses. Pero, en general, la verdad en la época de la Ilustración se convirtió en no oral, no dialógica, no poética, descontextualizada y desafecta. En su forma ideal, estaba totalmente independizada del lenguaje, ya que el lenguaje –el medio propio de la verdad– era en potencia un obstáculo para alcanzarla. La imprecisión de las palabras se interpone en el camino de la claridad de los significados. La verdad también se estaba compartimentando y especializando; y puesto que la retórica afirmaba ser un discurso universal, se encontraba cada vez más fuera del negocio.
Para los racionalistas y los empiristas, los ornamentos verbales lo distraen a uno de los hechos que se traten. Los embellecimientos formales iban dejando paso a las investigaciones concretas. Por ejemplo, si uno deseaba abordar las injusticias sociales, debía conocer con espíritu sobrio y prosaico cómo era la situación para los hombres y las mujeres; y recurrir a la retórica o a la fantasía no sería de ayuda. Éstas eran el privilegio de aquéllos que podían gozar de sus fantasías mientras otros buscaban qué comer. Los juegos de palabras eran el enemigo del bienestar. Los sentimientos no se consideraban una vía de acceso al mundo, sino una distracción demagógica y sentimental que lo alejaba. Una democracia emergente temía las notas autoritarias presentes en la retórica –lo que no deja de ser irónico, dados los orígenes políticos de ésta–, pero también recelaba del tipo de retórica populista que podía servir para azuzar las anárquicas pasiones de la muchedumbre.
El Romanticismo, entre otras cosas, supuso la venganza de lo poético por esa clase de exangüe razón ilustrada. Pero ahora, sin embargo, la poesía se enfrentaba contra la retórica, como ocurre en el prefacio programático a Lyrical Ballads, de Wordsworth y Coleridge. La retórica seguía encarnando un discurso público, manipulador y engañoso; pero ahora lo que se opondría a ella no serían la investigación racional ni la erudición imparcial, sino las verdades del corazón humano. La poesía estaba en guerra con la clase de discurso que abriga palpables intenciones para nosotros. Al contrario que la retórica clásica, que no tenía sentido sin un auditorio que respondiese a ella, se tenía en seria duda si la poesía de hecho tenía un público o no. Quizá el poeta, como en la atinada frase de Shelley, no era más que un ruiseñor que cantaba en la oscuridad. En ausencia de la seguridad de disponer de público, se dio el nuevo culto del autor inspirado. Con los románticos ingleses como Wordsworth, Coleridge, Blake, Shelley, Keats y Byron, la poesía seguía fuertemente comprometida con la esfera pública; pero la palabra «pública» estaba ahora asumiendo tintes peyorativos, y la poesía empezaba a hablar un lenguaje totalmente diferente del comercial, el científico y el político. Formaba parte de lo que podría denominarse una esfera antipública; pero no había sido aún privatizada, como de hecho le ocurriría con los artistas románticos tardíos.
Fue sobre este momento en que tuvo lugar el nacimiento de un fenómeno llamado literatura. Anteriormente, la palabra «literatura» se había referido a diversas formas de escritura, tanto factuales como ficticias; pero ahora era un signo de que las virtudes de toda la escritura se concretaban en una especie particularmente privilegiada de ella: la poesía. A la condición de poesía era a la que aspiraban los más auténticos tipos de escritura. La «literatura» era una cuestión más de sentimientos que de hechos, de lo trascendente más que de lo mundano, de lo único y original más que de lo socialmente convenido. La poesía aborrecía las abstracciones, y se ocupaba únicamente de lo individual y específico. Trataba de lo que afecta a nuestros latidos, y no de principios generales. Desde esta perspectiva, una teoría de la poesía era una contradicción de términos. No se puede hacer teoría de lo específico. No puede existir un conocimiento sistemático de lo individual. Se puede obtener una ciencia de varios millones de individuos –llamada demografía o sociología–, pero no se puede elaborar un estudio científico del almirante jubilado que vive en la casa de campo junto a la carretera.
Por tanto, el prejuicio de que la poesía trata sobre todo de detalles específicos es de hecho bastante reciente. En cierto sentido, desde luego, vuelve de nuevo a Platón, quien consideró la poesía como una ingobernable masa de detalles díscolos, y la desterró de su estado ideal por las mismas razones por las que expulsó a la democracia. A diferencia de Platón, Aristóteles consideraba que la poesía se ocupa de universales; para algunos de los primeros pensadores cristianos, como san Agustín, prestar atención a lo particular tomado como un fin en sí mismo, en vez de leerlo «semióticamente» como un signo de la presencia de Dios en el mundo, era un acto impío. No será realmente hasta el desarrollo de la estética moderna, en la mitad del siglo XVIII, y después con el surgimiento del Romanticismo cuando aparece con pujanza en la escena literaria la idea de las particularidades concretas con valor en sí mismas. El supuesto de que la poesía se ocupa del detalle sensorial, y es escéptica hacia las ideas generales hubiese sorprendido no poco a Aristóteles, Dante, Shakespeare, Milton, Pope y a Johnson. Habría supuesto una novedad para un buen número de poetas románticos. Apenas hay detalle sensual concreto en Wordsworth. No todos los poetas se han adscrito a la peligrosa doctrina de que sólo lo que sentimos en nuestro corazón es verdad. Es una creencia tan típica de, al menos, los neofascistas como lo es de los artistas creativos. Una cierta impaciencia con las ideas generales es un rasgo tanto del ignorante como del poeta.
De todos modos, si algunos poetas románticos hacían hincapié en la particularidad sensual de los poemas, también se sentían inclinados a hablar de su carácter universal. Y ambos aspectos eran difíciles de reconciliar. Aun así, había una solución disponible llamada símbolo. Se considera que el símbolo romántico encarna una verdad universal en una forma específica y única. De un modo misterioso, combina lo individual y lo universal, estableciendo entre los dos un circuito diferente que evita el lenguaje, la historia, la cultura y la racionalidad. Penetrar en la esencia de lo que hace a una cosa única en sí misma es descubrir el papel que juega en el todo cósmico. Esta idea recorre de modo constante la civilización occidental, desde las «formas» de Platón y las «mónadas» de Leibniz hasta el «espíritu» de Hegel, los «símbolos» de Coleridge y los «inscapes» de Hopkins. En el caso de la poesía, lo que esto implicaba era, dicho en términos menos exaltados, que los poetas disponían entonces de dos maneras para evitar a la historia. Podían mirar «por debajo» de ella, hacia lo específico inefable; o podían elevarse por encima de ella, hacia las verdades universales. Con la ayuda del símbolo, podían incluso lograr ambas cosas a la vez.
Al volverse trascendente, la poesía del periodo romántico rompió sus lazos con la esfera pública y se alejó cada vez más de ella, en un movimiento a la vez ascendente e interior. Con todo, fue también esa misma distancia del mundo público lo que le permitía actuar como crítica de él, y, de alguna manera, comprometerse con él. La imaginación se elevó muy por encima de la prosaica realidad, pero en poetas como Blake y Shelley todavía se la considera como una fuerza política transformadora. Podía sugerir nuevas y cautivadoras posibilidades de existencia social; o podía enfatizar el contraste entre sus propias energías sublimes y un orden social mecanicista y monótono. La poesía podía servir de modelo a un tipo de creatividad humana que, junto con las relaciones «orgánicas» en vez de las instrumentales, eran cada vez menos frecuentes en el conjunto de la sociedad industrial.
En la Inglaterra victoriana, de manera gradual desapareció la idea de la imaginación como una fuerza política. Todavía estaba elocuentemente presente en los escritos de John Ruskin y de William Morris; pero la poesía, tal como dijo John Stuart Mill, era más encontrada que buscada. Se había retirado del foro público al salón. Aunque había empezado su vida como una ramificación de la retórica, se había convertido en su opuesto exacto. A pesar de la enorme estima pública de la que gozaban los más eminentes poetas del periodo, la propia poesía se había convertido esencialmente en un hecho privado. Puede que Tennyson ostentara el rango público de poeta laurado, pero sus mejores obras eran más líricas que épicas, más trémulamente introspectivas que robustamente engagé. Al verse en competencia con el más poderoso de los géneros de la época (la novela), y al ser desdeñada por la filosofía del utilitarismo entonces dominante, la poesía se encontraba en riesgo, no ya de ser encontrada, sino de ser ignorada. En la nueva división del trabajo literario, se consideraba la novela como una forma social que se ocupa de ideas e instituciones, mientras que la poesía se había convertido en la reserva del sentimiento personal. Parecía que el poema lírico era el que definía el género por entero. Y así seguiría hasta que autores modernos como Eliot, Pound o Stevens se esforzaron en volver a hacer de ella un género grande. Quizá la poesía pudiese volver a ser una forma de arte crucial para una modernidad que compartía con ella el sentimiento de soledad y la ansiedad espiritual. Quizá fue dar voz a esta intensa experiencia privada lo que la hiciera convertirse, irónicamente, en excelente representante público.
La historia de la retórica, por lo tanto, no ha resultado muy halagüeña. Después de un comienzo prometedor en las antiguas ciudades-Estado, quedó fosilizada en manos de los escolásticos medievales, suprimida por el racionalismo científico, y finalmente aniquilada por una poética de la privacidad. Un arte sofisticado y antiguo acabó como sinónimo de demagogia, del engatusamiento descarado y de la cínica instigación de la emoción indistinta. Hoy día, en los Estados Unidos, sólo significa enseñar a los universitarios de primer curso dónde deben insertar un punto y coma. El arte de la retórica, sin embargo, se procuró un tardío tipo de venganza. En sus notas sobre la materia, Friedrich Nietzsche sostiene que el estudio de la retórica como el arte de la persuasión pública debería ser menos preponderante que su estudio como un conjunto de tropos y figuras, figuras que, observa, son «la naturaleza más verdadera» del lenguaje como tal. Lo que hizo Nietzsche fue generalizar la retórica (en su sentido de discurso figurado y no literal) a todas las manifestaciones de nuestra habla. Todo lenguaje funciona por medio de la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, el quiasmo y el resto de figuras; y esto significaba que, desde el punto de vista de la verdad y la comunicación, todo lenguaje era completamente sospechoso.
Los pensadores postestructuralistas como Jacques Derrida y Paul de Man partieron de ese hecho para demostrar que la comunicación no podía nunca tener lugar, queriendo con ello decir que no daría nunca en el blanco[6]. El racionalismo había denunciado a la retórica como un asunto puramente ornamental; pero ahora la retórica le devolvía el cumplido declarando que la razón misma estaba permeada por recursos figurativos de principio a fin. La retórica era un quintacolumnista en el campamento enemigo. Era la verdad oculta de todo lenguaje. Pero ahora, sin embargo, trabajaba en la socavación de la verdad, el significado, la comunicación y la acción política, lo que no puede decirse que fuese el caso de Cicerón o Demóstenes. Hemos visto que el antiguo arte de la retórica aunó el estudio del lenguaje figurativo con el arte de la comunicación; pero la primera acepción de la retórica fue enfrentada a la segunda. Tú podías tener metáforas o podías tener significados estables, pero no podías tenerlos a ambos.
Puesto que la poesía era el hogar del lenguaje figurativo, otra vez se la consideraba retórica, pero retórica en el sentido nietzscheano de lenguaje escurridizo, no en el antiguo sentido de expresión pública. En poesía, tal como rezaba la teoría, la verdad y el significado quedan fatalmente socavados por la naturaleza metafórica del medio en el que se los expresa. Como explica De Man: «La poesía obtiene un máximo de poder de convicción en el preciso momento en que depone cualquier aspiración a la verdad»[7]. Veremos un poco más adelante cómo la poesía puede ser considerada como la verdad del lenguaje en general por el hecho de que revela cómo las formas verbales determinan el significado. En este momento, sin embargo, es como si la poesía revelase la verdad de la falsedad del lenguaje en general.
Sin embargo, ésta no fue más que una corriente teórica que emergió en los años setenta y ochenta. Desde la crítica feminista hasta el materialismo cultural, desde los devotos de Mikhail Bakhtin hasta el nuevo historicismo, hubo muchas líneas de investigación que buscaron mantener la confianza en el proyecto de la retórica clásica. Irónicamente, estos teóricos, supuestamente innovadores, eran los que más seguían la tradición. Éstos también se proponían investigar los trabajos literarios, en tanto que estructuras de significado, como eventos históricos, emplazamientos donde poder y significación convergían. Pero conforme se acercaba el nuevo milenio y el sistema político preponderante se iba convenciendo, cada vez con más arrogancia, de que se había librado de todos sus contrincantes, esa empresa se hacía difícil de sostener. La mera idea de la crítica política estaba siendo amenazada. Unas décadas antes, por ejemplo, estaba aceptado que se hablase de literatura en términos de clase social. De hecho, era difícil discernir cómo no hacerlo. La novela inglesa, por ejemplo, está, por completo, preocupada por la clase, el estatus, la propiedad, las finanzas, el matrimonio, la reproducción y la herencia.
Hoy día, sin embargo, hablar de la novela inglesa en esos términos induce a ser acusado de «sectario», por citar una recriminación típica del mundo literario. Los victorianos estaban bastante dispuestos a explayarse en esos temas, mientras que, según parece, nosotros los modernos somos bastante más timoratos. En un mundo de violencia y desposesión crecientes, los académicos y los críticos se han vuelto, en su mayoría, «pospolíticos». Desde los formalistas rusos a los New Critics americanos, desde Northrop Frye hasta Roland Barthes, los grandes críticos formalistas que rebatían las concepciones historicistas de la literatura lo hacían de manera estimulante, y teóricamente compleja. Sin embargo, la crítica política de hoy no tiene el privilegio de enfrentarse a tales rivales. Con algunas honorables excepciones, se debe enfrentar al prejuicio y la ignorancia.
Estamos, pues, ante una situación alarmante. La crítica literaria está en riesgo de incumplir sus dos funciones tradicionales. Si la mayoría de sus profesionales se han vuelto menos sensibles a la forma literaria, algunos de ellos también contemplan con escepticismo las responsabilidades sociales y políticas del crítico. En el presente, gran parte de ese análisis político ha sido transferido a los estudios culturales; pero los estudios culturales, por el contrario, a menudo se han desentendido del proyecto tradicional del análisis de la forma. Los dos campos de estudio han aprendido muy poco el uno del otro.
De dos formas, por tanto, está la crítica literaria en peligro de serle desleal a la retórica clásica que la originó. Amenaza igualmente con traicionar al patrimonio del Humanismo renacentista, cuyos exponentes, como indica Joseph Schumpeter, «eran principalmente filólogos pero… pronto se adentraron también en los campos de las costumbres, la política, la religión y la filosofía»[8]. Algo similar se puede decir de los augustos comienzos del criticismo moderno en Inglaterra, en la forma que se ha denominado la esfera pública dieciochesca[9]. Escritores como Joseph Addison, Richard Steele y Samuel Johnson concebían la crítica literaria, entre otras cosas, como una forma de crítica social y moral. Y así la concebían también los llamados hombres de letras del siglo XIX, desde Samuel Taylor Coleridge hasta Matthew Arnold. E igualmente le ocurre al linaje de críticos del siglo XX que incluye desde Leavis, Richards y Empson hasta George Orwell, E. P. Thomson y Raymond Williams. Lo que hoy se conoce como teoría cultural es una versión moderna de la crítica tradicional. Son los opositores «tradicionalistas» de esta teoría los auténticos entrometidos y los intrusos. El lema de una crítica literaria radical está claro, por tanto: hacia la Antigüedad.
La muerte de la experiencia
Resulta irónico, cuando se considera su pasión filológica, que Nietzsche figure en tantas y diversas formas como el abuelo de la cultura posmoderna, puesto que se puede argumentar plausiblemente que es éste, y no la teoría cultural, el que ha contribuido a sabotear la lectura perceptiva de los textos. Como es fácil de imaginar, el culpable de esto no es un conjunto de ideas abstractas, sino un modo de vida específico. Lo que amenaza con desbaratar la sensibilidad verbal es el mundo sin profundidad, mercantilizado e instantáneamente legible del capitalismo avanzado, con su desaprensiva forma de tratar los signos, la comunicación computarizada y su rutilante empaquetamiento de la «experiencia». Existe la teoría, por cierto, de que los ordenadores son en realidad un ingenioso modo de ralentizar la vida moderna, como cualquiera que haya intentado comprar un billete de avión o hacer una reserva en un hotel puede atestiguar. Hay incluso quienes sienten nostalgia por los viejos, buenos tiempos de la rapidez y del no parar ya pasados de moda; por los días trepidantes cuando al recepcionista le llevaba tan sólo cinco segundos anotar tu nombre en el libro de reservas, antes de que la tecnología frenase una velocidad tan vertiginosa. Escribir tu nombre en una reserva era también un proceso que difícilmente se quedaba colgado.
La advertencia de que la experiencia misma se está perdiendo en nuestro mundo ha sido expresada desde Heidegger hasta Benjamin y más allá. Sorprendentemente, lo que está en peligro en nuestro planeta no es el medio ambiente, las víctimas de la enfermedad o de la opresión política, o los que son lo suficientemente temerarios como para oponerse al poder corporativo, sino la experiencia misma