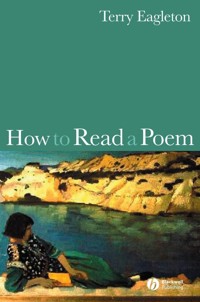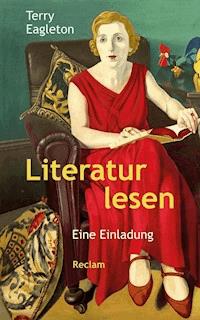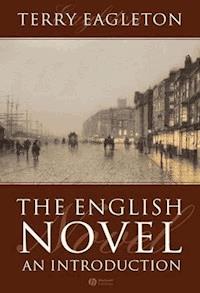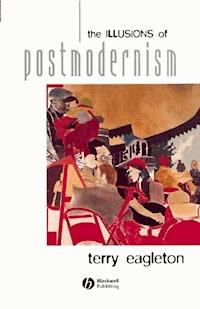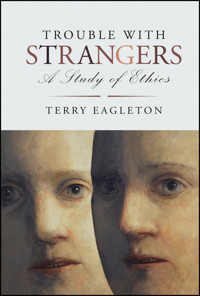Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y procesos. Filosofía
- Sprache: Spanisch
Lejos de ser una historia de la estética al uso, este descomunal libro de Terry Eagleton debería entenderse como una peculiar genealogía de la idea de lo estético, una contundente regresión a sus orígenes, un recorrido extremo desde el siglo de las Luces a la era del neón, desde las esperanzas burguesas a las ilusiones posmodernas. ¿Por qué la esfera de lo estético se concibió en la Era Moderna no como un ámbito de acción opuesto a la razón, sino como su suplemento necesario? ¿Qué ocultaba la idea de un tipo de experiencia que no representaba un mero análogo de la razón política, sino casi su presupuesto? La ambivalencia esencial afloró conforme pasó el tiempo: la idea de lo estético, como la de cultura, permitía imaginar una concepción universal de lo humano, un ámbito donde la libertad y la necesidad, la autoafirmación y la ley, la diferencia y la norma, parecían reconciliarse idealmente. Desde muchos puntos de vista, el culto a lo estético culminaba una historia, la de la gloriosa filosofía idealista y la de una burguesía en su apogeo, pero también marcaba el principio de una decadencia al tornarse síntoma del malestar de una cultura que convertía lo estético en sucedáneo o sustituto de la política. A lo largo de un minucioso y brillante análisis de las genialidades e incertidumbres de Baumgarten, Schiller, Kant, Schopenhauer, Kierkegaard, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Adorno, Benjamin, Heidegger, y hasta de las lumbreras posmodernas, Eagleton contrapone las desmesuradas aspiraciones del pensamiento con las contradicciones de una sociedad que amontona no sólo documentos de cultura y de barbarie, sino también de cinismo. Como Fredric Jameson proclamó de esta obra: «Que la teoría contemporánea acabaría remontándose a sus orígenes, hasta las grandes contradicciones de la estética filosófica, era algo predecible [], pero nadie podía esperar una confrontación con toda la historia de ese discurso como la de Eagleton».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1075
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La estética como ideología
La estética como ideología
Terry Eagleton
Presentación de Ramón del Castillo y Germán Cano
Traducción de Germán Cano y Jorge Cano
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Filosofía
Primera edición: 2006
Segunda edición: 2011
Título original: The Ideology of the Aesthetic
© Editorial Trotta, S.A., 2006, 2011, 2023
www.trotta.es
© Terry Eagleton, 1990
Publicado mediante acuerdo con Blackwell Publishing Limited, Oxford
© Germán Cano y Jorge Cano Cuenca,
para la traducción, 2006
© Ramón del Castillo Santos y Germán Cano,
para la presentación, 2006
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-139-3
ÍNDICE
PRESENTACIÓN: LAS ILUSIONES DE LA ESTÉTICA: Ramón del Castillo y Germán Cano
I. El sacrificio de la crítica
II. Ironías de la historia
III. El crítico como bufón
IV. Un bajito en la corte estética
V. El cuerpo político
LA ESTÉTICA COMO IDEOLOGÍA
Introducción
1. Particularidades libres
2. La ley del corazón: Shaftesbury, Hume, Burke
3. Lo imaginario kantiano
4. Schiller y la hegemonía
5. El mundo como artefacto: Fichte, Schelling, Hegel
6. La muerte del deseo: Arthur Schopenhauer
7. Ironías absolutas: Søren Kierkegaard
8. Lo sublime marxista
9. Ilusiones verdaderas: Friedrich Nietzsche
10. El nombre del padre: Sigmund Freud
11. La política del Ser: Martin Heidegger
12. El rabino marxista: Walter Benjamin
13. Arte después de Auschwitz: Theodor Adorno
14. De la polis al posmodernismo
Índice analítico
Presentación
LAS ILUSIONES DE LA ESTÉTICA
Ramón del Castillo y Germán Cano
Si la risa, tal como afirmaba Darwin, es un residuo de la época en la que, para defendernos de la hostilidad ambiental, no dudábamos en enseñar los dientes, parece lógico que el «terrible Terry Eagleton» (así le denominó en cierta ocasión el príncipe Carlos de Inglaterra) haya convertido sus bromas en una de las armas teóricas más afiladas de la crítica contemporánea. Él mismo lo recordará aquí, en esta monumental obra que presentamos, al hilo de una cita de Walter Benjamin acerca del teatro épico de Brecht:
No hay mejor punto de partida para la reflexión que la risa; hablando con mayor precisión, los espasmos del diafragma normalmente ofrecen mejores oportunidades para la reflexión que los espasmos del alma1.
Pocos de los intelectuales que se formaron en los años sesenta, pocos de los izquierdistas que fueron arrastrados por las derivas surgidas a partir de Marx y Freud, intentaron llevar más lejos ese lema de «El autor como productor». Y eso es lo llamativo. En 1981, en uno de sus libros más intrincados, Walter Benjamin o hacia una crítica revolucionaria, Eagleton encabezaba un capítulo con un irónico epigrama de Brecht: «Nunca he encontrado a nadie que careciera de sentido del humor y que fuera capaz de entender la dialéctica» (WB, 217). ¿Era posible seguir combinando la parodia con ese viejo arte, la dialéctica, que para muchos llevaba ya mucho tiempo enterrado? ¿Se podía realmente bromear después de la edad de hielo posestructuralista, de la nueva hermenéutica urbanizada, de la solemnidad de la ontología de la actualidad? ¿Quién era capaz de reírse aún después de tanto rigor y abismo deconstructivo?
I. EL SACRIFICIO DE LA CRÍTICA
A mediados de los ochenta, la filosofía y la crítica no parecían tener mucha gracia, la verdad. Una nueva etiqueta, la «teoría», circulaba por el mundo anglófono, asociada a un estilo de crítica literaria y cultural influida cada vez más por la filosofía, especialmente la francesa y la alemana. No importan las definiciones que luego se dieran, lo que marcaba la diferencia era eso: un enfoque más filosófico, más especulativo, más abstracto, y sobre todo un talante algo torturado y solemne, grandilocuente y siniestro que acababa reprimiendo cualquier forma aparentemente más simple de placer. El extraño hecho de que la crítica literaria cobrara tanta importancia en la cultura angloamericana se debía, en buena parte —dirá el propio Eagleton—, a que
algunas de las disciplinas académicas colindantes a ella se desentendieron de sus responsabilidades intelectuales. Después de todo, las grandes cuestiones especulativas, las cuestiones relativas a la verdad y la justicia, a la libertad y la felicidad, necesitan plantearse en algún sitio. Pero como la filosofía árida y técnica y la sociología positivista no acogieron semejantes discusiones, éstas acabaron desplazándose hacia una crítica que, en realidad, no estaba intelectualmente preparada para afrontar ese reto. La teoría, pues, surgía como una respuesta a esa acuciante necesidad histórica… Un intento de hacerse cargo, desde el campo de los estudios literarios, de las cuestiones de las que esas otras disciplinas colindantes se habían desentendido2.
Por supuesto, la dichosa «teoría» «no podía cumplir el papel de la filosofía, la sociología, la historia y la ciencia política juntas. Y si lo intentó enérgicamente sólo fue por eso, porque el resto de las disciplinas se había lavado las manos ante ciertas cuestiones para las que la gente quería algún tipo de respuesta interesante y que —¡Dios se apiade de nosotros!— acabaron cayendo en el cesto de la crítica»3. El ascenso de la «teoría», pues, vendría a ser el efecto de un doble rechazo, como también dice Eagleton: por un lado, el rechazo de las grandes cuestiones filosóficas por parte de las ciencias sociales (cuestiones a las que se tildaba de meros pseudo-problemas); por otro, la desconfianza hacia las nuevas hordas de anti-humanismo filosófico por parte de la vieja crítica humanista4.
Dicho de otro modo: la gente necesitaba leer a Freud y a Lacan en algún sitio; Derrida y Heidegger también resultaban excitantes e inquietantes, pero la filosofía de habla inglesa no parecía nada dispuesta a patrocinar semejante débâcle, así que, en efecto, el muerto le cayó, para bien o para mal, a una crítica literaria donde, a su vez, las cosas ya andaban patas arriba. Los sucesores de Norton Frye, en efecto, trataban de matar al padre, estimulados también por los efectos de brebajes filosóficos. Aunque hubiera proclamado la superioridad de Emerson frente a la escuela franco-germana, Harold Bloom, por su parte, había preparado ya su venganza con una pócima que olía a deconstrucción. Para el gran gurú del parricidio, Paul de Man, ciertamente, había un después de la Nueva Crítica. Para él, Norton Frye y Kenneth Burke sólo habían ocupado una posición intermedia a medio camino entre el viejo humanismo y el nuevo nihilismo. Como dijo Paul de Man, esos críticos no estaban tan reprimidos como «para no ofrecer atisbos seductores, profundidades psíquicas y políticas más oscuras, pero sin romper la superficie de un ambivalente decoro que tiene sus propias complacencias y seducciones»; sus principios normativos estaban orientados «más hacia la integridad de un yo social e histórico, en lugar de hacia la coherencia impersonal que la teoría requiere»5. Por decirlo de otro modo, mientras que para la gente de la Nueva Crítica la lectura todavía era un esfuerzo por dar forma al texto, la «teoría» practicaba una especie de desfiguración del sentido; mientras que para los primeros leer consistía en redimir o salvar el texto, para la «teoría» leer consistía en ayudar a que el texto se condenara, a que se hundiera en sus propias aporías (más aún: para la deconstrucción leer de verdad, sin resistencia, consistía justamente en poner en tela de juicio la posibilidad misma de toda lectura). Por supuesto que los críticos anteriores leían los textos poniendo de manifiesto sus contradicciones, pero lo que la «teoría» mostraba era cómo los propios textos se traicionaban a sí mismos justo cuando trataban de presentar más coherencia, socavando finalmente la idea misma de «texto», la oposición entre ficción y realidad, entre sentido figurado y literal. El crítico ya no se caracterizaba por defender una mezcla de «ingenio verbal y seriedad moral», sino que se convertía en una especie de testigo de un sacrificio. El «texto» no tiene que ser deconstruido por el crítico: el texto se deconstruye a sí mismo y a lo único que «se refiere» es a esa misma acción de auto-vaciamiento. La única victoria a la que puede aspirar el crítico es la de soslayar la resistencia que se pueda ejercer contra ese mismo vacío (la «coherencia impersonal», como dirá De Man), evitando cualquier posicionamiento que detenga la mise en abysse: como en algunos juegos de mesa aquí, dice Eagleton, sólo «gana quien logra deshacerse de todos sus naipes para quedar con las manos vacías» (ITL, 178).
La «teoría» surge realmente, decía también De Man, cuando la aproximación al texto deja de basarse en consideraciones no textuales y se centra en las condiciones previas al establecimiento de ese tipo de consideraciones, cuando el objeto del debate no es el significado o el valor, sino la posibilidad misma del significado y del valor (ITL, 17). Por decirlo de otro modo, la cuestión ya no es, por ejemplo, si una novela es sólida, sino si la idea misma de novela es sólida; no si este o aquel texto es convincente, sino qué condiciones se requieren para producir obras convincentes, un enfoque que quizá ya fue insinuado por los críticos anteriores, pero que los deconstruccionistas estaban dispuestos a llevar hasta el paroxismo. En principio, el sacrificio no tenía por qué haber acabado así, pero lo cierto es que muchos de esos neófitos acabaron confundiendo el ejercicio de la crítica literaria con un funeral de caras largas. Mientras que a lo largo de los ochenta Derrida aún supo ejercer como seductor y esbozar sonrisas coquetas, y Bloom encontró la forma de reírse a carcajadas de sí mismo como el gordo de Falstaff; mientras que el primero seguía ejerciendo como embajador de la distinción filosófica y de la sensibilidad francesa, y el segundo decidía convertirse en el gigante que se destroza a sí mismo, mientras pasaba eso —decimos—, bastantes deconstructivistas decidieron especializarse no ya en la sospecha, sino en un estilo volcado en sí mismo, morboso a la vez que lacerante con el que, se suponía, alcanzaban un nuevo tipo de jouissance. En medio de semejante panorama, el estilo que Eagleton adoptó en los ochenta resultaba, en el mejor de los casos, despreciado; en el peor, simplificado hasta el extremo. ¿Qué era eso de aunar deconstrucción y marxismo mediante el humor? ¿A qué venía tanta comedia? Pero ¿y si le daba la vuelta al asunto?, ¿y si tanta jeremiada deconstructiva no fuera más que una forma de reprimir o censurar bajo gesto admonitorio aquellas formas de placer que aún se pudieran derivar de la tradición política socialista?
II. IRONÍAS DE LA HISTORIA
Los que preferían ignorar a Eagleton desconocían el hecho fundamental: durante las décadas de los sesenta y setenta, igual que Fredric Jameson, Eagleton también se había empapado de posestructuralismo, casi hasta reventar. Se había formado, ya se sabe, bajo la influencia de la izquierda católica británica y de Raymond Williams. Entre 1964 y principios de los setenta, Eagleton combinaba panfletos sobre teología y leninismo, eucaristía y revolución, mientras estudiaba a Graham Greene, Thomas Hardy o Charlotte Brontë. Desde sus primeros trabajos, manifestó una clara simpatía por la cultura irlandesa, desde la tradición republicanista al absurdo de Samuel Beckett, desde Laurence Sterne a W. B. Yeats, James Joyce y Oscar Wilde6. En From Culture to Revolution (1968), basado en un congreso de la revista Slant sobre los problemas de una cultura común —en donde participaron Stuart Hall y el propio Raymond Williams—, así como en Shakespeare and Society (1967), Eagleton empezó a imprimir a la crítica literaria y a la historia cultural un tono político más combativo que el de Williams, marcando distancias con el talante reformista de éste y el carácter idealista y organicista de
una concepción que tendía a una peligrosa fusión de los modos de producción, las relaciones sociales, las ideologías éticas, políticas y estéticas, disolviéndolas en la vacía abstracción antropológica de «la cultura». Esa disolución no sólo abolía toda jerarquía de prioridades concretas, reduciendo la formación social a una totalidad hegeliana «circular» y a una estrategia política muerta al nacer, sino que inevitablemente hipersubjetivizaba esa formación7.
Durante los años setenta, pues, Eagleton emprendió otras líneas de trabajo; siguió los planteamientos de Lukács y Adorno sobre la naturaleza de la novela realista y las paradojas del modernismo, pero añadió un enfoque novedoso sobre los problemas de identidad colonial y exilio en el mundo de la novela8. Es a mediados de esta década, asimismo, cuando más influyen en él Lucien Goldman (sobre todo, en Myths of Power. A Marxist Study of the Brontës, de 1975) y, por supuesto, Althusser y Macherey. Sin embargo, desde Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory y Marxism and Literary Criticism, ambos de 1976, Eagleton se irá distanciando poco a poco del marxismo estructuralista, abandonará un estilo un tanto formal, técnico y opaco, y se centrará en los problemas relacionados con la retórica y la política9. En efecto, será en Walter Benjamin or towards a Revolutionary Criticism (1981) donde ya proponga una lectura paralela de la tradición alemana e inglesa, comparando, por ejemplo, los escritos de Benjamin sobre el drama barroco con la poesía de Milton (la poesía que hirió la sensibilidad de gente como Eliot justamente porque producía ese suplemento o exceso de significación que los posestructuralistas luego llamaron écriture).
Entonces, ¿qué clase de afinidades productivas surgían entre marxismo y deconstrucción? Eagleton siempre procuraba pensar el lado positivo y negativo de la deconstrucción, las carencias que suplía y las fuerzas que parecía mermar, las posibilidades que incrementó en un momento dado y el cul de sac al que finalmente parecía conducir. Que los textos siempre están sobrepasados por algo —decía Eagleton—, que siempre andamos retrasados, que siempre hay algo dado por adelantado, que siempre somos posteriores a la presencia luminosa de lo «real», que no podemos retroceder más allá de la materialidad del texto hasta el pensamiento fantasmal que lo originó… todo eso —concedía— es cierto, pero ¿acaso no lo sabía ya la crítica literaria marxista? Jameson ya había proclamado en The Prison-House of Language que hablar de la «huella» era una manera sorprendente y simbólica de expresar el descubrimiento de Marx de que la existencia social determina la conciencia. Para Eagleton la comparación de Jameson era un tanto exagerada, pero no del todo desatinada. Lo importante, según él, no era que la deconstrucción marcara un camino interesante para la crítica literaria marxista (esto es, para una lectura materialista del texto), sino que mantenía abierto un debate relativo a la relación del materialismo con la historia. El materialismo histórico —afirmaba— ocupa respecto a su objeto (la historia) una posición parecida a la de la crítica materialista con el suyo, el texto literario: la historia nunca es presencia, «es un momento continuamente desplazado y hecho desaparecer mediante ese juego de ‘textualización’ que denota que ya somos posteriores a él» (WB, 114).
La deconstrucción, en efecto, podía estar volcando hacia el texto las fuerzas que ya no había forma de dirigir hacia la historia (quizá es eso justamente lo que Jameson quiso decir cuando hablaba de gesto «simbólico»). Desde Nietzsche, dice Eagleton, la retórica ya llevaba tiempo vengándose del racionalismo, mostrando a «su farisaico oponente que él mismo estaba contaminado mortalmente por su propia enfermedad, por su propia actividad de desmenuzar y filtrar el significado. La retórica fue el mendigo malhablado en el que incluso el rey encontraría un eco de sí mismo» (WB, 167). Sin embargo, gracias a De Man, los críticos proclamaron otra forma de confrontar a la ideología burguesa consigo misma que no acarreara un verdadero peligro.
Era conveniente mostrar que el texto sólo operaba por medio de la figura y el tropo, que todo lenguaje era una forma de ficción, que toda resistencia a este hecho constituía un gesto ideológico. De acuerdo, pero el propio crítico, en estricta coherencia, debía despeñarse por el mismo precipicio que abría, dinamitarse a sí mismo junto con la ideología que minaba desde dentro, implicarse totalmente en el propio juego, trascendiéndolo únicamente «por el hecho de haberlo puesto en marcha» (WB, 207-208). Dado que no era posible derrocar a la ideología de frente, dado que era imposible esquivar al sistema, dado que la crítica de las ideologías sólo era otra estrategia del poder, el deconstruccionista podía convertir la indeterminación, la falta de definición, la huida de todo gesto concluyente, el culto a la ambigüedad y al deslizamiento, en gestos de un nuevo arte retórico que en el fondo reproducía algunos de los «tópicos más trillados del liberalismo burgués», pero los revestía de tintes radicales: actuaba, a la vez, como reformista y como transgresor, «abordando astutamente al texto por los pasillos y engatusándolo melosamente para que revele su cariz ideológico» (WB, 204). No se estaba «fuera» del juego, claro, pero al menos se podía experimentar una súbita liberación de la tiranía del sentido: el vértigo que proporcionaban los momentos de máxima indeterminación en los que lo más significativo del texto es su propio vaciamiento. El propio De Man —recuerda Eagleton— ejerció un curioso tipo de ambivalencia gracias al cual denostaba abiertamente la crítica histórica, biográfica o política, pero sin expresar un desmedido apasionamiento por la crítica que él alentaba, una crítica para la que los textos sólo se relacionaban consigo mismos, mostrando, quizá, una resignación parecida «a la que habría expresado un director de colegio victoriano al hablar de las incorregibles tendencias sexuales de sus chicos» (WB, 207).
En poco tiempo, habíamos pasado del sacrificio de la crítica literaria al masoquismo puro y duro de la teoría. La deconstrucción consumaba —dijo más de uno— una tendencia necrófila que ya sólo disfrutaba abusando insaciablemente del muerto10. Debe repararse, de hecho, en esta galería psicopatológica —y su evidente diagnóstico: «fetichismo»— si se quiere comprender el pulso vital desde el cual Eagleton escribirá La estética como ideología. Ahora bien, lejos de denostar toda esta retórica exangüe y mortecina, insistirá en el punto fundamental: la ambivalencia, la ambigüedad, es a la vez una fuente de comprensión crítica y de evasión ideológica, pero no nos revela un hecho extraño sobre la naturaleza de la crítica, sino sobre la situación histórica que produce esa idea de la crítica. El propio crítico materialista puede hablar un lenguaje trópico aparentemente alejado de los fines políticos en cuyo nombre dice intervenir, practicar un juego retórico que podría mermar la resolución que requiere la acción política, puede hacer eso, dice Eagleton, siempre y cuando tome su propia puesta en escena como un Ersatz de fuerzas políticas mermadas o diferidas, según se mire.
Lo que distingue al o la materialista del deconstruccionista tout court es que [los primeros] entienden esta clase de discurso abusivo consigo mismo en referencia a un ámbito más fundamental: el de las contradicciones históricas mismas (WB, 169; traducción modificada).
Una crítica materialista de corte deconstructivo no duda de que su propio discurso es contradictorio en su propia letra, no duda de que «aparece a la vez como acto político y como sustituto visceral de aquellas acciones de raíces más profundas que de momento nos están negadas en sentido pleno» (WB, 169). Las condiciones que ofrecen la posibilidad de una crítica socialista son las mismas que permiten reproducir las técnicas y la ideología de la clase dominante: ése es el hecho fundamental, la mayor ironía de la historia (o al menos de la historia de la crítica). Ningún texto, ninguna crítica, ni la deconstruccionista radical tout court, ni tampoco la materialista, escapan a esa ironía, sólo que el materialista llama a la puerta y recuerda que en demasiadas ocasiones la ambigüedad, la falta de determinación, la kenosis, han sido estrategias de la clase dominante para seguir manteniendo una ideología en desuso, una retórica en crisis que ya no logra calar en las mayorías. No se podían, pues, desechar así como así las agudas observaciones de la deconstrucción —dirá Eagleton—, pero ¿no se estaba convirtiendo nuevamente «la literatura» en el último refugio para jugar, en la única antecámara superviviente para la pusilanimidad liberal, un lugar, desde luego, no susceptible de ser manchado por sucias manos materialistas11?
Por un lado, la deconstrucción borraba las diferencias entre lo literal y lo figurado, rompía las jerarquías entre los discursos con aspiración de verdad y los ficticios. Todo lenguaje es intrínsecamente metafísico (o sea, ideológico), todo lenguaje, el de la filosofía, el del derecho, el de la teoría política, se basa en tropos y figuras; todo lenguaje frustra sus pretensiones de literalidad justamente allí donde trata de tener más autoridad, más objetividad. O si se quiere: ningún lenguaje es literalmente literal (ITL, 175). A diferencia de la Nueva Crítica, el deconstruccionismo daba a entender que no veía la literatura como una «alternativa enclaustrada a la historia material», ni como «una bendita suspensión de la creencia doctrinal en un mundo cada vez más ideologizado». No, gracias a la deconstrucción, la literatura «coloniza esa historia, la reescribe según su propia imagen; considera el hambre, las revoluciones, los partidos de fútbol y los vinos de honor como otro ‘texto’ aún más indecidible» (ITL, 176). La deconstrucción no consideraba la realidad social como una realidad cerrada, determinada y opresiva —dice Eagleton—, sino como un trémulo y sutil tejido de indecidibilidad que se extiende cada vez más hasta el horizonte (ITL, 176, traducción modificada). Y con todo, ¿por qué la literatura seguía pareciendo un campo privilegiado donde el lenguaje se deconstruía más radicalmente? ¿Por qué la literatura seguía siendo el altar supremo donde el lenguaje se auto-sacrificaba más solemnemente? La deconstrucción «extendía su mano vengadora sobre el mundo y lo vaciaba de significado», de acuerdo, pero ¿por qué la deconstruccion, igual que la crítica académica que la antecedió, la que quería desplazar, volvía a refugiarse en el texto literario (ITL, 177)?
En la entrevista con Stefano Rosso de 1983, De Man ya había apuntado el argumento clave:
Siempre he mantenido que uno puede abordar los problemas de la ideología y, por extensión, los problemas de la política sólo en base al análisis crítico-lingüístico, lo cual debe hacerse en sus propios términos, en el medio del lenguaje, y sentí que podía abordar estos problemas sólo después de haber logrado una cierta capacidad de control de los problemas técnicos del lenguaje, específicamente los problemas de la retórica […] creo que puedo hacerlo de un modo diferente a lo que generalmente pasa por «crítica de la ideología»12.
Más tarde, en un conocido ensayo de 1986, parecía expresar exactamente el tipo de ambivalencia que más ha interesado a Eagleton, pero también la que más le ha inquietado: «La literatura», decía De Man, «implica el vaciamiento, no la afirmación de las categorías estéticas» —un motto que Eagleton subscribirá totalmente, aunque sobre bases marxistas—, para a continuación afirmar:
Más que cualquier otro modo de investigación, incluida la economía, la lingüística de la literalidad es un arma indispensable y poderosa para desenmascarar aberraciones ideológicas, así como un factor determinante para explicar su aparición. Aquellos que reprochan a la teoría literaria el apartar los ojos de la realidad social e histórica (esto es, ideológica), no hacen más que enunciar su miedo a que sus propias mistificaciones ideológicas sean reveladas por el instrumento que están intentando desacreditar. Son, en resumen, muy malos lectores de La ideología alemana de Marx13.
El problema, diría Eagleton, era justamente ése: no que la teoría literaria aparte los ojos de la realidad social, sino el hecho de que, irónicamente, los aparte precisamente en nombre de la crítica de las ideologías. Aunque muchos acólitos de De Man acabaron convencidos de que la retórica deconstructiva proporcionaba una forma de crítica más rigurosa e implacable que cuantas hubiera habido hasta entonces, pocos se dieron cuenta de que no todos los lectores marxistas de La ideología alemana eran tan simples como De Man pretendía hacer creer. Eagleton no sólo jugaba con esa obra (véase como apela a ella y a Benjamin en un gesto más que deconstructivo14), sino que concluía su Walter Benjamin con una lectura bastante retórica de El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte15, sobre la que luego tendremos ocasión de volver.
Sea como sea, lo importante es el punto que probablemente provocó mayores desencuentros entre marxismo y deconstrucción. Una cosa es la analogía entre la teoría del texto literario y la teoría de la ideología, y otra cosa es que la primera se alce por encima de la segunda. Una cosa es que el estudio del texto inculque cierta habilidad retórica, y otra que la retórica acabe en el texto. Pues una cosa es que la lectura deconstructiva pueda promover una crítica política, y otra que sea el summum de la crítica. Una cosa es que la deconstrucción inspire cierto estilo de crítica, y otra que, incluso aceptando una política de «vaciamiento», toda crítica radical se reduzca a ese estilo. El crítico marxista à la Eagleton subraya la analogía, pero mantiene abierta la incongruencia entre crítica y política. La ideología, desde luego, puede incluir un tipo de contradicción que la literatura pone en juego: un choque entre el nivel enunciativo y el performativo, entre lo que se pretende decir y lo que se dice a través del acto de decir algo. En este punto, Eagleton es claro: aparte del hecho de que todo lo que llamamos «literatura» puede que no se reduzca a eso (posición que para el censor deconstructivo evidentemente constituiría un síntoma de nuestra resistencia a la teoría), aparte de ese hecho, dice, tampoco está nada claro que todo lo que opere como «ideología» consista en ese tipo de contradicción16.
En otros trabajos posteriores de Eagleton, entrados ya en la década de los noventa, las dudas sobre el concepto de «ideología» que De Man pusiera de moda se acrecentarán más y más. Para el De Man de La resistencia a la teoría y de los escritos que fueron recogidos bajo el título La ideología estética, la esencia de la ideología radica en la «naturalización», «la confusión de la realidad lingüística con la natural»17, un proceso por el que el lenguaje se vuelve consustancial con el mundo, un mecanismo por el que las relaciones esencialmente arbitrarias entre signo y mundo se transfiguran en un vínculo orgánico, trascendiendo la distancia entre razón y sensibilidad (por decirlo con un lenguaje a la vieja usanza). Como dirá Eagleton:
Para la filosofía esencialmente trágica de un De Man, mente y mundo, lenguaje y ser están en discrepancia eterna; y la ideología es la actitud que consiste en fusionar estos órdenes separados, yendo nostálgicamente en busca de una presencia pura de la cosa en la palabra, e imbuyendo así al significado de toda la positividad sensible del ser natural. La ideología se esfuerza por salvar la distancia entre conceptos verbales e intuiciones sensibles; pero la fuerza del pensamiento verdaderamente crítico (o «deconstructivo») consiste en demostrar cómo interviene siempre esa naturaleza insidiosamente figurativa y retórica del discurso para romper ese feliz matrimonio (ID, 251).
Ése es justamente el problema para Eagleton. Si todo es así, es decir, si todo el problema de la ideología se reduce a lo que cree De Man, si la categoría de lo ideológico puede ampliarse hasta ese extremo, entonces se vacía de significado político; y producir ese efecto de despolitización podría ser «parte precisamente de la intención ideológica de quienes afirman que ‘todo es retórico’» (ID, 252). No está claro que todo discurso ideológico opere mediante esa retórica —insiste Eagleton—, no parece que toda ideología se sustente en semejante tipo de naturalización o semejante ilusión:
Hay estilos de discurso ideológico distintos del «organicista» —por ejemplo, el propio pensamiento de Paul de Man—, cuya pesimista insistencia en que mente y mundo nunca pueden encontrarse en armonía es, entre otras cosas, un rechazo encubierto del «utopismo» de la política emancipatoria18.
La cuestión no es nada sencilla, pero desde hace tiempo Eagleton se ha tomado bastante trabajo para intentar convencer de que los marxistas aún pueden ejercer un tipo de crítica que no renuncie a la deconstrucción, a ese extraño tipo de disfrute que se obtiene de ejercer violencia contra sí mismo, pero tampoco a los placeres de la política emancipatoria, placeres que para un asceta como De Man y sus celosos seguidores constituirían una completa regresión al «organicismo», como si Lukács, Adorno o Marcuse hubieran sido unos ilusos, como si toda una generación posterior de marxistas, la generación de Eagleton y Jameson, no hubiera escapado de los hechizos de la idea de «totalidad».
Por mucha distancia que Eagleton marcara con la vieja guardia marxista, el escenario evocaba viejas sospechas. En su día, Georg Lukács ya denunció los vicios de cierta intelligentsia crítica que vaciaba irresponsablemente de contenido su ética de izquierdas con una epistemología de derechas. Tomando como modelo la figura del rentista Schopenhauer, el filósofo húngaro comparaba a estos críticos supuestamente radicales con los huéspedes de un elegante hotel moderno, el Hotel Abgrund, dotado de todo confort, al borde del abismo, de la nada, de la carencia de todo sentido. La diaria contemplación del abismo, entre espléndidas comidas o entre exquisitas obras de arte, no sólo servía a estos críticos para realzar aún más el goce de este disfrute refinado, sino también para desarmar del todo el magro contenido político de sus diagnósticos. Décadas después, un marxista más brechtiano que lukacsiano venía a decir algo parecido, sólo que en su fábula el escenario del hotel ahora pasaba a ser sustituido por el de los departamentos de crítica literaria, donde los deconstruccionistas también lograban sentir el abismo abriéndose bajo sus pies. Ese vértigo proporcionaría, en efecto, un simulacro de una política radical, pero eliminando de raíz la posibilidad misma de un conocimiento histórico o político que pudiera convertir al lector en agente de una acción política convencional. Tanta cháchara con el terrorismo abstracto del sistema hegeliano e, ironías de la vida, la figura del alma bella se terminó colando en el corazoncito del deconstruccionista, la figura, en efecto, de aquel que manteniéndose incontaminado, retirándose al margen del curso de la historia, detesta ensuciarse las manos con política de masas.
¿Quién necesitaba proponer una detallada crítica del pensamiento de izquierda cuando se podía argumentar, mucho más grandilocuentemente, que todo discurso social está cegado e indeterminado, que «lo real» es indecidible, que todas las acciones que excedan un tímido reformismo proliferarán más peligrosamente más allá de nuestro control [...]? (IP, 53).
III. EL CRÍTICO COMO BUFÓN
Volvamos ahora a la historia del propio Eagleton. A mediados de los ochenta, según hemos visto, no renuncia a los extraños placeres que había procurado y aún procuraba el posestructuralismo. Sin embargo, aunque para muchos marxistas chapados a la antigua pasara por un cultivador de artes demasiado sofisticadas, entre deconstruccionistas de ambos lados del Atlántico seguía siendo retratado como un vulgar materialista. ¿En qué movedizo terreno se mueve alguien cuyas obras —como repetirá en relación con el libro que aquí introducimos— son a la vez «demasiado marxistas o demasiado poco marxistas», alguien que no se avergüenza de seguir reivindicando el desprestigiado título de «materialista histórico» frente a ese «moralismo de izquierdas» que, «después de fundar la procedencia burguesa de un concepto, una práctica o institución particular, pasa de inmediato a desautorizarlo en un arrebato de pureza ideológica»? (infra, pp. 58-59).
Para empezar, Eagleton prescindía de los rigores del marxismo «científico», y decididamente trataba de obtener más ventajas del concepto de hegemonía que del de ideología, influido probablemente por el análisis que Raymond Williams desarrolló en Marxism and Literature:
En su propio análisis de Gramsci, Williams reconoce el carácter dinámico de la hegemonía, en oposición a las connotaciones potencialmente estáticas de la «ideología»: la hegemonía nunca es un logro de una vez para siempre, sino algo que tiene que ser «continuamente renovado, recreado, defendido y modificado» (ID, 153).
Sin embargo, independientemente de los juegos malabares marxistas de Eagleton, su intento de combinar los vértigos de la crítica francesa y norteamericana con los pies en la tierra del materialismo británico independientemente de eso, decimos, el rasgo más llamativo de su marxismo fue su decidido adiós al tono elegiaco, pesimista y melancólico de la vieja guardia.
En 1978, en una reseña para la New Left Review de Aesthetics and Politics, una colección de ensayos de Bloch, Lukács, Brecht, Benjamin y Adorno, apostillados por Jameson, Eagleton ya apuntaba en la dirección que tomaría poco después: una predilección por Brecht y un entronque con una tradición satírica materialista demasiado olvidada, la misma que, bajo la influencia de Heinrich Heine, fue alabada por Marx en textos como La ideología alemana o Eldieciocho Brumario. No será difícil, en efecto, reconocer aún en el sarcasmo plebeyo de Eagleton los ecos de la ironía corrosiva de Marx frente a aquellos niños revolucionarios de la izquierda hegeliana que, imaginándose lobos, balaban en realidad como ovejas. «Del grupo formado por Bloch, Lukács, Brecht, Benjamin y Adorno, sólo Brecht es cómico» (WB, 240), dirá Eagleton. El marxismo ha desconfiado con razón de lo cómico, y quizá por eso la tragedia ha captado más poderosamente su imaginación. Pero, ¿acaso lo cómico no logra sacarnos por un momento de nuestra situación para luego atarnos más a ella19? ¿Es que no han existido otras posibilidades, más radicales, de entender la comedia?
Las revoluciones burguesas son ficciones que reescriben ficciones, pero después de Brecht es difícil no percibir que también hay algo «textual» en el modelo de revolución socialista que Marx les contrapuso (WB, 253).
De este modo, ¿no podría la descripción marxiana de la formación de la revolución proletaria valer como explicación de la forma del teatro épico? ¿El desmontaje, las constantes interrupciones del argumento, los avances extraños y zigzagueantes? El chiste de la historia no es simplemente «el colapso de la representación de clases en un bufido de risa libertaria»; no, es bastante más, es el humor de la propia historia a expensas de una burguesía que sólo es capaz de disfrazar de esplendor épico su debilidad20, y, por encima de todo, el humor que añade a la historia la disparidad permanente entre el contenido del socialismo y una forma «adecuada» a ese contenido. No es extraño, a tenor de lo dicho, que en La estética como ideología Eagleton contraponga, en uno de los momentos cumbres de la obra, el «sublime bueno» de Marx al «sublime malo» capitalista que, al abrigo de la mercancía, representa una disolución meramente destructiva que engulle todo horizonte de valor humano21.
La revolución burguesa escondió su falta de heroísmo con imágenes épicas trasnochadas; pero la revolución socialista es una épica sin héroes, una poesía del Unmensch, de los desgraciados que no aspiran a nada, excepto a subvertir toda aspiración. El socialismo presenta un escenario tan profundo y trascendente como trágico, pero plagado de personajes de baja estofa, tan poco heroicos como los de la comedia (cf. WB, 256). La diversión proporcionada por los chistes de la historia, ese placer-por-adelantado, puede liberar fuerzas más profundas susceptibles de materializarse en la práctica, esas fuerzas que Marx llamaba «poesía del futuro»: «Si siempre existe aquello que escapa, aquella diferencia que no se puede reducir a la dialéctica, ésta no es sólo lo irremediablemente trágico o lo insolentemente anarquista, sino el contenido de la sociedad cómica del futuro, el producto final de la dialéctica» (WB, 254), un contenido que se desborda incesantemente a sí mismo.
Probablemente, cuando Eagleton tilda de «trágica» y «ascética» a la deconstrucción piensa justo en esto. La dialéctica puede ser una fuente de placer, de ese forepleasure que torna en materia de comedia hasta lo trágico. Hay, desde luego, contenidos trágicos no modificables, hay hechos que no tienen ninguna gracia, sobre todo para sus víctimas; siempre hay un residuo que no puede someterse a la dialéctica, pero también hay otro residuo en la comedia de la historia que se escurre entre las mallas de la dialéctica: el contenido de la sociedad del futuro. Los sucesos pueden ser trágicos o cómicos, pero el cambio mismo, el revés, la mutabilidad, todo eso, sería en principio cómico (al menos para un brechtiano), mientras que la necesidad trágica quizá podría acabar siendo otra forma de mentira de la clase dominante. Las contradicciones no son chistosas porque sean tolerables —apostilla Eagleton—, sino porque sin dialéctica, «que sería el ingenio irónico de la historia, no podría existir vida significativa alguna». La historia es cómica porque, al modo del chiste en sentido freudiano, es una forma que trata de hacer agradable cualquier tragedia del contenido, y que, al ser disfrutada placenteramente, puede llegar a liberar las fuerzas del inconsciente histórico. En un sentido crucial, el marxismo intenta extraer placer de un mundo que, para otros, resulta demasiado miserable y poco aristocrático, demasiado zafio y plebeyo como para poder revelarse como auténticamente trágico (WB, 244).
Eagleton no duda, incluso, en apelar a su propia tradición, la irlandesa, para subrayar la comicidad del relato marxista:
Para el marxismo la historia se mueve bajo el signo de la ironía […]. La única razón para ser marxista es llegar al punto donde se pueda dejar de serlo. Es en esta muestra de ingenio simplista y débil donde se resume la mayor parte del proyecto marxista. El marxismo tiene el humor de la dialéctica porque se incluye a sí mismo en las ecuaciones históricas que establece; al igual que el gran legado del ingenio irlandés desde Swift y Sterne hasta Joyce, Beckett y Flann O’Brien, presenta la comicidad de todos los «textos» que escriben sobre sí mismos, en el acto de escribir la historia (WB, 243).
Si para el crítico marxista, o al menos para uno como Eagleton, el gasto intelectual puede coexistir con el dispendio, la inversión con la liberación, es porque para él el sentido histórico aún puede ser una fuente de placer, trascendiendo la diferencia entre política y arte, entre trabajo y ocio, entre razón y estética. Eagleton, por tanto, no sólo estudia las relaciones entre las ideas posestructuralistas y el materialismo histórico, y no sólo intenta sacar partido de la deconstrucción, sino que forja una idea de lectura retórica que reutiliza las estrategias de Benjamin y, sobre todo, de Brecht para rivalizar con las elites deconstructivas instigadas por De Man. La cuestión ya no es sólo afirmar el carácter retórico, trópico y figurativo del «materialismo histórico», sino mostrar que la tradición del plumpes Denken, del Gestus, de la Verfremdung puede seguir inspirando una crítica más deconstructiva que la propia deconstrucción (por decirlo de una forma tan simple como aquel deconstruccionista para el que Paul de Man fue «más marxista que los marxistas»)22. Cabe la posibilidad, desde luego —afirma Eagleton con la mayor de las ironías—, de que «Brecht se deconstruyera un poco a sí mismo de vez en cuando, pero sólo llegara a la dialéctica; al ser prederridiano no fue capaz de avanzar más allá de oposiciones metafísicas rudimentarias, como el argumento de que algunas clases sociales oprimen a otras» (WB, 205).
Eagleton subraya, por tanto, las analogías entre el pensamiento banal y la deconstrucción: la disolución paródica —dice— es a la vez reconstructiva y deconstructiva: reproduce, mimetiza la representación «normal» de un objeto, pero lo reinserta en aquello que él mismo niega, que excluye; otorga a una acción la suficiente verosimilitud como para volverla extraña a sí misma; actúa como un «suplemento», dirá, que prolonga algo dado, pero a la vez lo contraviene23. El efecto de distanciamiento —digámoslo de otra forma— vacía las prácticas cotidianas, las desfonda, las vuelve exteriores a sí mismas, inscribiéndolas en sus condiciones de producción. El vaciamiento que así irrumpe es «una especie de ‘espaciamiento’ derridiano que, se supone, desmantelaría la auto-identidad ideológica de nuestra vida social cotidiana»24. Hasta aquí vale: el pensamiento paródico logra mostrar que siempre hay más sentido en lo que se hace, que siempre hay un exceso, «la presión de una productividad que va más allá»25. Pero, ¿qué significa «reinscribir» una práctica en sus propias «condiciones de producción»? Desde luego, para un marxista como Eagleton vaciar los discursos, los comportamientos o las formas de sentir consiste, antes que nada, en mostrar cómo borran o suprimen «sus propias condiciones históricas y materiales de producción»26. El plumpes Denken saca a escena el carácter mudable de todo comportamiento, lo representa como algo arbitrario, justamente para «demostrar que la historia también lo es» (EP, 80; subrayado nuestro). Lo fundamental es que el carácter autocontradictorio, irónico, paródico, de una crítica que se inspire en este tipo de pensamiento no revela una aporía fundamental del Ser, sino una metáfora política: si la sociedad misma llegara a reconocerse como producción —dice Eagleton—, ni siquiera habría necesidad de semejante escenificación, la de un pensamiento desmontándose a sí mismo. Aunque De Man sugiriera lo contrario en Alegorías de la lectura, la contradicción consustancial a las formas sociales no deriva de actitudes ontológicas y metafísicas, sino probablemente al contrario: éstas no son sino síntomas de aquéllas. El equívoco, la ambivalencia, toda esa violencia inscrita en las prácticas que la crítica intenta poner en escena, tampoco implica una revelación sobre la aporía eterna del Lenguaje, sino un hecho de la vida social, «generalmente más obvio para los mandados que para los que mandan»27.
La ironía de la crítica, pues, simboliza ese saber plebeyo, esa conciencia popular de la naturaleza contradictoria, insustancial, contingente de los hechos históricos; un saber que, a diferencia del ascetismo del deconstruccionista, no desconfía de toda ilusión, no rehuye toda búsqueda de una relación productiva entre razón y sensibilidad, reflexión y placer, intelecto y cuerpo, mente y naturaleza. Hasta cierto punto la reivindicación eagletoniana del sátiro marxista y amoral también recuerda algunas sabrosas reflexiones nietzscheanas sobre el cinismo antiguo. No es extraño que Eagleton parafrasee así a Nietzsche:
El cinismo es la única forma de acercarse a la honestidad para las almas corrientes, y el hombre superior debe aguzar el oído ante cualquier cinismo, ya sea basto o refinado, y congratularse cada vez que un bufón sin vergüenza o un sátiro científico hablan en su presencia. Siempre que alguien hable de forma maliciosa, pero sin maldad, del ser humano como un vientre con dos necesidades y una cabeza con una, bajándole groseramente los humos a la solemnidad metafísica, el amante del saber debería escuchar con atención y diligencia (WB, 256 ss.)
Precisamente en esta descarnada visión del animal que habita en el hombre cultivado subyace el interés fundamental de los análisis de Schopenhauer, Freud, Marx y Nietzsche en La estética como ideología. ¿No son ellos los que, por decirlo cínicamente, cambian la «mala moneda» de la espiritualidad por la «buena» del cuerpo desvergonzado y sucio? Desde luego, Marx y Nietzsche encarnarían, a los ojos del buen burgués, por su apuesta desvergonzadamente corporal, la imagen de un Diógenes redivivo ciscándose en la plaza pública. No obstante, según Eagleton, el segundo no fue capaz de proseguir lo suficiente esta vía materialista hasta encontrarse con la naturaleza comunitaria (el «ser genérico») y abandonar del todo su machismo aristocrático. De ahí las duras críticas que recibe el priapismo filosófico del Übermensch en La estética como ideología. Será nuevamente, pues, el espíritu nietzscheano del Brecht más despreocupadamente nihilista el que alimente la visión de Eagleton.
Así pues, a diferencia del crítico patricio que trata de deconstruir la doxa plebeya, el crítico de inspiración brechtiana se deshace sin problemas del miedo a la impropiedad. Quizá por eso, los aliados que Eagleton suma al frente de Brecht, a saber, la tradición satírica irlandesa (Sterne, Swift), Bajtin y su carnaval, o William Empson y su pastoral28, no harían sino acrecentar las sospechas de los radicales elegantes. Para empezar, la sátira, la parodia, el carnaval o la forma pastoral no son formas de reivindicar una ideología de la espontaneidad, de la naturalidad, de la ingenuidad, sino una forma de reafirmar la capacidad de la imaginación para abrirse paso en el medio social. La pastoral, por ejemplo, contrasta la imagen de la vida simple con la sofisticada en detrimento de esta última, aunque no haciendo de aquélla una arcadia sino, más bien, utilizándola como un modo oblicuo y artificioso de criticar la sociedad de clases. En «The Critic as Clown», Eagleton describe así el juego:
El vuelco de lo complejo a lo simple posee un efecto súbitamente deconstructivo. Porque si lo complejo puede hacerse simple, entonces no era tan complejo como parecía, y si lo simple podía servir como medio adecuado para esa complejidad, entonces tampoco era tan simple. Aquí tiene lugar, en efecto, una transferencia de cualidades entre lo simple y lo complejo que nos obliga a revisar nuestra comprensión inicial de ambos extremos, y a contemplar la posibilidad de que la traducción de una cosa a la otra sólo es posible a causa de alguna secreta complicidad entre ellas. Cuando se dispone de una forma expresiva que permite que los seres simples se conviertan en voces de un discurso teórico de altos vuelos o que las figuras sofisticadas expresen sentimientos simples, entonces los efectos políticos de esa forma son más que ambiguos29.
La cuestión, sin embargo, no sería tanto desestabilizar momentáneamente la estructura de clases, sino sacar provecho de una ironía de carácter esencialmente político: si el plebeyo más simple puede hablar el lenguaje sofisticado, entonces no es tan simple, e incluso puede parecer superior (dada su propia simplicidad). La ironía, desde luego, es que el plebeyo confirme con su juego el lenguaje de la autoridad («todos, hasta los imbéciles lo hablan»), pero a la vez lo desacredite («¡hasta un imbécil puede hablarlo!»). Y si el patricio puede encarnar un discurso de pasiones simples, entonces las eleva, pero al mismo tiempo pone de manifiesto la falsa hondura, la redundante artificiosidad de su propio discurso30.
Para Eagleton la ironía de la «pastoral», su juego entre lo simple y lo complejo, lo espontáneo y lo impostado, lo natural y lo artificial, vuelve a revelar una metáfora esencialmente política, una imagen del carácter conflictivo y material del ser social. La pastoral no escenifica sólo la trágica y eterna disociación entre conciencia y objeto, mente y naturaleza, entre lo complejo y lo simple, sino la posibilidad de un juego positivo entre ambas esferas. Lo decisivo es que la pastoral encarna precisamente un modelo de pensamiento que no está interesado en absolutizar ese momento negativo en el que la mente asume la inhospitalidad del mundo, su inadaptación ontológica a él; es una actitud que, consciente de la ficción de toda unidad o lenguaje último, es capaz, sin embargo, de jugar cómica y placenteramente con esta constatación y sacar ventaja de semejante desajuste. Mientras que para alguien como De Man este precioso momento existencialista de disociación —¿momento religioso de la gracia?— revela una condición morbosamente trágica, una inmejorable oportunidad para atrincherarse en el juego estéril de la «propiedad» y la «impropiedad», para un marxista plebeyo semejante escisión brinda además la posibilidad de producir «un continuo y positivo juego en el que [mente y Naturaleza] se ponen en solfa mutuamente»31.
La doctrina de De Man sobre la separación eterna (según él, la verdad suprema de la condición humana), sólo es para el pastoralista una verdad entre otras, un aviso irónico para no tomar demasiado en serio nuestras propias ficciones que, terapéuticamente, desbroza el camino para una alianza fructífera con el mundo sensorial32.
La forma pastoral, en resumen, puede inspirar una crítica que no prescinda de imágenes productivas, afirmativas, un modelo de sociedad en la que, por decirlo de otro modo, trabajo y arte, utilidad y derroche, encontraran mejor avenencia. La crítica marxista, si se quiere decir así, se adelanta a la deconstructiva al ver cómo las ilusiones encierran un momento de ceguera y represión, un consuelo imaginario ante el conflicto social, pero también una imagen positiva de vida, una alegoría de la existencia como un sinsentido que se saborea por sí mismo. Ni la pastoral, ni, como hemos visto, el plumpes Denken, inspiran el temor y temblor de la atormentada crítica deconstructiva de la ideología. Todas las figuras predilectas de Eagleton para describir la función o tarea del crítico marxista encarnan la contradicción, pero resultan positivamente paródicas: el niño tratando de imitar a sus mayores, el novicio, el principiante, el novato, el bufón de corte, el payaso, el charlatán, el descolocado, el vagabundo, el exiliado, el inadaptado...33. Todos esos personajes de la comedia social —dirá Eagleton— encarnan con sus disparates la disparidad que ya está inscrita en toda práctica discursiva y social34. Y la tarea de la crítica, de la teoría (si es que aún le queda alguna) consiste en reproducir la ingenuidad y la perplejidad que empuja a esos personajes a hacer preguntas «idiotas», sin convertir semejante estado de gracia en un fin en sí mismo. Como los extraños niños de los escritos de Wittgenstein, o los actores amateur (los que le gustaban a Brecht por su involuntaria artificiosidad), los críticos amateur —podríamos decir— son aquellos a los que «les cuesta entender las convenciones y las ejecutan mal, como si nunca se hubieran recuperado de su estado de perplejidad infantil»35. La cuestión teórica siempre manifiesta una cierta dosis de estupefacción ante prácticas que no se han asimilado plenamente. El niño —dice Eagleton— posee una percepción de la opaca, extraña, e incluso cómica arbitrariedad de las prácticas. Puede acabar, desde luego, convirtiéndose en un gran actor, como sus mayores, pero también puede
acabar siendo un actor brechtiano cuyo comportamiento trastoca esos juegos hasta un punto en el que su arbitrariedad, y por lo tanto, su capacidad de transformación, se pone de repente de manifiesto. La genuina cuestión teórica es siempre en este sentido violentamente alienante, un intento quizá imposible de cuestionarse las mismas condiciones que posibilitan una serie de prácticas rutinarias; y aunque he calificado esa cuestión de ingenua, sería más correcto y preciso describirla como «faux naive». Las preguntas imposibles del niño nunca son, sin lugar a dudas, inocentes, pues contienen cierto impulso epistemofílico; la pregunta del teórico es más astuta y retórica que ingenua, tiene menos del pasmoso asombro de una Miranda que de la hastiada incredulidad del Bufón ante la tenacidad de la insensatez humana. La cuestión teórica siempre es una especie de disparate; pero mientras el Bufón se resignó hace tiempo a la fatalidad de la mistificación, el teórico radical construye su pregunta con una inflexión retórica que implica la necesidad de cambio. La cuestión no es tanto un educado «¿Qué sucede?», cuanto un impaciente «¿Qué demonios es todo esto?» (FC, 100)36.
En otras palabras: el fin de la teoría, si se quiere decir así, es «formar malos actores sociales», lo cual quizá sólo siga siendo una forma retórica, circense, teatral de representar el verdadero escenario de lucha, la arena de una política socialista radical permanentemente frustrada o pospuesta. Para disgusto de algunos marxistas, Eagleton quizá confíe demasiado en los vínculos entre política y retórica, pensamiento y estética. Para disgusto de otros, en cambio, quizá obtenga demasiado placer en ironizar con la ideología burguesa y carezca de la contundencia que se espera de un pensamiento verdaderamente materialista e historicista. Incluso para otros, irónicamente, puede que no alcance ni de lejos el enigmático e incorruptible valor del viejo Kulturpessimismus, quizá porque su populismo le impide vislumbrar el resquicio por donde el mandarín intelectual ve asomar lo enteramente Otro.
IV. UN BAJITO EN LA CORTE ESTÉTICA
Sucede algo curioso con La estética como ideología, y no tiene que ver sólo con el sentido del humor de su autor. Bajo el aparente despliegue de una crónica monumental de las ideas y figuras estéticas más representativas del mundo moderno y posmoderno, se puede apreciar entre líneas, casi a contrapelo, la parodia secreta de otra historia más insulsa, la historia del ascenso de un hijo de familia irlandesa trabajadora al estirado mundo de las letras inglesas. El portero es una extraña y brillante autobiografía que brinda las suficientes claves para que el grandioso relato que aquí presentamos no entierre del todo los dilemas existenciales del propio cuentista. En ella se narra la historia del niño de origen humilde y no muy rebosante de salud, el «portero», que de custodiar la capilla de un convento de clausura de carmelitas en el que las novicias atravesaban el mundo profano para desposarse con el Señor, pasó a franquear la puerta para la que no estaba precisamente «llamado» a tenor de su baja procedencia. Tras sentirse fascinado con esa aura misteriosa que, escondida tras la puerta, desafiaba las reglas y la miseria de la vida cotidiana, el «pequeño monaguillo» ingresaba, gracias a los esfuerzos de su sacrificado progenitor, en otro «claustro», el de Cambridge, sancta sanctorum y sepulcro de las letras inglesas.
La pobreza, nos dice Eagleton, «nunca ha sido la mejor escuela para saborear las cosas en sí mismas; es profundamente anti-estética, y no sólo por lo que tiene de desagradable» (EP, 114). ¿Justifica entonces una situación de miseria y privación la ceguera con la que el novato de baja estofa puede rendirse a la ilusión de lo estético? Sí y no. Lo estético puede resultar fascinante, pero, paradójicamente, una vida pendiente de lo material también permite entrever su carácter fantasmal, espectral, el vacío que oculta tanta armonía, tanta belleza y brillantez. En una clase social como aquella de la que él procede —cuenta—, la escasez alimenta la imaginación, en parte para compensar, en parte porque el pensamiento no tiene otra cosa de qué alimentarse. Pero cuando la imaginación compensa el tedio, la penuria, la miseria (moral o intelectual, no sólo material), lo hace de una forma exagerada, descabellada, nada parecido a cómo —se supone— la ideología estética de la burguesía patricia trata de compensar sus contradicciones a base de mesura, juicio y equilibrio. El mundo del que procedía Eagleton podía predisponerle a las ilusiones de la estética, «a convertirle en un adalid de lo estético, del ademán efusivo, del fin en sí mismo» (EP, 116); también a los juegos de espejos de la retórica, a juegos sin fin; pero también le había enseñado que hay muchas vidas plebeyas en las que «nada es real si no se lleva a cabo retóricamente» (ibid.), lo cual significaría, como ya se ha apuntado, que la clase obrera quizá tiene más tablas retóricas que la mismísima deconstrucción. Ese mundo «irreal» no era el de la alta academia, sino el de los antepasados irlandeses propensos a ese tipo de divagación, a medio camino entre la memoria y la ficción, esa digresión vaga y vaporosa que, sin embargo, posee la solidez de un verdadero cemento social. Una especie de fantasía que borra las fronteras entre ficción y realidad, actuando a la vez como defensa y ofensa, como compensación y venganza, una forma de dar sentido a la realidad mediante su propio absurdo.
De hecho, aunque dedicar una obra a analizar las figuras canónicas del pensamiento moderno y contemporáneo al hilo de la estética pueda parecer poco útil políticamente, no debemos caer en el engaño. Lejos de la erudición ociosa, Eagleton ha escrito esta obra para utilizarla en la refriega de las definiciones y contradicciones actuales; no hay que entenderla como un impoluto libro de Kulturkritik al uso; más bien es bisturí y mazo, bisturí capaz de acceder a las sucias y vulgares entrañas de los mecanismos culturales sobre los que se asienta la «hegemonía burguesa», y así socavar su aparente legitimidad; mazo para golpear, tomando partido y embruteciéndose37. Eagleton parece sostener que la estética es algo demasiado importante como para dejarla en manos del enemigo. Desde la crisis de la izquierda, lo ha dicho muchas veces, el enemigo, aun vestido de posmoderno, no ha dejado de vencer.
Volvamos, con todo, a la otra gran historia que se cuenta en el libro. La estética como ideología nos describe, entre otras, la historia de un viejo monarca que, consciente de la fragilidad de su poder, no tiene más remedio que descender a los «bajos fondos» de su reino y escuchar la voz del pueblo. Tras la crisis de legitimación del absolutismo, la clase media necesita consolidar su hegemonía con un nuevo tipo de poder no coactivo, sino persuasivo, un poder que apela más a la sensibilidad y no sólo a principios racionales rígidos y abstractos. Es el ambiguo momento de nacimiento de la estética como disciplina autónoma. La vieja Razón ha de colonizar en beneficio suyo la «plebe de los sentidos» (Kant), su parte femenina —la disyuntiva masculino-femenino está muy presente en todo el ensayo—, si quiere seguir afianzando su poder mediante estrategias más sutiles y penetrantes, prácticas que funcionan como una mediación entre la esfera de lo universal y la de lo particular. En este descenso a la singularidad de la experiencia estética, sin embargo, el liberalismo no sólo afianzará su hegemonía, también levantará acta de su propia disolución. Lo estético será, simultáneamente, objeto de deseo del poder dominante y lo que puede temer con más razones. Eagleton, sin duda, toma como punto de partida este peculiar círculo vicioso de la estética: aunque su nacimiento como disciplina en manos de Baumgarten tenía como función servir de puente entre la racionalidad y la materialidad, termina paradójicamente conduciendo, sobre todo en los empiristas británicos, al abismo insalvable entre ambas esferas. Como dijo ya en una reseña sobre una antología de poesía política:
De Burke y Coleridge a Arnold y Eliot, la sociedad británica ha sufrido una vigorosa estetización de lo político, una estetización entre cuyos terribles resultados en Europa, tal como Benjamin observó, habría que incluir la grotesca panoplia imaginativa del fascismo. El «juego libre» autorreferencial, la idea de la sociedad como totalidad expresiva u orgánica, las certezas intuitivas de la imaginación cargadas de ideología, la historia como desarrollo espontáneo que se sustrae al análisis racional, la prioridad de los sentimientos locales y los apegos ciegos, la grandeza sobrecogedora de lo sublime, la sensación inmediata como algo plenamente autoevidente […] bajo todas estas formas, lo estético sirve para romper los vínculos entre experiencia y crítica racional, construyendo en la ideología del símbolo un modelo de verdad, conocimiento y convivencia que es importado a la propia sociedad política. Es en la época de los United Irishmen cuando Kant reinventa lo estético en su tercera Crítica como una resolución imaginaria de pensamiento y sentimientos, verdad y libertad, necesidad y originalidad, particularidad y universalidad, una conciliación de la materialidad y lo abstracto, lo individual y la totalidad. A finales del siglo XIX, se inventa lo estético en su sentido específicamente moderno, lo estético, entre otras cosas, como estocada de la burguesía al internacionalismo revolucionario republicano38.
Paralelamente, en La estética como ideología Eagleton sigue a grandes rasgos, y con un ánimo menos desesperanzado, el relato weberiano que en su día tanto influyera en el diagnóstico de la Escuela de Frankfurt en torno al proceso de secularización de la razón. Con el agotamiento de las cosmovisiones acerca del mundo como totalidad y la aparición triunfante de la ciencia moderna, se impone una fragmentación de la antigua razón metafísica en diversas esferas ahora irreconciliables y en abierta competencia: la cognitiva, la normativa, la religiosa y la estético-expresiva. Es en medio de ese proceso de «balcanización» donde el arte asume un inusual y unilateral protagonismo redentor hasta un punto en el que, partiendo de claves propias, coloniza las otras esferas, a la vez que se eleva por encima de ellas. Sobre este horizonte politeísta de valores enfrentados —valores científicos, morales y artísticos—, la posmodernidad no sólo recoge pasivamente la herencia de fragmentación legada por la Modernidad, sino que, en su afán anti-fundamentalista, ansiosa por disolver toda chance crítico-ideológica, neutraliza toda posible mediación entre las esferas normativa y cognoscitiva. El extremismo con el que algunos autores posmodernos lanzan sus proclamas («todo conocimiento es poder», «la historia de Occidente está enferma»), ensalzan el pluralismo, las políticas de identidad o las «micropolíticas», y reivindican un ámbito de experiencia social, no contaminado por los presuntos efectos coactivos de las aspiraciones de conocimiento, ha terminado expulsando a la basura del irracionalismo, del decisionismo o, en efecto, de la estética, todo debate emancipador en torno a valores o fines.
Pero, ¿y si el desagüe del baño posmoderno también se acaba tragando el cuerpo del materialismo? Para Eagleton, evidentemente, lo preocupante es que el drenaje del estanque multicolor posmoderno arrastre consigo el descolorido cuerpo del socialismo, con sus necesidades todavía a medio satisfacer:
Los discursos acerca de la razón, la verdad, la libertad y la subjetividad, tal y como los hemos heredado, necesitan, en efecto, una transformación profunda, pero toda política que no se tome con toda la seriedad posible esos temas no tendrá la inteligencia ni la flexibilidad suficientes para plantar cara a la arrogancia del poder (infra, p. 501).
¿Por qué —dirá Eagleton— el pluralismo se ha convertido en un valor necesariamente bueno? ¿Por qué nuestra sociedad es tan unilateralmente plural? ¿Acaso el pluralismo es un valor para cualquier grupo social? Por otro lado, ¿por qué el significado de ideas como «verdad» o «razón» se ve tan problemático? ¿Acaso alguna vez tuvieron uno claro? ¿Por qué la lucha práctica por conferir sentido a los conceptos se sustituye por la abstracta matanza del significado en el altar académico (ICL, 177)? Oscilando, pues, entre el viejo realismo materialista y el nuevo idealismo posmoderno, danzando por el borde que separa una retórica demasiado desacreditada de otra demasiado inflada, el anacrónico funámbulo que es Eagleton reivindica el legado más beligerante de la tradición ilustrada moderna. Si bien coincide con otros guardianes de la cultura moderna, tipo Habermas, en lanzar aceradas invectivas contra la indiferencia posmoderna («la cultura hastiada de un postrero mundo burgués»), su planteamiento también se desmarca de éstos al cuestionar con no poco sarcasmo las soluciones meramente «liberales» para los retos del mundo posmoderno, que sabe muy bien cómo disfrazar con aires de pluralidad su monótona y terrible identidad.
A la vista de todo ello, el posmodernismo, según la visión de Eagleton, es un hipermodernismo que cree que tirando las cartas puede dar por finalizado el juego, un lento suicidio que se prolonga más y más pero nunca se consuma del todo:
El posmarxismo y el posmodernismo no son en absoluto reacciones a un sistema que ha mitigado, desarticulado y pluralizado sus operaciones, sino precisamente lo contrario: reacciones a una estructura de poder que, siendo en cierto sentido más «total» que nunca, tiene por ahora la capacidad de desarmar y desmoralizar a buena parte de sus rivales. En una situación así es a veces reconfortante y conveniente imaginar que, al final, no hay «totalidad» que derrumbar, como podría haber dicho Foucault. Es como si, habiéndose extraviado temporalmente el cuchillo de cortar el pan, uno afirmara que la rebanada ya está cortada. El término «pos», si tiene algún sentido, significa «lo mismo de siempre», más aún si cabe (infra, p. 464).