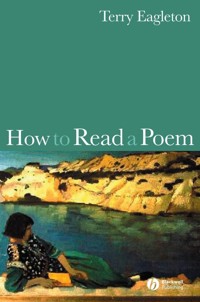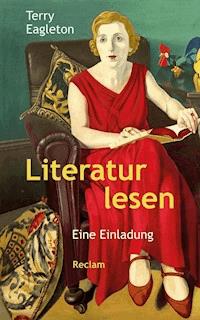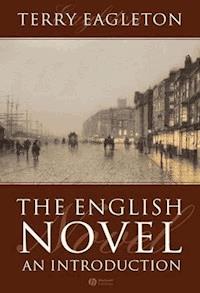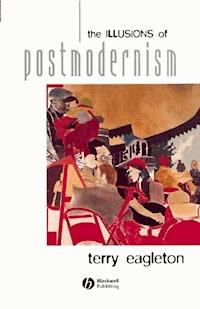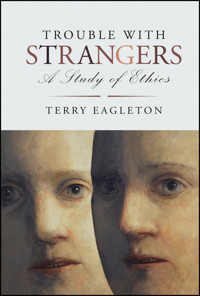Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Revoluciones
- Sprache: Spanisch
"No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada." Jesucristo Hugo Chávez declaró que Jesucristo era "el mayor socialista de la historia". En esta nueva presentación de los Evangelios, el reconocido pensador Terry Eagleton plantea: ¿Fue Jesús un revolucionario? La provocativa introducción de Eagleton busca el radicalismo oculto en la vida y el pensamiento de Jesús.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / revoluciones / 6
Terry Eagleton presenta a
Jesucristo
Los Evangelios
Traducción de la introducción y notas de: Alfredo Brotons Muñoz
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
The Gospels
© de la introducción, Terry Eagleton, 2007
© Ediciones Akal, S. A., 2012
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3808-5
Introducción
Terry Eagleton
¿Fue Jesús un revolucionario? Desde luego, frecuentó algunas turbias compañías políticas. Uno de los miembros de su círculo íntimo era conocido como Simón el Zelote, y los zelotes eran de un movimiento antiimperialista clandestino que tenía como objetivo la expulsión de los romanos de Palestina. En realidad, la presencia romana en la provincia no era especialmente opresiva. No es que hubiera centuriones en cada esquina. En conjunto, Roma gobernaba la región a distancia, mientras que la ley y el orden cotidianos quedaban en manos los sátrapas locales leales al emperador. Al pueblo no se le impuso ninguna de las instituciones romanas legales, educativas o religiosas, y las sensibilidades judías fueron en general respetadas en aras de la paz y la tranquilidad políticas. En la propia tierra natal de Jesús, Galilea, no había ninguna presencia romana oficial, de manera que es improbable que fuera criado por unos padres ardientemente antiimperialistas. Los soldados que pudiera ver de niño estarían allí de permiso, no para reprimir al populacho. En Judea, donde Jesús murió, la presencia romana era mínima.
Aun así, había razones religiosas por las que incluso el gobierno no intervencionista de un Estado pagano resultaba intolerable para el pueblo elegido de Dios. Los zelotes abogaban por un Estado judío purificado, tradicionalista, teocrático, y promovían una ideología no muy diferente de la que tiene al-Qaeda hoy en día. Cuarenta años después de la muerte de Jesús, se embarcaron en un descabellado aventurerismo contra las fuerzas de ocupación que habían reducido a ruinas el Templo de Jerusalén. Además del militante Simón, a otros dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, se les da un sobrenombre (Hijos del Trueno) que algunos estudiosos del Nuevo Testamento sospechan que quizá los vincula también con los insurgentes. El apellido de Judas, Iscariote, tal vez derive de su lugar de nacimiento; pero puede asimismo significar «sicario», lo cual podría sugerir una filiación zelote. Es posible que Judas vendiera a Jesús porque había esperado que éste fuera un Lenin y quedó amargamente desencantado cuando se dio cuenta de que no iba a liderar al pueblo contra el poder colonial. O bien simplemente se dio cuenta de que su aparentemente masoquista maestro estaba condenado al fracaso, y decidió apartarse antes de que fuera tarde y de paso extraer un pequeño beneficio.
Simón Pedro, mano derecha de Jesús, al parecer llevaba espada, algo poco corriente en un pescador galileo, y en un momento determinado el mismo Jesús hace recuento de las armas de que disponen sus camaradas. A un espectador no iniciado su enseñanza bien pudo sonarle a la conocida doctrina zelote. Podemos estar seguros de que las multitudes que rodeaban a Jesús incluían a zelotes y otros disidentes interesados por hasta qué punto era políticamente correcto. Treinta años antes, un activista conocido como Judas el Galileo había predicado la insurrección; treinta años más tarde, los zelotes lanzarían su desesperada rebelión contra Roma. El propio periodo de Jesús fue bastante más tranquilo que aquellos en que se produjeron estos fogonazos de resistencia; pero en algunos ámbitos la esperanza en la liberación de Israel seguía siendo muy grande.
Sin embargo no es probable que Jesús formara parte de la resistencia antiimperialista. Para empezar, a diferencia de los zelotes, parece haber creído en el pago de impuestos («Dad al César...»). Además, sus relaciones con los fariseos, de alguna manera el ala teológica de los zelotes, eran pésimas. De hecho, son la única secta a la que condena al infierno, tal vez para dejar claras las diferencias entre la doctrina de ellos y la suya propia. Los fariseos, que eran mucho más que legalistas e hipócritas, no han merecido la mala prensa que les ha dispensado la posteridad. Quizá fueran estrictos en sus observancias, pero los increíblemente puristas esenios, la secta asociada con los Manuscritos del Mar Muerto, los hacían parecer una banda de hippies. El Evangelio de Marcos sugiere que los fariseos querían matar a Jesús por las buenas acciones de éste, algo sumamente improbable. Lo refuta, entre otras cosas, el hecho de que la secta no parece tomar parte en su arresto y ejecución. Quizá estuvieran demasiado convencidos de que se trataba de un compañero de viaje como para obrar así.
Fueron los saduceos, el clero y la aristocracia laica de Jerusalén los que parecen haber puesto más empeño en lograr la caída de Jesús. Formaban parte de la clase dirigente en mayor medida que los fariseos. En conjunto, la piedad de los fariseos los hacía admirados y respetados por los demás judíos. Su ala liberal, la llamada escuela de Hillel, simpatizaba probablemente con las enseñanzas y actividades de Jesús, a pesar de que éste se hallaba incluso a la izquierda de ellos. A Jesús tal vez se le pudiera definir teológicamente como un fariseo izquierdista-liberal, aunque su osada declaración de que ninguna comida era impura bien pudo abrir una grave brecha con el grupo. Sus creencias en la resurrección y el Día del Juicio, la era mesiánica y el reino de los cielos son doctrinas típicamente farisaicas. Otra razón por la que resulta improbable que fuera un zelote es que sus discípulos no fueron arrestados tras su ejecución. De haber sido insurgentes conocidos, casi con certeza las fuerzas romanas de ocupación se habrían movilizado para neutralizarlos. Entre sus discípulos es posible que hubiera algunos militantes antiimperialistas, pero las autoridades romanas parecen haber tenido claro que el movimiento de Jesús no pretendía el derrocamiento del Estado. No fue por esto por lo que se crucificó a su líder.
Es más, la razón por la que fue crucificado tiene algo de misteriosa. Desde luego no fue porque proclamara ser el Hijo de Dios. Jesús no realiza tal afirmación en los Evangelios más que una vez, de manera inverosímil, en la escena del juicio de Marcos; y Marcos tiene su propia hacha política que afilar. Aun cuando Jesús se hubiese llamado a sí mismo el Hijo de Dios en más ocasiones, no habría resultado evidente qué entendía por ello. En un sentido del término, no habría estado más que afirmando lo obvio. Todos los judíos eran hijos e hijas de Dios. Eso no implicaba que uno fuera un superhombre. Israel era, colectivamente, el Hijo de Dios. Jesús no pretendía proclamar su divinidad a todos sin excepción, y fue prudente que no lo hiciera. Sus milagros los realizó no para convencer a los que le rodeaban de que era Dios (es más, buena parte del tiempo lo pasa tratando de escapar más que intentando atraer a las multitudes), sino por razones bien simbólicas, bien de compasión. Se niega a realizar lo que se podrían llamar milagros de autolegitimación, y se muestra claramente irritado cuando se le piden. También podríamos señalar, siguiendo con el tema de los milagros de Jesús, que no todos los que leyeron acerca de ellos cuando los Evangelios fueron escritos se los tomaron literalmente. Consideraron que muchas veces eran explicaciones de hechos tomadas de antiguas fábulas, y que en ocasiones tenían más de parábolas que de relatos históricos. El Nuevo Testamento no tuvo que esperar a que los liberales y revisionistas modernos lo leyeran alegórica o metafóricamente.
Tomado en un sentido más literal, el título de «Hijo de Dios» habría casi con toda seguridad derivado en la lapidación de Jesús en el lugar de la blasfemia, la cual fue probablemente una excelente razón para que no hiciera tal afirmación. En realidad, llamarse «Hijo de Dios» no habría constituido en sí mismo una blasfemia, pero en el contexto de los dichos y acciones de Jesús, que en gran parte habían parecido a sus enemigos de una extraordinaria arrogancia, fácilmente podría haberse interpretado como tal. En cualquier caso, Jesús no puede haber creído que él era literalmente el Hijo de Dios. Yahvé no tiene testículos. Jesús, sin embargo, sí parece haber enojado a algunos judíos devotos al afirmar tener una peculiar intimidad con el Dios al que llama su Padre: una intimidad que le otorga una autoridad no mediada por las instituciones judías, ni siquiera por las Escrituras. La primera persona que le llama Hijo de Dios tras su muerte es un soldado romano en el Calvario: una escena con la cual los Evangelistas dejan clara la cuestión teológica de que el kerygma o mensaje de Jesús va también dirigido a los gentiles.
De hecho, una de las primeras palabras o frases del Nuevo Testamento de las que podemos estar razonablemente seguros de que es ipsissima verba (sus auténticas propias palabras) es la cariñosa expresión aramea «Abba» con que Jesús habla repetidamente de Dios, y que unida a «Padre» significa algo así como «Padre querido». En su origen se parecía más a un diminutivo, como «papá». Era muy raro, por no decir ofensivo, que un judío piadoso afirmara hallarse en tal intimidad con Yahvé, tal como es ofensivo para los escribas y fariseos que Jesús implícitamente reivindique una autoridad tan absoluta para sus enseñanzas. En uno o dos momentos parece elevarse a sí mismo por encima de Moisés; y a ojos judíos hacer de menos a Moisés era algo casi tan atroz como hacer de menos a Dios mismo. Sin embargo, a un hombre al que cura lleva cuidado en decirle que sus pecados han sido perdonados, utilizando la voz pasiva. «Yo te perdono tus pecados» habría constituido casi con toda seguridad una blasfemia que habría proporcionado a sus adversarios justamente la clase de munición que estaban buscando.
¿Se veía Jesús a sí mismo como el salvador del mundo? Muchas de las cosas que los evangelistas ponen en su boca así lo indican; pero su ámbito primordial de referencia era el judaísmo. Probablemente se veía a sí mismo como el profeta escatológico predicho por el Antiguo Testamento, con una misión circunscrita a Israel. Desde luego, a sus camaradas los exhorta a predicar la buena nueva que ha traído solamente a la casa de Israel, unas palabras tan claramente contrarias a la práctica de la primera Iglesia que tuvieron suerte de no verse suprimidas. Para otros quedó –para Pablo en particular, el apóstol de los gentiles, que escribió antes que los evangelistas– el desarrollo de las implicaciones más universales de la misión de Jesús, lo cual no quiere decir que él mismo fuera inconsciente de ellas. «Quien cumpla la voluntad de mi Padre es mi hermano, y hermana, y madre» no es solamente una crítica de la ideología doméstica, sino también un rechazo del particularismo judío. En los textos hay mucho más de este tenor.
Los romanos se reservaban el poder ejecutivo en exclusiva, y no tenían interés alguno en las polémicas teológicas de sus súbditos coloniales. O mejor dicho, tales arcanas disputas sólo les interesaban si amenazaban con producir consecuencias políticas. Desde luego, se habrían puesto en alerta si Jesús hubiese afirmado ser el Mesías, pues la mayoría veía al Mesías como a un líder político militante que volvería a poner a Israel en pie. Pero Jesús tampoco afirma ser el Mesías salvo en dos ocasiones, ambas dudosas desde el punto de vista histórico. Y aun si lo hubiese hecho, no habría podido estar claro a qué se refería con ese título, pues tenía sentidos diferentes al de redentor político de Israel. También podía interpretarse en un sentido más espiritual. El título no habría sido necesariamente considerado como sedicioso. Su reivindicación para uno mismo no constituía en sí un delito político. Ni tampoco se habría considerado blasfema la aplicación del término a uno mismo, pues el Mesías era globalmente considerado como una figura humana más que divina. En cualquier caso, la idea de que un personaje carismático que andaba de acá para allá acompañado de un séquito casi totalmente desarmado, de tamaño considerable pero no enorme, pudiera destruir el templo o derrocar el Estado, era absurda, como las autoridades judías y romanas no pudieron por menos de reconocer. Había miles de guardianes del templo, por no hablar de la guarnición romana.
Por lo general, Jesús deja que sean otros los que le cuelguen etiquetas, y rara vez les dice si lo hacen con razón o no. A lo largo de todo el texto se perciben sus formas deliberadamente evasivas de definición. Ninguno de los términos disponibles parece encajar del todo con él. Casi con toda certeza, el hecho de que guarde silencio cuando en el juicio ante el Sanedrín el sumo sacerdote le pregunta quién es, debe de haber pesado mucho en su contra. Según la ley judía, una muestra de desacato hacia las autoridades gubernamentales de Israel era motivo suficiente para una condena a muerte. El término con que ocasionalmente se refiere a sí mismo –el «Hijo del Hombre»– es igualmente ambiguo; en cierto sentido, simplemente constituye un circunloquio habitual en arameo para evitar una repetición excesiva del pronombre de primera persona, algo así como «suyo afectísimo» en español. También puede decirse de una persona o un ser humano. En otro sentido, en el Libro de Daniel puede referirse a una figura apocalíptica bastante vaga; pero no siempre queda claro si Jesús, al emplear el término, está hablando de sí mismo o de otro. Sobre esta ambigüedad debieron influir consideraciones de prudencia, lo mismo que en su rechazo a autonombrarse Hijo de Dios o Mesías. Quizá lo que a veces está señalando es que él es el profeta escatológico del Libro de Daniel, aunque aparentando simplemente utilizar una forma del pronombre personal. No tenemos ningún medio de saberlo. Aparte de uno o dos ejemplos menores, nadie más emplea del título de «Hijo del Hombre» de Jesús, y él mismo casi siempre utiliza la expresión en tercera persona.
Es probable que Jesús acabara en el Calvario debido a su enorme popularidad entre algunos de los pobres que habían acudido en masa a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y que sin duda esperaban de él alguna vaga clase de salvación de la ocupación romana. Su apoyo popular distaba probablemente de ser tan grande como dicen los evangelistas, y sí menor que el de algunos hombres santos del siglo i. Las estimaciones antiguas del tamaño de las multitudes no son, evidentemente, fiables. Aun así, había una expectativa general de que Dios estaba a punto de hacer algo espectacular. Para la teología cristiana, él lo hizo... pero resultó ser una resurrección, no una revolución. Algunas personas corrientes parecen haber saludado a Jesús como su rey cuando llevó a cabo su carnavalesca entrada en la ciudad. Parecen identificarlo con el Mesías davídico, el mítico guerrero que va a cambiar la suerte de Israel y confundir a sus enemigos. Esto podría haber creado entonces, en una capital ya muy cargada de tensión, la clase de clima de polvorín que alarmó a los gobernantes judíos de Jerusalén. Para los alborotadores, la Pascua constituía un territorio de caza habitual. Temerosos de que la presencia del predicador galileo en la ciudad pudiera desencadenar una insurrección y de que esto a su vez pudiera provocar un contragolpe militar de los romanos, lo hicieron arrestar. Juan el Bautista, mentor de Jesús, fue probablemente ejecutado por razones muy similares. Si el sumo sacerdote no mantenía el orden público, el prefecto romano podía tomar el relevo. Caifás, el sumo sacerdote de entonces, parece haber sido un hombre decente, y sin duda se tomó en serio su obligación de hacer que los imperialistas no molestaran a su pueblo.
Según la inscripción que se leía sobre su cruz, Jesús parece haber sido ejecutado por haberse proclamado rey de los judíos, una reivindicación que desde luego habría alarmado a los romanos. Como hemos visto, en los Evangelios no hay pruebas de que tuviera pretensiones regias; pero es muy posible que su manera de entrar en Jerusalén despertara esa clase de sospechas, a lo cual quizás habría que sumar las explicaciones típicamente obtusas dadas por sus discípulos de sus observaciones sobre el reino. Jesús probablemente hizo observaciones en privado, o incluso (a pesar de su habitual prudencia) en público, lo cual podría haberse empleado contra él en este sentido. De hecho, éste puede ser el objetivo del acto de traición de Judas. ¿En qué consistió exactamente su traición? No puede ser en que hiciera saber a los saduceos en qué lugar de la ciudad se hallaba Jesús, pues casi con toda seguridad ya lo sabían, y sin duda tendrían espías que les informaban de sus movimientos. Más probable parece que les proporcionara pruebas del carácter sedicioso de su maestro, algo a lo que ellos pudieron entonces añadir su propio sesgo antes de presentárselo a los romanos.
Está claro que algunos de los judíos opositores a Jesús lo consideraban el pseudoprofeta, impostor y falso maestro que estaba destinado a aparecer en los últimos días, y por tanto sentían que tenían excelentes motivos para matarlo. Él mismo puede haberse visto a sí mismo como el verdadero profeta de los últimos días, otro papel anticipado por el Antiguo Testamento. Pero los Evangelios no pretenden ser documentos psicológicos. No nos proporcionan muchos datos sobre el concepto que Jesús tenía de sí mismo, dando en primer lugar por supuesto que él tuviera una idea definitiva de quién era. Aun así, «¿Qué hacéis conmigo?» es el reto que implícitamente dirige a los otros, los cuales pueden verlo como falso profeta o como Hijo de Dios. En este doble filo tiene algo de la ambigüedad del chivo expiatorio o pharmakos, a la vez bendito y maldito, reverenciado y vilipendiado, en una capital ya muy cargada de tensión. Cuanto más se le «hace pecar» en nuestro favor, mayor es su santidad.
Puede ser que el violento acto con que Jesús trata de vaciar de mercaderes el templo, peligrosamente próximo a la blasfemia, fuera bastante para ponerlo en el punto de mira de sus antagonistas. La veneración del templo constituía una característica esencial del judaísmo, y atacarlo era atacar a Israel. Además, la compraventa a la que Jesús parece haberse opuesto era necesaria para los rituales del templo, ordenados por Dios mismo, de modo que interferir en estas transacciones podría haberse tomado por religiosamente ofensivo. Algunos estudiosos consideran que la acción fue suficiente en sí misma para justificar su arresto y ejecución. Los comerciantes del templo, la mayoría de ellos prorromanos, eran generalmente despreciados por los judíos, de manera que la minidemostración de Jesús contra ellos tal vez aumentara su estatus como héroe popular. Habría, pues, agudizado los temores de las autoridades judías. Los rectores del templo tenían el control de las divisas y la economía de Israel, por lo cual el lugar era, entre otras cosas, percibido como un bastión de la clase dirigente.
La expulsión de los mercaderes no fue, sin embargo, llevada a cabo como un gesto «anticapitalista». Jesús sabía muy bien que los peregrinos no se llevaban de casa los animales para los sacrificios, temerosos de que los sacerdotes que los inspeccionaban a su llegada los encontraran inapropiados. En consecuencia, compraban una paloma o un pichón en el propio templo, y para ello necesitaban cambiar moneda. Jesús vuelca las mesas de los cambistas y los vendedores de pichones, y declara el lugar una cueva de ladrones, pero hoy en día se considera que estas palabras son una adición posterior. Lo que probablemente estaba haciendo era destruir el templo simbólicamente más que expresando su disgusto por el turbio comercio que en él se producía. La parafernalia de la religión organizada debía ser sustituida por un templo alternativo, es decir, su propio cuerpo asesinado y transfigurado. Ya había causado problemas con su aparente amenaza de demoler el templo... aunque serían los mismos romanos quienes lo harían unos cuarenta años después de la muerte de Jesús. Dado que en el Templo de Jerusalén podrían haber fácilmente cabido una docena de campos de fútbol, su derribo por un hombre solo no debía de constituir una empresa de poca monta. Jesús parece profetizar la destrucción del templo, aunque resultó equivocarse sobre que no se dejara piedra sobre piedra. En lo que podemos llamar el criterio de disimilitud, las profecías incumplidas son más probablemente auténticas que las cumplidas.
No acaban de estar enteramente claros los cargos contra Jesús. Las explicaciones de los Evangelios sobre este particular son mutuamente contradictorias, y es posible que los evangelistas mismos estuvieran tan inseguros sobre los intríngulis legales del asunto como nosotros hoy en día. Después de todo, no fueron testigos presenciales de estos acontecimientos, ni, en realidad, de ningún otro acontecimiento en la vida de Jesús. No se trata de relatos de primera mano. La impresión general es de que toda la casta dirigente judía era contraria a Jesús, pero no fue capaz de encontrar una base común para su oposición. Desde luego, se le acusó de blasfemia; de hecho, a Caifás se le presenta en el juicio como rasgándose las vestiduras en respuesta a las ofensivas palabras de Jesús, un gesto de horror y repugnancia para un judío del siglo i, y expresamente prohibido en el Levítico. Pero los romanos no se habrían preocupado por eso, y ejecutar a alguien como pseudomaestro o pseudoprofeta era algo en cualquier caso sumamente infrecuente en tiempos de Jesús. Caifás tuvo por consiguiente que inventarse alguna acusación que legitimara la ejecución de Jesús a los ojos de los judíos, al tiempo que sonara lo bastante alarmante como para que los romanos les permitieran disponer de él. Protestar porque afirmara ser rey de los judíos, aunque no tengamos pruebas de que lo hiciera, cumpliría de sobra los requisitos. Adecuadamente tramada, podría sonar a algo así como: blasfemia para los judíos y sedición para los romanos. Pero para hacer que se crucificara a Jesús también podría haber bastado notificar al procurador romano, Poncio Pilato, que, en unas condiciones políticas tan volátiles, este indisciplinado vagabundo representaba una amenaza para la ley y el orden.
Los romanos no siempre trataban tales asuntos obedientemente, de la misma manera, pero Pilato parece haber tenido una particular propensión a los linchamientos. En los Evangelios es presentado como un liberal vacilante propenso a la metafísica, pero disponemos de suficientes documentos históricos sobre él como para estar seguros de que no era así en absoluto. De hecho, era un virrey famoso por su brutalidad, un funcionario acusado de cohecho, crueldad y ejecuciones sin juicio, y que acabó siendo deshonrosamente depuesto del cargo. Parece haber crucificado bastante indiscriminadamente, lo cual puede contribuir a explicar por qué fue tan perentoriamente condenado a muerte a pesar de que no constituía amenaza alguna para el Estado. Si Jesús se hubiera enfrentado a un régimen más liberal, bien podría haber salido indemne. En cualquier caso, si realmente fue un peligroso agitador político, resulta sorprendente que las autoridades le permitieran salir vivo de Galilea. No fue así como se comportaron con Juan el Bautista.
Si los evangelistas minimizan la depravación de Pilato a la vez que subrayan la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús, ello se debe en gran medida a que la primera Iglesia tenía sus propias razones para mantener buenas relaciones con las autoridades imperiales. Todos los Evangelios traslucen un impulso a incriminar a los judíos y exculpar a los romanos. La escena en que los judíos aceptan la responsabilidad por la muerte de Jesús («Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos») es claramente una interpolación introducida en los primeros tiempos de la Iglesia. Estos documentos se escribieron en una época (70-90 d.C.) en que la fe cristiana se estaba extendiendo rápidamente entre los gentiles, y por esta razón los evangelistas minimizan ciertos rasgos judaicos. Si Jesús no afirma inequívocamente ser el Mesías, por ejemplo, puede en parte deberse a que el concepto habría sido incomprensible para los gentiles. Es una idea exclusivamente judaica. La tradición mesiánica no está preocupada por la redención de la humanidad, sino por la liberación de Israel de sus enemigos políticos. Es un tema nacionalista, lo cual puede ser una de las razones por las que Jesús trató de distanciarse de él. Los Evangelios son obra de un grupo judío obligado a repensar su identidad en términos universalistas. Están tratando de traducir lo que reconocen como asuntos domésticos en una forma generalmente accesible.
La comparecencia de Jesús ante el Sanedrín o consejo judío de gobierno parece haber distado de ser una farsa judicial. Desde luego, su propósito no era liquidarlo a todo trance. De hecho, los miembros del consejo parecen no haberse puesto de acuerdo sobre si el acusado era un blasfemo o no; pero probablemente él selló su propio destino al negarse a responder a sus preguntas. Lo más probable es que fuera condenado por insubordinación y entregado en cuanto peligroso para el orden público a los auténticos poderes seculares que los mismos miembros del Sanedrín tanto aborrecían. Probablemente, Pilato ordenó su ejecución como embustero mesiánico, aunque ni él ni el mismo Jesús creyeran que lo fuese. El Mesías (Christos en griego) era considerado por los judíos como una figura regia, con aspecto guerrero, mientras que la satírica entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de un jumento puede interpretarse como un gesto antimesiánico, un manotazo irónico a conceptos como el de la soberanía militar. (Sin embargo, la acción es ambivalente: también cumple una profecía del Antiguo Testamento sobre la llegada del rey de Israel.) Los mesías no nacen en establos. Jesús es un remedo de Salvador de pésimo gusto. Nada de su sufrimiento y su muerte se presenta como heroico. La idea de un Mesías crucificado es un oxímoron tan absurdo como el concepto de un tirano de corazón tierno. Un Mesías fracasado constituiría una novedad absoluta en la tradición judía. También habría sido un concepto grotescamente ofensivo. Los primeros cristianos se estaban jugando el cuello por una afirmación que para los demás judíos habría resultado repelente y completamente extravagante.
No está, de hecho, enteramente claro que los colonialistas romanos tuvieran un monopolio de la pena capital. Herodes, aunque gobernante judío, había hecho decapitar a Juan el Bautista. Pero sabemos que la crucifixión era una práctica privativa de los romanos, reservada para la decisión política. Los llamados «buen ladrón» y «ladrón malo» que flanquearon a Jesús en el Calvario eran, casi con toda seguridad, zelotes. También lo era Barrabás, el criminal que Pilato liberó en lugar de Jesús. La crucifixión no era simplemente una manera horrible de morir, sino que ponía en conocimiento del público general la desesperación y humillación de uno, como una lúgubre advertencia a los potencialmente sediciosos. El factor de exposición pública era más importante que el dolor. Constituía un acto implícitamente dirigido a un público. Si Jesús realmente sólo tardó tres horas en morir, como los Evangelios dicen, salió relativamente bien parado. Algunas víctimas de la crucifixión estuvieron retorciéndose durante días. La sangre que había perdido durante su flagelación le ayudó sin duda en este sentido. Matarlo con tanta publicidad era un modo útil de desengañar a aquellos de sus seguidores que tal vez habían esperado de él que restaurara Israel o inaugurara el reino de los cielos en medio de la Pascua. Si se tiene en cuenta que sus discípulos salieron corriendo presas del pánico tras su arresto, la estrategia parece haber funcionado bastante bien.
El relato evangélico de su deserción es casi con seguridad verídico, pues, lo mismo que la negación de su Maestro por parte de Pedro, el acontecimiento habría sido gravemente vergonzoso para la Iglesia temprana y, por tanto, su inclusión no indica sino la imposibilidad de negarlo verosímilmente. Lucas, sin embargo, lo omite, tal vez por su renuencia a admitir que los llamados «doce» (aunque el número parece haber fluctuado) pudieran haberse desacreditado tan profundamente. Los discípulos de Jesús no parecen haber sido los personajes más brillantes, y de forma continua y exasperante, comprenden equivocadamente sus palabras. Simón Pedro es en particular propenso a las malas interpretaciones precipitadas e improvisadas. Si realmente fue el más importante de los discípulos o incluso su primer papa, desde luego ello no se debió a su inteligencia. En Getsemaní no es capaz siquiera de mantenerse despierto mientras su Maestro está sufriendo tormento espiritual a unos metros de distancia. El Evangelio de Marcos destaca por su presentación de la conducta de los discípulos antes de la Pascua a la luz más desfavorable posible.
¿Buscó Jesús su propia muerte? Parte del interés de la escena en el huerto de Getsemaní estriba en la descripción de su ataque de pánico durante la espera de su inminente crucifixión, con lo cual se conjura la idea de que la causa de su muerte fue su imprudencia. De la lectura de los Evangelios no se desprende que estuviera loco, que es como uno muy posiblemente necesitaría estar para exponerse a la crucifixión siendo inocente de un delito penado con la misma. Por otra parte, él no podía ignorar que su elección de la Pascua para presentarse en Jerusalén hacía prácticamente inevitable un conflicto con las autoridades. La ejecución del Bautista constituía un precedente sumamente grave. Tal vez fue a Jerusalén simplemente a celebrar la Pascua, como cualquier buen judío palestino de su tiempo. Pero también parece haber sentido que su misión en su Galilea natal había fracasado, y que era necesario un cambio de rumbo. En su patria chica gozaba de cierta fama, pero las personas corrientes se sentían probablemente más atraídas por la posibilidad de unos cuantos milagros alucinantes que por la fe a la que él las convocaba. Aun así, su popularidad bien pudo haber sido superada por la de Juan el Bautista, que probablemente lo aventajaba en capacidad de convocatoria. A su manera partidista, los Evangelios tienden a minimizar al Bautista y a engrandecer a Jesús; pero, casi con toda certeza, Jesús inició su carrera a la sombra de Juan, y más tarde quizá se produjo una brecha teológica entre ellos. Juan era apocalíptico, Jesús no; Juan predicaba una mala nueva, Jesús una buena.
Tal vez Jesús sintiera de un modo oscuro que la voluntad de su Padre sólo podía cumplirla a través de la muerte. La cuestión teológica aquí planteada por el evangelista no es que Jesús quisiera morir, sino que su muerte se seguía lógicamente de su vida. Quienes traten de amar a los demás sin reservas (lo cual puede ser un significado de «Hijo de Dios») provocarán alarma, ansiedad y agresión, y probablemente serán eliminados. El mundo, en el peyorativo sentido de las estructuras de poder vigentes que le da san Juan, va a sentirse amenazado por tal temeridad. Como ha dicho un teólogo: Jesús murió por ser humano en un orden social crucificador. Hay una abierta contradicción entre su misión y aquello a lo que los Evangelios se refieren con desprecio como «el príncipe de este mundo».
¿Fue, pues, Jesús un líder «espiritual» más que político? Ésta es, por cierto, la interpretación habitual de su exhortación a dar al César lo que es del César y, al mismo tiempo, a Dios lo que es de Dios. Pero es muy improbable que fuera la forma en que se entendieran sus palabras en la Palestina del siglo i. Proyecta retrospectivamente sobre ellas una distinción moderna entre religión y política que carece de cualquier base en las Escrituras. Quienes oyeron las palabras de Jesús entendieron que «las cosas de Dios» incluían la misericordia, la justicia, dar de comer al hambriento, acoger al inmigrante, cobijar al indigente y proteger a los pobres de la opresión de los poderosos. En un estupendo momento de paso de lo sublime a lo trivial, en su apocalítica descripción de la Segunda Venida, el mismo Jesús aclara que la salvación no consiste en un ritual religioso o unos códigos de conducta, sino en la donación de un mendrugo de pan o un vaso de agua. El reino de los cielos resulta ser algo sorprendentemente materialista. Es de otro mundo en el sentido de que significa una transfiguración futura de la existencia humana, no en el sentido de unos castillos en el aire. Hay poco de delirio narcótico en la desalentadora advertencia a sus camaradas de que si son fieles a su Evangelio de amor y justicia tendrán el mismo funesto final que él. La medida del amor de uno es, en su opinión, si lo matan o no. Los cristianos que no constituyen una afrenta para los poderes vigentes, según sugiere él, no son fieles a su misión.
Tipos en absoluto del otro mundo se conocen como los ricos o poderosos, o aquellos respetables suburbanitas que creen poder negociar su entrada en el cielo con un comportamiento impecable; mientras que el mismo Jesús propende a andar con aquellos (prostitutas, recaudadores de impuestos, etcétera) de muy mal comportamiento. Están fuera de la ley, no en el sentido en que por definición lo están los gentiles, sino en el sentido de que sus vidas constituyen un estado crónico de transgresión de ella. En un acto de omisión que por fuerza habría sorprendido a un judío ortodoxo de la época, Jesús ni siquiera pide a estos hombres y mujeres que busquen el perdón antes de admitirlos en su compañía. Para un profeta judío, frecuentar tal chusma, y hasta ver en ella signos del reino de paz y justicia por venir, es extraordinario.
Un signo de la naturaleza material de la teología del Nuevo Testamento lo constituye el hecho de que Jesús pase tanto tiempo curando a los enfermos. Lo que mayoritariamente atiende son cuerpos humanos; y su campaña contra las fuerzas que paralizan a hombres y mujeres parece considerarla como un signo de la venida del reino. La enfermedad es vista, sin ningún tipo de ambigüedad, como una forma del mal, un concepto judío muy corriente en aquella época. De hecho, Jesús parece suscribir el mito de que es obra de Satanás. El dolor no es bueno. Si uno puede arrancarle algún valor, mejor; pero sería preferible no tener que hacerlo. En ninguna parte de los Evangelios aconseja Jesús a los afligidos que se reconcilien con su sufrimiento. Los que están ciegos, sordos, enfermos o mentalmente perturbados existen en los márgenes sociales, y la visceralmente prejuiciosa Palestina no es ninguna excepción; y restaurar su salud es también devolverlos a la paridad con los demás, lo cual es una razón de que la curación sea un signo del reino. Antes de morir, Jesús deja a sus seguidores su propio cuerpo para que sea consumido sacramentalmente (esto es, semióticamente, mediante un signo), como un nuevo principio de unidad con los otros en lugar de como un principio de diferenciación.
Al comienzo de su Evangelio, el autor convencionalmente conocido como Lucas cuenta el encuentro, casi con toda certeza ficticio, de María, embarazada de Jesús, con su prima Isabel. Lucas pone en labios de María una canción conocida por la Iglesia católica como el Magnificat pero que, según sospechan algunos estudiosos bíblicos, puede ser una versión o un eco de un canto revolucionario zelote:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Este motivo del cambio revolucionario constituye casi un cliché en la teología veterotestamentaria. A Yahvé no se le puede ni imaginar ni dar un nombre, pero se le verá como quien es cuando se vean exaltados los pobres y desposeídos los ricos. El motivo de una estrecha vinculación entre el sufrimiento más profundo y la exaltación más elevada es tradicional en el judaísmo, lo mismo que en el linaje occidental de la tragedia. El verdadero poder emana de la impotencia, una doctrina de la que la crucifixión y la resurrección de Jesús son supuestamente ejemplos. Los pobres y explotados son un signo del fracaso de los poderes vigentes, pues ilustran qué miseria deben sembrar esos poderes a fin de asegurar su dominio. En este sentido, los desposeídos son imágenes negativas de la sociedad justa. Lo son también por el hecho de que tienen mucho menos que perder que quienes los tratan con prepotencia, y por tanto tienen un interés mayor en la propiciación de tal transformación. La misma María tipifica este cambio revolucionario en cuanto que oscura joven galilea no escogida por ninguna razón particular para ser la madre de Dios. En el mismo momento de ser elevada de este modo, Dios se está humillando a sí mismo al convertirse en carne humana en su seno. En este sentido, Lucas presenta a María como un signo de lo que en el Antiguo Testamento se presenta como el anawim y a lo que san Pablo se refiere de un modo bastante más enfáticamente como la «hez de la tierra»: los inútiles, vulnerables y marginados en los que el reino inminente es prefigurado más poderosamente. Puesto que tienen poco que esperar de la historia, son los significantes más puros de una justicia y una satisfacción fuera de su alcance.
En las llamadas Bienaventuranzas se bendice a los pobres, hambrientos y afligidos, pero no a los virtuosos. A diferencia de los virtuosos, son signos del reino que viene porque ejemplifican la vaciedad y privación que la Nueva Jerusalén está destinada a reparar. (En la más auténtica tradición de las Escrituras, ahora se está de acuerdo en que Jesús habla simplemente de los pobres, no, como el típicamente espiritualista Mateo dice, de los «pobres de espíritu».) Los dichos de Jesús están en línea con la tradición veterotestamentaria para la que la diana de los profetas suele ser una clase dirigente corrupta. Lo que la profecía persigue no es prever el futuro, sino advertir a los contemporáneos de que, a menos que cambien, el futuro será con toda probabilidad sumamente desagradable.
En los Evangelios abundan también las imágenes de Jesús en el papel de anawim. Él es el skandalon o la piedra de tropiezo rechazada por los albañiles pero que se convertirá en piedra angular del nuevo orden. La nueva administración se construye con los restos de la vieja. A los marginados se les reserva el primer lugar en la mesa; los desposeídos heredarán la tierra; los que perdieron sus vidas las salvarán. La kenosis o el autodesposeimiento es la condición para una abundancia de vida. Sólo muriendo para el poder actualmente establecido es posible elevarse a la nueva vida de paz y fraternidad. Para Jesús no puede haber negociación alguna entre el dominio de la justicia y los poderes de este mundo. A este respecto pone a quienes le rodean ante una disyuntiva absoluta. O están con él o contra él; no cabe ningún término medio liberal. Lo que está en juego no es un proyecto reformista consistente en llenar de vino nuevo odres viejos, sino un inimaginable régimen nuevo que en opinión de Jesús ya está irrumpiendo violentamente en el mundo y del que él mismo se considera precursor y encarnación. En este sentido, es un vanguardista, no un reformador social. En una curiosa tensión entre el presente y el futuro, su papel parece ser el de proclamar el advenimiento del reino de Dios e inaugurarlo en su propia persona en el presente. De un modo muy parecido al socialismo para Marx, el dominio de la justicia es a la vez inmanente en el presente y una meta a la que se ha de aspirar. Pero no puede haber una transición fluida de lo viejo a lo nuevo, a la manera de un socialismo evolucionista. Dada la urgencia y gravedad de nuestra situación –a lo que los Evangelios se refieren como el «pecado del mundo»–, el logro de un orden social justo implica pasar por la muerte, la nada, la turbulencia y el autodesposeimiento. Éste es el significado del descenso de Cristo al infierno tras su crucifixión. Sólo mediante un encuentro con lo Real de la miseria puede rehacerse la humanidad. Y esto, dado nuestro patológico estado de autoengaño, al final sólo es posible por la gracia de Dios.
El reino, por supuesto, no llegó poco después de la muerte de Jesús, como los primeros cristianos (y, desde luego, san Pablo) parecen haber esperado. El movimiento cristiano comienza con un paso de lo sublime a lo trivial. Sus orígenes constituyen un anticlímax terriblemente embarazoso que difícilmente se sigue del ignominioso escándalo de que se haya efectivamente matado al Hijo de Dios. A menos, por supuesto, que se considere la resurrección de Jesús la fundación de su reino, como algunos teólogos hacen. El mismo Jesús confiesa su ignorancia sobre cuándo vendrá el reino; pero, según Marcos, creía que algunos de los que le rodeaban vivirían lo suficiente como para ver el nuevo orden; y éste es un dicho suyo muy posiblemente auténtico, una vez más en el supuesto de que todo lo que en el Nuevo Testamento pueda demostrarse disímil para la Iglesia temprana es muy probablemente genuino. No fue el único error que Jesús parece haber cometido, aunque probablemente fue el mayor. Cuando cita al autor del Salmo 110, se equivoca (no fue el rey David), y parece creer que el Libro de Jonás es histórico, lo cual es falso.
Una razón por la que Jesús y sus seguidores esperaban que el reino llegara muy pronto es que no pensaban en absoluto que la actividad humana pudiera desempeñar papel alguno en la contribución a su establecimiento. Para los primeros cristianos, el reino era un regalo de Dios, no obra de la historia. La historia estaba ahora efectivamente llegando a un final, y los devotos del Señor no tenían más que mantenerse firmes en la fe en el Christos de inminente aparición. No valía la pena tratar de deshacerse de los romanos cuando Dios estaba a punto de transformar todo el mundo. Los discípulos de Jesús podían traer el reino de Dios con sus propias fuerzas tan poco como para los marxistas deterministas puede el socialismo alcanzarse mediante la intensificación de la agitación. En cualquier caso, aparte de su bastante rara averiguación de la cantidad de armas de que sus camaradas disponían, Jesús parece haber sido un pacifista, por más que hubiera venido a traer una espada más que la paz. En este panorama del siglo i no había margen para la idea de los hombres y las mujeres como agentes históricos capaces de forjar su propio destino, o al menos contribuyendo a él. Esto habría casado tan mal con la visión que los evangelistas tenían de las cosas como la creencia en la redondez de la tierra. Sin embargo, una vez comprobado que Cristo no regresaba, la Iglesia comenzó a desarrollar una teología para la que los esfuerzos humanos por transformar el mundo forman parte de la venida de la Nueva Jerusalén y la prefiguran. Contribuir al advenimiento de la paz y la justicia en la tierra es una precondición necesaria del advenimiento del reino de Dios.
Una teología política como ésa no cabía en la cosmovisión de los Evangelios, razón por la cual Jesús no fue un revolucionario en el sentido en que lo fue Lenin. No fue un leninista porque no tenía concepto alguno de la autodeterminación histórica. La única clase de historia que importaba era la Heilsgeschichte o historia de la salvación. Para el cristianismo posterior, sin embargo, con su concepción alterada de la historicidad, podría decirse que tal política estaba implícita en la enseñanza de Jesús. En opinión de Tomás de Aquino, Dios es la base de la libertad humana, de modo que donde más importante es la dependencia que de él tienen los seres humanos es en su autodeterminación como agentes libres. Es mediante su autonomía como pueden dar testimonio de su confianza en él. En lugar de obrar mediante la evolución y las leyes de la física, Dios obra mediante la práctica humana; lo cual equivale a decir, entre otras cosas, mediante la política.
Algunos aspectos de la manera en que Jesús aparece en estos textos tienen una evidente resonancia radical. Se le presenta como un sin techo, carente de propiedades, peripatético, socialmente marginal, desdeñoso de los parientes, sin oficio ni ocupación, un amigo de los desheredados y parias, contrario a las posesiones materiales, sin temor por su propia seguridad; una espina en el costado del sistema y un azote de los ricos y poderosos. El problema de gran parte del cristianismo moderno ha sido cómo llevar a la práctica este estilo de vida con dos hijos, un coche y una hipoteca. Jesús tiene la mayoría de los rasgos característicos del activista revolucionario, incluido el celibato. El matrimonio forma parte de un régimen ya en decadencia, y en la Nueva Jerusalén no habrá matrimonios. Éste no es un motivo antisexual. El cristianismo ve el celibato como un sacrificio, y el sacrificio significa renunciar a lo considerado como precioso. San Pablo, un enemigo de la carne en la mitología popular, considera la unión sexual de dos cuerpos, no el celibato, como un signo del reino por venir. En realidad, contribuir al advenimiento del reino, sin embargo, implica abstenerse o posponer algunos de los bienes que lo caracterizan. Lo mismo ocurre con la contribución al advenimiento del socialismo.
Aun así, a Jesús no se le presenta como un ascético a la manera del ferozmente antisocial Juan el Bautista. Él y sus camaradas disfrutan de la comida, la bebida y la fiesta en general (se le acusa de ser un glotón y un bebedor), y anima a los hombres y mujeres a descargarse de ansiedad y vivir el presente. A través de los tiempos, sus seguidores se mantendrán en contacto con él mediante el pan y la fraternidad. Los banquetes, la camaradería, el ocio y la abundancia de vida y animación son signos del reino futuro. Incluso comparte mesa con pecadores, una práctica prohibida entre los judíos. Cuando Judas protesta porque con el ungüento con que una amiga le unge los pies se podría haber obtenido dinero para los pobres, su Maestro avala el generoso gesto estético más allá de una utilidad bienintencionada pero mezquina. Era este aspecto suyo el que atraía a Oscar Wilde. Su despreocupación es en gran medida de inspiración escatológica: puesto que la llegada del reino es inminente, no hay por qué almacenar tesoros o inquietarse por el futuro. Con el pan de cada día basta y sobra. El llamado Padrenuestro es un documento escatológico de esta índole. Lo que se podría llamar la extravagancia ética de Jesús –dar por encima de lo prudente, poner la otra mejilla, alegrarse de ser perseguido, amar a los enemigos, negarse a juzgar, no oponer resistencia al mal, la exposición a la violencia de los demás– está de manera análoga motivada por una sensación de que la historia ha llegado a su término. La temeridad, la imprevisión y un estilo de vida desmesurado constituyen signos de que la soberanía de Dios está al alcance de la mano. No son tiempos para la organización política o la racionalidad instrumental, en cualquier caso innecesarias.
El desdén de Jesús hacia la familia es particularmente sorprendente. De niño reprende a sus consternados padres cuando éstos van a buscarlo al templo, y les deja claro que su misión tiene prioridad sobre sus vínculos domésticos. Su familia no parece contarse entre sus seguidores, aunque su madre aparece en la crucifixión y su hermano Santiago acaba haciéndose cargo de la Iglesia en Jerusalén (más tarde sería ejecutado). Cuando algunos familiares inmediatos de Jesús llegan para hablar con él mientras está ocupado en asuntos públicos, les manda perentoriamente esperar. En cierta ocasión, algunos miembros de su familia tratan incluso de influir sobre él diciendo que están «a su lado». Quizá su conducta pública les abochornara. Una mujer de la multitud que alaba el seno que lo llevó es fríamente desairada. Un potencial discípulo que primero quiere despedirse de su familia es objeto de un acerado comentario. Su lucha, advierte Jesús a sus seguidores, hace saltar por los aires las estructuras tradicionales de parentesco y divide a las familias. Es más, si no «odian» a sus padres, sus discípulos no pueden ser fieles a él. Su misión no es de consenso, sino conflictiva: él viene no a traer la paz, sino con una espada que corta las afinidades establecidas y divide a quienes tienen fe en el reino y a los que no. No es un santo de escayola y tierna mirada, sino un activista implacable y de una intransigencia radical.
En cuanto a la sexualidad, que para muchos de sus más fieles devotos de hoy en día ocupa el lugar de honor en cuanto tema moral con preferencia a las armas nucleares y la pobreza global, su actitud es extraordinariamente relajada. De hecho, el Nuevo Testamento tiene muy poco que decir sobre el asunto, a diferencia de las Iglesias cristianas obsesionadas con el sexo a las que dio origen. En el Evangelio de san Juan, Jesús mantiene una conversación privada con una mujer de Samaria que ha tenido muchos maridos, un acontecimiento excepcional en varios sentidos. Un joven santo judío no podría haber hablado con una mujer en privado sin provocar un grave escándalo, no desde luego con una mujer de tan pésima reputación. Además, se trata de una samaritana, un grupo étnico considerado por los judíos como una forma de vida inferior. Cuando finalmente aparecen, la acción de éste asombra a sus guardaespaldas. No reprende a la mujer por su irregular carrera sexual, sino que la trata amablemente y le ofrece el agua de la vida eterna. Es esta despreocupación con respecto al sexo lo que ha hecho del Nuevo Testamento un documento tan escandaloso para una era posmoderna. Ha tenido que ser consiguientemente reescrito en el estilo de La última tentación de Cristo o El Código Da Vinci, que añaden el calor sexual del que tan lamentablemente carece. El Código Da Vinci propone a su manera suburbana que Jesús mantuvo una relación sexual con María Magdalena. Sin embargo, la relación más importante entre Jesús y María Magdalena no es sexual, sino el hecho de que son María y sus acompañantes las primeras en dar testimonio de que su tumba está vacía. Puesto que en aquella época las mujeres no tenían validez alguna como testigos, parece improbable que esto sea algo inventado, sea cual sea la razón de que la tumba estuviera vacía. Los evangelistas habrían querido presentar el testimonio más sólido de esta importantísima cuestión, pero se ven forzados por la presión de lo que debió de aceptarse comúnmente al conceder que la primera revelación de la resurrección de Jesús es a un grupo de ciudadanos de segunda clase. El Nuevo Testamento, por tanto, otorga a las mujeres una significación mucho más allá del estatus cultural que se acostumbra a signarles.
A pesar de este estilo de vida emancipado, Jesús no rechazaba en ningún sentido la ley judía. Era la reificación de ésta la que él ponía en cuestión. Su propósito era rescatar su esencia –el amor a Dios y al prójimo– del núcleo mistificado. No era, dicho en pocas palabras, un libertario de la rive gauche. Él y sus camaradas, por ejemplo, parece que observaban el Sabbath, una práctica congruente con la propia aversión de Jesús al trabajo arduo. El propósito del Sabbath era el descanso del trabajo lo mismo que el disfrute del propio ocio, como ocurre con Dios en el Génesis tras la creación del mundo. Lo que pretendía era evitar que se hiciera un fetiche de la producción, no que se fuera a la iglesia. No había iglesias. El tranquilo estilo de vida de Jesús es entre otras cosas un reproche implícito a quienes hacen ídolos del trabajo, la disciplina y la regulación.
Jesús no se proponía la inauguración de una nueva religión. En el Evangelio de Marcos aparece en desacuerdo con el templo y con el judaísmo tradicional, pero es que Marcos tiene aquí un interés político. Como hemos visto, Jesús deja claro a sus seguidores que su misión se restringe a los judíos. También parece haber considerado su propia vida, muerte y resurrección como el cumplimiento o la consumación de la ley mosaica. La idea de que representaba al amor en oposición a la ley, el sentimiento íntimo en oposición al ritual externo, forma parte del antisemitismo cristiano. Para empezar, a Jesús le interesa lo que las personas hacen, no lo que sienten. Además, la ley judaica misma es la ley del amor. De la ley, por ejemplo, forma parte el tratamiento humano de los enemigos. La amabilidad con los enemigos no es un invento cristiano. De la misma manera, ningún maestro judío habría discrepado de la admonición de Jesús de que «El sábado fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado». Ni siquiera el más legalista de sus adversarios habría imaginado que uno no salvara una vida en Sabbath, que las regulaciones dietéticas tuvieran prioridad sobre la compasión o que la realización meticulosa de ciertos ritos fuera suficiente para la salvación. Éstas son sencillamente patrañas montadas por los cristianos a lo largo de los siglos para sentirse bien con ellos mismos.
Jesús se veía a sí mismo como el cumplimiento de la ley del Padre en el sentido de que su propia persona revelaba que era la ley del amor. Llamarlo el Hijo de Dios es afirmar que la solidaridad que muestra para con los demás, así en su profunda aceptación de la fragilidad moral de éstos, es una auténtica imagen del Padre. Él revela al Padre como amigo, camarada, amante y abogado defensor, más que como patriarca, juez, superego o fiscal. Esta última es una imagen satánica o ideológica de Dios, que representa lo que los moralmente reputados y farisaicos quieren que sea. Quieren que sea un juez porque están seguros de que ellos serán juzgados favorablemente. (Resulta interesante que el Nuevo Testamento no tenga nada que decir de Dios como Creador, esa imagen suya que en el siglo xix tanto encolerizaba a la escuela de racionalismo de Richard Dawkins.) Jesús manifiesta al Padre como un animal vulnerable, el chivo expiatorio desollado y sangrante del Calvario. El cuerpo destrozado de Jesús es el auténtico significante de la ley. Quienes son fieles al mandato de justicia y fraternidad se verán superados por el Estado. Lo transgresor es la ley, no su subversión. Éste es uno de los varios sentidos en los que el Nuevo Testamente no es un documento posmoderno.
Jesús también consuma la ley mediante la demostración de que el amor por él prescrito, llevado al límite, tendrá como consecuencia inevitable la muerte. Cumplir la ley de este modo también es, sin embargo, trascenderla: en lugar de tablas de piedra, ahora es la carne y la sangre, el cuerpo de un delincuente político que con la aceptación de su propia muerte por el bien de los otros ha llegado, de alguna manera, al otro lado de ella. La ley es abolida por su cumplimiento. Al encarnar la ley en su pura humanidad, Jesús también puede hablar a los gentiles que se hallan fuera de la jurisdicción mosaica. Es en este sentido en el que en definitiva prescinde de la ley en cuanto caduca; no en el sentido de desacatarla. Él, por ejemplo, parece haber aceptado las leyes judías sobre la pureza, como su encuentro con el leproso en el Evangelio de Marcos deja claro. Sólo hay uno o dos incidentes en los que puede haber violado la ley mosaica. Uno es su consejo a uno de los aspirantes a discípulo de «dejar que los muertos entierren a los muertos», una frase que había de impresionar a Karl Marx. El otro incidente es la curación de un tullido en el Sabbath. En sí misma probablemente no habría constituido una violación, pero, tras curar al sufriente, Jesús le manda de manera un tanto gratuita tomar su camilla y andar, lo cual es contrario a la prohibición de llevar nada a cuestas en el Sabbath. Sin embargo, dista de ser una infracción merecedora de la pena de muerte.
Por otro lado, a Jesús se le muestra por lo regular asociándose con pecadores, con lo cual se alude no solamente a los que ocasionalmente violan la ley, sino a los que la incumplen de manera flagrante y sistemática. La palabra «pecadores» está aquí próxima a «malvados», que para el Antiguo Testamento incluiría a quienes, como los recaudadores de impuestos (esto es, los agentes de aduanas), se aprovechan de los pobres. Jesús, pues, no sólo se deja ver junto a los moralmente frágiles; se codeaba con algunos personajes bastante depravados, y no exigía que abandonaran su depravación antes de sentarse a la mesa con él y disfrutar de su compañía. No les pide que dejen de pecar, hagan sacrificios por sus pecados y obedezcan la ley, y con esta omisión está posiblemente desafiando la autoridad de Moisés. De manera aún más escandalosa, permite que estos personajes de sórdida moral sepan que Dios los ama especialmente, lo cual dista de ser el mejor modo de reformarlos. Preferible sería sin duda que dejaran de ser depravados, pero deberían saber que Dios los ama tal como son. Uno no tiene que observar una conducta excelente para ganar el favor divino. De hecho, la parábola del rey que llena su boda de comensales no invitados puede interpretarse en el sentido de que quienes siguen a Jesús, aun cuando infrinjan la ley, tendrán prioridad sobre los convencionalmente probos (esto es, los que obedecen la ley) cuando llegue el momento de entrar en el reino de Dios. La ley había de conservarse; pero su conservación era menos importante que su propia misión. Era la fe en él mismo, no la conformidad con la ley, lo que aseguraba la salvación.