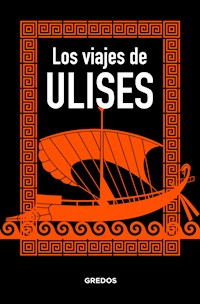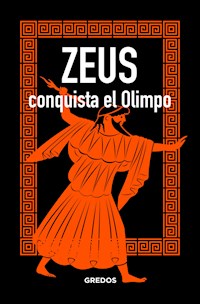
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
El complejo y violento origen de los dioses griegos tenía una extensa tradición oral cuando fue narrado por Hesíodo, cuyo relato estableció las diferentes generaciones de divinidades helenas y sus luchas intestinas. Pero, más allá de las genealogías, la teogonía griega es sobre todo la historia del ascenso y el reinado de Zeus, el dios que, gracias a su poder y a pesar de sus debilidades, es capaz de gobernar el agitado Olimpo con autoridad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Marcos Jaén Sánchez.
© de esta edición digital: RBA Libros, S. A., 2018. Diagonal, 189 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: GEBO481
ISBN: 9788424937942
Composición digital: Newcomlab, S. L. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
GENEALOGÍA DE ZEUS Y LOS TITANES
DRAMATIS PERSONAE
1. EL PADRE CRUEL
2. LA REBELIÓN DE ZEUS
3. LA GUERRA DE LOS TITANES
4. EL UNIVERSO SE ESTREMECE
5. UN ORDEN NUEVO
LA PERVIVENCIA DEL MITO
Terriblemente resonó el inmenso ponto y la tierra
retumbó con gran estruendo; el vasto cielo gimió
estremecido y desde su raíz vibró el elevado
Olimpo por el ímpetu de los Inmortales.
«TEOGONÍA», HESÍODO
GENEALOGÍA DE ZEUS Y LOS TITANES
DRAMATIS PERSONAE
Dioses primordiales
GEA – la Madre Tierra, fuerza generadora de la que proceden todas las cosas.
URANO – el Cielo, nacido de Gea.
El bando de los titanes
CRONO – hijo más joven de Urano, soberano celestial durante la Edad de Oro.
HIPERIÓN – titán padre de Helios, Selene y Eos.
JÁPETO – titán padre de Atlas y de Prometeo.
CEO – titán consejero de Crono.
ATLAS – hijo de Jápeto, comandante de los titanes.
MENECIO – hermano de Atlas, de furia incontenible.
HELIOS – hijo de Hiperión, a las riendas del sol.
El bando de los olímpicos
REA – titánide esposa de Crono y madre de Zeus.
ZEUS – hijo de Crono y soberano de los olímpicos.
AMALTEA Y MELISa – la ninfa-cabra y la ninfa-abeja, nodrizas de Zeus.
LOS CURETES – guerreros al servicio de Rea.
POSEIDÓN – el señor de las aguas.
HADES – el invisible, dios del inframundo.
HERA – diosa del matrimonio.
HESTIA – diosa del hogar.
DEMÉTER – diosa de la agricultura.
BRIAREO, COTO Y GIGES – los hecatonquiros, monstruos de cien brazos y cincuenta cabezas.
ESTÉROPES, BRONTES Y ARGES – los cíclopes, maestros constructores.
TEMIS – titánide de la sabiduría, consejera de Zeus.
PROMETEO – titán hijo de Jápeto y hermano de Atlas.
METIS – oceánide sabia, primer amor de Zeus.
Dioses neutrales
OCÉANO – titán de las aguas profundas que rodean el mundo.
TEA – titánide, madre de Helios, Selene y Eos.
FEBE – titánide de la luna y las estrellas, esposa de Ceo.
TETIS – titánide de los ríos y los mares, esposa de Océano.
MNEMÓSINE – titánide de la memoria.
1
EL PADRE CRUEL
Hubo un tiempo en que el mundo todavía no era mundo porque carecía de todas sus partes. Por aquel entonces existía ya una primera raza de seres mortales que remontaban a la vida de la tierra misma. Nacían de rocas resplandecientes escondidas en el interior de grutas muy profundas o se alzaban de la grava depositada en el cauce de los torrentes o en las riberas de los lagos. De allí emergían cubiertos de barro y mirándolo todo con sus ojos brillantes, preguntándose dónde estaban.
Los primeros mortales recorrían la faz de la Tierra sin necesidad de cubrirse el cuerpo, ya que los días transcurrían en una agradable calidez y jamás sentían frío ni incomodidades. Vivían al aire libre y dormían sobre la hierba esponjosa, que crecía en abundancia. Para alimentarse no tenían que cultivar ni criar ganado, porque les bastaba con recoger el grano y los frutos silvestres que encontraban por todas partes y beber la leche de las ovejas y las cabras que pacían en libertad. No mostraban en su rostro ni en su cuerpo ningún signo de vejez ni de tristeza, sino que mantenían siempre la vitalidad, bailaban y reían mucho. Ninguno poseía nada ni era más que el otro, porque no había razón para ello.
Algunos dirían después que aquella era una vida dorada, creyéndola la más preciosa de las existencias, pero aquellas criaturas satisfechas y tranquilas también eran insignificantes. Nada había que las alterara, porque nunca cambiaba nada. Nada tenía valor, porque nada exigía esfuerzo alguno. Nadie recordaba el pasado ni pensaba en el futuro: todo momento era ahora. Jamás aquellos seres alzaron casas ni ciudades, ni sintieron la tentación de construir navíos para descubrir qué había más allá del mar. La muerte les llegaba en el sueño, sin preocupaciones ni miseria, de manera que, al extinguirse, era como si nunca hubieran existido. Tanto es así que no se ha recordado su nombre ni ninguno de sus hechos, ni tampoco la manera en la que hablaban ni qué cosas decían.
Así los estuvo observando el soberano celeste Crono durante eones, a veces con cariño y a veces con desdén, siempre presa del aburrimiento. El viejo titán dormitaba al calor de la primavera eterna, desparramado en el trono que había mandado labrar en la roca gris del monte Otris. Allí, guardado por sus cuervos siempre vigilantes, que se posaban a su alrededor, se dejaba mecer por el zumbido de los insectos mientras le bañaba el polen que flotaba en el aire. A sus pies, hombres y animales se recreaban con fiestas y deleites, alegres, amorosos, solazándose mutuamente con el esplendor de sus cuerpos. Ajenos a todo mal y a todo saber perdurable, los mortales desconocían las vilezas que el señor del universo había tenido que perpetrar para darles la placidez.
En otra edad del mundo, aquel dios hastiado que mantenía todo lo existente en un sopor mortecino había sido el más valiente de una estirpe magnífica, el más astuto y despiadado, el más capaz. Solo él se había atrevido a vengar a su madre, la Tierra, y derrocar a su padre, el Cielo. Solo él había sabido imponerse a criaturas brutales, pagando el precio de ejercer una violencia aún más salvaje. Sin embargo, una inmensidad más tarde el cosmos seguía inacabado: todavía le faltaba algo y Crono no sabía ver qué era. Se sentía viejo y cansado. La creación le agonizaba entre las manos de pura complacencia.
Mucho antes de que llegaran los mortales, cuando el Caos seguía muy cerca, la Tierra hizo un esfuerzo magnífico para emprender la creación de todas las cosas: se desgarró a sí misma y parió al Cielo estrellado con sus mismas proporciones, para que la contuviera por todas partes y que sus hijos tuvieran una sede segura y feliz donde habitar. El Cielo derramó lluvia sobre sus grietas y cavidades hasta colmarlas por completo y así florecieron la hierba, las flores, los árboles. Esa fértil unión alumbró también las fuerzas que tendrían que servir para ordenar el mundo, a las que su madre quiso dar brazos y manos para que pudieran tocarla, piernas para que pudieran recorrerla y un rostro con el que pudieran admirarla y hablar con ella. Sus hijos llamaron Gea a su madre y a su padre, Urano.
Los primeros nacidos de Gea fueron seres de una fuerza tan extraordinaria como incontrolable: tres monstruos de cien manos y cincuenta cabezas conocidos como los hecatonquiros. Después nacieron los cíclopes, con un solo ojo y bastante mal carácter, que, sin embargo, eran maestros constructores y soberbios artesanos. Aunque imperfectos, su madre no los quiso menos. Ahora bien, sucedió que su padre, que los espiaba desde lo alto, los aborreció apenas echaron a andar y desconfió de ellos porque alzaban la mirada hacia las nubes barruntando cosas de las que él nada sabía. Por eso creyó que no debía permitir que actuaran con entera libertad. Los envió al lugar más profundo de la Tierra, a donde no llegaba la luz, el abismo sin fin conocido como el Tártaro.
En el principio de los tiempos, la Tierra emprendió la creación de todas las cosas.
Urano se había acostumbrado a cubrir a Gea cuando le venía en gana, sin que ella pudiera negarse, y mientras la tenía debajo, sofocándola en toda su extensión con su agobiante peso, se sabía el señor del universo porque veía a su merced a la Madre de Todas las Cosas. Cuando desataba su ira, Urano sacudía la Tierra con grandes cataclismos, le enviaba truenos terribles que la resquebrajaban y abrían simas insondables, lluvias lacerantes que le perforaban el rostro, vientos arrolladores que la abrasaban. Pero, a pesar de su violencia, Gea se esforzaba en darle vástagos cada vez más hermosos, más perfectos. Su vientre, fecundado por la semilla de su esposo, alumbró una raza de seres poderosos que se erguían a gran altura, por encima de los árboles, con brazos membrudos y piernas enérgicas como lomos de caballos: los seis titanes y las seis titánides, criaturas de cuerpos bellos y bien proporcionados, masculinos unos, femeninos otros.
Sin embargo, tampoco esto satisfizo a Urano. Al ver que una nueva generación de seres espléndidos poblaría el amplio pecho de su esposa, usó todo su poder para retenerlos en las profundidades. Gea lloró ante él torrentes que corrían por las laderas de los montes. Sus lamentos resonaron en valles y montañas suplicando compasión. El mundo aguardaba vacío bajo las estrellas, mientras que su vientre rebosaba de vida vibrante que se debatía por salir y le causaba dolores insoportables. Pero Urano no respondió jamás.
La Madre Tierra no podía tolerar más los ultrajes de su esposo y tramó su derrocamiento. Admirando la majestuosa planta de sus hijos, pensó que ellos podrían liberarla. Los condujo secretamente a un lugar perdido muy adentro de sus entrañas, donde intentó convencerlos para que atacaran a su padre, pero todos le tenían miedo. Solo Crono, el más joven, el indomable, dio un paso al frente.
—Yo no siento temor ni respeto por nuestro padre —dijo.
Gea se regocijó al oír aquellas palabras, porque estaban preñadas de esperanza. Ahora veía posible lo que había creído que jamás sucedería: el final de su sufrimiento y la libertad de sus hijos. Entonces confió a Crono la venganza que había ideado. Oculta a la vista de su esposo, en una húmeda gruta, había fabricado una hoz de pedernal con sus propias lágrimas, gota a gota, la había pulido con el aliento cálido de sus entrañas y la había marcado con dientes cortantes; era una herramienta brutal y de tamaño inmenso, que solo el brazo de un titán podía alzar y manejar con destreza. La entregó a su hijo y le mostró una grieta donde ocultarse para que no lo descubriera su padre cuando ella lo llevara hasta allí.
Una vez más, Gea sintió el aliento de Urano, gélido como el brillo de los lejanos astros, recorriendo los bosques que a ella le servían de manto. Era el anuncio de que ya descendía en busca de su esposa. En esta ocasión, su marido la encontró feliz y dispuesta, y, algo del todo inesperado, vio incluso que se acicalaba con coquetería: Gea reunió una gran masa de barro y musgo en la orilla de un lago y, humedeciéndola con el rocío de un salto de agua, la fue moldeando para darle curvas redondeadas, dotadas de peso y volumen, y la coronó en lo alto con hojas de sauce. Cuando la figura estuvo lista, entró en ella como un soplo fecundo y le infundió vida, una vida que era ella misma. Entonces el barro se hizo carne y el musgo se transformó en piel; las hojas de sauce se convirtieron en un cabello ensortijado que se agitaba al viento. Se había encarnado en un cuerpo femenino, a imagen de aquel con el que sus hijas, las titánides, cautivaban la mirada de todas las criaturas, un cuerpo sinuoso, palpitante.
—Ven a mí, esposo —dijo Gea con voz tentadora—. Quiero sentir tus brazos alrededor de mi cuerpo, tus manos recorriendo mis formas, quiero mirarte y ser mirada, y que me tomes así para saciarme contigo.
Al oír esta invitación, el Cielo pareció inundarse de llamas. Una estrella se volvió incandescente y, separándose de la bóveda celeste, empezó a caer dibujando una estela de humo y rescoldos centelleantes más y más larga. Desgarró las nubes al atravesarlas y, precipitándose cada vez más rápido, chocó contra la Tierra. Un terremoto sacudió el mundo y lo cubrió de polvo y ceniza. Desde el centro del extenso cráter que se había formado con el impacto, entre jirones de humo deshilachados por el viento, avanzó un colosal cuerpo masculino de anchas espaldas, la contraparte del cuerpo femenino que Gea había creado. Urano, encarnado en él, movió los brazos, abrió y cerró las manos, palpó sus músculos poderosos, notó la tensión de sus nervios. Finalmente sonrió: estaba complacido.
Cuando llegó adonde Gea le esperaba, a los pies de un lecho de hierba mullida, ella alzó sus brazos para recibirle y él la rodeó con los suyos. Los esposos sintieron el calor de la carne por primera vez. Ella le hizo recostarse y ambos yacieron sobre la hierba, donde al fin de verdad se conocieron y gozaron uno del otro hasta que ambos quedaron exhaustos. Después Urano, infinitamente satisfecho, se echó a un lado y cayó dormido.
En ese momento, cuando más despreocupado y vulnerable se encontraba el Cielo encarnado, dando ronquidos como truenos, su hijo Crono salió de su escondite, tomó los genitales de su padre con una mano y, pasando la hoz con un golpe cruel, los cercenó sin vacilar. Los alaridos de Urano estremecieron el mundo. Arrogante, Crono alzó el sexo mutilado hacia lo alto para mostrarlo al universo entero. Luego lo lanzó con toda la fuerza de la que era capaz su brazo, girando sobre sus pies para enviarlo muy lejos, hasta el mar, donde la espuma lo envolvió a medida que se hundía hasta perderse de vista. Entonces fue a rescatar a sus hermanos de sangre, primero a los que habían sido recluidos en las entrañas de la Tierra, y luego, a los que habían sido arrojados al Tártaro, porque, con ellos a su lado, tomaría el poder de su padre.
Cuando Gea vio los terribles sufrimientos de su marido, se sintió conmovida y se compadeció de él. Abrió sus carnes en forma de gruta umbría y allí le dio cobijo para que se doliera en paz de sus heridas.
—Llegará un día en que el insolente recibirá su misma ofensa —dijo Urano amadrigándose en las entrañas de su esposa—, el día en que recogerá el fruto de la semilla que ha sembrado.
La brisa tibia hizo volar aquellas palabras, que recorrieron el mundo. Por el contacto de la sangre que manaba de la herida castradora con la Madre Tierra, aquellas dos fuerzas de fertilidad incontrolable aún darían a luz a nuevas criaturas, que serían seres furibundos, producto de un dolor abismal. Pero todavía tendría que pasar tiempo y nuevos trastornos surcarían de heridas el universo en formación.