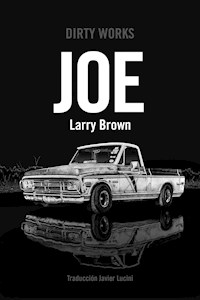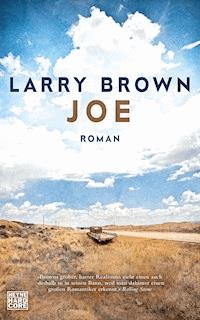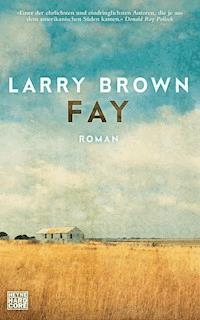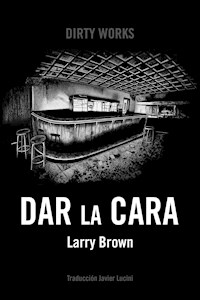
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Los hombres y las mujeres que se acodan en las barras de estos relatos están al borde de la ruptura, tratan de seguir adelante y fingen, pero beben y se hacen daño. Es gente común y corriente, gente abollada. Obreros fatigados, amas de casa alcoholizadas, granjeros arruinados…, gente que se desloma por llegar a fin de mes y apenas puede. Hay perros atropellados, botellas escondidas, rifles cargados y salas de urgencia. Dolores íntimos con la violencia siempre a flor de piel. Larry Brown ha bebido con ellos. Ha estado en los mismos bares. Ha vomitado en los mismos urinarios. Sabe escuchar y sabe contarlo. No hace juicios morales. Sugiere más que desvela. Se mete en sus corazones y es capaz de destilar la esencia misma de la fragilidad humana. Cuando esta obra vio la luz en 1988, la revista Newsweek calificó a su autor como «una de las voces más auténticas del Sur de Estados Unidos». Fue su ópera prima. «Lo que hace que estos relatos sean tan excepcionales es el don que tiene Brown para desvelar los matices de la brutalidad.» Village Voice «Una voz fuerte y verdadera que habla con autoridad y compasión. Se mire por donde se mire, la obra de Larry Brown es excepcional. El talento ha llegado.» Harry Crews «Larry Brown redescubre lo auténtico, como hacen los grandes escritores. Él ha estado ahí fuera y nos informa de ello de un modo ejemplar. Es un maestro.» Barry Hannah «Brown, al igual que otros maestros minimalistas como Ernest Hemingway, Joan Didion y Raymond Carver, no escurre el bulto: trata las emociones potentes y crudas sin recurrir al melodrama.» Cleveland Plain-Dealer «Hay aquí pequeños momentos privados que Brown disecciona con la precisión de un neurocirujano, va despegando capa tras capa hasta exponer el corazón de la oscuridad que anida dentro.» The State
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARRY BROWN nació en 1951 en Yocona, Mississippi, cerca de Oxford, en pleno condado de Yoknapatawpha, territorio de los indios chickasaw, bajo la sombra cansina e insorteable de William Faulkner. Antes de entrar a formar parte del cuerpo de bomberos, sirvió un par de años en los marines y se ganó la vida como pintor, limpiador de alfombras, leñador y carpintero. En 1990 decidió dedicarse por entero a la literatura. Para entonces ya había escrito alrededor de cien relatos, cinco novelas y una obra de teatro que, en su mayor parte, acabaron en el cubo de la basura. Su obra, galardonada con numerosos premios, es un fiel reflejo del Sur profundo. Un crisol de vidas solitarias caracterizadas por el alcoholismo, la pobreza y la desesperación. Falleció a causa de un ataque al corazón en noviembre de 2004. Bebía, pescaba y odiaba las ciudades. Nunca consiguió un bestseller. No obstante, Harry Crews lo tuvo claro desde el principio (nosotros también): «Escriba lo que escriba, lo leeré».
DAR LA CARA
DAR LA CARA
Larry Brown
Traducción Javier Lucini
Título original:
Facing the Music
Algonquin Books of Chapel Hill, 1988
Primera edición Dirty Works:
Septiembre 2018
© Larry Brown, 1972
© 2018 de la traducción: Javier Lucini
© de esta edición: Dirty Works S.L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Javier Lucini (con la asistencia de Tomás Cobos)
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación: Marga Suárez
Correcciones: Marta Velasco Merino
ISBN: 978-84-19288-12-7
Producción del ePub: booqlab
Para Mary Annie
Índice
Dar la cara
Kubuku a las riendas
Los ricos
El viejo Frank y Jesús
Niño y perro
Julie: un recuerdo
Samaritanos
Vida nocturna
Adiós a la ciudad
El fin de una historia de amor
Miro de reojo porque sé lo que se me viene encima.
–¿Quieres que apague la luz, cariño? –dice ella. Muy bajito. Veo igual de bien con luz que sin ella. Están echando una vieja película, Ray Milland en Días sin huella. Hace de un tío que haría lo que fuera por una copa. Seguro que hasta vendería niños a cambio de una copa. Ese es el tipo de persona que interpreta Ray.
A veces me cuesta descansar por la noche, así que me pongo a ver pelis hasta que me vence el sueño. En esas cadenas de Memphis y Tupelo pasan películas toda la noche. Seguro que hay un montón de gente como yo, incapaz de dormir, tirada por ahí, pegada a la pantalla. Tengo mando a distancia, así que puedo encenderla y apagarla, y cambiar de canal a mi antojo. Ella anda enredando por el dormitorio, haciendo cosas, haciendo algo, no sé qué. Tiene que mantenerse ocupada. Nuestros hijos se fueron y no tenemos mascotas. Una vez tuvimos un perro, un perrito color café, muy mono, pero lo maté accidentalmente. Rodé sobre su cabeza al retroceder una mañana con la camioneta. Ella le daba de comer en la cocina nada más llegar a casa del hospital. Pero yo le dije: «Ninguno más». Duele demasiado perderlos.
–Me da igual –respondo al final, pero no es lo que pienso.
–Ese es Ray Milland –dice ella–. Sí que era joven en esa época. –Con nostalgia.
Sí que lo era. Yo también. Lo mismo que ella. Como todo el mundo. Pero esta película tendrá ya cerca de cuarenta años.
–¿Vas a acabar de verla? –me pregunta. Se sienta en la cama a mi lado. Yo estoy apoyado en el almohadón de ver la tele. Es de pana azul y fue mi regalo de Navidad del año pasado. Ella dijo que me pasaba mucho tiempo en la cama y que lo mejor sería que estuviese cómodo. También dijo que se podía usar para otras cosas. Yo quise saber: «¿Qué cosas?».
No sé por qué tengo que ser tan malo con ella, como si tuviese la culpa. Me pregunta si quiero un poco más de hielo. Estoy con whisky. Ella sabe que me hace bien. No soy tan cabrón como para ignorar que me quiere.
En realidad, es peor que eso. No pretendo ofender a Dios, pero a veces pienso que me venera.
–Estoy bien –le digo.
La botella de Ray cuelga de un cordel por la ventana (para que no la encuentren los ladrones de botellas de los que está intentando huir) y, en breve, va a tener que dar la cara y enfrentarse a la realidad. Ray nunca es capaz de encontrar un buen lugar para ocultar sus botellas. Se emborracha tanto que luego, cuando está sobrio, no se acuerda de dónde las ha escondido. Más adelante, va a intentar escribir una novela, tecleará el título y su nombre con dos dedos. Pero lo va a pasar mal. El alcohol le enloquece y ni siquiera sabe escribir a máquina.
Puede que ella empiece a frotarse conmigo. Con eso tengo que estar alerta. Es lo que hace siempre. Se mete conmigo en la cama cuando estoy viendo una película y empieza a frotarse conmigo. No lo soporto. Sobre todo lo que no soporto es que esté la luz encendida cuando lo hace. Si lo hace con la luz encendida acaba siempre llorando en el cuarto de baño. Esa es la clase de marido que soy.
Pero de momento todo va bien. Todavía no ha empezado a frotarse conmigo. Me sirvo otra copa. Tengo una botella llena junto a la cama. La otra noche celebramos la Navidad en el parque de bomberos y nos regalaron una botella a cada uno. Mi mujer no fue. Dijo que todos la mirarían. Yo le dije que no lo harían, pero no quise discutir. De todas maneras me tocaba estar de servicio y no iba a poder beber ni gota. Solo podría zamparme mi filete y mirar a los demás, hincharme a café.
–Pídeme lo que quieras –dice ella. Me está provocando, pero va en serio. Tengo que sonreír. Una de esas sonrisas falsas. Me entran ganas de coger la escopeta y volarnos los sesos a los dos, porque se ha arreglado el pelo y está estrenando un camisón.
–Podría apagar la lámpara –dice ella.
Tengo que tener mucho cuidado. Si digo algo equivocado se lo tomará a mal. Si digo algo equivocado acabará llorando en el baño. No sé qué decir. Ray acaba de conocer a esa preciosidad (¿Jane Wyman?) y sé que más adelante le va a robar el bolso a una señora; no quiero perdérmelo. Yo podría acabar haciendo las mismas cosas que hace Ray Milland en esta película, y cosas mucho peores. Ay, Dios. Ya lo creo. Pero la tengo pegada a mi cara, a la espera de una respuesta. Ahora. Me está sonriendo. Se lame los labios. No quiero ceder. Ceder conduce a otras cosas, a otras cesiones.
Tengo que decir algo. Pero no digo nada.
Ella se levanta y regresa a su tocador. Coge su cepillo. Oigo los tirones. Es como si se estuviese arrancando el pelo de raíz. No me queda otra que quedarme aquí y escucharlo. Entiendo por qué hay gente que salta de los puentes.
–¿Quieres una copa? –le digo–. Puedo prepararte un bourbon con Coca-Cola.
–Ya tengo –dice ella, y levanta su lata para que la vea. Coca-Cola light. Al menos seis al día. La nevera está atestada de sus latas. Me cuesta acceder a mis cervezas. Creo que solo tienen una caloría o algo así. Piensa que está gorda y que por eso no le hago caso, pero no es cierto.
Ha sufrido. Me consta. Puedes pasarte la vida en casa y pensar que estás a salvo. Mentira. Algo de fuera o de dentro puede surgir en cualquier momento y alcanzarte. Puede que te pongas enfermo y tengas que ir al hospital. Cualquier loco puede entrar una noche en el parque de bomberos y matarnos a todos mientras dormimos. No hay una sola mañana en que no salga una noticia parecida en el periódico. Yo trato de no darle muchas vueltas. Me limito a hacer mi trabajo, vuelvo a casa e intento pasar el rato con ella. Pero a veces es superior a mis fuerzas.
La semana pasada estaba en un bar de la ciudad. Fui con algunos de los muchachos a los que estamos domando, novatos. Chavales jóvenes, de diecinueve o veinte años. Habían pasado el período de prueba y querían celebrarlo, así que nos sumamos unos cuantos veteranos. Nos bebimos unas cuantas jarras de cerveza y escuchamos a la banda. Era una banda bastante buena. Tocaron varias de Willie y de Waylon. Pienso en todo esto mientras ella se levanta y recorre la habitación asomándose a las ventanas. No para quieta.
Yo no soy de los que salen a ver si cae algo, para nada, pero más tarde, en fin, apareció esa mujer. No era joven. Más joven que yo, eso sí. De unos cuarenta. Estaba sentada sola. Yo no tenía prisa por volver a casa. Todos los muchachos se habían ido, Bradshaw también. Yo era el único que quedaba del grupo. Así que me dije: ¡Qué demonios! Me acerqué a la barra, pagué dos copas y me dirigí con los vasos a su mesa. Me senté y le sonreí. Y ella me devolvió la sonrisa. Una hora más tarde estábamos en su casa.
No sé por qué lo hice. Nunca había hecho una cosa así. Ella tenía pasta. Se veía por la casa y lo que había dentro. Yo estaba un poco borracho, aunque ya sé que no es excusa. Me hizo entrar en su dormitorio y puso un disco, una orquesta tocando temas agradables y lentos, creo recordar. Me pasé todo el rato tumbado en la cama, sabiendo que mi mujer me esperaba en casa. Esa mujer, de pie en medio de la habitación, comenzó a girarse. Con los brazos alzados por encima de la cabeza. El pelo blanco recogido en lo alto. Cuando se quitó la chaqueta pude ver que lo que tenía debajo estaba muy bien. Se quitó la camisa y sus pechos me parecieron salidos de una película, amplios y abundantes, como los que solo se ven en las playas. Antes de que me diese tiempo a reaccionar estaba en la cama conmigo, metiéndome un pecho en la boca.
–¿Seguro que no quieres una copa? –le digo a mi mujer.
–Te quiero a ti –me responde ella, y yo no sé qué decir a eso. No me mira a mí. Ha desviado la mirada hacia la ventana. Ahora Ray está saliendo de los servicios con el bolso de la señora bajo el brazo. Pero yo sé que van a estar esperándole todos en la puerta, el club entero. Sé cómo se va a sentir. Todo el mundo taladrándole con la vista.
Cuando aquella mujer se me puso encima, lo único que pude pensar fue: «Dios».
–¿Qué vamos a hacer? –me dice.
–Nada –digo yo.
Pero no sé ni lo que digo. Aún tengo esos grandes y suaves pezones en la boca y no puedo pensar en otra cosa. Estoy intentando recordar exactamente cómo fue.
Pensé que, de alguna manera, ella percibiría algo diferente en mí, que notaría un cambio. Pensé que sabría lo que había hecho con solo mirarme. Pero no. Ni se dio cuenta.
La miro y veo que sus hombros tiemblan bajo el pequeño camisón verde. Siempre la hago llorar, y no es mi intención. Esta es la clase de hijoputa que soy: mi mujer llora porque me desea, y yo estoy aquí tumbado mirando a Ray Milland, bebiendo whisky y pensando en los pezones de otra mujer en mi boca. La tenía encima y sus pechos colgaban sobre mi cara. Fue maravilloso, pero ahora me parece tan horrible que se me hace casi insoportable pensar en ello.
–Entiendo cómo te sientes –dice ella–. ¿Pero cómo te crees que me siento yo?
No está hablando conmigo; está hablando con la ventana y Ray se tambalea por la calle bajo el sol ardiente en busca de una casa de empeños en la que poder dejar la máquina de escribir con la que tenía intención de escribir su novela.
Irrumpe un anuncio, un hombre vendiendo comida para perros. No puedo quedarme aquí sentado sin decir nada. Algo tendré que decir. Pero, por Dios, duele.
–Lo sé –digo. Que es casi lo mismo que no decir nada. No tiene ningún sentido.
Llevamos casados veintitrés años.
–No, no lo sabes –dice ella–. No tienes ni idea de lo que pasa por mi cabeza.
Sé lo que va a decir. Y sé muy bien lo que pasa por su cabeza. Me ve abalanzándome sobre ella, sus piernas ancladas alrededor de mis hombros. Pero no se va a quitar el camisón. Se lo subirá y punto. Ya nunca se quita el camisón, porque no quiere que yo vea. Y sé también lo que pasará entonces. No puedo hacer nada al respecto. En cualquier momento va a empezar a frotarse conmigo y, como yo no esté por la labor, parará y acabará llorando en el cuarto de baño.
–¿Por qué no te sirves una copa? –le digo. Ojalá se sirviera una copa. Ojalá se quedara dormida. Ojalá se pusiera a ver la peli conmigo. ¿Por qué no puede simplemente ver la peli conmigo?
–Me tendría que haber muerto –dice ella–. Así podrías haberte buscado a otra.
Supongo que se refiere a alguien como la simpática mujer de la casa y los pezones bonitos.
No sé. No termino de encontrar una posición cómoda para el cuello.
–No deberías decir eso.
–Bueno, es la verdad. Ya no soy una mujer entera. Solo soy una carga para ti.
–Eso no es verdad.
–Desde la operación no me deseas.
Siempre me sale con lo mismo. Quiere que lo admita. Y yo no quiero seguir mintiendo, no quiero seguir evitando herir sus sentimientos, quiero que sepa que yo también tengo sentimientos y que me duele casi tanto como a ella. Pero no es eso lo que digo. Eso no se puede decir.
–Claro que te deseo –digo. Tengo que decírselo. Ella me obliga.
–Entonces demuéstralo –me dice. Se acerca a la cama y se inclina hacia mí. Se ha pintado las cejas con algo negro y casi no me puedo creer la cantidad de maquillaje que se ha puesto en la cara.
–Te has pasado un poco con el maquillaje –susurro.
Se va. Está en el cuarto de baño, restregándose. Oigo el grifo abierto. Ray está borracho como una cuba. Todo el mundo le oculta el whisky y se muere por otra copa. Está fatal, deambula en círculos y se le altera la visión. Va camino del manicomio.
No te sientas como un llanero solitario, Ray.
El agua deja de correr. Apaga la luz del baño y sale. Yo no despego la vista de la pantalla. Están poniendo un anuncio de una ferretería. Martillos y sierras circulares Skilsaw en una pared. Siempre sale ese bellezón de pechos enormes vendiendo las herramientas. La gran oferta especial de esta semana es una manguera de jardín. Dice que puedes adquirir una de treinta metros por menos de cuatro dólares.
El televisor no es más que una débil mancha grisácea entre mis calcetines. Ella se mete en la cama, apoya una rodilla y se sube el borde del camisón. No puede esperar. Yo vuelvo a pensar en lo mismo, en los pechos de aquella mujer, con la camisa puesta, antes de quitársela, en cuando descubrí que lo que tenía debajo estaba muy bien, en lo maravilloso que fue estar borracho en aquel momento, sabiendo lo que se disponía a hacer.
Ha llegado el momento. Ya me está tocando. Sus manos se mueven, se deslizan por mi cuerpo. Por todas partes. Ray está escribiendo a máquina con dos dedos en algún lugar, solo el título y su nombre. Oigo cómo aporrea las teclas. Ese buen hombre está intentando hacer lo que sabe que tiene que hacer. Tiene responsabilidades con gente que le quiere y que le necesita; no puede defraudarles. Pero se muere de miedo. No sabe ni por dónde empezar.
–¿Vas a seguir viendo eso? –dice ella, pero lo dice con voz soñadora, besándome, como si no le importase mi respuesta.
No digo nada al apagar la tele. No puedo hablar. Pienso en nuestra luna de miel, en aquella pequeña habitación de Hattiesburg, cuando ella se llevó los brazos a la espalda y echó los hombros hacia delante, en cómo se aflojaron y cayeron las copas del sujetador cuando se deslizaron los tirantes por sus brazos. Creo que el primer amor es el mejor, que uno ya nunca encuentra nada mejor. Lo hizo como si me estuviese diciendo: «Aquí estoy, soy toda tuya, enterita, para siempre». Nada ha cambiado. Ella apaga la luz y ambos tendemos los brazos para encontrarnos en la oscuridad, como dos ciegos.
Angel oye la puerta de atrás. La puerta es Alan, de vuelta del trabajo. Ella se dispone a ocultar el vaso pero, luego, al diablo, no oculta el vaso, Alan tiene el olfato de un sabueso y lo va a oler de todas formas, así que se queda sentada en el sofá. Va a actuar como si nada, como si todo fuese sobre ruedas. El pequeño juega en el jardín, sin enterarse de nada. Se piensa que mamá está aquí dentro viendo a Andy Griffith. Haciendo la cena. En cualquier caso, ahora ella se encuentra mucho mejor. Solo vino y cerveza, nada de whisky, nada de vodka. Nada de ginebra. Está progresando, va a conseguirlo. Hay que ser paciente con ella. Lo está intentando. Tampoco es que él sea un dechado de virtudes.
Se dispone a levantarse, pero al momento no, es mejor si se queda sentada, como si no pasara nada. Aunque está nerviosa. Sabe que la mira, tratando de pillarla en un renuncio. La observa como un halcón, como si tuviera ojos en la nuca. Casi nada se le escapa. Entra en la habitación y la ve. Ella sonríe, hace el esfuerzo, pero está mal, sabe que está mal, es culpable. Él lo ve. Lleva todo el día cargando maderos o lo que sea, está cansado y listo para la cena. Pero aún no hay cena. Ella sabe todo eso y no dice ni mu. Teme hablar porque le pesa la culpa. Pero se enfada por sentirse culpable, porque parte de esa culpa es culpa de él. No toda la culpa. Pero parte. Puede que la mitad. Puede que menos. Llevan así un tiempo. No es nada nuevo.
–Hola, cariño –dice ella.
–Hoy he descargado dos toneladas de tablones –dice él.
–Pobrecito mío –dice ella–. Ven y tómate algo con mami.
Decir eso no ha sido lo más acertado.
–¿Qué? –dice él–. ¿Has vuelto a beber? Mira que te lo dije y no me he cansado de repetírtelo.
–Es solo vino –dice ella.
–Bueno, ¿y cuántos vasos llevas ya, mujer?
–Este es el primero –dice ella, pero está mintiendo. Ya lleva cinco y ni siquiera ha sacado nada del congelador. Acabarán comiendo pastel de pavo o algo así. Algo así que nadie querrá. Ella es incapaz de ponerse a cocinar hasta que no averigüe qué va a hacer. No sabe qué va a hacer. Se levanta decidida a no beber. Se pasa todo el día preocupada, pensando en la bebida y luego, por la tarde, tanto ha sido su empeño en no beber que acaba bebiendo. Se encuentra en uno de esos círculos viciosos. Hasta ha pensado en acabar con su vida, pero le aterra la idea de dejar a su marido y a su hijito solos en el mundo. Eso arruinaría la vida de su hijo. Aparte, no quiere morir. No ha cumplido aún ni los treinta. Sigue siendo atractiva. Y ama a su marido como Dios ama a Jesús. No hay respuesta, eso es.
–¿Dónde tienes la botella? –dice él.
Ahora ella va a actuar como si no supiera de qué le habla.
–¿Qué botella? –le pregunta.
–Joder, mujer. La botella que te estás bebiendo. ¿Qué botella va a ser?
Ella ahora se asusta, le aterra su ira. No suele estallar. Pero ahora va a estallar en cualquier momento porque la ha pillado bebiendo. Él puede dejar pasar lo que sea, menos eso.
–En la nevera –dice ella.
Se lanza a la cocina. Le oye abrir la puerta. Va a reventar la botella en mil pedazos. Ella se levanta y va tras él, tambaleante. Se agarra a las puertas y a las cosas intentando llegar hasta allí. Él le quitó el dinero, no se fía de ella. No le deja firmar cheques. Alza la botella para que ella pueda verla bien. Está prácticamente vacía.
Él dice:
–El primer vaso, mis cojones.
–Oh, Alan –dice ella–. Esa botella es vieja.
–¿Vieja? ¿Dices que es una botella vieja?
–La encontré –dice ella.
–¡Mientes! –dice él.
Ella sacude la cabeza para decir no no no no no. Quiere beberse lo que queda en esa botella porque las demás están ocultas.
–¿Cómo te has atrevido a salir a comprar más? –dice él. Se le han abultado las venas del cuello. Está cabreado, jamás le había visto tan cabreado.
–Oh, Alan, por favor –dice ella. Odia verse suplicando de este modo. Aunque está dispuesta a arrodillarse si es necesario.
–La encontré –dice ella.
–Has ido a la tienda. Venga, reconócelo –dice él–. Has ido a la tienda, ¿verdad?
Angel empieza a decir algo, empieza a gritar algo, pero ve que Randy llega del jardín delantero. Se detiene junto a su padre. Mamá a punto de tirarse al suelo por esa botella. Papá gritando no sé qué. No ha sido un buen momento para entrar. Tiene ocho años pero sabe lo que pasa. Retrocede de puntillas.
–No lo tires –dice ella–. Déjame terminarlo y paro. Me pongo a hacer la cena –dice ella.
–Miénteme –dice él–. Miénteme, quítame el dinero y sigue prometiendo. ¿Cuántas veces me lo has prometido?
Ella se acerca a él. Él se lleva la botella a la espalda y dice:
–No, ya está bien, cariño. –Parece que gime.
–Alan, por favor –dice ella. Le rodea la cintura con el brazo y trata de alcanzar la botella. Él es más fuerte que ella. ¡No es justo! Dan tumbos por toda la cocina. Ella intenta arrebatarle la botella, él se dirige al fregadero, ella intenta impedírselo. No es la primera vez que se ven en estas. Hace tiempo que dejó de ser divertido.
Él dice:
–Ya te dije lo que iba a hacer.
Ella dice:
–Déjame terminármela, Alan. No me obligues a suplicártelo.
Eso es lo que ella dice. No puede detenerle, él es muy fuerte. Hace pesas tres días a la semana. Sale a correr. Tiene músculos de cemento. Boxea, aunque nunca la ha pegado. Ella a él sí, muchas veces, con sus pequeños puños de borracha, aunque no le hace daño. Él se vuelve y empieza a desenroscar el tapón. Ella intenta arrebatársela. Agarra la botella con las dos manos. Él intenta impedírselo. Ella jadea. Él aparta la botella y la inclina sobre el fregadero para vaciarla. Al final van a romperla. Alguien se va a cortar. Puede que él, puede que ella. Da igual. Tiran, forcejean de un lado a otro, arriba y abajo. Los dos han perdido los papeles.
–¡Suéltala! –dice ella. Sabe que Randy lo está oyendo. Ya huyó una vez. Eso no la detiene. Debería detenerla, pero no.
Él tira bruscamente de la botella, golpea con ella el extremo del fregadero y se rompe. La mano le sangra a borbotones. Se mezcla con el vino. Sangre y vino por todo el fregadero. No pinta bien. Pinta fatal. Pinta como si uno de los dos tuviera que matarse para dar todo por concluido. No pueden seguir así. La cosa ha ido demasiado lejos.
–Me cago en la puta –dice él.
Se ha rebanado la mano de mala manera. Es grave, ella no es consciente de lo grave que es. Angel no quiere mirar. Corre de vuelta al salón para acabarse lo que le queda en el vaso. Si no se lo bebe, él acabará quitándoselo. Lo agarra. Se lo bebe de un trago. Cinco centímetros de vino. Y ya está. Lanza el vaso contra el espejo y todo se rompe. Alan grita algo en la cocina y ella vuelve a toda prisa y mira. Tiene la mano envuelta en una toalla ensangrentada. Hoy ha descargado dos toneladas de maderos y la factura del hospital va a superar lo que ha ganado. En menos de un cuarto de hora les habrán despachado. Los atracos del servicio de urgencias duran más que un asalto normal, pero a esos cabrones no les hace falta apuntarte con una pistola.
Él grita:
–¡Se acabó! –Llora y no llora–. ¡No lo aguanto más! ¡Estoy harto!
Ella también está harta. Él no la va a dejar en paz. La ama. Se ha hecho ese tajo en la mano a causa de su amor. Está llorando y el pequeño está aterrado. Va a volver a huir, alguien va a raptarle y nunca volverán a saber de él. Eso debería bastar, pero no basta. Nunca basta.
Ella ahora se ha puesto a recordar. Tuvo un accidente de coche hace unas semanas. Había salido con unas amigas, Betty, Glynnis y Sue. Había comprado ropa para Randy, toallas para su madre y unas botas camperas para Alan. Unas botas preciosas. De piel de rinoceronte y punta cuadrada. En esa época trabaja, ella en esa época sigue teniendo un curro. Es sábado. Alan ha ido al partido de béisbol de Randy. Ella tiene idea de pasarse luego, pero no va a llegar. En lugar de eso, se emborracha.
Van a tomarse solo una copita, ella, Betty, Sue y las demás. Una copita de nada no hace daño a nadie. Betty habla de su divorcio y de los nuevos hombres que está catando. Aunque no entra en detalles. Las amigas beben un vino blanco ligero, pero Angel se está tomando un Bacardi 151 doble con Coca-Cola. No se anda con tonterías. Esto es hace unas semanas, no va a perder el tiempo con vino. Y se bebe la copa muy rápido, pide otra y se la traen antes de que las demás se hayan acabado sus primeros vinos. Se piensa que lo mismo no se han percatado de que ya lleva dos, están demasiado enfrascadas en la historia de Betty sobre esos pringados con los que se lía. Pero la historia apenas tiene interés y se dan cuenta enseguida. Aunque ella va a ir al partido. No se va a perder el partido ni loca. Se lo ha prometido a todo el mundo. Es el momento de actuar con rectitud. Tiene que dejar de romper promesas. Tiene que dejarse ya de mentiras y confabulaciones.