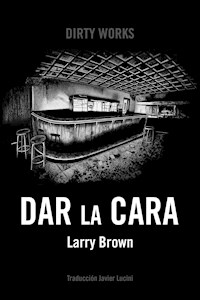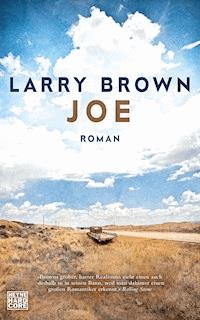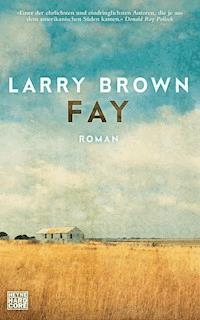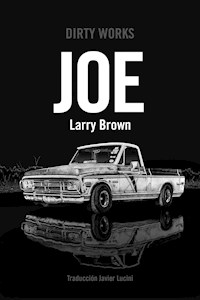
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Joe mata árboles. Plantar se paga mejor que matar pero, de momento, es lo que hay. Tiene un perro lleno de cicatrices, una vieja camioneta GMC, una pistola debajo del asiento, un nutrido historial de encontronazos con la ley y una botella de bourbon siempre a mano. Es un hombre íntegro y mira siempre a los ojos. Le gusta vivir su vida a su aire y no admite imposiciones de nadie. Su exmujer y su hija piensan que debería apostar menos y dejar de fumar, pero a ver quién le dice nada. Gary Jones cree que ya ha cumplido los quince. No lo puede asegurar porque nació en el camino y, como dice su madre, en las cunetas no se expenden partidas de nacimiento. Desde que tiene uso de razón vagabundea por las carreteras del país con su familia, sorteando las crueldades de un padre alcohólico y abusivo. Nunca ha ido a la escuela, pero ha recogido tomates en Texas y sandías en Georgia. Y está dispuesto a trabajar duro. Cuando se cruzan sus caminos, Joe le ofrece una vía de escape. Mano a mano, entre cervezas y confesiones, emprenden un tortuoso itinerario por los bosques y las carreteras comarcales del condado de Lafayette, Mississippi, que acabará conduciéndolos a la redención… O a la ruina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARRY BROWN nació en 1951 en Yocona, Mississippi, cerca de Oxford, en pleno condado de Yoknapatawpha, territorio de los indios chickasaw, bajo la sombra cansina e insorteable de William Faulkner. Antes de entrar a formar parte del cuerpo de bomberos, sirvió un par de años en los marines y se ganó la vida como pintor, limpiador de alfombras, leñador y carpintero. En 1990 decidió dedicarse por entero a la literatura. Para entonces ya había escrito alrededor de cien relatos, cinco novelas y una obra de teatro que, en su mayor parte, acabaron en el cubo de la basura. Su obra, galardonada con numerosos premios, es un fiel reflejo del Sur profundo. Un crisol de vidas solitarias caracterizadas por el alcoholismo, la pobreza y la desesperación. Falleció a causa de un ataque al corazón en noviembre de 2004. Bebía, pescaba y odiaba las ciudades. Nunca consiguió un bestseller. No obstante, Harry Crews lo tuvo claro desde el principio (nosotros también): «Escriba lo que escriba, lo leeré».
JOE
JOE
Larry Brown
Traducción Javier Lucini
Título original:
Joe
Algonquin Books of Chapel Hill, 1991
Primera edición Dirty Works: Octubre 2021
© Larry Brown, 1991
© 2021 de la traducción: Javier Lucini
© de esta edición: Dirty Works S.L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Javier Lucini (gracias a Fernando «Mr. Mojo Risin’» Peña, mejor copiloto EVER, y a Tomás Cobos, compañero de mil peripecias)
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación y correcciones: Marga Suárez
ISBN: 978-84-19288-24-0
Producción del ePub: booqlab
Para mi amigo del alma, Paul Hipp
El camino se extendía largo y oscuro ante ellos y el calor ya se hacía notar a través de las finas suelas de sus zapatos. De los campos pardos y secos emergían brotes tiernos de alubias, pequeñas hileras de tallos verdes que se perdían en la distancia. Avanzaban fatigosamente bajo el sol abrasador, cualquiera que los observara habría podido advertir que estaban casi rendidos. Cruzaron un arroyo seco por un puente sobre el que sus pies resonaron como precarios redobles de tambor, erráticos y desfallecidos en medio del silencio que los rodeaba. Ni un solo coche pasó junto a aquellos potenciales autoestopistas. Las contadas viviendas ruinosas que se alzaban en las laderas cubiertas de maleza eran casas abandonadas, deslomadas y escoradas, en las que solo habitaban ratones de campo y lechuzas. Era como si aquella tierra estuviera deshabitada y fuera a seguir estándolo hasta el fin de los tiempos, pero divisaron un tractor rojo faenando en un campo lejano, silencioso, seguido de una pequeña nube de polvo.
Las dos niñas y la mujer iban desfondadas por el calor. El sudor perlaba la parte superior de sus labios. Todos acarreaban bolsas de papel con sus pertenencias, salvo el viejo al que llamaban Wade, que no llevaba más que el andrajoso pañuelo rojo con el que se restregaba de vez en cuando el cuello y la cabeza para contener el flujo de sudor que ya le había oscurecido la camisa azul claro. Se le había desprendido la mitad de la suela del zapato derecho y, a cada paso, se le doblaba bajo el pie, de modo que tenía que hacer un movimiento de arrastre, alzar esa pierna de forma extraña antes de que la suela volviera a doblarse.
El chico se llamaba Gary. Era bajito, pero nadie cargaba más que él. Llevaba los brazos rebosantes de ropa informe, utensilios de cocina oxidados, colchas enmohecidas y mantas. Tenía que asomarse por encima de esa montaña de cosas para poder ver por dónde iba.
El viejo trastabilló, ejecutó una especie de ebrio paso de baile y se dejó caer a cámara lenta sobre el asfalto derretido, lanzando un débil gruñido y poniendo cuidado de no lastimarse. Se quedó tumbado, protegiéndose la cara del llameante ojo del sol con un antebrazo. Su familia continuó avanzando sin él. El viejo los vio empequeñeciéndose a lo lejos, a través de las ondas de calor que se contoneaban sobre el camino, formas desenfocadas y vacilantes de largas piernas y cabeza diminuta.
–¡Esperarme! –exclamó.
Le respondió el silencio.
–¡Niño!
Ninguna cabeza se volvió para atenderle. Si oyeron sus gritos, poco pareció importarles. Siguieron adelante, inclinando la cabeza con determinación, sus pasos fueron haciéndose cada vez menos audibles.
Los maldijo a todos con saña durante unos instantes, luego se levantó y se lanzó tras ellos con el extraño compás que marcaba la suela de su zapato. Apretó el paso hasta alcanzarlos y continuaron atravesando la sofocante tarde sin hablar, como si todos supiesen a dónde se dirigían, como si no hubiese necesidad de conversar. El camino se adentraba a lo lejos en unas colinas verdes y sombrías. Tal vez tiraba de ellos la esperanza de agua fresca y sombra profunda. Llegaron a un cruce en el que confluían campos, bosque, ganado y un pantano, y se quedaron contemplando el paisaje con expresión lúgubre y acuciante. El sol había comenzado su lento y ardiente declive.
El viejo se fijó en las latas de cerveza tiradas por las cunetas, donde una fina capa de verdín nutría las gramíneas achicharradas por el sol. Estaba sediento, pero no había nada a la vista que pudiera aplacar su sed. Él, que rara vez bebía agua, estaba casi a punto de pedirla a gritos.
Con la cabeza gacha, avanzando como una mula enjaezada, se acercó muy despacio a la espalda de su mujer, que se había detenido en medio del camino.
–Mira, ahí hay cerveza –dijo ella, señalando.
Él se dispuso a insultarla sin ni siquiera molestarse en mirar, pero al final miró. Ella seguía apuntando con el dedo.
–¿Dónde? –preguntó.
Los ojos se le movían desenfrenadamente en las órbitas.
–Ahí mismo.
Miró hacia donde le indicaba y vio tres o cuatro latas brillantes, de color rojo y blanco, anidadas entre los hierbajos como huevos de Pascua. Descendió con cuidado a la cuneta, atento a las serpientes, y se plantó junto a las latas.
–¡Válgame Dios! –dijo.
Se agachó y cogió una lata llena de Budweiser manchada de barro y ligeramente abollada, estaba sin abrir y aún era potable. Una sonrisita de júbilo arrugó por un momento su rostro. Se la metió en uno de los bolsillos del mono y se giró despacio en medio de la maleza. Localizó otras dos, ambas llenas e intactas, así que siguió buscando un rato, pero esas tres fueron las únicas que produjo aquella zanja milagrosa. Volvió al camino y se guardó una en otro bolsillo.
–Alguien la ha tirado –dijo, sin quitarle ojo de encima.
Su familia lo observaba.
–Me imagino que piensas bebértela –dijo la mujer.
–El que la encuentra, se la queda. Además, está perfecta.
–¿Entonces cómo es que la han tirado?
–Vete tú a saber.
–Bueno –dijo ella–. Pero ni se te ocurra darle una gota al niño.
–No pensaba.
La mujer se giró y reanudó la marcha. El chico esperó. Permaneció mudo y paciente con la carga en los brazos. El padre abrió la lata y la espuma comenzó a salir a borbotones. Se desbordó y le cubrió el dorso de la mano, pero no tardó ni un segundo en fruncir los labios y ponerse a sorber los blancos y espesos espumarajos con un delicado ruido de succión. Luego, con los ojos cerrados y una mano tosca y enrojecida colgando suelta a un lado, echó la cabeza hacia atrás, se llevó la lata a los labios y vertió el resto de la caldeada cerveza en su garganta. El bulto de cartílago que lucía en el cuello bombeó arriba y abajo hasta que, finalmente, separó un poco la lata de la boca y, aún con el rostro vuelto hacia las alturas, esperó a que cayera la última gota. Solo entonces la devolvió a su lugar de origen, lanzándola sin mirar por encima del hombro. Y retomó el camino.
El chico alzó un poco la carga y siguió a su padre apurando el paso.
–¿A qué sabe la cerveza? –preguntó mientras el viejo se secaba la boca.
–A cerveza.
–Hombre, ya. Pero, ¿a qué sabe la cerveza?
–¡Yo qué sé! Mierda, ¿pues a qué va a saber? A cerveza. Deja ya de preguntar tanto. Al final me veo contratando a alguien a jornada completa solo para que responda tus putas preguntas.
La mujer y las niñas se habían adelantado unos sesenta metros. El viejo y el chico no habían recorrido ni treinta cuando el primero abrió la segunda cerveza. Se la bebió más despacio, sin dejar de caminar, de cuatro o cinco tragos. Cuando llegaron al pie de la primera colina, ya se había bebido las tres.
Era ese momento del atardecer en el que el sol se ha ido pero la luz del día persiste. Los chotacabras se llamaban entre sí y se desplazaban de un lado a otro, al tiempo que los coros de ranas se congregaban en las charcas para entonar sus melancólicos cantos. Los murciélagos se escabullían veloces por encima de sus cabezas y desaparecían en la creciente oscuridad. El chico no tenía ni la menor idea de dónde se encontraba en aquel momento con su familia, solo un nombre: Mississippi.
A la fresca luz del atardecer, se desviaron por un camino de grava sin ningún motivo aparente. Un territorio más agreste, también despoblado, con alambradas retorcidas y postes podridos que cercaban zonas de sorgo silvestre y asteráceas, bosques sombríos que guardaban secretos en derredor. Siguieron avanzando por el camino, el polvo iba posándose sobre sus huellas. Un coyote soltó un chillido débil y desgarrado en algún lugar; más allá de los juncales y los densos rodales de carrizo, pudieron distinguir un vago verdor al final de un terreno arado. Doblaron por un sendero al pie de un cerro de esteatita y avanzaron sorteando los espacios erosionados del suelo, junto a pinos que se erguían como centinelas solitarios, desde cuyas ramas las palomas echaban a volar cantando y batiendo sus alas de plumas grises, y zonas de helechos entre los que se escabullían ruidosamente seres invisibles.
–¿Sabes dónde estás? –preguntó la mujer.
El viejo ni se molestó en mirarla.
–¿Lo sabes tú?
–Yo me limito a seguirte.
–Pues entonces te callas.
Ella obedeció. Coronaron la última colina y ante ellos se abrió el paisaje del valle, la escasa luz que quedaba se desplegaba a lo largo de una inmensa extensión de tierra arada pero aún por sembrar. Se divisaba todo el camino hasta el río, donde los árboles se alzaban negros y sólidos.
–Es el lecho de un río –dijo el chico.
–Hay que joderse –dijo el viejo.
–No podemos cruzar un río –dijo la mujer.
–Lo sé.
–Mucho menos en la oscuridad.
El viejo la miró bajo la luz menguante y ella apartó los ojos. Él echó un vistazo a su alrededor.
–¡Qué diablos! –dijo–. En nada no se verá un pimiento. A ver si encontráis algo de leña para hacer una fogata.
El chico y las dos niñas dejaron los bártulos en el suelo. Las niñas encontraron unas puntas de pino secas junto a una vieja cerca, las arrastraron enteras hasta el camino y una vez allí se pusieron a partirlas en trozos pequeños para la hoguera.
–Mira a ver si encuentras un nudo de pino –le dijo el viejo al chico.
El chico se fue y lo oyeron abrirse paso colina arriba entre la maleza. Volvió arrastrando con una mano un trozo de madera gris y con unas cuantas ramas secas en el otro brazo. Lo tiró todo al suelo y volvió a desaparecer en la espesura. El viejo se puso en cuclillas y comenzó a liarse un pitillo, concentradísimo, ajeno a todo lo que no fuese la ínfima tarea que tenía entre manos. La mujer se quedó de pie, abrazándose a sí misma, escuchando algo en la oscuridad que tal vez solo iba dirigido a sus oídos.
El chico regresó con otra carga.
–A ver tu cuchillo –dijo.
El viejo le dio el Case con la hoja rota y el chico se puso a rasurar virutas anaranjadas del nudo. Hacía descender la hoja y desprendía las virutas junto a la base. Cuando tuvo un buen puñado, las dispuso sobre el polvo gris en una formación secreta de su propia invención.
–A ver esos palitos –le dijo a su hermana pequeña.
Ella le pasó un manojo de yesca quebradiza y él lo colocó alrededor y por encima de las virutas de pino. Se sacó del bolsillo una caja de cerillas y prendió una. Su rostro surgió de la oscuridad, curiosamente intenso y sucio a la luz de la cerilla, ahuecó las manos innecesariamente para proteger la llamita. La acercó a una de las virutas y una brizna amarilla se enroscó despidiendo un zarcillo de humo negro, como un grueso cabello ondulado.
–Eso tira mejor que una buena plasta de toro –dijo el viejo.
El pedacito de madera comenzó a crepitar y la resina rompió a hervir formando burbujas negras, las llamas empezaron a elevarse. El chico cogió otro trozo del montón y lo acercó al fuego, esperó a que se prendiera y lo añadió a la fogata. Un palo restalló y se inflamó.
–Pásame los que sean un poco más grandes –dijo el chico.
Ella se los alcanzó. Se sonrieron, él y su hermanita. Ahora comenzaron a emerger de la oscuridad, los cinco encorvados en torno al fuego con los brazos sobre las rodillas. El chico fue alimentando las llamas con los palos, de uno en uno, y la hoguera enseguida se puso a crepitar y a crecer, las ascuas rojas se desprendían y volvían a descender sobre el pequeño lecho de brasas que ya se estaba formando.
Siguió alimentándolo, atizándolo y removiéndolo. Se arrodilló, acercó la cara al fuego y sopló. Lo aireó como un fuelle, y respondió. Las llamas se precipitaron sobre los palos y ardieron más alto en la noche.
–Id poniendo los más grandes encima –dijo el chico, levantándose–. Yo voy a por más.
Las niñas arrastraron ramas y las apilaron sobre la fogata. Enseguida saltaron chispas rojas y se entrelazaron con el humo. Las estrellas salieron y cubrieron su improvisado campamento. Estaban acurrucados bajo un cielo negro junto a un bosque rebosante de ruidos. Las ranas toro de los arroyos que alimentaban el río dialogaban con voz ronca desde las orillas arcillosas con un sonido grato al oído en medio de la oscuridad.
La mujer rebuscaba en su mísero petate, apartaba con la mano los objetos inservibles de la parte de arriba. Sacó una sartén de hierro ennegrecida y una lata de judías verdes. Dejó ambas cosas en el suelo y siguió buscando.
–¿Dónde están las sardinas? –preguntó.
–Están aquí, mamá –dijo la niña mayor.
La pequeña no hablaba.
–Bueno, pues acércamelas, cariño.
El chico apareció entre los matorrales, depositó otra brazada de leña junto al fuego y volvió a marcharse. Lo oyeron rebuscar como un enorme sabueso. La mujer se había apoderado del cuchillo y estaba apuñalando la lata de judías. Consiguió abrirla y, con sumo cuidado, levantó el borde dentado con los dedos, la volteó y la sacudió para verter las judías en la sartén. Colocó la sartén junto a las brasas y se puso manos a la obra con la lata de sardinas. Una vez abierta, indagó en su bolsa y sacó un paquete de platos de papel medio envueltos en celofán, los dejó en el suelo y separó cinco. En la lata había cinco pececillos. Puso uno en cada plato.
El viejo arrimó al instante sus dedos mugrientos, se apoderó remilgadamente de una sardina y la hizo desaparecer de dos bocados.
–Esa era la suya –dijo ella.
–No haberse ido –dijo el viejo limpiándose sin dejar de masticar.
El chico se había adentrado en la maleza. Permanecieron atentos a sus idas y venidas mientras las judías se calentaban.
–¿Cuánto falta?
La mujer miraba fijamente el fuego con un rostro lúgubre y anaranjado.
–Estará cuando esté.
De repente desvió la mirada hacia la oscuridad, como si hubiera oído algo ahí fuera, su rostro, granulado como el cuero, trató de sonreír.
–¿Calvin? –llamó–. Calvin. ¿Eres tú?
–Calla –dijo el viejo, mirando en la misma dirección–. Para ya con esa mierda.
Ella le clavó una mirada de sombría desesperación, la expresión que siempre se apoderaba de su rostro al caer la noche.
–Creo que es Calvin –dijo–. Nos ha encontrado.
Se puso de rodillas y miró a su alrededor, como si buscara un arma para defenderse de la noche, y se dirigió de nuevo a la estruendosa oscuridad:
–Cariño, ven, que esto está ya casi listo, mamá ha hecho bollos.
Tomó aliento para decir algo más, pero el viejo se levantó, se acercó a ella y la sacudió por los hombros, inclinándose sobre ella con las perneras andrajosas del mono aleteando ante el fuego y las niñas silenciosas y ajenas a todo. La pequeña se alzó sobre una rodilla y puso otro palo en el fuego.
–Cállate ya –dijo el viejo–. Calla.
Ella se volvió hacia la niña mayor.
–Aún no has roto aguas, ¿verdad?
–No estoy embarazada, mamá. –Tenía la cabeza inclinada y el pelo oscuro le cubría la cara–. Ya te lo he dicho.
–Ay, Señor, hijita, si has roto aguas ya no se puede hacer nada. Una vez conocí a una negra que rompió aguas cuando no había nadie para ayudarla en dos kilómetros a la redonda. Intenté ayudarla y no quiso.
–Te estás ganando un bofetón –dijo el viejo.
–No quiso. Yo estaba allí, junto a la estación de bombeo, al final llegaron tres o cuatro y la ataron, a ella ya le asomaba, venía de culo, la cosa más grande y negra...
Y la arreó. La dejó fuera de combate de un guantazo. Ni siquiera gimió. Cayó de espaldas y se quedó con los brazos extendidos en el suelo como un testigo de Cristo alcanzado por el poder de la Sangre.
Las niñas la miraron y luego miraron las judías. Estaban casi listas. El viejo se había agachado junto a la madre, movía las manos y trasegaba.
El chico volvía a la carrera a través del bosque y la maleza, la alambrada emitió una nota aguda y estridente cuando chocó con ella. Avanzó a cuatro patas y jadeante hasta la fogata, reparó en su madre, tendida de espaldas y con su padre encima en actitud de súplica, vio a sus dos hermanas custodiando el fuego con ojos hambrientos y, haciéndose oír por encima del bullicio de las ranas toro, los desquiciantes chillidos de los grillos y el rumor del escaso caudal del arroyo, exclamó: «¡Hay una casa allí arriba!».
Joe se levantó temprano después de una noche plagada de pesadillas con armas de fuego, tacos de billar lanzados contra su cara y negros sigilosos que empuñaban cuchillos y acechaban en las esquinas oscuras con ojos estrábicos y lechosos, o bien se deslizaban a sus espaldas a hurtadillas para quitarle la vida por dinero. A las cuatro y media se preparó un café instantáneo y se bebió media taza. Metió una tanda de ropa en la lavadora y deambuló por las habitaciones intensamente iluminadas mientras fuera, a su alrededor, el vecindario dormía. Encendió el televisor para ver si echaban algo, pero no había más que nieve.
Cuando abrió la puerta, el perro lo estaba esperando en el jardín con la cabeza alzada.
–¿Qué hay, perro? –dijo–. Ven aquí.
Se agachó con las dos latas abiertas de comida para perros en las manos y las vació con una cuchara sobre el bloque de hormigón que había al pie de las escaleras. Se apartó cuando el perro se acercó y retrocedió hasta el marco de la puerta para verlo comer. Unos cuantos gruñidos y las sacudidas de su cabeza surcada de cicatrices.
El café ya estaba frío cuando volvió a la mesa. Lo tiró al fregadero, se preparó otro y se lo bebió dando pequeños sorbos con el brazo extendido sobre el tablero de metal barato y un Winston humeante entre los dedos. Para entonces ya eran las cinco. En un papel de cuaderno, doblado y castigado por la lluvia, había anotado unos cuantos números. Lo desplegó y lo alisó, repitiéndose los números en silencio. Tenía el teléfono delante, en la mesa. Levantó el auricular y marcó.
–¿Te apuntas a trabajar esta mañana? –dijo. Escuchó–. ¿Y Junior? ¿Se emborrachó anoche? –Escuchó, sonrió y tosió al teléfono–. Vale –dijo–. En treinta minutos estoy ahí. No me hagáis esperar, ¿me oyes?
Colgó sin prestar atención a la voz que seguía parloteando al otro lado de la línea. Se quedó oyendo el traqueteo de la ropa en la lavadora y el silencio en el que vivía ahora, solo roto de vez en cuando por los gemidos del perro en la puerta de atrás. Se levantó, se dirigió a la nevera y se llevó a la mesa la botella de bourbon. La sostuvo un momento en la mano, estudiándola, leyendo la etiqueta, dónde se había hecho, el tiempo de crianza. Luego la abrió y le dio un buen trago. Había también una lata de Coca-Cola medio vacía, sin gas y caliente. Se aseguró de que nadie la hubiese usado de cenicero antes de dar un sorbo. Sorbo de Coca-Cola y sorbo de bourbon, sorbo de Coca-Cola y sorbo de bourbon. Se secó la boca, le puso el tapón a la botella y se encendió otro cigarrillo.
A las cinco y cuarto apagó las luces, bajó los peldaños y cruzó por la hierba húmeda del minúsculo jardín sin que nadie lo viera marcharse. Las estrellas se habían retirado pero la luz del alba aún no había clareado el cielo. El perro gimió y comenzó a frotarle las piernas con el hocico, como si quisiera acompañarlo, pero Joe lo empujó delicadamente con el pie y le ordenó que se apartara, luego se subió a la camioneta.
–Tú te quedas aquí –dijo.
El perro volvió a meterse debajo de la casa. El bourbon debajo del asiento. Arrancó con la puerta aún abierta, pulsó el botón del limpiaparabrisas y se quedó mirando cómo batían el rocío del cristal las escobillas. La camioneta estaba vieja y oxidada y tenía un armazón roto de caravana atornillado a la plataforma, donde llevaba las garrafas de plástico y las pistolas de inyección de veneno entre guirnaldas de polvo y restos de retoños de pino del invierno pasado que se habían secado hasta convertirse en leña. Ruedas de recambio, algunas desinfladas, latas de cerveza vacías y botellas de bourbon. Revolucionó el motor hasta ponerlo al ralentí y cerró la puerta, encendió los faros y retrocedió por el camino de acceso. La camioneta tosió al enfilar la carretera, perdía aceite y daba bandazos, el único ojo rojo de la parte de atrás fue difuminándose lentamente hacia el amanecer.
Había cinco de pie al borde de la carretera con las manos en los bolsillos y las puntas anaranjadas de los cigarrillos parpadeando en sus labios. Pisó el freno, se detuvo junto a ellos y se subieron a la trasera, la camioneta osciló y tembló cuando se sentaron. Paró otras dos veces antes de llegar al pueblo, en cada parada recogió a una persona. Empezaba a hacerse de día cuando entró en el casco urbano. Se saltó el semáforo en rojo que había en lo alto de la colina y giró con la parte trasera hundida para salir a la carretera del barrio de viviendas de protección oficial. Las luces azules de los coches patrulla que se habían reunido en el aparcamiento dotaban a las paredes de ladrillo gris de un esporádico color zafiro, mientras las luces estroboscópicas destellaban y alumbraban los vehículos desguazados, la basura desparramada y los contenedores desbordados. Joe hundió el pie en el freno, detuvo la camioneta y se quedó mirando. Había tres coches patrulla y contó al menos cinco agentes. Sacó la cabeza por la ventanilla y exclamó: «¡Ey, Shorty!».
Uno de los hombres de atrás se bajó y se acercó a la cabina. Era un joven delgado con una camiseta roja.
–¿Qué está pasando ahí, Shorty? ¿Dónde está Junior?
El joven negó con la cabeza.
–Alguien la ha cagado.
–Bueno, pues corre a ver si lo encuentras. No me conviene estar cerca de esos putos polis. Seguro que me cargan el muerto.
–Voy –dijo el joven, y se puso a caminar hacia el edificio más cercano.
–Date prisa, anda –le dijo, y el chaval echó a correr.
En la acera había quince o veinte negros curioseando. La mayoría en calzoncillos o camisón. Un agente se encargaba de mantenerlos a distancia.
Joe vio que los agentes conducían a un hombre con vaqueros blancos y el torso desnudo hacia uno de los coches patrulla. Llevaba las manos esposadas a la espalda. Abrieron la puerta de atrás y un agente le puso la mano sobre la cabeza en un gesto de extraña amabilidad para evitar que se golpease con el techo al entrar. Algunos peones se bajaron de la trasera de la camioneta, pero Joe les pidió que volvieran a subir, que iban con el tiempo muy justo. Encendió un cigarrillo y divisó un resplandor rojo moviéndose entre los pinos situados tras ellos. Se giró y vio que se acercaba una ambulancia con la sirena apagada, sin prisa. Algún muerto, ninguna urgencia, sería eso. Entonces distinguió el pie. Solo uno, torcido y con los dedos hacia arriba, asomando por el lado izquierdo de uno de los coches patrulla. Un pie negro con la planta pálida inmóvil sobre el asfalto. De no haber ido tan apurado, se habría bajado a indagar. Pero la ambulancia ya se había detenido en el solar y los sanitarios estaban descargando la camilla. La llevaron rodando hasta el cadáver, dos hombres con batas blancas. Se agacharon y el pie desapareció.
–Ya estamos –dijo el joven a su lado.
Había otro joven con él.
–¿Tú eres Junior?
Dientes blancos resplandeciendo en la noche agonizante.
–El mismo. ¿Me dejas que me eche un pitillo, Joe?
Joe cogió un paquete del salpicadero y lo sacudió para ofrecerle uno.
–Joder, Junior. Pensé que lo mismo eras tú el que estaba ahí tirado. ¿Qué ha pasado?
Se lo encendió y Junior se quedó un momento callado. Fumó, bostezó y se rascó el mentón con los dedos que sostenían el cigarrillo.
–Bah, Noony, que volvió a emborracharse y a soltar las mierdas de siempre. Según mamá, le disparó el hijo de Bobby.
–Vienes delante conmigo, Junior. Vamos, Shorty. Tenemos que salir zumbando.
Puso la palanca en marcha atrás y esperó a que Junior diese la vuelta. Una vez dentro, fue incapaz de trabar la puerta.
–Cierra con fuerza –dijo Joe–. ¿Están todos dentro?
–Creo que sí. Tú dale. Me has sacado de la cama –dijo Junior.
Sin más dilación, retrocedió para dar media vuelta y cambió a primera. Salió disparado, pero las marchas se le bloquearon en cuanto trató de meter segunda. Pisó a fondo el embrague y volvió a intentarlo. Al final lo logró, pero las válvulas no dejaron de quejarse hasta que coronaron a duras penas la pendiente.
–Tengo que comprarme una camioneta nueva –dijo.
El joven negro que iba a su lado se rio como una cría.
–¿Dónde está tu gorra, Junior?
–Salí corriendo y me la dejé. Shorty me dijo que si no me daba prisa me ibas a dejar tirado.
–Joder, llegamos tarde. Se hará de día antes de que lleguemos. Porque algunos querréis parar en la tienda, claro.
–Yo tengo que pillarme algo de comer –dijo–. ¿Cuánto te darían por esta antigualla si te comprases una nueva?
–No es ninguna antigualla. Lo que pasa es que le fallan algunas cosillas.
Se detuvieron en el semáforo en rojo y esperaron a que se pusiera en verde. Otro coche patrulla subió la colina y giró con las luces rotativas parpadeando. Joe metió primera y volvió a salir disparado, se peleó con la palanca de cambios y metió tercera. La camioneta petardeó, dio un bandazo violento y se caló. Accionó la llave de contacto y las luces flaquearon hasta que decidió apagarlas.
–Me cago en la puta –dijo.
Por fin arrancó y pisó a fondo en primera hasta ponerse casi a cuarenta por hora y subir de marcha. El motor emitió un sonoro quejido, pero siguió funcionando.
–La conexión está cabrona –dijo Junior.
–A ver si le podemos echar un ojo durante el almuerzo.
–Vale.
Giraron en el cruce y tomaron la carretera que salía del pueblo. Las tiendas estaban empezando a abrir.
–¿Entonces, dices que te he sacado de la cama?
–Sí, señor. Anoche salí con Dooley y los demás. Ni me acuerdo a qué hora llegamos. Era tarde.
–Me imagino que estuvisteis dándole al bourbon.
–Hostia puta. Al bourbon y a la cerveza, a las dos cosas. Gané algo de pasta, pero luego me emborraché y la perdí.
Joe contemplaba la mañana que iba abriéndose paso. A toda velocidad.
–Mierda –dijo–. Tenemos que darnos prisa. No vais a aguantar con la que está cayendo. Hoy, mínimo, llegamos a los treinta y cinco grados.
–¿Traes hielo?
Comenzó a rozar el freno, pero luego meneó la cabeza y hundió el pie en el acelerador.
–Me cago en la puta de oros, no. Y ya no tenemos tiempo para dar la vuelta. Seguramente quede algo en la nevera. Y puede que Freddy tenga. Si es así, se lo compramos.
–¿Te puedo gorronear otro cigarrillo?
–En el salpicadero tienes un paquete, hijo. Voy a tener que empezar a descontar el tabaco y la cerveza de vuestros sueldos. La otra noche, cuando acabamos, entré en la camioneta y solo quedaba una cerveza en la nevera. Y mira que compro, cabrones, pero es que no tenéis fondo.
–Unas cervecitas fresquitas al salir del trabajo, no hay nada mejor en el mundo –dijo Junior.
–Nos ha jodido, sobre todo si te salen gratis.
Rodaron en silencio durante unos cuantos kilómetros, los árboles oscuros desfilaban a ambos lados y empezaron a aparecer luces en las casas que bordeaban la carretera. De vez en cuando tenían que sortear una zarigüeya aplastada.
–¿Y dices que al que han disparado es a Noony? ¿Ese no ha trabajado para mí? ¿Uno bajito?
–No. Ese es su hermano. Duwight. Noony es el que no ha parado de tener problemas con la ley. Creo que estuvo cerca de tres años en prisión.
–¿En serio? ¿Y eso cuándo?
–Ni idea. Ya lleva fuera tres o cuatro años.
–No sé si será al que conocí en su día. ¿Qué hizo para acabar entre rejas?
–Creo que rajó a alguien. Llegó un momento en que casi vivía en la cárcel. Ahora está en libertad condicional.
–¿Ah, sí?
–Bueno, estaba. Ahora el hijoputa está muerto.
Joe cogió el último cigarrillo, hizo un gurruño con el paquete y lo tiró por la ventanilla. Se inclinó sobre el volante, abrazándolo con los dos brazos mientras la vieja camioneta ganaba velocidad. Alcanzó a escuchar los débiles gemidos procedentes de la parte de atrás y sonrió.
–Voy demasiado rápido para esos –dijo–. ¿Y cómo es que ese chico le disparó? ¿Qué pasó? ¿Le estuvo tocando las pelotas o qué?
–Me imagino. Bueno, me consta. Ese, si no anda tocándole las pelotas a alguien, no se queda tranquilo. Una vez casi le abro la cabeza con un altavoz.
–Anda ya.
–Ya te digo. Se presentó un día en casa de mi madre diciendo que le debía dinero. Yo le dije que más le valía sacar el culo de mi casa y que allí nadie le debía una mierda. Le dije que si quería dinero que saliera a la calle a ganárselo, como todo hijo de vecino.
–Y entonces lo descalabraste.
–Le hice un boquete que te cagas. Mamá dice que le dispararon a eso de las tres. Estuvo ahí tirado hasta que lo encontraron los basureros.
–¿No te acuerdas de a qué hora llegasteis?
–No. Era tarde.
–¿Y no estaba ya ahí tirado?
–No creo. Puede que sí.
La rejilla de ventilación chirrió cuando Joe la abrió un poco para sacudir dentro la ceniza del cigarrillo.
–Bueno, pues te advierto una cosa –dijo–. La gente que anda buscando problemas suele acabar encontrándolos y, por lo general, más de los que quisiera.
Junior asintió y cruzó las piernas.
–Tienes razón –dijo–. Más razón que un santo.
Al llegar a Dogtown se bajaron de la parte de atrás como una manada de sabuesos y entraron en la tienda sin dejar de hablar ni de reírse, abriendo y cerrando las puertas de las cámaras frigoríficas para sacar leche, Coca-Colas y zumo de naranja. Joe vio cómo pululaban por la tienda mientras echaba gasolina. Los coches circulaban con las luces encendidas, transportando a la gente que fichaba en las fábricas a las siete. Él lo hizo en su día y se alegraba de haberlo dejado. Cortó el surtidor, colgó la boquilla y consultó su reloj al entrar.
–Daos prisa, venga –dijo.
Estaban comprando Moon Pies, galletas saladas, sardinas y botes de salchichas de Viena. En el mostrador, Freddy lo miró con una sonrisa asqueada mientras los hombres se alineaban frente a él con sus respectivas compras. Freddy iba apuntándoles cada día todo, comida, bebida y tabaco, y le pagaban los viernes, cuando Joe los acercaba. Guardaba los recibos en unos cuadernitos que tenía debajo del mostrador.
–¿Qué hay, Joe? –dijo. Dejó de anotar, suspiró hondo y soltó el bolígrafo–. ¿Te apetece un café?
–Ya voy yo.
Cogió un vaso de poliestireno y lo llenó hasta arriba, luego vertió un montón de azúcar y lo removió a conciencia.
–Muy bien, veamos –dijo Freddy. Examinó a Shorty con atención–. Tú eres Hilliard, ¿no?
–Shorty –dijo Shorty, y señaló a otro hombre–. Hilliard es ese.
Freddy sacudió la cabeza y miró la compra de Shorty.
–Vais a tener que empezar a poneros etiquetas con vuestros nombres. No hay día que no os confunda.
–Lo que van a tener que hacer es darse prisa –dijo Joe–. Ya son casi las seis y media. ¿Jimmy no trabaja hoy?
–A ver –dijo Freddy–. A ti ya te tengo. ¿Quién es el siguiente? ¿Quieres una bolsa para meter todo eso?
–Sí, señor. Si es tan amable.
Cogió una bolsa pequeña y empezó a meter las cosas dentro.
–Se ha ido a pescar –dijo–. Estoy a un tris de despedir a ese caradura.
–Me contó que ya lo habías despedido tres veces.
–Pero esta vez va en serio, como no empiece a ayudarme un poco, lo despido para siempre.
–¿Adónde han ido? ¿A Sardis?
–No. Yo qué sé. A cualquier condenado riachuelo. Con el lumbreras de Icky. Lo más seguro es que lleguen borrachos, sin dinero ni peces, me apostaría lo que fuera.
–¿Vas a mirar lo del hielo? –preguntó Junior.
Joe dejó el café sobre el mostrador.
–Claro. Oye, Freddy, ¿tendrías hielo?
–No lo sé. Ayer no hubo reparto, pero mira a ver en la cámara. Puede que algo quede.
–Ya lo has oído, Junior. –Volvió a consultar el reloj–. Vais a tener que espabilaros. Ya es casi de día.
–Aquí quedan dos bolsas –dijo Junior.
–Bueno, pues cógelas y mételas en la nevera. Y ya que estás, mete también más agua.
Recuperó su café y esperó dando sorbos hasta que el último peón salió por la puerta con su bolsita. Entonces volvió a dejar el vaso sobre el mostrador y aguardó a que el tendero abriera la caja registradora. Freddy levantó la vista del dinero y se dirigió a Joe, parecía contrariado.
–Te corre mucha prisa, ¿verdad?
–¿Qué pasa? ¿No lo tienes?
–Oh, sí, sí que lo tengo. Aquí mismo, ya ves. Pero es que hoy me viene el de la gasolina. Y como no compre ya puedo ir pensando en echar el cierre.
–¿Cuándo aprenderás a no apostarte lo que no tienes, Freddy?
–Nunca pensé que Duran le ganaría.
–Eso dijiste.
–¿Podría darte la mitad esta semana y el resto la próxima? Es que ella va a darse cuenta si no.
Joe dedicó unos segundos a pensar en los ganadores y en los perdedores, en los grandes apostadores y en los que aspiraban a serlo.
–Va, está bien. Dame lo que sea –dijo al final.
Freddy echó mano a la caja rápidamente, sacó trescientos dólares y se los entregó, meneando la cabeza con alivio.
–No sabes cuánto te lo agradezco, Joe. El negocio no ha ido muy bien últimamente.
–Pues no lo parece –dijo Joe.
Estaban intentando acabar un tramo de cincuenta hectáreas cerca de Toccopola en el que llevaban trabajando ocho días. Había empezado con una cuadrilla de once, pero despidió a dos y uno renunció al segundo día. Detuvo la camioneta en un camino abierto con buldócer bosque adentro, un tajo de tierra roja en lo más alto de los verdes cerros madereros. Se sentó en el portón trasero con la lima en la mano mientras Shorty y Dooley sostenían las sierras sobre su pierna para que las fuera afilando; las brillantes limaduras se le fueron acumulando en un pliegue de los vaqueros. Cuando tuvo cinco listas, le ordenó a Junior que pusiera a la cuadrilla en marcha. Shorty se había subido a la parte de atrás de la camioneta para lidiar con el bidón de veneno de ciento veinte litros y volcarlo, y ahora, con ayuda de Dooley, estaba llenando las garrafas de leche con el espeso fluido marrón.
Joe alzó la cabeza y dirigió la mirada hacia los lejanos árboles moribundos que habían inyectado tres días antes. Era como si se hubiese desatado una plaga sobre el verde esmeralda del bosque y ahora intentase llegar hasta ellos.
–De momento no necesitáis agua –dijo–. Id a donde lo dejamos ayer y empezad antes de que apriete el calor.
–No va a llover, ¿verdad? –dijo uno de ellos esperanzado.
Joe miró al cielo gris y encapotado. Se oía el rumor de los truenos en la distancia.
–No va a llover –dijo–. Al menos hasta la hora del almuerzo.
Terminó con la última sierra y trató de apurar a sus hombres todo lo posible al tiempo que ellos trataban de retrasar al máximo el momento de ponerse a trabajar rellenando las pistolas y cebando los tubos.
–Muy bien, a por ello –dijo–. Ya os habéis tocado bastante los huevos. Mañana esto tiene que estar finiquitado, aunque nos lleve todo el día.
El hombre a cargo del agua y el veneno cogió una garrafa de cada cosa y se encaminó pendiente abajo tras la cuadrilla para ponerse manos a la obra. Joe se subió a la cabina, sacó el bourbon de debajo del asiento y abrió una Coca-Cola caliente. Encendió un cigarrillo y tosió varias veces, sin prisa, luego carraspeó, se aclaró la garganta y, finalmente, soltó un escupitajo y se limpió la boca. Dio un par de tragos y tapó la botella. Se estaba comenzando a levantar un poco de viento. Débiles relámpagos arponeaban la tierra a varios kilómetros. Se tumbó en el asiento corrido con la gorra sobre los ojos y los pies asomando por la puerta. En cuestión de minutos se quedó dormido.
Se despertó al sentir unas gotitas en la cara. Abrió los ojos y vio el techo de la cabina. Se le había caído la gorra y el agua se deslizaba por el interior de la puerta hasta caerle encima. Tenía los pies mojados. El parabrisas estaba empañado por la lluvia y apenas alcanzaba a distinguir unas formas verdosas y desvaídas. Eran las nueve y diez. Se puso la gorra y se dejó escurrir por la puerta abierta, hundiendo los pies en el barro que ya se estaba formando. El nuevo terreno era blando y había aparcado al pie de una pendiente, así que volvió a meterse en la camioneta, la puso en marcha y retrocedió patinando y coleando por el fango rojo hasta que pudo maniobrar para dar la vuelta y dejarla orientada hacia el lado contrario. Acto seguido, se apeó y se adentró en el bosque en busca de la cuadrilla.
Era una lluvia fina, apenas una bruma que empalidecía todo lo que se alcanzaba a ver hasta convertirlo en una tenue penumbra gris. Los bosques verdes, las colinas rojas muertas. Tuvo que hacer equilibrios al bajar al valle, agarrándose a los arbolitos en las zonas más empinadas y manejándose como un anciano, con los miles de cigarrillos consumidos a lo largo de su vida resollándole en el pecho.
Al pie de la colina discurría un pequeño riachuelo lleno de piedras, zarzamoras y pequeños juncos, lo saltó de una zancada, aterrizó pesadamente sobre el follaje húmedo de la otra orilla y se puso a buscar hasta que dio con una cinta de plástico rosa atada a un árbol. Rodeó el tronco, localizó los cortes frescos en la madera viva y se quedó un rato mirándolos. Si la lluvia los obligaba a abandonar, no conseguirían terminar aquel tramo para el día siguiente. Sabía que ellos querrían retirarse, aunque la lluvia no fuera a hacerles ningún daño. Observó el cielo, plomizo y cargado de nubes. No iba a despejar. Tenía toda la pinta de que iba a quedarse así todo el día. Se refugió bajo un árbol imponente y encendió un cigarrillo, se acuclilló, empezó a fumar y el humo formó ante sus ojos una pequeña nube errática. Daba la impresión de que la atmósfera se había espesado.
Cogió un palito y se puso a partirlo en trocitos distraídamente, mirando el bosque por debajo de la visera de la gorra. En el momento en que la lluvia comenzó a arreciar, tomó una decisión. Se levantó y se dirigió de vuelta a la camioneta, cruzó de nuevo el riachuelo, se agachó para atravesar la maleza, una zarza le arrebató la gorra, la recogió del suelo y le quitó el barro a sacudidas antes de volver a encasquetársela concienzudamente en la cabeza.
Se apoyó en el claxon durante dos minutos seguidos, hasta asegurarse de que lo hubiesen oído. Les dio diez minutos más antes de volver a tocarlo para que se orientasen y pudieran atajar dirigiéndose directamente hacia él. Tardaron casi veinte minutos en aparecer. Llegaron en tropel, entre risas, empapados, con la ropa pegada a la piel y enormes chanclos de barro rojo cubriéndoles el calzado. Patearon y golpearon las botas contra los neumáticos y el parachoques, se las rasparon con palos.
–Salgamos de aquí antes de que la cosa se ponga peor –dijo–. Ahora mismo este camino resbala como su puta madre.
Cargaron el equipo y se acomodaron en la parte trasera. Estaban contentos y se reían, podían arreglárselas con la paga de dos horas. Oyó que alguien le gritaba algo justo cuando puso el motor en marcha, entonces Shorty se acercó a la cabina a toda prisa, chapoteando en el barro como un monigote y con una sonrisa de oreja a oreja.
–Pásanos nuestras cosas –dijo.
Las bolsas estaban apiladas a su lado en el asiento y se las pasó por la ventanilla. Shorty volvió a la parte trasera con las bolsas amontonadas en los brazos. La lluvia caía ahora con fuerza y los limpiaparabrisas batían verdaderos chorros de agua en el momento en que Joe soltó el embrague y notó que los neumáticos intentaban rodar en la arcilla. El suelo rojo se desangraba, ya se habían formado pequeños torrentes de fango que devoraban las laderas y desembocaban en el camino. Misiles de lodo bombardeaban los guardabarros con detonaciones sordas. Tuvo que mantenerse en primera, no quería arriesgarse y que le fallase la segunda al subir la pendiente. La camioneta patinó, estuvo a punto de quedarse atascada y poco le faltó para hacer un trompo, pero Joe manejó el volante con pericia y, finalmente, lograron superar la cima sin contratiempos y rodaron tranquilamente hacia la carretera. Otra jornada perdida.
Cuando pudo apañárselas con una sola mano al volante, sacó la botella de debajo del asiento y se la colocó entre las piernas. La destapó y buscó una Coca-Cola por la cabina. Empezó a llover con más intensidad.
A las diez y media ya los había dejado a todos en sus casas y a las doce ya estaba de vuelta en la suya. El perro le dio la bienvenida, se quedó mirándolo desde debajo de los peldaños, su ancha cabeza blanca abultada por masas de tejido cicatricial y unos apacibles ojos amarillos con una expresión de melancolía extrañamente humana. Habló con el perro y entró en la casa con dos bolsas. La casa ahora se sentía vacía, siempre. Sonora y hueca. Se fijó en el barro que estaba dejando sobre la alfombra y se sentó en el suelo junto a la puerta, se desanudó las botas y las dejó al lado de la nevera. En una bolsa llevaba un paquete de salchichas, unos bollos, una docena de huevos y dos cartones de seis cervezas Bud; lo metió todo en la nevera. Se sirvió un poco de Coca-Cola en un vaso, añadió tres cubitos de hielo y lo rellenó con bourbon, luego fue a sentarse a la mesa con un lápiz y un papel para hacer cuentas. Días y horas en los que vislumbraba beneficios. Incluso con mal tiempo estaba ganando más de doscientos dólares al día. Calculó lo que tendría que pagarles a sus hombres si no trabajaban al día siguiente y lo fue anotando en columnas individuales, calculó los pagos de la Seguridad Social, lo restó, apuntó los nombres y las cantidades que debía a cada uno y listo.
Quedaba un poco de mezcla aguada en el fondo del vaso, agitó los cubitos de hielo casi fundidos y se la bebió de un trago. La lluvia caía a plomo sobre el tejado y pensó en el perro embarrado, estaría tratando de encontrar un lugar seco en medio de aquel repentino mundo acuático. Se levantó, abrió la puerta trasera y miró hacia el cobertizo. El perro alzó la cabeza y lo miró de manera solemne desde su lecho de edredones podridos. Tras un leve gemido volvió a posar la cabeza sobre las patas delanteras, miró los árboles chorreantes y la hierba aplastada, parpadeó un par de veces y cerró los ojos.
Joe cerró la puerta y pensó en ponerse otra copa, pero al final fue al salón, encendió el televisor y se sentó en el sofá. Alguien estaba dando la información agrícola. Se levantó y cambió de canal. Noticias y el tiempo. Todavía no habían empezado los culebrones. Recogió la colcha rosa que había en el suelo, se envolvió en ella como si fuera una mortaja y se tumbó de lado a ver las noticias. Al cabo de un rato, se puso boca arriba y acomodó la cabeza en la almohada que siempre estaba ahí. Cerró los ojos y se impregnó de la quietud que reinaba en la casa, con las manos cruzadas sobre el pecho, igual que en un ataúd, pero con los dedos de los pies asomando por el borde de la colcha. Pensó en ella y en lo que le había dicho esa misma mañana.
Ahora estaba en la ventanilla, lo cual le venía de perlas porque así podía entrar como cualquier ciudadano y hablar con ella siempre que no se explayara demasiado. Se situó al final de la cola y esperó viéndola tratar con otras personas, observando su sonrisa. Siempre que volvía a verla tenía mejor aspecto, como si el hecho de haberle dejado la embelleciera.
La cola iba avanzando lentamente y él no sabía qué podría comprar esta vez. Sellos y más sellos, en casa ya tenía un cajón lleno. Por fin se plantó ante ella esbozando una sonrisa y tratando de disimular el pestazo a bourbon de su aliento.
–Hoy se te ve estupenda –dijo Joe–. Ya veo que no paras.
Ella no apartó la mirada de los resguardos que tenía delante y se puso a trastear con todo lo que había encima del mostrador. Levantó la vista. El dolor estaba tan profundamente marcado en aquellos ojos que casi llegaba a percibirse como un color, el color de un viejo amor frustrado, una especie de alegre tristeza por tenerlo de nuevo cerca.
–Hola, Joe.
Lo dijo sin sonreír, aquella chica delgada de pelo castaño y piel de india que había parido a sus hijos.
–¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? –dijo él.
–Muy bien. ¿Y tú?
Estaba decidida a no sonreír, lo único que hizo fue entrelazar sus pequeñas manos sobre el mostrador de mármol. Llevaba las uñas pintadas de rojo sangre. Él se fijó en ellas, luego la miró a los ojos.
–Yo bien. Hoy nos ha llovido y al final he tenido que llevar a todos de vuelta a casa. ¿A qué hora sales para comer?
–Hoy ni idea.
Desvió los ojos incómoda, pero enseguida volvió a fijarlos en él.
–Jean se ha puesto mala y Sheila está a punto de parir. Así que a saber cuándo puedo salir.
Joe tosió. Se llevó la mano al bolsillo del tabaco, pero enseguida se contuvo.
–Se me ocurrió pasarme por aquí a ver si querías salir a comer algo. Pensé que lo mismo te apetecería ir al Beacon o yo qué sé, a donde sea.
–No creo que haya ninguna necesidad de seguir con esto. ¿No te parece?
–Venga, no tiene nada de malo. Solo quiero invitarte a comer.
Ella cogió el lápiz que tenía en la oreja y abrió el cajón que le quedaba a la altura de la cintura. Pero nada más abrirlo volvió a cerrarlo y dejó el lápiz sobre el mostrador.
–No voy a salir contigo si eso es lo que pretendes.
–Nada más lejos de mi intención. ¿Por qué insistes en tratarme así?
–¿Así cómo?
–Te niegas a hablar conmigo. No quieres ni verme.
–Mira, Joe, no es el momento ni el lugar para discutir. No vas a entrar aquí como hiciste la última vez. El señor Harper llamará a la policía como se te ocurra volver a montar la que montaste. –Se inclinó hacia él y bajó la voz–: ¿Cómo te piensas que me hizo sentir? Lo vio todo el mundo. Es un buen trabajo y quiero conservarlo, a ver si te entra en la cabeza.
–Lo sé. Y no puedo estar más orgulloso de ti.
–Pues entonces déjame trabajar tranquila.
Joe alzó levemente las manos.
–Joder, tampoco es para ponerse así. Solo quería verte un ratito.
–Me parece muy bien, pero este no es lugar para venir a verme, ni un ratito ni un ratazo. Estoy currando.
–¿Y entonces dónde se te puede ver?
–No lo sé. ¿Vas a comprar algo o no?
–Sí. Dame sellos, anda. Un pliego.
Ella meneó la cabeza y deslizó la mano debajo del mostrador.
–Gastas más sellos que nadie que yo conozca.
–Es que me he hecho unos cuantos amigos por correspondencia –dijo él.
Ella puso los ojos en blanco y sonrió un poco.
–Sí, seguro.
Joe sacó la cartera.
–¿Qué cuestan?
–Dos cincuenta el de diez, cinco el de veinte.
–Dame el de veinte. ¿Necesitas pasta?
–No.
–Puedo dejarte algo si te hace falta.
–Me va bien. La semana pasada me ascendieron y conseguí un aumento.
–No me digas
–Sí te digo.
–¿Sales con alguien?
–No es asunto tuyo. Y si lo estuviera haciendo no te lo diría. Aquí tienes.
Dejó el pliego sobre el mostrador. Joe le dio un billete de cinco.
–Déjame que te dé algo de pasta –dijo.
Tenía tres billetes de cincuenta doblados entre los dedos. Ella echó un vistazo a su alrededor para comprobar si alguien miraba.
–No pienso aceptarlo, estaría bueno, para que luego vayas por ahí creyéndote que te debo algo.
–No me debes nada, Charlotte. Y prefiero que lo tengas tú. Yo me lo fundo enseguida. ¿De verdad que no quieres salir a comer?
Había dejado el dinero en el mostrador. Apartó las manos, sacó un cigarrillo, lo encendió, giró la cabeza y tosió.
–Ahora mismo no puedo –dijo ella.
Alguien se había puesto detrás de Joe en la cola. Una anciana sonriente que rebuscaba en su bolso sacudiendo la cabeza.
–Me he estado portando bastante bien –dijo Joe–. Hace dos semanas que no salgo.
–Eso está muy bien, Joe. Pero ahora puedes hacer lo que te salga de las narices.
–Lo único que quiero es verte.
–Mira, tengo que trabajar. Llévate el dinero –dijo ella, y arrastró los billetes hacia él.
–Hasta luego –dijo Joe.
Se dio media vuelta y se marchó.
En el sofá, giró la cabeza y miró las cosas que sucedían en la pantalla del televisor sin verlas, oyó lo que decían los actores sin escucharlos. Eran como sueños, reales sin serlo. Cerró los ojos y todo se desvaneció.
Accedieron por un umbral carcomido, dando pasos precavidos sobre los tablones secos y polvorientos, sus voces resonaban con fuerza entre las ruinas silenciosas. El suelo estaba maravillosamente alfombrado de enredaderas, gruesas plantas trepadoras de tallos rojos y hojas verdes que brotaban enmarañadas entre las rendijas. Un vetusto triciclo reposaba ante las difuntas cenizas de una chimenea cuyos viejos y toscos ladrillos, mal espaciados y con el mortero de fabricación casera desconchado fragmento a fragmento, parecían sostenerse únicamente por los nidos de las avispas alfareras que se alineaban por dentro.
–Mirad eso –dijo la mujer, señalando el triciclo–. Imaginaos los años que tiene.
En lo alto, en la bóveda que formaban las vigas, un búho basculó la cabeza hacia abajo como si fuera una pieza montada sobre rodamientos engrasados para ver mejor a los invasores, acto seguido desplegó sus pequeñas alas marrones, planeó sin ruido a través del aguilón y salió a la luminosidad primaveral.
Recorrieron la casa con el zumbido de las avispas rojas por encima de sus cabezas, hasta llegar a la habitación del fondo, donde había un nido de cerca de quince centímetros anclado a la viga más alta, una masa suspendida y vibrante de cuerpos opacos y alas negras que se arrastraban como larvas. Retrocedieron hasta la habitación principal, en silencio, con cuidado.
–Hace mucho que aquí no vive nadie –dijo el chico.
Extendió el brazo y empujó el triciclo, que rodó rígidamente por el suelo con los pedales girando y, quizá, evocando los pies de un niño muerto hacía mucho tiempo. Luego se plantó ante una ventana sin cristales, palpó la ensambladura de dos troncos entre los que apenas pasaría un folio y se maravilló de lo que habría costado levantar y encajar con tanta precisión aquellos maderos talados de treinta centímetros de grosor.
–Tendremos que poner algo en las ventanas –dijo el viejo–. Y habrá que deshacerse de todas estas enredaderas.
–Más vale que primero derribemos el nido de avispas –dijo la mujer.
Las dos niñas se habían instalado en un rincón apartado con sus bolsas. Observaban a su padre con hosca testarudez.
–Esta casa vieja es horrible –dijo la mayor.
Se llamaba Fay; la pequeña, Dorothy.
–Es mejor que una cloaca –dijo Wade.
El viejo se detuvo ante una caja fuerte de madera con el barniz desgastado y ampollado tras haber sobrevivido a un incendio en algún otro hogar. Al abrir una de las portezuelas, los goznes protestaron con un débil bostezo. Las baldas polvorientas estaban llenas de caparazones de insectos, cagarrutas de ratones y pequeños frascos de colores con los tapones oxidados.
El chico seguía fascinado con los troncos. Tocaba las superficies cortadas a hachazos, palpaba el barro seco que se agrietaba en las rendijas. Pensaba que le habría gustado vivir en los tiempos en que los hombres construían esas casas.
–Mulas –dijo–. Apuesto a que esa gente trabajaba con mulas.
El viejo estaba sacando los frascos de la caja fuerte, los había pequeños y azules y altos y verdes, de un extraño cristal ondulado y defectuoso con burbujas de aire atrapadas.
–Estos frascos viejos puede que valgan un dinero –dijo.
Había una pequeña habitación adosada al lateral de la casa. Las vigas del techo se encontraban a tan solo un metro ochenta del suelo cubierto de hojarasca, trozos amarillentos y quebradizos de papel de periódico y restos de telas podridas y descoloridas. El chico escarbó entre los desperdicios con la punta del pie, minucioso. Miró a sus padres. Estaban examinando los frascos y discutiendo en voz baja sobre ellos. Siguió apartando las ramitas y el polvo del suelo con el zapato. El moho acumulado desde tiempos inmemoriales. Se agachó y recogió un cartucho de escopeta reblandecido y verdoso. Al tocar el extremo ondulado e hinchado, el papel desteñido se le descascaró entre los dedos. Estaba lleno de pequeños perdigones grises, ya casi blancos. Lo volcó y provocó una lluvia de plomo apenas audible sobre sus zapatos. En la otra habitación murmuraban, hablaban. No había más muebles que la caja fuerte, ni siquiera una silla. Se asomó a la ventana y vio un pequeño cobertizo desmoronado y cercado por la hojarasca, construido con tablones verdes y tejas de madera cancerosa. Vio también un retrete exterior abatido. Y, un poco más allá, la muralla de pinos que recogía ya el calor inminente del día. Paseó la mirada por la habitación. Quienquiera que hubiese vivido allí, hacía años que se había largado. Volvió a la parte delantera y se reunió con sus padres.
–Podéis empezar a quitar los hierbajos –dijo su padre.
Gary se agachó sin pensárselo y comenzó a arrancarlos a puñados y a arrojarlos por la ventana.
–Ojalá tuviera una escoba –dijo su madre.
–¿Qué vamos a hacer para el agua? –preguntó Fay–. No hay agua.
–Me imagino que habrá un arroyo por aquí cerca, será cuestión de buscarlo –dijo Wade–. ¿Por qué no levantas un poco el culo y vas a ver si lo encuentras?
–¿Y por qué no vas tú?
El chico dejó lo que estaba haciendo y miró a su hermana. El viejo estaba de pie junto a ella, la mujer se acababa de girar y los observaba. La chica se incorporó poco a poco.
–Aquí no hay ni baño. Míralo. Está lleno de nidos de avispas y las malas hierbas atraviesan el suelo. Ni siquiera sabes de quién es.