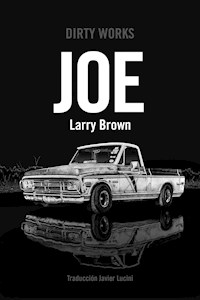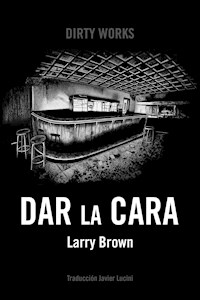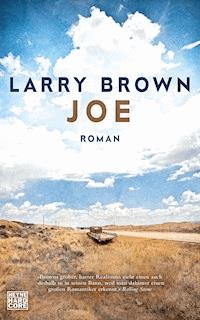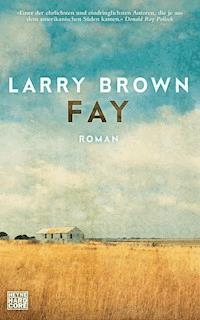Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
El 6 de enero de 1990, tras dieciséis años de servicio, Larry Brown dejó el Cuerpo de Bomberos de Oxford, Mississippi, para intentar vivir de la literatura. Sobre el fuego es la crónica de aquellos años. El testimonio de un hombre enfrentado día a día a la muerte que empieza a sentir el deseo abrasador de escribir sobre la vida. En sus páginas se suceden los incendios desconcertantes y los accidentes de tráfico. Hay sangre y llamas. Valor y camaradería. Pero también hay barbacoas y discusiones familiares, paseos por la casa de Faulkner, empleos adicionales, bares, facturas por pagar, jornadas de caza y pesca más o menos memorables, niños que alimentar y batallas sin tregua con arañas, ratones, coyotes, conejos, suegras y garrapatas. Dwight Warner, editor y crítico del New York Times, afirma que esta obra tendría que incorporar una advertencia: Sobre el fuego hará que quieras volver a fumar. Hará que quieras beber cerveza (muchas cervezas) mientras conduces tranquilamente por carreteras secundarias, contemplando el horizonte bajo la última luz de la tarde, escuchando a Otis Redding, a ZZ Top o a Leonard Cohen. Es un libro sucio y divertido. «Uno de los mejores libros que conozco sobre las recompensas y las frustraciones de la clase trabajadora estadounidense». «Larry Brown ha estampado un nuevo tatuaje en el enorme brazo derecho de la literatura sureña.» The Washington Post «Claro, sencillo, contundente y escandalosamente divertido.» Time «Larry Brown jamás se muestra romántico con el peligro. En este libro recorre su vida con la misma meticulosa atención con la que Thoreau meditaba por los bosques que rodeaban la laguna de Walden.» The New York Times Book Review «Poderosa e intensa. Un testimonio sobre la familia, el coraje y el trabajo duro. Una notable adición a la literatura obrera. Puede que no sea el primer libro escrito por un bombero, pero es uno de los mejores.» Kirkus Review «En los asuntos del corazón, Larry Brown siempre nos conduce hasta el núcleo abrasador y nos trae de vuelta –en ocasiones un poco escaldados y chamuscados–, pero de vuelta al mundo respirable, vivos y alterados para siempre.» Ron Rash «Si este libro fuese un restaurante, iría a comer todos los días.» Dwight Warner, The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARRY BROWN nació en 1951 en Yocona, Mississippi, cerca de Oxford, en pleno condado de Yoknapatawpha, territorio de los indios chickasaw, bajo la sombra cansina e insorteable de William Faulkner. Antes de entrar a formar parte del cuerpo de bomberos, sirvió un par de años en los marines y se ganó la vida como pintor, limpiador de alfombras, leñador y carpintero. En 1990 decidió dedicarse por entero a la literatura. Para entonces ya había escrito alrededor de cien relatos, cinco novelas y una obra de teatro que, en su mayor parte, acabaron en el cubo de la basura. Su obra, galardonada con numerosos premios, es un fiel reflejo del Sur profundo. Un crisol de vidas solitarias caracterizadas por el alcoholismo, la pobreza y la desesperación. Falleció a causa de un ataque al corazón en noviembre de 2004. Bebía, pescaba y odiaba las ciudades. Nunca consiguió un bestseller. No obstante, Harry Crews lo tuvo claro desde el principio (nosotros también): «Escriba lo que escriba, lo leeré».
SOBRE EL FUEGO
SOBRE EL FUEGO
Larry Brown
Traducción Javier Lucini
Título original:
On Fire
Algonguin Books of Chapel Hill, 1994
Primera edición Dirty Works: Noviembre 2019
© Larry Brown, 1993
© 2019 de la traducción: Javier Lucini
© de esta edición: Dirty Works S.L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Javier Lucini (en la línea de riego estuvieron en todo momento Tomás Cobos y Alana Portero, bajo la atenta supervisión de David Portero, miembro del Parque nº8 del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Vallecas. Equipazo).
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación y correcciones: Marga Suárez
ISBN: 978-84-19288-19-6
Producción del ePub: booqlab
Este libro es para Sam: amigo fiel, leal compañero
Yo no conocía bien a Larry Brown. Coincidimos solo en un par de ocasiones, la primera en un festival de escritores, en Georgia, donde estuvimos varias horas, mano a mano, invitándonos a cervezas. No me acuerdo mucho de lo que hablamos –la cerveza pudo tener algo que ver en esta amnesia–, aunque sí recuerdo haber conversado de pesca y música. Sé que le dije que su obra había sido crucial para dar con mi voz y mis historias, una influencia que jamás ha menguado. Pero hay algo que recuerdo como si hubiese ocurrido ayer: Larry (y arriesgo este exceso de familiaridad por encima de la pretenciosidad académica) me contó que acababa de retirarse del Cuerpo de Bomberos. Cuando comenzó a hablar de la primera vez que oyó una alarma de incendios y fue consciente de que ya no iba a salir en estampida junto a aquellos hombres que habían llegado a convertirse en sus hermanos, detecté en su voz una evidente melancolía.
La reimpresión de Sobre el fuego es motivo de celebración. Aunque el libro no estuviese técnicamente agotado, era bastante difícil de encontrar. Yo cometí la imprudencia de prestar el ejemplar que tenía y ahora lo único que me queda son unas galeradas que encontré hace unos años en una librería de segunda mano. La reimpresión aportará nuevos lectores, pero a quienes admiramos el libro hace años, su renovada disponibilidad nos brindará la posibilidad de releerlo y de plantearnos la pregunta que siempre se hace el lector cuando vuelve a leer un libro después de mucho tiempo: ¿es tan bueno como lo recordaba?
Para mí, Sobre el fuego es aún mejor, en parte porque ahora sé más acerca del oficio de escritor que hace veinte años. Lo que más me impresiona es la unión perfecta que hay entre tema, tono y voz. Su anterior obra, Joe, había revelado a un Larry capaz de escribir con la elocuencia poética que cabría esperar de un autor nacido en el mismo condado de William Faulkner, pero para escribir Sobre el fuego sospecho que lo que Larry aprendió de Ernest Hemingway, un escritor al que admiraba, fue más importante. Como nos cuenta casi al inicio del libro:
«No puedes estar pensando en el sufrimiento de una persona y llevar a cabo tu trabajo del modo más eficiente; si en tu mente la implicación emocional pesa más que el mejor modo de extraer la puerta estrujada del coche que le está comprimiendo el cuerpo, flaco favor le estarás haciendo, y puede que lo mejor sea que te apartes y dejes a otro ocuparse de la herramienta».
A pocos lectores les sorprenderá este comentario, porque en este aspecto un bombero no dista mucho de un cirujano, un paramédico o un agente de policía, pero la particular brillantez de Sobre el fuego reside en el modo en que el tono, la voz y el contenido permiten al lector comprender y «experimentar» al mismo tiempo ese desapego, como en el siguiente pasaje:
«El camión está encajado con el morro hacia abajo junto a un conducto de drenaje bastante elevado, las ruedas traseras casi posadas en el asfalto. La mayor parte de la carga se ha desplazado hacia la cabina aplastando el asiento contra el volante, fragmentando el cristal y atascando las puertas. Son varas de pino, de no más de treinta centímetros de diámetro y una longitud aproximada de metro y medio, iban camino del depósito de madera para pasta de papel, donde las medirían para su posterior venta».
Nos vemos analizando el vehículo siniestrado como un problema puramente técnico: metal, cristal y madera, obstáculos que hay que eliminar. El resto de la escena de dos páginas se centra en la consecución, paso a paso, de tal objetivo. Solo al final se nos hace partícipes de que el conductor está muerto, de que murió a causa de la gravedad de sus heridas. Al igual que en la obra de Hemingway, lo que no se expresa es tan importante como lo expresado. En este ejemplo, lo que hay entre el asiento y el volante resulta mucho más escalofriante cuando se deja a la imaginación del lector.
En las memorias de un bombero uno no puede evitar esperar escenas de tal truculencia, pero en este caso se hayan entrelazadas con capítulos en los que Larry amplía su enfoque para incluir descripciones de los largos interludios en los que no suena la alarma. Tales capítulos son fieles al ritmo cotidiano de la vida de un bombero, y nos permiten ver a Larry en compañía de sus amigos y su familia en momentos más relajados. Pero es precisamente en estos capítulos donde Sobre el fuego pasa a ser tanto el retrato de un hombre comprometido hasta el fondo con su arte, como la descripción del día a día de un bombero. La destreza con la que Larry hace la complicada transición de bombero a escritor –su creciente separación de los hombres con quienes compartió profesión durante dos décadas– es lo que más me impresionó cuando leí el libro por primera vez, y continúa siéndolo. La inevitabilidad de esa ruptura definitiva no lo hace menos conmovedor, y es ahí, más que en cualquier otro momento de Sobre el fuego, donde se hace más patente la voz que oí en la barra de aquel bar de Georgia.
No me sorprendería que algún otro factor haya reforzado el tono melancólico del final. En el momento en que Larry terminó Sobre el fuego, ya había ingresado a jornada completa en el mundo literario. Los escritores tienden a ser una pandilla bastante egocéntrica, poco fiable e irascible. Hay algunos con los que no me gustaría verme atrapado en el interior de una casa en llamas. Si se derrumba parte del techo y una viga me deja inmovilizado contra el suelo, o si me comienza a arder el chaquetón por la espalda, se alegrarán de salir pitando sin pensar ni por un segundo en socorrerme. Hasta puede que alguno me quite el respirador para asegurarse de que no logre salir con vida, con la esperanza de que mi fallecimiento elimine la competencia para futuras reseñas y ventas de ejemplares. Pero Larry Brown no. No, Larry no dudaría en sacarme de allí. Apostaría mi vida por ello, igual que lo harían los hombres con los que salía a enfrentarse al peligro cada vez que sonaba la alarma en el parque.
Hacia el final de Sobre el fuego, Larry relata una anécdota que oyó en cierta ocasión sobre el aspecto andrajoso de William Faulkner, algo que, como apunta la mujer que le refiere la historia, te hacía pensar que aquel hombre no tenía nada. «Pero sí que lo tenía», afirma Larry. Tenía algo que Larry también poseía, y no se trata de una mera cuestión estilística. Faulkner dijo una vez que el único tema del que merecía la pena escribir era «el corazón humano en conflicto consigo mismo». Esa verdad resulta evidente en Sobre el fuego, al igual que en toda la obra de Larry, desde su primer libro, Dar la cara, hasta las escenas de su novela inconclusa, A Miracle of Catfish. En los asuntos del corazón, él siempre nos conduce hasta el núcleo abrasador y nos trae de vuelta, en ocasiones algo escaldados y chamuscados, pero de vuelta al mundo respirable, vivos y alterados para siempre.
Ron RashNoviembre 2017
NOTA DEL AUTOR
Entré en el Cuerpo de Bomberos de Oxford, Mississippi, con veintidós años. Fue un gran paso adelante después de haber estado conduciendo camiones y montacargas, corría el año 1973 y no podía imaginarme haciendo otra cosa que no fuese pasarme los siguientes treinta años apagando incendios.
Pero un hombre nunca sabe lo que va a ser de su vida. Ni siquiera se nos promete que vayamos a sobrevivir a la infancia, que no nos veremos forzados a ir a la guerra o que no acabaremos muertos en un coche en cualquier carretera.
Lo de escribir fue una bola con efecto que no vi venir. No creo que se pueda decir nada más inverosímil y que suene más idiota que: «Voy a ser escritor. Voy a aprender a escribir un libro». Pero yo se lo dije un día a un buen amigo mío hará cosa de doce años, estábamos en un prado junto a un estanque al que solíamos ir a pescar, y no se rio. Debió parecerle difícil de creer que yo pudiera conseguir algo así, pero no se rio. Se limitó a escucharme con seriedad y a asentir con la cabeza.
Yo me suponía que lo de escribir sería como aprender a construir una casa, como apilar ladrillos o incluso como apagar un incendio. Tenía esa idea apremiante y creía en ella a pies juntillas. Si escribía mucho y ponía toda la carne en el asador, acabaría aprendiendo. Mi única obligación era alimentar a mi familia mientras trataba de aprender esa otra cosa que se me había metido entre ceja y ceja, lo que suponía seguir trabajando en el Cuerpo de Bomberos, aparte de en todas las demás cosas que tenía que hacer para sacar un dinerillo extra, como cargar ladrillos, mezclar mortero, dar martillazos y cortar madera para la fábrica de pasta de papel con la motosierra. Pero estaba más que dispuesto a hacer todo eso a cambio de poder disponer de la mayor cantidad posible de tardes y fines de semana para escribir. Desde 1980 me dediqué a escribir sin parar, emborroné cientos de páginas, mandé por correo un montón de manuscritos, llegué a publicar un relato cada dos años y, luego, por fin, en 1988, salió a la venta mi primer libro de cuentos. Desde entonces han visto la luz dos novelas y otro libro de relatos.
Dejé el Cuerpo de Bomberos hará unos tres años y han debido pasar ya cuatro desde que me puse a escribir Sobre el fuego. Un libro autobiográfico como este es algo nuevo para mí. Hasta ahora todo han sido relatos, poemas y novelas. Al final se trata de historias, no importa lo largas que sean o la forma que acaben adoptando. Y cualquier libro en proceso es un poco como un amigo que viene y se queda a vivir contigo durante una temporada, se instala en tu casa y en tu mente. Está ahí cuando comes y cuando duermes, cuando te despiertas y cuando sales a cortar el césped, cuando atiendes a los niños y cuando sacas la basura. En el momento en que se está formando en tu cabeza y sobre la página en blanco, y me refiero a la acumulación efectiva del trabajo en sí misma, día tras día y hora tras hora, el libro posee una vida propia y convive contigo durante todo ese período de tiempo.
También fue así con Sobre el fuego. Aunque en esta ocasión con algunas diferencias. Me he pasado años imaginándome cosas para incorporarlas a mi narrativa, a todos los relatos y novelas que he escrito. Sin embargo, en este caso, cada suceso había ocurrido de verdad o estaba ocurriendo mientras lo escribía y trabajaba en el Cuerpo de Bomberos. Por lo general, se trataba de una simple cuestión de recordar situaciones, y eso no me resultaba difícil porque muchas de las cosas que sucedieron a lo largo de aquellos dieciséis años dejaron una huella indeleble en mi memoria. Uno no se olvida tan fácilmente de la muerte y el dolor, ni del miedo. Todos los sucesos estaban ahí, pero tuve que darles un sentido.
Este libro es un intento de explorar lo que sentí durante los años que estuve trabajando en el Cuerpo de Bomberos y de expresar cómo fue vivir aquellos años, la forma en que tuvieron que engranarse dos carreras tan distintas y dejarse espacio mutuamente hasta que, al fin, pude abandonar una de ellas. Hay un montón de material que se ha quedado en el tintero y que podía haber incorporado, pero en todos mis escritos he tratado siempre de meter solo lo que la historia precisaba y dejar el resto fuera. Aquí he intentado hacer lo mismo.
Larry Brown26 de mayo de 1993Yocona, Mississippi
Me gusta lo que hago con mis manos y con la manguera. Me gustan los nudos que sé hacer, el ballestrinque para subir equipo hasta una ventana alta, el potente nudo de bolina, que es el único al que le puedes confiar tu vida, el único que sirve para descender en rappel de un edificio. Lo amarras a una chimenea, o a alguna pieza resistente de hierro, y luego pasas la cuerda por la presilla de acero de tu cinturón de seguridad antes de descolgarte por el borde, inclinarte hacia atrás y confiarle tu vida, porque es infalible. Avanzas de espaldas por la fachada, sin ningún temor, sin pensar en ningún momento en lo que pasaría si se deshiciese, porque tal cosa no va a suceder. Tienes que creer en el nudo de bolina antes de creer que puedes hacer rappel.
Me gusta cómo se instalan las luces a un lado de la carretera en un accidente, me gusta la fuerza increíble con que se abren los separadores hidráulicos Hurst, me gusta cómo estrujan los pilares del techo del vehículo, me gusta cómo los puedes forzar por debajo de las bisagras de la puerta para reventar los pernos, dejar que la puerta caiga y asomarte para ver las piernas del accidentado y determinar en qué posición se encuentran.
Me gusta conducir hacia cualquier siniestro, me gusta encender la sirena, ir a toda velocidad, pero con cuidado, por las calles de la ciudad. Me gusta el olor del humo y la sensación de miedo que se apodera de ti al ver que el incendio ya ha llegado al tejado y está lanzando sus lametazos al cielo, porque sabes que estás a punto de ponerte a prueba una vez más, los músculos, el cerebro, el corazón.
Me gustan las botas destrozadas, las punteras despellejadas y quemadas, los guantes arrugados, con vetas de hollín y chamuscados, el chaquetón sucio y los pantalones del uniforme deshilachados.
Me gusta tirarme al suelo y ver el humo por encima de mi cabeza, avanzar a rastras hasta el fuego, la manguera dura como un ladrillo, la goma gastada en el extremo del pulverizador. Me gustan las mangueras de dos pulgadas y media de diámetro y los grandes surtidores de cromo que ningún hombre puede sostener por sí solo, las hachas rojas, las palancas y los picos que usamos para derribar los techos en busca de chisperos, esos pequeños cabrones taimados y escurridizos que no dudarán en reactivarse y arder cuando ya estemos de vuelta en el parque, durmiendo a pierna suelta en nuestras camas, y me gusta también situarme junto al panel de la bomba y ajustar la válvula de escape y oír cómo se abre cuando se cierra una línea, y me gusta saber que estoy perfectamente capacitado para manejar esa pieza de equipo que cuesta doscientos mil dólares, tal y como me han enseñado, para que nadie acabe con el culo achicharrado por mi culpa. Me gusta ir al Ireland’s con mis compañeros cuando acaba el turno, nuestro bar, y me gustan las películas que nos tragamos en el parque y las comidas que nos preparamos y las dianas a las que disparamos con los arcos al caer la tarde, lavar los coches y los camiones en las cocheras y sentarnos en las sillas que sacamos frente a la fachada por la noche y gritarle a los conocidos que pasan por la calle. Estos hombres son como una familia para mí, y con lo único que se me ocurre relacionarlos es con los Marines, donde todo el mundo, negro, blanco, pardo o tostado, lleva el mismo uniforme y detenta el mismo propósito, una suerte de hermandad. Esto es lo mismo.
Soy un hombre adulto pero no peso más de sesenta kilos, y eso cuando voy calado hasta los huesos. Soy prácticamente el hombre más pequeño del departamento, lo que suele ser una desventaja cuando se requieren proezas de fuerza. Pongamos que estás derribando una puerta con un hacha junto a un tipo enorme que mide más de uno noventa y pesa cerca de ciento quince kilos. Lo único que puedes hacer es seguir dándole leña, intentar terminar el trabajo.
Nuestro Cuerpo de Bomberos cuenta con treinta y nueve hombres, tres parques, cuatro autobombas, un camión de escala giratoria que también puede bombear bastante si hace falta, una unidad de rescate, una furgoneta, tres camionetas, dos coches y cinco kilómetros de mangaje. También disponemos de escaleras, hachas, herramientas para forzar entradas, equipo de rappel, cuerdas, correas de seguridad, aparatos de respiración autónoma, surtidores, generadores, una herramienta hidráulica Hurst (los «Separadores de la Vida»), linternas, picos, sierras, cizallas, extintores y no muchas, sino muchísimas herramientas más.
Toda esta equipación es carísima y puede hacerte bastante daño, rebanarte los dedos, cortarte, magullarte o rasparte de una manera que luego resultará muy dolorosa. Digo «luego» por la adrenalina. Cuando tu hijo desembraga el coche y empieza a descender por la colina, tú echas a correr, lo alcanzas y logras detenerlo agarrándolo del parachoques solo gracias a la adrenalina. A un hombre se le vuelca un tractor encima y su hijo lo levanta a pulso. Eso, también, es obra de la adrenalina, la glándula se desata para proporcionarte más fuerza de la que sueles poder desplegar. La adrenalina empieza a bombear cuando salimos disparados hacia los camiones. Al activar el enorme motor de arranque, cuando empieza a revolucionarse y a toser como un dinosaurio recién sacado del sueño, la adrenalina ya está fluyendo a toda máquina. Hace que no sientas el dolor, en realidad no hace que lo ignores, simplemente hace que no lo sientas en ese momento. Yo lo he experimentado en carne propia y he visto cómo le ha sucedido a otros hombres en incendios y accidentes; está ahí para protegerte, para fortalecerte y que no salgas malherido. La adrenalina permite que la gente haga lo que tiene que hacer, lo que quizá no serían capaces de hacer sin su ayuda aunque no les quedase más remedio.
Desastre potencial: quizá sea por eso por lo que no puedo pegar ojo. Hay dos cosas que me aterran por encima de todo: una filtración en una cisterna de gasolina o en un contenedor de propano líquido, estacionario o sobre ruedas, volcado en una zanja o en otro sitio parecido. La ignición, sea cual sea su origen, un cigarrillo, el tubo de escape caliente o el colector de un coche que pasa por la carretera, será lo que te mate, a ti y a toda tu dotación, tus bonitos camiones rojos se irán a hacer puñetas, lo mismo que cualquiera que no corra o no pueda correr. Pero también me aterra el nitrato de amonio, el Malatión, los aviones que se estrellan en el aeropuerto y un montón de cosas más. Accidentes de camino a donde sea. Explosiones de gases de humo con efecto reverso, combustiones espontáneas. También que no echen nada decente en HBO cuando estoy de servicio. Preferimos S y V (sexo y violencia), pero nos conformamos con un buen documental de naturaleza del Discovery Channel si no hay otra cosa. No podemos estar todo el rato de subidón de adrenalina.
Cosas que hay en esta sala: Radio. Micrófono. Escáner. Codificador. Teléfono de avisos. Mesa de centralita. Silla. Revistas Playboy. Mapas. Una foto aérea de un metro y medio cuadrado de la Universidad de Mississippi. Televisor. Reproductor de vídeo. Camisas de uniforme colgadas de la pared. Microondas. Estufa. Nevera. Fregadero. Cafetera. Una campana de cristal para tartas con manchas de glaseado rosa. Un palo de un metro y veinte centímetros con un dedo torcido de plástico atornillado en un extremo, con las inquietantes palabras el dedo escritas con tinta verde. Equipo de limpiabotas. Una mesa y unas cuantas butacas. Fotografías nuestras en acción. Dos banderas plegadas, la de Estados Unidos y la de Mississippi. Corrector líquido. Naipes. Cientos de números de teléfono. Partes de salida. Un sistema de megafonía. Un matamoscas. Un reloj digital que ahora mismo parpadea las 5:51. Unos cuantos tomates. Una cebolla. Un melón. Llaves. Una cinta de vídeo de Top Gun. Periódicos de ayer. Periódicos de antes de ayer. Circulares de Tito Jefe. Tazas de café. Los calcetines sucios de alguien. Una piedra de afilar. Bolígrafos. Tiras cómicas de bomberos.
Ahora estoy medio adormilado, con cincuenta y cinco minutos por delante antes de que termine mi turno. Mis compañeros han estado gimiendo y gruñendo en el dormitorio con los nervios previos al despertar. Soy lo peor de lo peor en lo que se refiere a hablar en sueños. Se puede, y de hecho la gente lo hace, mantener conversaciones conmigo cuando me quedo frito. Tengo fama de hablar sobre John Wayne o de ponerme a vociferar no sé qué locuras, y de despertarme con mis propios gritos. Pienso que debo tener algún trastorno del sueño, pero no creo que necesite ir al médico. Creo que solo me pasa cuando estoy aquí, en el parque. En casa, en mi cama, con Mary Annie, duermo bien. No tengo un teléfono de avisos en mi dormitorio.
Creo que todas estas cosas están conectadas, la adrenalina, el sueño, Mary Annie, el miedo, EL DEDO y ese puñado de tipos apiñados en sus camas y roncando en la oscuridad.
Acabo de salir a recoger el periódico, justo cuando llegan los basureros. Les saludo con la mano, me devuelven el saludo. Su jornada laboral acaba de empezar. La mía acabará dentro de cuarenta y cinco minutos si al teléfono de avisos no le da por ponerse a sonar. Espero que no lo haga. Sería de lo más feliz quedándome aquí leyendo, escribiendo, viendo películas y comiendo. Lo mismo hasta me echaría a dormir un rato. Sería genial.
Miedo. La delgada línea que recorres donde lo que tienes que hacer te conduce a hacerlo en contra de lo que tu sentido común te dice que no tendrías que hacer ni de broma. Un bombero no puede ser un cobarde. Puede ser un montón de cosas, un capullo, un ladrón, un embustero, pero cobarde ni hablar, y puede que tampoco un pederasta, aunque me apuesto un millón de dólares con quien sea a que en alguna parte habrá un bombero pederasta. No hay cabida para un hombre que no pueda con su propio peso, que no sea capaz de cargar su propia manguera. Se le hará el vacío y nadie lo querrá en su turno. He visto hombres reacios a meterse en un edificio en llamas. Alguien así no se ganará tu simpatía, sobre todo si tienes pensado zambullirte en el fuego y resulta que ese tío es el único con el que puedes contar para sacarte. Gracias a Dios en mi equipo no hay nadie que me haga sentir intranquilo. Y así es como tendría que ser. Casi todos los días, nuestra mayor preocupación es qué vamos a comer y qué vamos a ver en HBO. Y así es también como tendría que ser. Nuestro lema es: Un bombero bien descansado es un buen bombero.
El desastre potencial se evitó hace un rato, alrededor de las dos y media. Yo estaba ahí dentro intentando conciliar el sueño, aunque, en realidad, lo que hacía era revolcarme en la oscuridad, cuando sonó el teléfono de avisos. Había una fuga de gas en la avenida Jackson y, al parecer, ya se había escapado una buena cantidad, por lo que, salvo por el camión de escala giratoria y la unidad de rescate, salimos con todo lo que teníamos.
Los dormilones de mis compañeros lo tenían todo bajo control cuando llegué con la furgoneta y me puse en 10-23. Esto significa que estás en la escena del siniestro, inmerso en la misión. Nuestro equipo estaba conectándose a una boca de incendios y ya habían desenrollado una manguera de pulgada y media a lo largo de la calle y colocado el surtidor en modo niebla para dispersar el gas. El procedimiento ordinario. Al parecer, un atontado o una atontada había salido del Forrester’s con una cerveza de más entre pecho y espalda, había reventado la cañería maestra de gas al dar marcha atrás y se había escabullido sin decírselo a nadie. Mala jugada. Resultó que un agente de policía estaba patrullando a una manzana de allí y lo olió.
Si nunca has escuchado de cerca el chillido que emite una tubería de tres cuartos de pulgada al expulsar todo el gas de golpe, lo más probable es que te sorprenda lo estridente que puede llegar a ser. Mientras la rocían con un torrente de niebla, alguien tiene que acercarse hasta la tubería para intentar taponarla por dentro y detener la fuga. Johnny ya lo estaba haciendo cuando llegué. Me puse a su lado y lo alumbré con la linterna. El agua se me colaba por el chaquetón y me empapó la camisa y los cigarrillos. Antes usábamos unas cosas que los muchachos llamaban tapaculos, unos tapones cónicos de goma dura que se encajaban en la tubería con ayuda de un martillo. Ahora tenemos unos tapones de goma expansibles con un mango largo que insertas hasta el fondo y luego giras con una tuerca de mariposa hasta que la tubería queda completamente sellada. Lo que menos quieres es encajar uno de esos tapones y que no quede bien ajustado. Porque saldrá disparado como una bala y te sacará un ojo. Todo esto sucede mientras estás agachado, preguntándote si el gas se habrá extendido lo suficiente como para hallar una fuente de ignición. Es de lo más enervante, pero tienes que cumplir con tu deber.
Salió bien. Sellamos la fuga, llamamos a la compañía de gas y al final no se prendió nada. Lo único es que olía como un pedo de dos mil toneladas. Volvimos a enrollar la manguera y regresamos al parque. Al llegar me fui derecho a la cama y me pasé un buen rato revolcándome en la oscuridad hasta que, al final, decidí que, dado que no podía dormir, lo mejor sería levantarme y ponerme a escribir. Además, los ronquidos me estaban volviendo loco.
Un sábado por la tarde estaba preparando unas costillas y bebiéndome una cervecita, disfrutando de la sencillez de la vida, sin apuros. Las costillas se estaban sancochando en un poco de agua, poniéndose tiernas, cuando empezara a anochecer las pasaría al fuego, en la parrilla, con unos buenos brochazos de salsa barbacoa: un pequeño festín en familia. Lo mismo también nos pondríamos una película, ya veríamos. Es una de las cosas que nos tomamos muy en serio por aquí: lo de cocinar algo en el jardín, en la parrilla, luego ponernos una buena película mientras zampamos y, al acabar, tirarnos por el salón, como quien dice, para terminar de verla y, a continuación, ¿quién sabe?, ponernos otra. Por lo general, me tomo varias cervezas bien fresquitas en el proceso. A las costillas les quedaban todavía su buen par de horas y había cerveza de sobra. Perfecto.
El teléfono sonó y mis planes se trastornaron. Era el operador del Parque nº1, se había desatado un incendio en la Facultad de Derecho de Ole Miss y se precisaban todos los efectivos. Era lo que denominamos un Código Rojo.