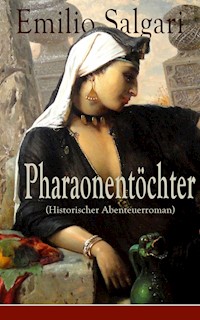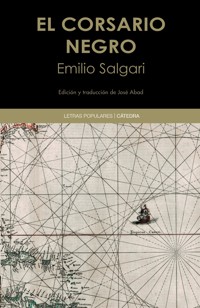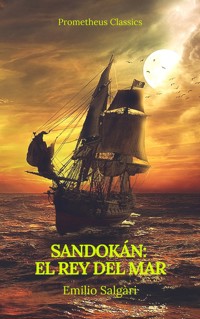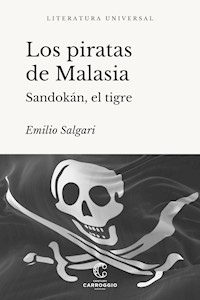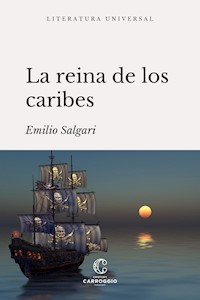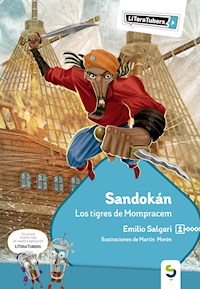Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Novela de aventuras en India, 1869. La bella Surama, hija del legítimo rajá del Assam, fue vendida como esclava a un grupo de thugs para que la convirtieran en devadasi después de que su tío, Sindhia, matase a toda su familia y usurpara el trono. El caballero portugués Yáñez, con la ayuda de Sandokán (el Tígre de Malasia), de Tremal-Naik y de Kammamuri, decide imponer justicia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
A la conquista de un imperio
Emilio Salgari
Century Carrooggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción: Juan Leita.Traducción: Mercedes Lloret.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, la época y su obra
CAPÍTULO PRIMERO: MILORD YÁÑEZ
CAPÍTULO II: EL SECUESTRO DE UN MINISTRO
CAPÍTULO III: En EL ANTRO DE LOS TIGRES DE MOMPRACEM
CAPÍTULO IV: LA PIEDRA DE SALAGRAM
CAPÍTULO V: EL ATAQUE DE LOS TIGRES
CAPÍTULO VI: EN EL BRAHMAPUTRA
CAPÍTULO VII: EL RAJÁ DEL ASSAM
CAPÍTULO VIII: EL TIGRE NEGRO
CAPÍTULO IX: EL GOLPE DE GRACIA DE YAÑEZ
CAPÍTULO X: EN LA CORTE DEL RAJA
CAPÍTULO XI: EL VENENO DEL GRIEGO
CAPÍTULO XII: UN DUELO TERRIBLE
CAPÍTULO XIII: LA DESAPARICIÓN DE SURAMA
CAPÍTULO XIV: SANDOKAN ACUDE AL RESCATE
CAPÍTULO XV: EL ATAQUE A LA PAGODA SUBTERRÁNEA
CAPÍTULO XVI: ENTRE PANTERAS Y TINIEBLAS
CAPÍTULO XVII: LA CONFESIÓN DEL FAQUIR
CAPÍTULO XVIII: EL JOVEN SUDRA
CAPÍTULO XIX: LA LIBERACIÓN DE SURAMA
CAPÍTULO XX: LA RETIRADA POR LOS TEJADOS
CAPÍTULO XXI: UNA CAZA EMOCIONANTE
CAPÍTULO XXII: LA PRUEBA DEL AGUA
CAPÍTULO XXIII. LAS TERRIBLES REVELACIONES DEL GRIEGO
CAPÍTULO XXIV: LA RENDICIÓN DE YAÑEZ
CAPÍTULO XXV: LA RETIRADA DEL TIGRE DE MALASIA
Capítulo XXVI: ENTRE FUEGO Y PLOMO
CAPÍTULO XXVII: LA CARGA DE LOS JUNGLI-KUDGIA
CAPÍTULO XXVIII: LOS MONTAÑESES DE SADHJA
CAPÍTULO XXIX: EN EL BRAHMAPUTRA
CAPÍTULO XXX: EL ASALTO A GAUHATI
Introducción al autor, la época y su obra
Por Juan Leita
Se ha dicho, y es verdad, que la enorme importancia política y social de la televisión se pone de manifiesto sobre todo en el hecho de que, cuando actualmente se produce en algún país un golpe de estado, lo primero que ocupan las tropas insurrectas es el palacio o la sede del gobierno y los estudios centrales de la televisión. En un sentido análogo, podríamos decir que la importancia literaria de un autor por lo que se refiere a su impacto popular y a su facilidad asimilativa por parte del gran público ha de medirse sobre todo por la aceptación que obtienen sus obras en las versiones televisivas, una vez han asaltado impetuosamente el marco de la pequeña pantalla, La televisión es, en efecto, un buen crisol para poner a prueba la capacidad de influjo de un escritor sobre un público al mismo tiempo muy amplio y enormemente variado.
Sin ningún género de duda, el éxito de Emilio Salgari, ha resultado rotundo en este aspecto concreto: las adaptaciones televisivas de su extensa serie, denominada Los tigres de Mompracem, han conseguido fascinar muy recientemente a muy amplios sectores de diversos países.
La razón de ello estriba en que, como ha observado con gran acierto Elena Ceva Valla, «el dramatismo de las escenas», «la constante exaltación del valor y de la voluntad» y, principalmente, «la rapidez casi cinematográfica de la acción» constituyen unos elementos característicos de las obras de Salgari que no solo captan con vigorosa fuerza la fantasía de las mentes jóvenes, sino que son también magníficamente idóneos para todo aquello que exigen los buenos telefilmes de aventuras.
El protagonista de sus propios relatos
Emilio Salgari nació en Verona (Italia) el 22 de agosto de 1882, muy poco antes de que Julio Verne asombrara al mundo juvenil con la publicación de su primera gran novela de aventuras, titulada Cinco semanas en globo. Es importante resaltar este hecho en el mismo comienzo de la vida del escritor italiano, porque de una manera muy especial la influencia de Verne en la infancia y en la juventud del autor de Los piratas de Malasia constituyó realmente el factor más decisivo que, tras diversas y frustradas experiencias, lo encaminaría felizmente al campo de la literatura.
En efecto, el joven Salgari se sintió muy pronto atraído por dos polos que habían de magnetizar por entero su actividad humana: el mar y las letras. Enfrascado en la lectura de su autor preferido, brotaban a la vez en su interior las ansias de vivir y de correr maravillosas aventuras por las aguas de mares conocidos y desconocidos, así como el irrefrenable deseo de plasmar por escrito sus propias aspiraciones. Ante los ojos atónitos de aquel muchacho un tanto débil y enfermizo, aquellos dos elementos polarizadores aparecían prodigiosamente concentrados en las novelas del genial autor francés que, año tras año, iban publicándose y subyugando la imaginación de los adolescentes: Los hijos del capitán Grant, Veinte mil leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, Un capitán de quince años... Precisamente a esta misma edad, Salgari ya se imaginaba convertido en un sugestivo personaje de mar, capaz de atraer la pluma de los literatos por su popularidad irresistible y sus fantásticas hazañas.
Al principio y atendiendo a las posibilidades reales que le ofrecían su familia y su tierra natal, Salgari pensó que el periodismo podía satisfacer en gran parte sus ilusiones fundamentales: como periodista, no solo podía dedicarse a escribir, sino que quizá tendría también la oportunidad de viajar y de ver nuevas tierras, al ser enviado a algún lugar remoto para llevar a cabo un reportaje. De ahí que, durante su juventud, abordara con entusiasmo la prometedora y atractiva tarea del periodismo.
La fascinación del mar, sin embargo, y las ansias irreprimibles de aventura seguían ejerciendo su poderoso influjo en el ánimo de aquel joven italiano que no podía contentarse con el estrecho marco que le deparaba su circunstancia concreta. Así, impulsado finalmente por una opción resuelta y firmemente trazada, el futuro creador de grandes corsarios y de heroicos piratas decidió abandonar el hogar paterno para ingresar como estudiante en una escuela de náutica. Su punto de mira se concentraba ahora únicamente en la posibilidad, durante tanto tiempo acariciada, de embarcarse y de seguir los caminos invisibles de mil mares remotos.
Por espacio de algunos años, efectivamente, Salgari pudo llevar a término uno de sus sueños más queridos. Se había convertido de hecho en un hombre de mar y, lejos de los exiguos lazos patrios y familiares, podía contemplar con inmenso gozo las aguas inacabables de los océanos que lo transportaban a tierras nuevas y para él totalmente desconocidas. Sus condiciones físicas y psicológicas, no obstante, carecían de la suficiente fuerza para arrostrar con pleno éxito la dura empresa del marino y, al cabo de un tiempo, se vio obligado a tomar tierra de nuevo, doblegado por la enfermedad. Pero era joven todavía y, a sus veinticuatro años, podía pensar perfectamente en afrontar con denuedo otra empresa no menos ardua y atractiva: el quehacer literario desde siempre ambicionado.
Uno de los frutos más provechosos de sus viajes por el mar lo había constituido el hecho de que su imaginación había volado con más rapidez que el viento que rizaba y encrespaba las aguas que surcaban sus buques. Ante sus ojos juveniles no habían desfilado realmente más que mares interminables, tierras silenciosas y poblaciones dedicadas ante todo al trabajo y a la preocupación prosaica de su subsistencia. Sin embargo, de los ojos interiores de su fantasía exuberante habían surgido ya una infinidad de peripecias asombrosas y de personajes exóticos. Por esto Emilio Salgari podía ya emprender con fortuna su nueva tarea de novelista.
Con enorme sorpresa por parte del propio autor, las primeras obras de Salgari obtuvieron una rápida y resonante aceptación en los círculos de editores y lectores. El campo de las letras se le abría, ciertamente, con mucha mayor prodigalidad que el difícil mundo de la marinería.
De improviso, en la creación de emocionantes y portentosos relatos el joven y apasionado lector de Julio Verme tenía la ocasión imprevista de verter por escrito sus más recónditos deseos de hazañas y de aventuras. Si se decidía a adentrarse definitivamente en el ámbito halagüeño de la literatura, podría convertirse en el protagonista imaginario de lo que en realidad había soñado y deseado. La decisión no requirió grandes reflexiones y desde entonces Salgari no habría ya de detenerse en una extensísima y constante producción literaria. Novelas como La favorita del Mahdí, Los pescadores de ballenas, La cimitarra de Buda, Capitán Tormenta, El león de Damasco alcanzaron un éxito inesperado no solamente en Italia, sino también en gran parte de Europa. Se traducían al francés, al alemán, al checo, al español y se vendían profusamente entre el público ávido de aventuras, hasta el punto de que la popularidad de Salgari llegó a ser muy notable.
Nuevos héroes y nuevas historias repletas de inusitadas proezas acudían a la mente del escritor, ocupado ya enteramente en su febril tarea creadora. Tenía que imaginar constantes incidencias y vibrantes figuras que captaran el interés de aquel gran público de lectores. En este afán continuo de propia superación y de producción ininterrumpida, Salgari iba a crear varios personajes que harían las delicias del mundo juvenil.
Fue en la novela titulada Le due tigri (Los dos tigres) donde el famoso autor italiano hizo aparecer por primera vez en acción al deslumbrante Sandokan, el Tigre de Malasia. Como observa muy atinadamente el crítico Quinto Veneri, la persona de este aventurero fascinante, que reaparece en otras obras incluso más emocionantes y acertadas, tales como Los piratas de Malasia y A la conquista de un imperio, «representa con bastante vigor el tipo del héroe audaz, afortunado y generoso, que persistirá, con fácil estilización, en casi todas las narraciones de aventuras escritas para los adolescentes en Italia (y en numerosas naciones del mundo).
La figura de Sandokan adquiere el relieve del pirata caballeresco, atrevido y constante tanto en los odios como en la amistad, siempre dispuesto a cualquier riesgo y también siempre confiado en su buena estrella.
En el último año del siglo XIX, apareció la igualmente célebre novela El Corsario Negro, otro de los sugestivos personajes creados por la imaginación inagotable de Emilio Salgari. Dos años más tarde, se publicó la continuación del relato con el título de La reina de los caribes. Según el juicio de Elena Ceva Valla, estas «dos narraciones figuran entre las mejores en la extensa obra del autor.
La fantasía de Salgari, no obstante, no se ciñó en modo alguno a un solo tipo de aventuras y de héroes concretos, sino que supo abarcar también otros terrenos distintos y no menos interesantes. Entre sus múltiples creaciones cabe citar, por ejemplo, Le meraviglie del duemilia (Las maravillas del año dos mil), una auténtica muestra precursora del género, actualmente tan en boga, de ciencia-ficción. Sus protagonistas duermen un sueño que dura cien años y se despiertan asombrados en medio de un mundo que en nada se parece a la época en que nacieron. La novela, conforme a la opinión de Quinto Veneri, da cuerpo a un ingenuo sueño de civilización mecánica, tal como podría imaginarla un muchacho en los primeros años del siglo XX». A pesar de toda su ingenuidad, sin embargo, Las maravillas del año dos mil constituye un importante eslabón dentro de un género que había de triunfar muchos años más tarde con autores tan reconocidos y celebrados en la actualidad como Ray Bradbury e Isaac Asimov.
La ingente producción literaria de Emilio Salgari podría hacer pensar que su situación económica fue más que rentable y que le permitió vivir con holgura. Lo cierto es, empero, que nunca pudo saborear unos frutos más que merecidos y que, por el contrario, se vio inmerso en un mar de dificultades pecuniarias que lo obligaron a escribir sin cesar, acuciado por la imperiosa necesidad de salir adelante en la tarea que había emprendido. Veinticinco años de entera dedicación a la novela de aventuras no bastaron para proporcionarle un digno bienestar. Los editores lo acosaban con frenéticas demandas y, en cambio, muy escasamente remuneraban su constante y enorme esfuerzo. Varios críticos han dicho que su obra resulta atropellada y que no es ni mucho menos tan meditada y orgánica como la de su modelo preferido: Julio Verne. La verdad es, sin embargo, que la acusación aparece teñida de una terrible crueldad, si tenemos en cuenta las condiciones en que Salgari tuvo que producir sus relatos. No tenía materialmente tiempo para meditar ni para organizarse. Tenía que atropellarse ineludiblemente en una labor que no le concedía ninguna clase de respiro.
A las dificultades económicas se añadieron graves disgustos familiares que hicieron contraer a Salgari una neurastenia de carácter agudo. El futuro se le aparecía como un callejón sin salida y buscaba con afán un descanso definitivo para su situación y su psicología atormentadas.
Poco a poco, el suicidio se le ofreció como la única y terrible solución a sus graves problemas. El dramático acto lo llevó a cabo en Turín el 25 de abril de 1911, cuando no había cumplido todavía los cuarenta y nueve años de edad.
El nombre de Emilio Salgari, no obstante, quedó grabado para siempre en la ya larga lista de autores que han contribuido poderosamente a engrosar el número de títulos brillantes de novelas juveniles. Igual que Julio Verne, con sus fantásticos saltos a la luna y al fondo del mar, y que Mayne Reid, con sus aventuras entre los indios americanos en novelas como El jefe blanco y Los cazadores de cabelleras, Salgari supo cautivar también a su generación y persistir en el tiempo hasta nuestros días. El cine y la televisión, con sus frecuentes adaptaciones, lo han demostrado con creces.
La época de corsarios, piratas y filibusteros
Con el fin de desarrollar la dinámica y trepidante acción de sus relatos, Emilio Salgari echó mano de aquellos períodos históricos en los cuales abundaron copiosamente los ataques y las actuaciones de la piratería. En El Corsario Negro y La reina de los caribes se nos presenta la época real del filibusterismo que, desde el siglo XVI hasta el XVIII, significó un grave problema para las colonias españolas de ultramar.
La palabra «filibustero» se cree que corresponde a una castellanización del término neerlandés «vrijbuiter», que se refiere a aquel que hace el botín libremente y por su cuenta. A diferencia de los corsarios, que procedían con objetivos políticos y gozaban de una patente de su gobierno, la denominación de «filibusteros» se aplicó específicamente a aquellos piratas que, tras la colonización española de América, se dedicaron a asaltar las naves que iban y venían desde España a las provincias ultramarinas y a saquear las costas americanas. Su refugio habitual eran las Pequeñas Antillas, ya que habían sido abandonadas y descuidadas por los colonizadores españoles. En ellas se instaló un gran número de aventureros franceses, ingleses y neerlandeses que, sin ser advertidos nunca por sus respectivos países, representaban un medio idóneo para ir minando la poderosa fuerza de España en el continente americano. Durante el siglo XVI, los filibusteros pusieron graves obstáculos al tráfico naval español, saliendo de improviso de su principal guarida situada en la isla de la Tortuga y más tarde desde Jamaica. El poder y el número de estos piratas llegaron a ser tan considerable, que consiguieron invadir y saquear ciudades tan importantes como Veracruz, Maracaibo, Puerto Cabello y Panamá. A lo largo del siglo XVII, la presencia de los filibusteros se hizo notar todavía más en el mar Caribe. Sin embargo, una vez iniciada la guerra de Sucesión en España a comienzos del siglo XVIII, el filibusterismo empezó a decaer sensiblemente hasta el punto de extinguirse casi por completo.
En medio de este ambiente y de esta circunstancia históricamente reales, Salgari situó la figura imaginaria del Corsario Negro, aprovechando incluso nombres y personajes verdaderos de la piratería, como por ejemplo Grammont, Laurent de Graff, Wan Horn y Morgan. En el capítulo undécimo de la novela La reina de los caribes se explican con bastante detalle y autenticidad las figuras y las proezas de varios de estos filibusteros.
Un proceso similar se sigue en la ambientación y estructuración históricas de Los piratas de Malasia y A la conquista de un imperio. Durante la primera mitad del siglo XIX, la piratería reapareció con especial fuerza en distintos focos de Extremo Oriente: India, China, Malasia. Se trataba de las rutas marítimas por donde pasaban sobre todo la seda y la plata. De esta manera, algunos de sus puntos claves se convirtieron en verdaderos nidos de piratas que permanecían al acecho de cualquier barco británico o neerlandés que cruzara los mares con fines puramente comerciales. El caso de Malasia fue especialmente notorio, hasta el extremo de que la Compañía de las Indias se vio obligada a enviar hombres que se dedicaran a combatir y a exterminar aquella nueva plaga de saboteadores marinos que asolaban de una forma tan impune los mares del Sur.
También algunos personajes reales de aquella época fueron aprovechados por la fértil imaginación de Salgari, muy probablemente para conferir veracidad y carácter historicista a sus relatos. En este sentido, sobresale ante todo la figura de sir James Brooke que aparece en Los piratas de Malasia. El poderoso enemigo de Sandokan en esta novela corresponde realmente al oficial británico del mismo nombre que, después de haber estado al servicio de la Compañía de las Indias y de luchar más adelante contra la piratería en los mares del Sur, recibió en 1841 el título de rajá de Sarawak por el hecho de haber ayudado al sultán de Brunei (Borneo) contra los dayaks. Al cabo de poco tiempo, Brooke consiguió independizarse del sultán y logró el reconocimiento de algunas grandes potencias mundiales, manteniendo de este modo la influencia inglesa en la isla, Durante su gobierno siguió luchando con eficacia contra los piratas que obstaculizaban el comercio británico y supo conservar la soberanía de Sarawak hasta entregarla a sus descendientes que, cuarenta años más tarde, la colocaron definitivamente bajo el protectorado imperial de Inglaterra.
Cabe destacar también en estas dos novelas la forma en que Salgari sabe recoger acertadamente todos aquellos elementos que otorgan a la narración una cualidad pintoresca y vivaz, propia de las tierras en las que hace desarrollar las vibrantes aventuras de los tigres de Mompracem. No solo los estranguladores de la diosa Kali aparecen con la terrible amenaza de un extraño fanatismo religioso, sino que también las más típicas costumbres de las religiones hindúes se describen furtivamente al paso de la acción: ritos bautismales, ceremonias de purificación, incineración de cadáveres junto a los ríos...
En general, en las obras de Salgari observamos a la perfección la gran capacidad del famoso escritor italiano para construir una serie de emocionantes peripecias en medio de unas épocas y de unas situaciones históricas que, desde luego, son de lo más aptas para sus propósitos.
Una observación sobre la auténtica historia
Algunos reparos serios hay que oponer, con todo, al intento más o menos historiográfico que configura ambientalmente las principales novelas de Emilio Salgari. Dejando aparte por ahora anacronismos de lenguaje e inexactitudes patentes por lo que respecta a numerosos detalles, es necesario fijarnos aquí en la clara decantación errónea que sufre el creador del Corsario Negro en su juicio sobre la colonización española de América.
Una mala solución editorial suele ser la de apañar los textos, de forma que en la versión propia de cada país se suavicen los términos y se corrijan disimuladamente muchos errores. El criterio seguido por nosotros, al contrario, es el de respetar al máximo la obra original, ofreciendo una traducción lo más fidedigna posible que no apañe ni disimule ningún aspecto concreto, aunque sea manifiestamente injusto o equivocado.
En el caso que ahora nos ocupa, el lector podrá advertir en seguida que Salgari toma una actitud de animadversión frente a todo lo español, haciéndose eco de la «leyenda negra» y adjetivando a los españoles con términos tan poco dignificadores como «crueles», «feroces» y «sanguinarios». La conquista de México por Hernán Cortés y la subsiguiente colonización española no fue más, según él, que una explotación horrenda de los indios y un sinfín de atrocidades perpetradas en los habitantes de aquel país.
Al mismo tiempo, cualquier acción bélica llevada a cabo por los españoles merece para el autor los calificativos de barbarie y de crueldad, no obstante su heroísmo. Y otro tanto sucede con la lucha de los ingleses contra la piratería malaya.
Lo primero que llama poderosamente la atención, sin embargo, en una lectura objetiva e imparcial es el hecho de que, si los protagonistas de los relatos proceden exactamente de la misma forma: asaltando navíos, incendiando poblaciones, arrasando ciudades, nunca son acreedores de un juicio igualmente duro y severo. Evidentemente, Salgari se acoge al ingenuo principio de la «moral del héroe», según el cual todo lo que hace está justificado, mientras que su enemigo siempre lleva a cuestas la mácula de la culpabilidad. Cabría esperarse, por lo menos, que los actos se juzgaran siempre por su bondad o su malicia intrínsecas, prescindiendo de quien los hace y de la simpatía o del afecto que sintamos por él.
En segundo lugar, resulta evidente que desde el punto de vista auténticamente histórico no se puede caer en la trampa de admitir de antemano una sola versión de los hechos, ya que correríamos el serio peligro de deformar la realidad y de aceptar como buena una explicación que dista mucho de lo verdadero. La «leyenda negra» no fue en modo alguno una versión objetiva e imparcial de la colonización española de América. Ha sido el prestigioso historiador cubano Manuel Moreno Fraginals quien ha escrito con gran precisión sobre este punto: «El anti españolismo tiene un origen lejano. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, constituyó la base de la historiografía al servicio de los imperios holandés e inglés que lucharon contra España y hoy es enormemente útil para el imperialismo norteamericano. En su etapa de desarrollo, se nutrió con los argumentos y la obra del padre Bartolomé de Las Casas.
Los apologistas del imperio inglés y del holandés hicieron de Bartolomé de Las Casas el prototipo del caballero medieval que recorría los campos de América. De este modo, los grandes justificadores de los dos imperios de las más bárbaras depredaciones que ha conocido la historia moderna, los perfeccionadores del tráfico de esclavos negros, indios y polinesios, los padres de la guerra del opio, traducen las obras del sacerdote español, las comentan, hacen múltiples ediciones y se erigen en los grandes jueces contra la colonización hispana».
Por último, es necesario reseñar que la historiografía objetiva e imparcial ha de ser muy consciente de los mitos que se crean para uso y abuso de una concepción determinada. El mismo historiador, Manuel Moreno Fraginals, ha hablado con profunda agudeza sobre este punto, referido ciertamente a la historia de Cuba, pero fácilmente transportable a otros casos, como es el del juicio de Salgari sobre piratas y españoles: «La historia escrita de Cuba desde 1763 hasta la actualidad es la historia de la lucha de los cubanos contra los españoles, la lucha de los liberales cubanos contra los reaccionarios españoles, la lucha de los cultos cubanos contra los ignorantes españoles, de los valientes cubanos contra los cobardes españoles.
Todo esto se escribía con una gran documentación, mientras que los españoles narraban los acontecimientos exactamente al revés, usando también gran acopio de fuentes.
Participar en España de la tesis cubana significaba ser defensor de la "leyenda negra", ser antiespañol, ser antipatriota. Participar en Cuba de la tesis española era, antes, ser traidor, hoy, ser facha. ¿Se trata de relativismo histórico, como afirman los idealistas? No. Son simplemente dos mitos: el antiespañol y el proespañol, creados ambos con documentos previamente seleccionados por las clases dominantes de los respectivos países. Son verdades parciales que, expuestas parcialmente, constituyen una sola gran mentira. No expresan dos actitudes -y es muy importante tener esto en cuenta–, no son dos actitudes historiográficas -repetimos-, sino una sola actitud creadora de mitos por parte de ambas clases dominantes».
Paralelamente, Salgari cayó también en la trampa del mito antiespañol, al narrar la lucha de los buenos piratas contra los crueles españoles, la lucha de los piadosos filibusteros contra los desalmados españoles, de los caballerescos corsarios contra los sanguinarios españoles. Por esto hay que tener bien presente que Salgari echó mano en sus obras de verdades parciales y que no asumió en modo alguno una actitud historiográfica, sino que se acogió simplemente a un mito creado por parte de unas clases dominantes, como fueron entonces las del imperio holandés y las del imperio británico.
El imitador de Julio Verne
Todos los críticos literarios están de acuerdo en señalar que las novelas de Emilio Salgari presentan muchas lagunas por lo que se refiere a varios aspectos concretos.
La misma Elena Ceva Valla ha observado que sus relatos están «llenos de errores y de incoherencias» y que «los motivos científicos y las digresiones didácticas, introducidas con profusión, imitando a Julio Verne, constituyen un elemento bastante superficial de semejanza entre la obra del escritor italiano y la más meditada y orgánica de su modelo».
Sin duda alguna, aquellos intentos que podríamos llamar «pedagógicos» en Salgari y que aparecen en numerosos fragmentos de sus obras adolecen de una falta de exactitud y de precisión. Sus extensas referencias botánicas, incorrectas o confusas, sus expresiones anacrónicas y sus supuestos antropológicos incomprobados justifican la crítica mencionada. No se sabe, por ejemplo, por qué se atribuye a la antigua tribu arawak, extendida desde la costa venezolana hasta Paraguay y el archipiélago de las Antillas, el calificativo de «antropófaga», siendo así que era más bien pacífica, dedicada al cultivo y a la caza. Igualmente resulta muy improbable que unos piratas y filibusteros del siglo XVII pudieran hablar con tanta naturalidad y conocimiento del Gulf Stream, cuando esta corriente cálida del Atlántico Norte no fue estudiada hasta el siglo XVIII por Franklin, luego por Maury y sobre todo por el norteamericano Pillsbury, entre 1885 y 1889. Por otra parte, las prolijas descripciones botánicas padecen científicamente de confusionismo entre géneros y especies, por no citar otros detalles. El joven lector, sin embargo, sabrá prescindir de todo ello y no tomar a Salgari como un profesor competente en estas materias, sino puramente como un gran narrador de aventuras.
CAPÍTULO PRIMERO: MILORD YÁÑEZ
La ceremonia religiosa que había hecho acudir a Gauhati -una de las ciudades más importantes del Assam indio- a millares y millares de devotos seguidores de Visnú, llegados desde todos los pueblos bañados por las sagradas aguas del Brahmaputra, había terminado.
La preciosa piedra de salagram, que no era otra cosa que una caracola petrificada -del tipo de los cuernos de Ammón, de color negro-, pero que ocultaba en su interior un cabello de Visnú, el dios protector de la India, había sido llevada de nuevo a la pagoda de Karia y, probablemente, escondida ya en un lugar secreto conocido solamente por el rajá, sus ministros y el sumo sacerdote.
Las calles se vaciaban rápidamente: pueblo, soldados, bayaderas y tañedores se apresuraban a regresar a sus casas, a los cuarteles, a los templos o a las fondas para recuperarse después de tantas horas de marcha por la ciudad, siguiendo el gigantesco carro que llevaba el codiciado amuleto y, sobre todo, el divino cabello cuya posesión envidiaban todos los estados de la India al afortunado rajá de Assam.
Dos hombres, que destacaban por sus ropas, muy distintas a las que vestían los indios, bajaban lentamente por una de las calles centrales de la populosa ciudad, deteniéndose de vez en cuando para cambiar unas palabras, en particular cuando no tenían cerca hombres del pueblo ni soldados.
Uno era un hermoso tipo de europeo, sobre la cincuentena, con la barba canosa y espesa, la piel un poco bronceada, vestido de franela blanca y con un ancho fieltro en la cabeza, parecido al típico sombrero mejicano, con unas bellotitas de oro en torno a la cinta de seda.
El otro era un oriental, un extremo oriental a juzgar por el tono de su piel, que tenía unos vagos reflejos oliváceos; ojos muy negros, ardientes, barba aún negra y cabellos largos y rizados que le caían sobre los hombros.
En lugar del traje blanco, vestía este una riquísima casaca de seda verde con botones de oro, calzones anchos de igual color y botas altas de piel amarilla con la punta levantada como las de los uzbekos; de la ancha faja de seda blanca le colgaba una magnífica cimitarra con la empuñadura incrustada de diamantes y rubíes, de inmenso valor.
Espléndidos tipos ambos, altos, vigorosos, capaces de hacer frente ellos solos a veinte indios.
-Ybien, Yáñez, ¿qué has decidido? -preguntó el hombre vestido de seda, deteniéndose por enésima vez-. Mis hombres se aburren; ya sabes que la paciencia no ha sido nunca el fuerte de los viejos tigres de Mompracem. Hace ya ocho días que estamos aquí, contemplando los templos de esta ciudad y la sucia corriente del Brahmaputra. No es así como se conquista un reino.
-Tú siempre tienes prisa -contestó el otro-. ¿No conseguirán los años calmar la sangre ardiente del Tigre de Malasia?
-Lo dudo -contestó el famoso pirata, sonriendo-. ¿Y a ti no te arrancarán tu eterna calma?
-Miquerido Sandokan, bien quisiera meterle mano hoy mismo al trono del rajá y arrancarle su corona para ponerla sobre la frente de mi hermosa Surama; pero la cosa no me parece demasiado fácil. Hasta que algún afortunado acontecimiento me permita acercarme al monarca, no podremos intentar nada.
-Ese acontecimiento se busca. ¿Se ha agotado tu imaginación?
-No creo, porque tengo una idea en la cabeza.
-¿Cuál?-Si no damos un buen golpe, no conseguiremos jamás el favor del rajá, que detesta a los extranjeros.
-Estamos dispuestos a ayudarte. Somos treinta y cinco, con Sambigliong, y mañana llegarán también Tremal Naik y Kammamuri. Me han telegrafiado hoy que dejaban Calcuta para reunirse con nosotros. Venga, pues, esa idea. En lugar de contestar, Yáñez se detuvo frente a un edificio, cuyas ventanas estaban iluminadas con cestillos de alambre llenos de algodón empapado en aceite de coco,que ardían crepitando.
De la planta baja, que parecía servir de fonda, llegaba un ruido endiablado y a través de las ventanas se veían muchas personas que iban y venían, atareadas.
-Yaestamos -dijo Yáñez.
-¿Dónde?
-El primer ministro del rajá, su excelencia Kaksa Pharaum no dormirá muy fácilmente esta noche.
-¿Por qué?
-Por el ruido que hacen debajo de él. ¡Qué mala idea ha tenido de ir a vivir encima de una fonda! Puede costarle cara.
Sandokan le miró sorprendido.
-¿Tiene algo que ver esta fonda con tus planes? -preguntó.
-Luego verás. Igual que manejé a James Brooke, que no era un estúpido, voy a jugarle una mala pasada a su excelencia Kaksa Pharaum. ¿Tienes hambre, hermano?
-Una buena cena no me disgustaría.
-Te invito, pues, pero te la comerás tú solo.
-No entiendo nada.
-Desarrollo mi famosa idea. Por tanto, tú cenarás en otra mesa, y pase lo que pase no intervendrás en mis asuntos; solo cuando hayas acabado de cenar irás a llamar a nuestros tigres y les harás pasear, como tranquilos ciudadanos que gozan del fresco nocturno, bajo las ventanas de su excelencia el primer ministro.
-¿Y si te ves en apuros?
-Llevo debajo de la faja dos buenas pistolas de dos tiros cada una y en un bolsillo mi fiel cris. Mira, escucha, come y finge ser ciego y mudo.
Dicho esto, dejó a Sandokan, atónito ante aquellas oscuras palabras, y entró resueltamente en la fonda, con una gravedad tan cómica que en otra ocasión hubiera hecho estallar de risa a su compañero, aunque su carácter no había sido nunca muy alegre.
La fonda no estaba tan frecuentada como Yáñez había creído.
Se componía de tres salitas amuebladas sin lujo, conmuchas mesas y muchos bancos y gran número de servidores que corrían como locos, llevando jarras de vino de palma y de arac y grandes fuentes de arroz y de pescados del Brahmaputra, fritos en aceite de coco y mezclados con hierbas aromáticas.
Sentados ante las mesas no habría más de media docena de indios, pero pertenecientes a las castas elevadas, a juzgar por la riqueza de sus ropas; la mayor parte eran kaltanos y rajputs llegados de las altas montañas del Dalk y del Lando para pedir alguna gracia a la preciosa caracola petrificada que ocultaba en su interior el cabello de Visnú.
La repentina entrada de aquel europeo pareció causar un pésimo efecto a los indios, porque cesaron las conversaciones de inmediato y la alegría producida por las abundantes libaciones de vino y arac se esfumó de golpe.
El portugués, a quien no se le escapaba detalle, atravesó las dos primeras salas y, entrando en la última, fue a sentarse a una mesa ocupada por cuatro barbudos kaltanos, que llevaban en sus anchas fajas un verdadero arsenal entre pistolas, puñales y tarwar, curvados y afiladísimos.
Yáñez les miró de frente, sin dignarse saludar, y se sentó tranquilamente ante ellos, gritando con voz estentórea y en un inglés detestable:
-¡Comida! ¡Milord tener mucha hambre!
Los cuatro kaltanos, a los que no debía agradar mucho la compañía de aquel extranjero, cogieron sus escudillas aún medio llenas de curry, se levantaron y cambiaron de mesa.
-Magnífico -murmuró el portugués-. Dentro de poco os haré reír o llorar.
En aquel momento pasaba un mozo de la fonda, llevando una fuente llena de pescado, destinada a otras personas.
Yáñez se levantó rápido, le cogió por una oreja y leobligó a detenerse. Luego le gritó a la cara.
-Milord tener mucha hambre. ¡Poner eso ahí, bribón!
Ser segunda vez que milord grita.
-¡Sahib! -exclamó confuso, y un tanto irritado, el indio-. Este pescado no es para ti.
-Llamar a mí milord, bribón -gritó Yáñez, fingiéndose irritado-. Yo ser gran inglés. ¡Pon aquí fuente! Buen perfume.
-Imposible, milord. No es para ti.
-Yo pagar y querer comer.
-Un momento solo y te sirvo.
-Contar momentos en mi reloj, luego cortar a ti una oreja.
Se sacó de un bolsillo un magnífico cronómetro de oro, lo puso sobre la mesa, y se quedó mirando las agujas.
En aquel momento entró Sandokan, que se sentó a una mesa cerca de una ventana, que no estaba ocupada.
Como llevaba vestido oriental y tenía la piel bronceada, nadie hizo mucho caso de él. Podía pasar por un rico hindú del Labore y de Agrar, llegado para asistir a la célebre ceremonia religiosa.
Apenas se sentó el famoso pirata malayo, tres o cuatro sirvientes le rodearon, preguntándole qué deseaba cenar.
-¡Por Júpiter! -murmuró Yáñez, encolerizado, tirando el cigarrillo que acababa de encender-. Ha entrado después que yo y todos corren a servirle. Un europeo no podrá hacer nada bueno en este país, a menos de que sea un pillo de cuidado. Pero ya veréis cómo las gasta milord... Moreland. ¡Eso es! Tomaré el nombre del hijo de Suyodhana: suena bien. -Luego añadió en voz alta:
-¡Vaya! ¡Si aquí haber bebida!
Una jarra, pedida sin duda por los cuatro kaltanos que ocupaban antes la mesa, estaba en medio de esta, con un vaso al lado.
Yáñez, sin preocuparse de sus propietarios, la cogió y se la acercó a los labios, dando un largo sorbo.
-Verdadero arac -dijo luego-. ¡Exquisito a fe mía!
Iba a probarlo otra vez, cuando uno de los cuatro kaltanos barbudos se acercó a la mesa, diciéndole:
-Excusa, sahib, pero esa jarra nos pertenece. Tú has apoyado en ella tus labios impuros y pagarás el contenido.
Llamar a mí milord ante todo -dijo Yáñez, tranquilamente.
-Sea, con tal de que tú pagues el licor que yo he pedido para mí -contestó el kaltano con acento seco.
-Milord no pagar por nadie. Encontrar jarra en mi mesa y yo beber hasta que no tener más sed. Dejar tranquilo a milord.
-Aquí no estás en Calcuta ni en Bengala.
-Amilord no importar nada. Yoser grande y rico inglés.
-Razón de más para pagar lo que no te pertenece.
-Vete al diablo.
Luego, viendo pasar a otro mozo que llevaba un plato lleno de fruta cocida, lo cogió por el cuello, gritándole:
-¡Aquí! Poner -aquí, delante de milord. Poner o milord estrangular.
-¡Sahib!
Yáñez, sin esperar más, le arrebató el plato, se lo puso delante y tras dar un empujón al mozo, mandándole a dar de narices contra una mesa vecina, se puso a comer, mascullando:
-Milord tener mucha hambre. ¡Indios bribones! Mandar yo aquí cipayos y cañones y ¡bum sobre todos vosotros! Ante aquel acto de violencia, realizado por un extranjero, un murmullo amenazador brotó de los labios de los indios que cenaban en la fonda.
Los cuatro kaltanos se pusieron en pie, apoyando las manos en sus pistolones y mirándole ferozmente.
Solo Sandokan reía silenciosamente, mientras Yáñez, siempre imperturbable, devoraba concienzudamente la fruta cocida, regándola de vez en cuando con el arac que no había pagado, ni tenía intención de pagar.
Cuando hubo terminado, agarró casi al vuelo a un tercer mozo, arrebatándole de las manos una fuente repleta de pescado, condimentado con un magnífico curry.
-¡Todo esto para milord! -gritó-. Vosotros no servir y yo coger.
Esta vez un rugido de indignación se alzó en la sala. Todos los indios que ocupaban las mesas se habían puesto en pie, como un solo hombre, irritados por aquellos continuos abusos.
-¡Fuera el inglés! ¡Fuera! -gritaron con voz amenazadora.
Un rajput de aspecto canallesco, más atrevido que los demás, se adelantó hasta la mesa ocupada por el portugués y le señaló la puerta, diciéndole:
-¡Márchate! Basta.
Yáñez, que ya estaba atacando el pescado, levantó los ojos hacia el indio, preguntándole con perfecta calma.
-¿Quién?
-¡Tú!
-¿Yo, milord?
-Milord o sahib, ¡márchate! -repitió el rajput.
-Milord no haber terminado todavía cena. Tener mucha hambre aún, querido indio.
-Vete a comer a Calcuta.
-Milord no tener ganas de moverse. Encontrar aquí cosas muy buenas, y yo milord comer aún mucho; luego todo pagar.
-¡Échale! -rugieron los kaltanos, furibundos.
El rajput alargó una mano para coger a Yáñez; pero este le arrojó a la cara el pescado que estaba comiendo, cegándole con la salsa pimentada que lo bañaba.
Ante aquel nuevo gesto de arrogancia, que parecía un desafío, los cuatro kaltanos, cuyo arac se había bebido Yáñez, se abalanzaron contra la mesa, aullando como endemoniados.
Sandokan se puso también en pie, metiendo las manos dentro de la faja, pero una mirada rápida de Yáñez le detuvo.
El portugués era, por otra parte, hombre capaz de arreglárselas sin la ayuda de su terrible compañero.
Ante todo, arrojó sobre los kaltanos la fuente llena de curry; luego, cogiendo un escabel de bambú, lo levantó y lo hizo voltear amenazadoramente ante los rostros de sus adversarios.
El gesto fulminante, la estatura del hombre y, más que nada, esa cierta fascinación que ejercen siempre los hombres blancos sobre los de color, habían detenido el impulso de los kaltanos y de todos los demás hindúes, que iban a defender a sus compañeros.
-¡Salir o milord inglés matará a todos! -gritó el portugués.
Luego, viendo que sus adversarios permanecían allí, inmóviles, indecisos, dejó caer el asiento, sacó dos magníficas pistolas de doble cañón, con arabescos y montadas en plata y madreperla, y, sin más, las apuntó contra ellos, repitiendo:
-¡Salir todos!
Sandokan fue el primeroen obedecer. Los demás, presa de un repentino pánico -y también para evitar a su gobierno, ya no muy bien visto por el virrey de Bengala, graves complicaciones-, no tardaron en batirse en retirada, aunque todos ellos poseían armas.
El propietario de la fonda, al oír todo aquel alboroto, acudió a toda prisa, empuñando una especie de espetón.
-¿Quién eres tú que te permites turbar los sueños de su excelencia el ministro Kaksa Pharaum, que vive encima, y que haces huir a mis parroquianos?
-Milord -contestó Yáñez, con toda tranquilidad.
-Lord o campesino te invito a salir.
-Yo no haber acabado aún mi cena. Tus boys no servir a mí y yo coger a ellos los platos. Yo pagar y tener por eso derecho a comer.
-Ve a terminar tu cena en otro sitio. Yo no sirvo a los ingleses.
-Y yo no dejar tu fonda.
-Haré llamar a la guardia de su excelencia el ministro, y te haré detener.
-Un inglés nunca tener miedo de los guardias.
-¿Sales? -rugió furioso el fondista.
-No.
El indio hizo gesto de levantar el espetón, pero en seguida retrocedió hasta el umbral de la puerta.
Yáñez, empuñando de nuevo las pistolas, que había dejado sobre la mesa, le apuntaba al pecho, diciéndole fríamente:
-Si tú dar un solo paso, yo hacer ¡bum! y matarte.
El fondista cerró con estrépito la puerta, mientras loskaltanos y los rajputs que habían acudido también desde las otras dos salas, gritaban:
-¡No le dejemos escapar! ¡Es un loco! ¡Los guardias!
¡Los guardias!
Yáñez había estallado en una risotada.
-¡Por Júpiter! -exclamó-. Así es como se puede conseguir una cena gratis en casa de un altísimo personaje de Assam. Porque me la ofrecerá, no lo dudo. ¿YSandokan?
¡Se ha ido! Estupendo, ahora podemos reemprender la cena.
Tranquiloe impasible, como un verdadero inglés, se sentó de nuevo ante otra mesa sobre la que había otra sopera de curry, y comió algunas cucharadas.
Pero no había llegado a la tercera, cuando la puerta se abrió con estruendo y seis soldados con inmensos turbantes, anchas casacas flamantes, calzones muy amplios y babuchas de piel roja, entraron apuntando hacia el portugués sus carabinas.
Eran seis buenos mozos, altos como granaderos, y barbudos como bandidos de las montadas.
-Ríndase -dijo uno de ellos, que llevaba en el turbante una pluma de buitre.
-¿A quién? -preguntó Yáñez, sin dejar de comer.
-Somos guardias del primer ministro del rajá.
-¿Dónde conducir a mí, milord?
-Ante su excelencia.
- Yo no tener miedo de su excelencia.
Se puso en el cinto las pistolas, se levantó con flema, dejó sobre la mesa un puñadito de rupias para el tabernero y avanzó hacia los guardias, diciendo:
-Yo dignarme su excelencia ver a mí, gran inglés.
-Entregue las armas, milord.
-Yo no dar nunca mis pistolas: ser regalo de graciosísima reina Victoria, mi amiga, porque yo ser gran milord inglés. Yo prometer no hacer daño a ministro.
Los seis guardias se interrogaron con la mirada, no sabiendo si debían forzar a aquel hombre original a entregar las pistolas; pero después, temiendo cometer un gran disparate, por tratarse de un inglés, le invitaron sin más a seguirles hasta la presencia del ministro.
En la sala vecina se habían reunido todos los parroquianos, dispuestos a auxiliar a los guardias del ministro. Al verle aparecer, le acogieron con una salva de imprecaciones.
-¡Hacedlo ahorcar!
-¡Es un ladrón!
-¡Es un canalla!
-¡Es un espía!
Yáñez miró intrépidamente a aquellos energúmenos, que se hacían los valientes porque le veían entre seis carabinas, y contestó a sus invectivas con una ruidosa carcajada.
Al salir de la fonda, los guardias entraron en un portal vecino, haciendo subir al prisionero una escalinata de mármol, iluminada por un farol de metal dorado, en forma de cúpula.
-¿Aquí habitar ministro? -preguntó Yáñez.
-Sí, milord -contestó uno de los seis.
- Yo tener prisa cenar con él.
Los guardias le miraron con estupor, pero no osaron decir nada.
Llegados al rellano, le introdujeron en una bellísima sala, decorada con elegancia, con muchos divancitos de seda floreada, grandes cortinas de percal azul y graciosos muebles, ligerísimos e incrustados de marfil y madreperla. Uno de los seis indios se acercó a una placa de bronce colgada sobre una puerta y la golpeó repetidamente con un martillo de madera.
Aún no se había extinguido el sonido, cuando se alzó la cortina y apareció un hombre, que fijó sus ojos en Yáñez, más con curiosidad que con enojo.
-Su excelencia el primer ministro Kaksa Pharaum -dijo uno de los soldados.
-¿Así que no ha podido cenar, milord?
-Solo pocos bocados. Yo tener aún mucha hambre, grandísima hambre. Yo escribir esta noche a virrey de Bengala no poder cumplir mi difícil misión porque assameses no dar milord de comer.
-¿Qué misión?
-Yo ser grande cazador tigres y ser aquí venido para destruir todas malas bestias que comen hindú.
-¿De forma que milord ha venido para prestarnos unvalioso servicio? Nuestros súbditos han cometido un error al tratarle mal, pero yo lo remediaré todo. Sígame, señor.
Hizo gesto a los guardias de que se retiraran, levantó la cortina e introdujo a Yáñez en un gracioso gabinete, iluminado por un globo de vidrio opalino, suspendido sobre una mesa ricamente servida, con platos y cubiertos de oro y de plata, llenos de manjares exquisitos.
-Iba a cenar -dijo el ministro-. Le ofrezco que me acompañe, milord; así le compensaré de la mala educación y malevolencia del fondista.
-Yo dar gracias excelencia y escribir a mi amigo virrey de Bengala tu gentil acogida.
-Se lo agradeceré.
Se sentaron y empezaron a comer con envidiable apetito, especialmente por parte de Yáñez, intercambiando de vez en cuando algún cumplido.
El ministro llevó su cortesía hasta hacer servir a su invitado una vieja cerveza inglesa, que -aunque era muy ácida- Yáñez se guardó muy bien de dejar de beber.
Cuando hubieron terminado, el portugués se recostó en una cómoda butaca y, fijando los ojos en el ministro, le dijo a quemarropa y en perfecta lengua hindú:
-Excelencia, vengo de parte del virrey de Bengala para tratar con usted un grave asunto diplomático.
Kaksa Pharaum se sobresaltó.
-¡Echad al inglés por la ventana!
-Le ruego que me excuse por haber recurrido a un medio... un poco extraño para acercarme a usted y...
-Entonces no es usted británico...
-Sí, un auténtico lord inglés, primer secretario y embajador secreto de su excelencia el virrey -contestó Yáñez imperturbable-. Mañana le mostraré mis credenciales.
-Podía usted haberme pedido una audiencia, milord.
No se la habría negado.
-Elrajá no hubiera tardado en ser informado, y yo, por ahora, deseo hablar solamente con usted.
-¿Acaso el gobierno de las Indias tiene alguna idea sobre el Assam? -preguntó Pharaum, asustado.
-Ninguna en absoluto, tranquilícese. Nadie piensa amenazar la independencia de este estado. No tenemos que hacer ningún reproche a Assam ni a su príncipe. Pero lo que debo decirle no debe oírlo nadie, de forma que sería mejor, para mayor seguridad, que mandara a la cama a los sirvientes.
-No les disgustará, al contrario -dijo el ministro, esforzándose por sonreír.
Se levantó y golpeó el gong que colgaba de la pared, detrás de su silla. Casi inmediatamente entró un criado.
-Que se apaguen todas las luces, menos las de mi alcoba, y que todos se acuesten -dijo el ministro en un tono que no admitía réplica-. No quiero que esta noche se me moleste por ningún motivo. Tengo trabajo.
El sirviente se inclinó y desapareció.
Kaksa Pharaum esperó a que se apagara el rumor de sus pasos, y, volviendo a sentarse, dijo a Yáñez:
-Ahora, milord, puede hablar libremente. Dentro de unos minutos toda mi gente estará roncando.
CAPÍTULO II: EL SECUESTRO DE UN MINISTRO
Yáñez vació un gran vaso de aquella pésima cerveza, sin poder evitar una mueca, luego sacó de una bellísima petaca de concha con iniciales en brillantes dos gruesos cigarros de Manila y ofreció uno al ministro, diciéndole con una sonrisa bonachona:
-Acepte este cigarro, excelencia. Me han dicho que es usted fumador, cosa más bien rara entre los indios, que prefieren ese detestable betel que estropea los dientes y la boca. Estoy seguro de que nunca ha fumado un cigarro tan delicioso como este.
-Me acostumbré a fumar en Calcuta, donde estuve algún tiempo en calidad de embajador extraordinario de mi rey -dijo el ministro, cogiendo el cigarro.
Yáñez le tendió un fósforo, encendió también su cigarro, echó al aire tres o cuatro bocanadas de humo oloroso, que por un instante velaron la luz de la lámpara y luego siguió, mirando con cierta malicia al ministro, que saboreaba como buen aficionado el delicioso aroma del tabaco filipino: -He sido enviado aquí, como le dije, por el virrey de Bengala para obtener de usted información sobre las revueltas que están ocurriendo en la Alta Birmania. Como ustedes lindan con ese turbulento reino, que siempre nos ha dadoserias preocupaciones, es seguro que están al corriente de lo que allí sucede. Le advierto ante todo, excelencia, que el gobierno de la India no solo le quedará agradecidísimo, sino que le recompensará espléndidamente. Al oír hablar de recompensas, el ministro -venal como todos sus compatriotas- abrió los ojos de par en par y soltó una risita de satisfacción.
-Sabemos más de lo que puede usted suponer -dijo luego-. Es cierto: en la Alta Birmania ha estallado una violentísima insurrección promovida, según parece, por un emprendedor talapón, que ha abandonado la túnica amarilla de los monjes para empuñar la cimitarra.
-¿Y contra quién?
-Contra el rey Phibau y, sobre todo, contra la reina Su-payah-Lat que, el mes pasado, hizo estrangular a dos jóvenes esposas del monarca, una de las cuales había sido escogida entre las princesas de la Alta Birmania.
-¡Qué historia tan enrevesada!
-Se la explicaré mejor, milord -dijo el ministro, entornando los ojos-. Según las leyes birmanas, el rey puede tener cuatro esposas, pero su sucesor está obligado a casarse con su propia hermana o, por lo menos, con una princesa de la familia, al objeto de que se conserve pura la sangre real. Cuando Phibau, que es el monarca actual, subió al trono, había en su familia dos hermanas dignas de compartir el trono. El rey sentía mayor inclinación por la mayor; pero a la más joven, a la princesa Su-payah-Lat, se le había metido en la cabeza ser también reina, de forma que empezó a manifestar en todas partes el más ardiente afecto hacia el soberano y llegó a inducir a la reina madre a decidir, con su profunda sabiduría, que aquel amor merecía recompensa y que el hijo debía casarse con ambas. Pero el proyecto fue desbaratado por la mayor de las hermanas, la princesa Ta-bin-deing, que prefirió entrar en un monasterio budista. ¿Me sigue usted?
-Hasta aquí, perfectamente -contestó Yáñez, que encontraba muy escaso interés en aquella historia-. ¿Y después, excelencia?
-Phibau entonces se casó con Su-payah-Lat y con otras dos princesas, una de las cuales pertenecía a una noble familia de la Alta Birmania.
-¿Yla primera hizo estrangular a estas dos por despecho?
-Sí, milord.
-¿Yqué ha sucedido, después? ¿Otro estrangulamiento, ordenado por el rey esta vez?
-En absoluto, milord. Su-payah-pa... pa...
-Adelante, excelencia -dijo Yáñez, mirándole con malignidad.
-¿Dónde me he quedado...? -preguntó el ministro, que parecía hacer esfuerzos supremos para mantener abiertos los ojos.
-Enel tercer estrangulamiento.
-¡Ah, sí! Su-payah-pa... pa..., pa..., ¿está claro?
-Clarísimo. Lo he entendido todo.
-Pa..., pa..., un hijo..., los astrólogos de corte ¿me comprende bien, milord?
-Perfectamente.
-Luego estranguló a las dos reinas.
-Lo sé.
-YSu... pa...
-Me parece que ese pa... pa... se vuelve terrible para su lengua. ¡Por Júpiter! ¿Habrá bebido demasiado esta noche?
El ministro, que por vigésima vez había cerrado y vuelto a abrir los ojos, miró a Yáñez como en sueños, luego dejó caer de entre sus labios el cigarro y, de golpe, se reclinó primero sobre el respaldo de la silla y después rodó por el suelo, como si le hubiese dado un síncope.
-¡Menudo cigarro! -exclamó Yáñez, riendo-. El opio debía ser de primera calidad. Yahora manos a la obra, puesto que todos duermen. Conque pensabas que mi imaginación se había agotado, ¿eh, Sandokan? Yaverás.
Ante todo, recogió el cigarro, que el ministro había dejado caer, y se acercó a la ventana abierta.
Aunque ya no brillaba ninguna luz -los indios son muy parcos en cuestiones de iluminación, en parte porque las noches allí son claras y el cielo casi siempre purísimo-, descubrió enseguida a varias personas que paseaban lentamente, en grupos de tres o cuatro, como honestos ciudadanos que aprovechan un poco de fresco, fumando y charlando.
-Sandokan y los tigres -murmuró Yáñez, frotándose las manos-. Todo marcha perfectamente.
Tiró fuera la colilla del cigarro del ministro, se acercó dos dedos a los labios y emitió un silbido suavemente modulado.
Aloírlo, los paseantes se detuvieron de golpe; luego, mientras unos se dirigían a los dos extremos de la calle, para impedir que se acercara alguien, un grupo se detuvo bajo la ventana iluminada.
-Preparados -dijo una voz.
-Espera un momento -contestó Yáñez.
Arrancó los cordones de seda de la cortina, los unió, comprobó su solidez, luego aseguró un extremo al picaporte de una puerta y el otro extremo lo pasó bajo los brazos del desgraciado ministro, que mantenía una inmovilidad absoluta.
-Pesa bien poco su excelencia -dijo Yáñez, tomándolo en brazos.
Le llevó hacia la ventana y, sujetando con fuerza el cordón, empezó a bajarlo.
Diez brazos se apresuraron a cogerlo, apenas tocó el suelo.
-Ahora, esperadme a mí -murmuró Yáñez.
Apagó la lámpara, se asió a la cuerda y en un momento se encontró en la calle.
-Eres un verdadero demonio -le dijo Sandokan-. Espero que no le habrás matado.
-Mañana estará tan bien como nosotros -contestó Yáñez, sonriendo.
-¿Qué le has hecho beber a este hombre? Parece muerto.
-¡Este hombre! Un poco más de respeto con las autoridades, hermanito. Es el primer ministro del rajá.
-¡Diantre! Tú siempre das buenos golpes.
-Vámonos aprisa, Sandokan. Puede llegar la guardia nocturna. ¿Tienes algún vehículo?-Hay un tciopaya esperando en la esquina de la calle.
-Vamos hacia allá, sin pérdida de tiempo.
Con un silbido semejante al que había emitido poco antes Yáñez, el pirata malayo hizo regresar a los hombres que vigilaban en el extremo de la calle y todos juntos se dirigieron a un gran carro, con la caja pintada de azul, que sostenía una especie de pequeña cúpula formada con ramas, bajo la que había dos colchones.
Era uno de esos cómodos vehículos que usan los indios cuando emprenden un largo viaje, y que se llaman tciopaya; en ellos, resguardados del sol, pueden comer, fumar y dormir, ya que la caja está dividida en dos partes: una que sirve de salita y otra de dormitorio.
Cuatro pares de blanquísimos cebúes, de gibas vacilantes y dorsos cubiertos de gualdrapas de tela roja, estaban uncidos al macizo vehículo.
Depositaron al ministro sobre uno de los colchones, Yáñez y Sandokan se sentaron cerca de él y, mientras sus compañeros se dispersaban para no levantar sospechas, el carro se puso en marcha, conducido por un malayo vestido de indio, que llevaba en la mano una antorcha para iluminar la calle.
-A casa directos -dijo Sandokan al cochero.
Luego, dirigiéndose a Yáñez, que estaba encendiendo un cigarro, le preguntó:
-¿Vas a hablar de una vez? No consigo entender qué idea se te ha metido en la cabeza. Creía que te mataban allá dentro.
-¡A un blanco y lord! Nunca se hubieran atrevido -contestó Yáñez, aspirando lentamente el humo y volviéndolo a echar con la misma lentitud.
-Sin embargo, has jugado una partida que podía costarte cara.
-Alguna vez hay que divertirse.
-En resumen, ¿qué quieres hacer con esta momia?
- Ya te he dicho que es una autoridad.
-Que nunca hará un buen papel en la corte del rajá.
-Yo sí que lo haré.
-¿Quieres introducirte en la corte de ese receloso tirano? Hace ocho días que nos repiten que no quiere ver a ningún europeo.
-Y yo te digo que me acogerá con grandes honores. Espera a que tenga en mis manos la piedra de salagram y el famoso cabello de Visnú, y verás cómo me recibe.
-¿Quién?
-El rajá -contestó Yáñez-. ¿Crees que voy a contentarme con contemplar el hermoso país de mi Surama, sin intentar devolverle su corona?
-Esa era nuestra idea -dijo Sandokan-. Tampoco yo habría dejado Borneo para venir a pasearme por las calles de Gauhati. Pero no consigo entender qué tienen que ver el secuestro de un ministro, el cabello de Visnú y la piedra de salagram con la conquista de un reino.
Vamos a ver, ¿sabes dónde esconden la piedra los sacerdotes?
-Yo no.
-Tampoco yo, aunque en estos días he interrogado a no sé cuántos indios.
-¿Y quién te lo dirá?
-El ministro -contestó Yáñez.
Sandokan miró al portugués con verdadera admiración.
-¡Ah, qué diablo de hombre! -exclamó-. Serías capaz de enredar a Brahma, Siva y Visnú juntos.
-Tal vez -admitió Yáñez, riendo-. Pero en la corte del rajá encontraremos un obstáculo que será duro de pelar.
-¿Qué obstáculo?
-Un hombre.
-Si has secuestrado a un ministro, podrás hacer desaparecer a ese también.
-Se dice que goza de gran influencia en la corte, y que es él quien hace lo imposible para impedir que pongan los pies en ella los extranjeros de raza blanca.
-¿Quién es?
-Un europeo, según me han dicho.
-Algún inglés.
-Nohe podido saberlo. También nos lo dirá el ministro.
Una brusca parada, que por poco les hizo perder el equilibrio, interrumpió su conversación.
-Hemos llegado, jefe -dijo el conductor del carruaje. Diez o doce hombres, los mismos que les habían ayudado a secuestrar al ministro, habían salido por una puerta, alineándose silenciosamente a los dos lados del vehículo.
-¿Os ha seguido alguien? -les preguntó Sandokan,saltando a tierra.
-No, jefe -contestaron todos a una.
-¿Nada nuevo en la pagoda?
-Calma absoluta.
-Coged al ministro y llevadlo al subterráneo de Quiscina.
El carruaje se había detenido ante una gigantesca fortaleza apoyada en parte en el Brahmaputra y que se alzaba en un lugar completamente desierto, no habiendo en torno suyo más que las antiquísimas murallas semiderruidas -que en otro tiempo debían de haber servido de protección a la ciudad- y colosales montones de escombros. En la testera, sobre una puerta de bronce, se descubrían confusamente unas divinidades indias, de piedra negra, alineadas en una especie de cornisa sujeta por una infinidad de cabezas de elefante, excavadas en la roca yque tenían las trompas enrolladas.
Debía de tratarse de alguna pagoda subterránea, como hay tantas en la India, porque en lo alto no se veía ninguna clase de cúpula, ni semicircular ni piramidal.
Habían salido otros hombres, portadores de antorchas, que se unieron a los primeros. En apariencia, todas aquellas personas -aunque vestían los trajes del país- pertenecían a dos razas muy diversas que no tenían nada, o muy poco, de indio.
En efecto, mientras algunos eran bajos y más bien robustos, de piel oscura con reflejos oliváceos y un matiz rojo oscuro, y de ojos pequeños y muy negros, los otros eran más bien altos, de color amarillento, de facciones bellísimas, casi occidentales, y ojos grandes, de expresión muy inteligente.
Un hombre que hubiera tenido un conocimiento profundo de la región malaya, no hubiera vacilado en clasificar a los primeros como malayos auténticos y a los otros como dayaks de Borneo, dos razas que eran equivalentes en ferocidad, audacia y valor indómito.
-Coged a este hombre -les dijo Yáñez, al bajar del carruaje, mostrando al ministro dormido.
Un malayo, con el rostro rugoso, pero de cabello aún muy negro y formas casi atléticas, tomó entre sus fuertes brazos a Kaksa Pharaum y lo introdujo en la pagoda.
-Lleva el carro a su escondite -prosiguió Yáñez, dirigiéndose al conductor-. Que cuatro hombres se queden de guardia aquí fuera. Pueden habernos seguido.
Cogió del brazo a Sandokan, dio unas chupadas a su cigarro y franquearon los dos el umbral, internándose en un angosto corredor -lleno de cascotes desprendidos de la húmeda bóveda- que parecía adentrarse en las vísceras de la colosal fortaleza.
Tras recorrer cincuenta o sesenta metros, precedidos por los portadores de antorchas y seguidos por los demás, llegaron a una inmensa sala subterránea, excavada en la roca viva, de forma circular, en cuyo centro se alzaban sobre una piedra rectangular de enormes dimensiones las tres diosas: Parvati, Latscimi y Sarassuadi. La primera protectora de las armas, como diosa de la destrucción; la segunda, de los vehículos, barcos y animales, como diosa de la riqueza; la tercera, de los libros e instrumentos musicales, como diosa de las lenguas y de la armonía.
-Deteneos aquí -dijo Yáñez a los que le acompaña