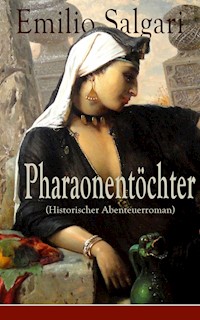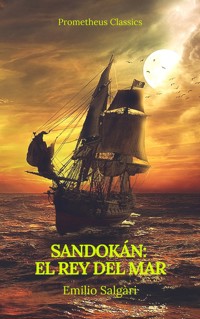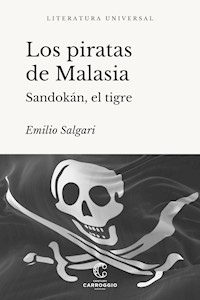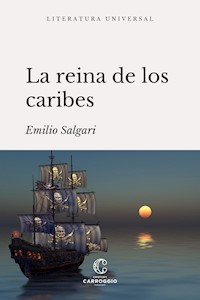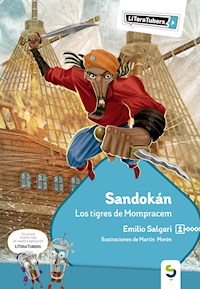4,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Xingú
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Dos motivos llevan al conde de Ventimiglia a cruzar el Atlántico: vengar a su padre, el Corsario Rojo, y a sus tíos y encontrar a su hermana. Lo que no esperaba era verse descubierto y que se le complicaran las cosas tan pronto.
Tampoco contaba con la marquesa de Montelimar ni con el ingenio del valiente Barrejo, que no se arredran ante nada ni nadie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
El hijo del Corsario Rojo
por
Emilio Salgari
Título original: Il figlio del Corsaro Rosso, 1908
Edición basada en las siguientes ediciones:
Maucci Editor, Barcelona, 1911.
Ilustraciones de: Alberto Della Valle
Imagen de portada: Alberto Della Valle
Traducción: M. R. Blanco Belmonte
De esta edición: Licencia CC BY-NC-SA 4.0 2022 Xingú
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
Índice
PRIMERA PARTE
— I — La marquesa de Montelimar
— II — Un duelo terrible
— III — La carrera de gallos
— IV — En busca del conde de Ventimiglia
— V — La fuga de la fragata
— VI — El bucanero
— VII — La caza humana
— VIII — A través del pantano
— IX — La villa de la marquesa de Montelimar
— X — El cabo Tiburón
— XI — La caza al Santa María
— XII — El secretario del marqués de Montelimar
SEGUNDA PARTE
— I — Dos filibusteros fanfarrones
— II — El conde de Alcalá
— III — La persecución
— IV — El ataque a Pueblo Viejo
— V — Audaces empresas de los filibusteros
— VI — La captura del marqués
— VII — La vuelta al océano Pacífico
— VIII — Terrible batalla naval
— IX — La reina del océano Pacífico
— X — El consejero de la Real Audiencia
— XI — La emboscada del Valiente
— XII — Otra idea del gascón
— XIII — La caza al conde de Ventimiglia
— XIV — La toma de Guayaquil
Conclusión
PRIMERA PARTE
— I — La marquesa de Montelimar
—¡El señor conde de Miranda!
Este nombre, pronunciado en alta voz por un esclavo galoneado, vestido de seda azul con grandes flores amarillas y de piel negra como el carbón, produjo impresión profunda entre los innumerables invitados que llenaban las magníficas estancias de la marquesa de Montelimar, la bella, celebrada por todos los aventureros y por todos los oficiales de mar y de tierra de Santo Domingo.
El baile, animadísimo hasta aquel momento, interrumpióse de pronto, porque caballeros y damas precipitáronse casi hacia la puerta del salón grande, como atraídos por irresistible curiosidad de ver de cerca a aquel conde, que según decían había hecho volver la cabeza a mucha gente en las pocas horas que se dejó ver en las calles de la capital de Santo Domingo.
Apenas el criado negro levantó la rica cortina de damasco con ancha franja de oro, apareció el personaje anunciado.
Era un arrogante joven de veintiocho a treinta años, de estatura más bien alta, continente elegantísimo, que denunciaba al gran señor, ojos negros y ardientes, bigotes negros rizados hacia arriba, y piel blanquísima, cosa bastante extraña en un comandante de fragata, acostumbrado a navegar bajo el sol abrasador del golfo de México.
Aquel extraño e interesante personaje, tal vez por capricho, iba vestido todo de seda roja.
Roja era la casaca, rojos los alamares, rojos los calzones, rojo el amplio fieltro, adornado con larga pluma, y también los encajes, los guantes y aun las altas botas de campaña; ¿qué más? Hasta la vaina de la espada era de cuero rojo.
Al verse en presencia de todas aquellas personas que lo contemplaban con fijeza, el conde arrugó un poco la frente, mirando con altivez a los hombres, como enojado por tal curiosidad; luego levantóse cortésmente el sombrero, rozando, con un movimiento gracioso, la alfombra con la larguísima pluma, e hizo un ligero saludo, teniendo siempre la diestra en la empuñadura de la espada.
La marquesa de Montelimar abrióse paso entre los invitados, acercándose apresuradamente al conde.
No sin razón la llamaban la bella viuda de Santo Domingo.
Era una bellísima hija de Andalucía, la tierra célebre de las mujeres hermosas de España, joven aún, porque tal vez no contaba veinticinco primaveras, alta, esbelta, con talle flexible, ojos fulgurantes y al mismo tiempo húmedos, cabellos negrísimos y piel alabastrina, el color característico de las criollas del golfo mexicano.
Aunque viuda apenas hacía un año de un viejo marqués, muerto combatiendo contra los filibusteros de la isla Tortuga, lucía soberbio vestido de damasco de seda blanco, adornado por delante con pequeñas esmeraldas reunidas en artísticos grupos, y alrededor del níveo cuello llevaba una doble hilera de perlas de California, de inestimable valor. Detúvose ante el conde, haciendo una graciosa reverencia, acompañada de deliciosa sonrisa, luego, tendiéndole la diestra, le dijo:
—Agradezco mucho, señor conde, que hayáis aceptado mi invitación.
—Los hombres de mar son rudos, marquesa; pero no rehusan jamás invitación alguna, especialmente cuando la hace una señora tan bella como vos…
Estas palabras fueron causa de que se contrajera más de una frente y de que se levantaran algunos murmullos entre los adoradores de la marquesa.
El conde de Miranda volvióse al punto, con la siniestra apoyada orgullosamente en la empuñadura de la espada y la derecha en la cadera, diciendo con voz clara:
—Parece que mis palabras han desagradado a alguien; sépase que nosotros, hijos del océano, somos capaces de guiar un barco y de regalar además una buena estocada.
—Os engañáis, señor conde —dijo la marquesa—. Aquí todos sienten gran afecto por los hombres que, desafiando tempestades y peligros, nos defienden de los filibusteros de la Tortuga.
Nadie osaba respirar, y las frentes serenáronse. Únicamente la de un capitán de alabarderos de Granada, un hombretón tres palmos más alto que el joven conde, permanecía contraída.
—Señor conde —dijo la marquesa de Montelimar—, ¿queréis ofrecerme el brazo? Me sentiré orgullosa de apoyarme en un fuerte hombre de mar.
—Que pondrá siempre su espada y su vida a vuestra disposición, marquesa —respondió el arrogante joven, atusándose una de las guías del bigote y mirando con cierta insolencia a los invitados, que manifestaban cierto descontento por la preferencia que la bella viuda concedía a aquel capitán, desconocido de todos.
—No pido tanto, conde. ¿Bailáis?
—Sí, señora; pero a la francesa, porque he sido educado en Provenza.
—¿Es posible?… Sin embargo, vos sois español. Los Mirandas, si no me engaño, son castellanos.
—Pura sangre; más mi padre casó con una francesa y, a poco de nacer, me confió a los cuidados de los parientes de mi madre.
—Noto, en efecto, que tenéis acento distinto del nuestro.
—Los hombres de mar, visitando muchos países, pierden el acento de su propio idioma; además, he vivido largas temporadas en Italia.
—Por eso habláis tan dulcemente. ¡Ah, Italia! También yo la he visitado en mi juventud. ¿Y venís ahora?…
—De Veracruz, marquesa.
—¿Después de haber corrido tal vez algunas aventuras?
—No, marquesa: una tempestad y un par de abordajes con dos barcos filibusteros.
—Que habréis echado a pique, supongo.
—Los he remolcado, marquesa, con las tripulaciones colgadas de los mástiles.
—Y ahora, ¿adónde vais?
—Me detengo aquí para defender a Santo Domingo.
—¿Estamos amenazados?
—Se dice que los bucaneros, de acuerdo con los filibusteros, preparan un golpe de mano contra esta ciudad; pero se encontrarán en el camino con los cincuenta cañones de mi Nueva Castilla, y os aseguro, marquesa, que les haré…
El conde se detuvo bruscamente, volviéndose de espaldas.
Un capitán de alabarderos, el mismo que poco antes había murmurado más que el resto de los invitados, un hombre arrogante que representaba cuarenta años, casi tan alto como un granadero, con bigotes inmensos caídos a estilo chinesco, se hallaba muy cerca, cual si tratase de sorprender sus palabras.
Ante la interrupción repentina del joven capitán, giró rápidamente sobre los talones, golpeando lleno de impaciencia con la siniestra la empuñadura de su larga espada, y abordó a una señora que en aquel momento atravesaba la sala.
—¿Quién es ese caballero? —preguntó el conde, frunciendo el entrecejo.
—El conde de Santiago, capitán de alabarderos del regimiento de Granada —respondió la marquesa del Montelimar sonriendo—. ¿Os interesa?
—Absolutamente nada, señora. Se me antoja que nos seguía para escuchar lo que hablábamos.
—Es un pretendiente a mi mano.
—A una dama tan bella no deben faltarle adoradores —repuso el conde—. Apostaría cualquier cosa a que el diablo mismo perdería la cabeza en presencia vuestra.
—¡Oh, conde!… —exclamó la marquesa, golpeándole en una mano con su soberbio abanico de varillaje de oro.
—¿Os ama?
—Con locura. La semana anterior mató de una estocada terrible a un alférez de marina, porque supo que yo mostraba cierta preferencia por aquel desgraciado.
—¡Ah! ¿Es celoso el capitán?…
—Y buen espadachín, según dicen.
—Querría poner a prueba su habilidad —dijo el conde con acento ligeramente irónico.
—Guardaos bien de ello, señor de Miranda.
—¿Por qué? ¿Me suponéis, marquesa, hombre capaz de sentir miedo del capitán?
—No, conde; pero lamentaría…
—¿Qué?
—Que os ocurriese alguna desgracia —repuso la marquesa, cuyo acento pareció alterado de pronto por viva emoción.
El joven capitán separóse del brazo y la contempló con sorpresa.
—¿A vos…, que apenas hace cinco minutos que me conocéis?… —preguntó—. ¿Vos sentiríais que me sucediese una desgracia?
—Admiro a los hidalgos valientes y amables como vos, conde.
El joven ahogó un suspiro; luego dijo a media voz:
—Es extraño: también mi tío…
En el acto, se detuvo, cerrando fuertemente los labios.
—¿Qué decíais, conde? —preguntó la marquesa de Montelimar.
—Que la orquesta es excelente y que podríamos bailar.
—Eso mismo pensaba proponeros.
—A vuestras órdenes, marquesa.
El baile se reanudó.
Damas y caballeros giraban vertiginosamente en los espléndidos salones del palacio de Montelimar, electrizados por una docena de citaristas y de bandolinistas, ocultos tras una especie de jardincillo formado por una doble hilera de soberbios bananos.
El conde abrazó a la marquesa y se lanzó agilísimo en medio del torbellino de bailarines.
Algunas parejas detuviéronse para contemplar al apuesto joven y a su bellísima compañera, admirando su ligereza y su gracia. Hasta entonces no habían visto nunca danzar de aquel modo a un marino.
Apenas terminó la orquesta y el conde condujo de nuevo a la marquesa a su puesto, cuando oyó una voz que le decía:
—Caballero, vos que bailáis tan bien, ¿sabríais jugar del mismo modo?
El joven capitán de la Nueva Castilla volvióse instantáneamente, y no pudo refrenar un movimiento de sorpresa al hallarse con el capitán de alabarderos.
El conde lo miró un instante, luego respondió con cierta ironía:
—Un hidalgo debe saber danzar, jugar y dar estocadas cuando se presenta la ocasión.
—Por ahora os propongo únicamente jugar —dijo el capitán de alabarderos.
—Si esto os agrada, estoy a vuestras órdenes, señor conde de Santiago.
—¡Cómo! ¿Me conocéis? —exclamó el capitán, haciendo un gesto de asombro.
—Sí…, por casualidad.
La marquesa de Montelimar, un poco pálida, se puso en pie.
—¿Qué deseáis, conde de Santiago, del conde de Miranda? —preguntó.
—Solamente proponerle una partida de monte, señora. Los hombres de mar prefieren el juego a la danza, ¿no es verdad, conde?
—Algunas veces —contestó secamente el señor de Miranda.
—Y además, ya habéis bailado una vez con la reina de la fiesta.
—No obstante, si la marquesa desea dar otra vuelta, renuncio en el acto a la partida que me proponéis.
—La noche no ha terminado aún y tendréis tiempo de mover las piernas cuando os plazca —dijo el capitán con sutil ironía.
—No juguéis, conde —interrumpió la marquesa.
—¡Oh, una sola partida! —repuso el joven—. Son distracciones que agradan a la gente que navega. Vamos, caballero.
Besó galantemente la mano a la marquesa de Montelimar y siguió al rudo capitán de alabarderos, no sin hacer antes una ligera seña a la bella viuda, como para decirle «No os preocupéis por mí».
Atravesaron la amplia sala, fulgurante de luces, donde militares y marinos danzaban alegremente con las señoras y señoritas más distinguidas de Santo Domingo, y entraron en un saloncito en el que una docena de oficiales, ancianos en su mayoría, jugaban y fumaban grandes cigarros habanos, sin ocuparse lo más mínimo de la fiesta.
Los doblones centelleaban en las mesitas de juego, y cartas y dados eran arrojados con cierta indiferencia, más afectada que real, por los jugadores.
—Señor conde —dijo el capitán de alabarderos—, ¿preferís los dados, o las cartas?
El joven pareció pensar un momento, luego respondió:
—Se me figura que los dados producen una emoción más violenta que las cartas, y esto sienta bien a los hombres de guerra, acostumbrados a las estocadas y a los cañonazos. ¿No opináis del mismo modo, caballero? No somos pacíficos cultivadores de caña de azúcar o de índigo.
—Tenéis ingenio, conde.
—De mar, condimentado con mucha sal —repuso el joven sonriendo—. Somos hombres muy salados.
—En cambio, nosotros estamos muy perfumados —replicó el capitán de alabarderos.
—¿Por qué?
—Vivimos siempre en los bosques, dando caza a los bucaneros.
—¿Y matáis muchos de esos pillos?
—¡Uf! En ocasiones alguno cae bajo nuestros arcabuces, pero casi nunca bajo las alabardas de nuestros numerosos soldados. Apenas los bribones oyen un arcabuzazo, en vez de atacar, escapan como liebres.
—¿Quiénes? ¿Los bucaneros o los nuestros?
—Los nuestros, conde.
—¿Tanto miedo sienten?
—Basta a veces un bucanero bien emboscado para derrotar a nuestros alabarderos; y tened en cuenta que nunca se ponen en campaña menos de cincuenta soldados.
—¡Qué valientes! —exclamó el conde de Miranda, con sonrisa sarcástica.
—¡Oh! ¡Querría veros en el lugar de ellos!…
—Atacaría al enemigo de frente, a la cabeza de mis marineros.
—Ya sabemos todos qué figura tan bonita hacen los marinos que tripulan nuestros galeones —dijo el capitán burlonamente—. Al oír los primeros cañonazos, arrían la bandera española y entregan a los bandidos de la Tortuga las barras de oro que llevan en la bodega.
—Los míos, sin embargo…
El conde de Miranda se detuvo, mordiéndose los labios como arrepentido de haber dejado escapar aquella frase.
—Capitán —dijo—, ¿queréis que juguemos?
—Para esto os había invitado. Veremos si el amor os trae fortuna o desgracia.
—¿Qué pretendéis decir?
El conde de Santiago, en vez de responder, hizo señas a un esclavo negro galoneado y vestido de seda, y le ordenó:
—Los dados: vamos a jugar.
—En seguida, señor conde.
Momentos después, el esclavo llevaba en una bandeja de plata, primorosamente cincelada, una tacita de oro con los dados de marfil.
—¿Qué jugamos, señor conde de Miranda?
—Lo que queráis.
—Mucho cuidado con lo que decís.
—¿Por qué capitán? —preguntó el joven con afectada indiferencia.
—¡Mil rayos!
—¡Mil truenos! Juráis, señor conde.
—Me parece que vos hacéis lo mismo.
—¡Oh, soy hombre de mar! Además, nadie os prohíbe jurar. La gente de tierra y la de mar, en ocasiones, se hallan perfectamente de acuerdo… en este terreno.
—Sois gracioso, conde.
—Algunas veces.
—¿Qué jugamos? —repitió el capitán.
—Ya os lo he dicho: lo que queráis.
—¿Una piel viva?…
El joven miró al capitán con sorpresa.
—No os comprendo. ¿Qué pretendéis decir al proponer que juguemos una piel viva? ¿La de un tiburón acaso?
El capitán de alabarderos llevóse la mano a la cadera en actitud provocativa; luego dijo con voz grave:
—Entre militares se acostumbra a jugar la piel cuando se cansan de arrojar oro sobre la mesa.
—¿Y bien?… —preguntó tranquilamente el conde de Miranda.
—El que pierde se salta los sesos de un pistoletazo.
—¡Bárbaro juego!
—Pero resulta interesantísimo, porque se arriesga la vida de un hombre.
—Prefiero apostar doblones —repuso el joven—. Lo encuentro más cómodo.
—¿Y cuando no queda dinero?
—Se deja la mesa de juego y se marcha uno a dormir a su camarote; al menos así se acostumbra a hacer entre la gente de mar.
—Pero no entre nosotros.
—¡Qué diablo! ¿Seréis hombre distinto de los demás, señor conde?
—Pudiera ser —respondió secamente el capitán.
—Tenéis gustos malísimos.
—¿Pretendéis ofenderme?
—¡Yo! Nada de eso, capitán. He venido aquí para jugar, no para enfadarme o para provocar un escándalo. ¿Qué dirían de mí?
—Acaso tengáis razón.
—Dejad, pues, en paz a las pieles vivas o muertas y juguémonos nuestros doblones o nuestras piastras. Estos al menos no tienen pieles que se vendan.
—¿Apuntáis?
—Cien piastras —contestó el joven hidalgo.
—¿Intentáis arruinarme?
—No, porque soy un jugador pésimo, señor conde de Santiago, y además, nunca tengo suerte, ni en las cartas, ni en los dados.
—La tendréis con las bellas damas, con la marquesa sobre todo —dijo el capitán, casi con rabia.
—En el mar jamás he encontrado sino naves tripuladas por corsarios, y estos no me han recibido con besos, os lo aseguro. Por el contrario, a mi saludo contestaban con balas de grueso calibre que provocaban sudor helado a mi gente.
—Sin embargo, en tierra es otra cosa.
—No por cierto, al menos hasta ahora.
—Supongo que no intentaréis hacerme creer que la marquesa os desagrada.
—Caballero, he venido a este saloncito para jugar algunos miles de piastras y no para charlar. Debierais saber que los marineros no son aficionados a hablar mucho. ¿Cien piastras?
—Sea —contestó el conde de Santiago con cierto aire de indiferencia.
—¿Queréis ser el primero?
El capitán, en vez de responder, cogió el cubilete de oro, agitó los dados y los arrojó sobre la mesa.
—¡Trece! —exclamó—. He aquí un número que me traerá la desgracia.
—¿Sois supersticioso?
—No, sin embargo, este trece ha hecho que mi corazón experimente una sacudida.
—Entonces moriréis muy pronto —dijo el conde de Miranda, sonriendo.
—¿Por mano de quién?
—No soy zahorí.
—¿De algún rival?
—Pudiera ser.
—No lo creo, porque la semana pasada he dado muerte a uno por el sencillo motivo de que me hacía sombra.
—Tenéis la mano muy ligera, capitán.
—Pero que perfora siempre cuando oprime la espada.
—Realmente tampoco la mía es tarda —dijo el joven.
El capitán de alabarderos miró al conde fijamente, como si tratase de comprender bien el significado de aquellas palabras; luego dijo:
—Ahora os toca a vos.
El conde de Miranda cogió a su vez el cubilete e hizo rodar los dados sobre la mesa.
—Catorce —dijo—. ¡Diantre! Un trece y un catorce; ¿qué querrán dar a entender estos dos números tan cerca el uno del otro?…
El capitán de alabarderos pasóse una mano por su frente contraída. Su rostro revelaba honda preocupación.
—¡Que me habéis ganado cien piastras!
—Eso no importa: me refiero a los dos números.
—Tampoco soy zahorí.
—¿Seguimos?
—Sí; quiero ver cómo se combinan los nuevos números. Os propongo tres golpes de quinientas piastras cada uno.
—Conforme: vos echáis.
El capitán cogió de nuevo el cubilete y, después de agitar nerviosamente los dados, les hizo colar sobre el tapete.
En el acto dejó escapar una blasfemia mal reprimida, en tanto que su frente se cubría de sudor.
—¡Otra vez trece! —exclamó—. ¿Estoy jugando con el diablo?
—Realmente, voy vestido como él —dijo el conde de Miranda, siempre burlón.
—¡Jugad, vive Dios!
—¡Doce! —exclamó el joven.
El capitán se estremeció.
—El trece encerrado entre el doce y el catorce —dijo asestando un puñetazo sobre la mesa—. ¿No encontráis raro todo esto, conde?
—En efecto, es cosa que hace pensar.
—¡Y el número fatal lo tengo yo!
—Pero me habéis ganado quinientas piastras, suma que puede consolar incluso a un capitán de alabarderos.
—Habría preferido perderlos, con tal de que hubiese salido otro número.
—Ni vos ni yo mandamos en los dados. Continuemos.
La partida prosiguió y el conde de Miranda ganó las mil piastras, con un quince y un diecisiete contra un catorce y un dieciséis.
El capitán púsose en pie de mal humor, en el momento en que los esclavos anunciaban que era media noche y que la fiesta había terminado.
—Os enviaré mañana a bordo las mil cien piastras que me habéis ganado, conde —dijo secamente el capitán de alabarderos.
—No tengáis prisa —contestó el joven.
—Confío en que me concederéis el desquite.
—Cuando queráis.
—Pero no aquí.
—¿Por qué?
—No tengo suerte en esta casa.
—Y es imposible litigar libremente, ¿es verdad, capitán? —preguntó el conde de Miranda con ironía.
—Puede ser —replicó el capitán—. Buenas noches, conde.
Dicho esto, salió del saloncito y entró en la sala del baile, donde damas y caballeros se agolpaban en torno de la marquesa de Montelimar, despidiéndose.
El comandante de la Nueva Castilla se detuvo, apoyándose en el quicio de la puerta. Esperaba seguramente a que los invitados se retirasen.
Por la expresión de su rostro, se comprendía que no se hallaba menos preocupado que el conde de Santiago. Atormentaba con la siniestra las guardas de su espada y se retorcía nerviosamente el bigote. Cuando la espléndida sala estuvo casi vacía, dirigióse hacia la marquesa, la cual parecía que le buscaba con la mirada.
—Señora —le dijo inclinándose—, me perdonaréis que no haya vuelto a bailar con vos, pero me había empeñado en una grave partida de juego.
—¿Con el capitán de alabarderos? —preguntó la hermosa viuda, con cierta ansiedad.
—Sí, marquesa.
—¿No habéis cuestionado?
—No, por cierto.
La marquesa respiró.
—Guardaos de él, señor conde —dijo luego—. Es hombre peligroso.
El joven golpeó con una mano la empuñadura de la espada.
—Mientras lleve al costado este acero, no temo a todos los capitanes de alabarderos de España, de Francia o de Italia —dijo—. Marquesa, ¿cuándo podré veros? Tengo que pediros una información que me interesa.
—¿A mí? —preguntó la bella viuda, estupefacta.
—Sí, marquesa.
—Os invito a comer mañana.
—Mañana… —dijo el conde, en tanto que por su frente pasaba como una sombra—. Podría ser demasiado tarde.
—¿Vais a partir tan pronto? Solamente lleváis aquí un día.
—Es verdad, marquesa, pero hay ocasiones en que no se dispone del tiempo propio. Podría permanecer como podría partir de un momento a otro. No querría marcharme sin haber celebrado con vos una conferencia.
—¿No habéis venido para defender a Santo Domingo de un ataque de los corsarios de la Tortuga y de los bucaneros?
—Me es imposible responderos, marquesa.
—Sin embargo, no debéis alejaros tan pronto. ¿Montáis a caballo, conde?
—Sí, marquesa.
—Mañana se celebrará una carrera de caballos y me agradaría que tomaseis parte en ella.
—¿Por qué?
—El premio es un beso que daré y recibiré del vencedor.
El conde de Miranda experimentó un ligero estremecimiento.
—Suceda lo que quiera —dijo luego—, tomaré parte en la carrera. Buenas noches, marquesa; volveremos a vernos, porque es necesario…
Besó la mano a la linda viuda y salió, acompañado por un esclavo mulato que, con gran esfuerzo, sostenía un pesado candelabro de plata.
En aquel mismo instante los últimos invitados abandonaban el suntuoso palacio de Montelimar.
— II — Un duelo terrible
—El capitán tarda esta noche.
—Carga la pipa, mi querido Mendoza. Yo he llenado dos veces la mía y tira admirablemente; ¿qué diferencia encontráis entre las gradas de esta iglesia y las del castillo de proa?
—En la Nueva Castilla al menos hay qué beber, Martín.
—Pero también llueven bombas, Mendoza, y las de los españoles no son menos terribles que las nuestras.
—No digo lo contrario, amigo; sin embargo, me encuentro mucho mejor allí. Después de todo, hay cañones para responder.
—¿Y no cuentas para nada con tu escopeta? Y tus pistolas, ¿están acaso cargadas con tabaco? Siempre refunfuñas, Mendoza, como un marinero viejo.
—No obstante, Martín, reconocerás que si hablo, sé también manejar la espada y el sable.
—Si así no fuese, el señor de Ventimiglia, sobrino del famoso Corsario Negro, no te habría elegido para que lo acompañases.
—Siempre tienes razón, Martín. ¿Ha terminado ya la música?
—Ahora no la oigo.
—Entonces el capitán no tardará en llegar.
—Carga otra vez la pipa.
—Tira como una chimenea.
—Échate aquí y, si tienes sueño, duérmete. Yo quedaré de centinela.
—¿Pretendes burlarte de mí? ¿Un viejo marinero de la Relámpago, que ha servido al Corsario Negro, dormirse cuando el joven conde de Ventimiglia corre peligro? Estás loco, Martín.
—Pon tres cargas de tabaco en la pipa.
—Diez, si tú quieres, con tal de tener siempre abiertos los ojos para defender al hijo del pobre Corsario Rojo.
—Calla, Mendoza. Alguien se acerca…
Los dos hombres, que estaban sentados en la escalinata de una vieja iglesia, pusiéronse en pie de un brinco, apoyando las manos en las pistolas medio ocultas en las anchas fajas de lana roja ceñidas a la cintura.
Eran dos hombres robustísimos, de edad muy diferente. En tanto que aquel que se llamaba Mendoza contaba al menos cincuenta años, el otro apenas tenía la mitad. Ambos eran robustos, de mediana estatura y tenían brazos y pecho enormes y espaldas de bisonte.
Solo diferían un poco en el color de la piel. Mientras la del primero era ligeramente bronceada, la del segundo era negra y no tenía un pelo ni en la barba ni en los labios.
—¿Viene? —preguntó el anciano—. Tú tienes mejores ojos que yo. No soy un salvaje como tú, querido Martín.
—No esperaba yo que me infirieses semejante ofensa.
—Niega que eres compadre o por lo menos pariente de Belcebú. Según dicen, el diablo es negro.
—Tú no lo has visto nunca, Mendoza.
—Ni tengo prisa por conocerle —respondió el viejo—. ¿Lo ves?
—Un hombre se dirige hacia nosotros.
—¿Será acaso el señor de Ventimiglia?
—No soy leopardo.
—Sin embargo, tu padre y tu abuelo conocían a estas hermosísimas fieras, porque vivían en su país…
En aquel momento oyóse un ligero silbido, luego un hombre se dirigió rápidamente hacia la escalinata de la vieja iglesia.
—¡El señor de Ventimiglia! —exclamaron los dos marineros, levantándose.
Era, en efecto, el conde de Miranda, o mejor de Ventimiglia, sobrino del famoso Corsario Negro, quien se acercaba, volviendo de vez en cuando la cabeza, como si temiera que alguien le siguiese.
—Buenas noches, valientes —dijo—. ¿Qué hay de nuevo, Mendoza?
—Nada, señor conde —repuso el viejo filibustero.
—¿No habéis sabido del señor de Robles?
—Hemos interrogado a más de veinte personas y hemos emborrachado a otras tantas; pero nadie ha podido decirnos dónde se encuentra el secretario del marqués.
—Y, sin embargo, me han afirmado que se encuentra aquí —afirmó el señor de Ventimiglia—. Él únicamente puede decirnos los nombres de los que han pronunciado la infame sentencia contra el Corsario Rojo y el Verde y los han hecho ahorcar.
—¿No habrá olido ese tunante el peligro y escapado? Ya sabéis que los españoles cuentan con muchos espías.
—¡Imposible! Todo el mundo cree que nuestra fragata es una nave española, dispuesta a proteger la ciudad contra una sorpresa de parte de los bucaneros y de los filibusteros —respondió el conde—. Si hubiesen concebido alguna sospecha, los galeones y las carabelas que se encuentran aquí nos habrían atacado. ¿Habéis notado algo extraño en el puerto?
—No, señor conde. Las naves mercantes han cargado azúcar y café y las de guerra no han levado el ancla —respondió Mendoza.
—Con todo, no me siento tranquilo. Bastaría la más pequeña imprudencia para que nos bombardeasen los fuertes y la flota.
—Nadie la cometerá, señor conde, la tripulación permanece constantemente a bordo y he hecho colocar centinelas al pie de las dos escaleras, y hasta dentro de las chalupas.
—A pesar de esto, querría marcharme lo más pronto posible. Esta comedia no debe durar mucho tiempo, y mi empresa podría acabar aquí. ¡Ah! Si lograse ver a la marquesa durante diez minutos siquiera, me ahorraría la molestia de buscar a ese invisible caballero. Debe saber algo de la infamia cometida por su cuñado.
Detúvose un momento; luego añadió:
—Aún no se habrá acostado; probemos. Valientes, tened preparadas las espadas y las pistolas.
—Hace tres horas, capitán, que aguardamos una buena ocasión para mover las manos —dijo Martín.
—Seguidme…
Después de asegurarse de que la calle estaba desierta, la atravesaron sin hacer ruido y se dirigieron al palacio de Montelimar, que se encontraba a corta distancia.
El conde, en vez de acercarse al portal, dio la vuelta al magnífico jardín, rodeado por una verja de hierro, que se extendía hasta los muros del edificio.
Miró hacia arriba y vio dos ventanas iluminadas todavía.
—Aún están despiertos —murmuró.
De repente se estremeció.
Por las ventanas abiertas salían notas dulcísimas.
Alguien tocaba un bandolín en el palacio. ¿Quién? Seguramente no era un esclavo ni una doncella. No se habrían atrevido a tal cosa si la marquesa se hubiese acostado.
—¿Será ella? —se preguntó.
Volvióse hacia los dos marineros, que habían desenvainado sus largas espadas para prevenirse contra una posible sorpresa.
—Tenemos que saltar la verja —les dijo.
—Eso resulta un juego de niños para dos marineros —respondió Mendoza.
—Lancémonos al abordaje —añadió Martín.
El conde trepó por los barrotes de hierro, llegó hasta lo alto con la agilidad de una ardilla y se dejó caer al otro lado sobre un macizo de hermosas flores.
Los dos marineros saltaron al jardín casi al mismo tiempo.
—¿Hay que pelear aquí? —preguntó Mendoza.
—Deja en paz, por ahora, a tu espada —contestó el conde de Ventimiglia—. Más tarde veremos si hace falta un buen trozo de acero. Seguidme sin producir ruido.
Atravesaron el jardín y, con cuidado para que no crujiese la arena de los paseos, llegaron hasta las dos ventanas iluminadas.
El bandolín continuaba ejecutando una dulcísima seguidilla.
—No puede ser más que la marquesa —murmuró el conde—. Esta noche, durante la fiesta, han tocado esa seguidilla y la marquesa intenta repetirla. ¿Será posible que yo tenga tanta fortuna?…
Un bombax gigantesco, que medía más de treinta metros de alto, con el tronco cubierto de retoños espinosos, alzábase junto a uno de los muros del palacio, extendiendo sus ramas hasta casi tocar las ventanas iluminadas.
—Esto es lo que buscaba —murmuró el conde—. Quedaos aquí y no tengáis cuidado —dijo a sus hombres—. Mi ausencia no será larga.
Agarróse con precaución a los vástagos del árbol para no herirse las manos y comenzó a subir, en tanto que Mendoza y Martín se tendían junto al tronco, ocultándose casi enteramente entre las altas hierbas que crecían alrededor.
Bastaron pocos segundos al robusto y agilísimo caballero para alcanzar una gruesa rama que se apoyaba en una de las dos ventanas iluminadas.
Miró a través de los cristales.
La ventana correspondía a un elegante gabinete, con las paredes cubiertas de ricos tapices y amueblado con suntuosidad, aunque todos los muebles eran pesadísimos, según la moda de la época.
Una araña de plata, con multitud de candeleros, lo iluminaba vivamente.
Sin embargo, no se veía a nadie, aunque el bandolín no cesaba de tocar.
Un objeto atrajo al punto la atención del conde. El vestido de seda, guarnecido de esmeraldas, que la marquesa había lucido en la fiesta y que aparecía sobre un divancito morisco centelleante con los bordados de oro y plata.
Disponíase a saltar, cuando oyó a Mendoza, que preguntaba:
—¿Quién vive?
—Eso os pregunto: ¿qué hacéis aquí bribones?
—¿Bribones nosotros? —gritó Martín.
—¡El conde de Santiago! —murmuró el hijo del Corsario Rojo rechinando los dientes—. ¡Ah! ¿Vienes a desbaratarme mis proyectos? El catorce matará al trece…
Como la altura en que se encontraban no excedía de cuatro metros, el ágil joven se dejó caer al suelo.
Mendoza y Martín hallábanse, espada en mano, frente al capitán de alabarderos, que también había desnudado el acero.
—¡Oh! —exclamó el militar con burlón acento—. ¡El conde Miranda que cae de lo alto! ¿Estabais haciendo provisiones de fruta de bombax? Os advierto que son malísimos y que solo sirven para fabricar un algodón pésimo.
—Y vos habéis venido para coger flores, ¿verdad? —preguntó el conde de Ventimiglia, rojo de cólera.
—También pudiera ser; pero al menos yo las corto en tierra, mientras que vos buscáis las frutas junto a las ventanas, sin pensar en que, si perdéis pie, quedaréis cojo para toda la vida, lo que constituiría una verdadera desgracia para un joven tan gallardo.
—Me parece que os burláis —dijo el conde de Ventimiglia.
—¿Y si fuera así? —preguntó el capitán.
—Pienso que no sería este el lugar a propósito. Las ventanas están iluminadas y me desagradaría que nos viesen.
—¿Quién?
—Alguna persona.
—¿La marquesa de Montelimar? —preguntó el capitán irónicamente—. Si es esa señora quien puede impresionarnos, busquemos sitio donde nadie irá a molestarnos. ¡Oh! Conozco este jardín y sé de un bellísimo prado que parece hecho de encargo para cruzar dos espadas.
—¿Es un desafío, si no me engaño, lo que me proponéis?
—Entendedlo como queráis, poco me importa.
—¿Dónde está ese prado? —preguntó el conde de Ventimiglia con ira—. Tengo prisa por resolver este asunto.
—¿Prisa por morir?
—Aún estoy vivo, caballero, y si vuestra mano es ligera, también lo es la mía.
—Así el acuerdo será perfecto —respondió el capitán, siempre irónico—. Os advierto, sin embargo, que la semana última he enviado al otro mundo a un rival que me hacía sombra.
—Ya me lo habéis dicho y no me produce efecto alguno. ¡Oh! Yo he dado muerte a más de uno y de dos capitanes, y eran españoles como vos.
—¿Qué cosa habéis dicho? —preguntó el conde.
El hijo del Corsario Rojo mordióse los labios, arrepentido de haber dejado escapar estas palabras.
—Señor conde —dijo el capitán— ¿queréis seguirme hasta el prado? Allí podremos charlar tranquilamente y además divertirnos.
—Estoy a vuestra disposición —contestó el hijo del Corsario Rojo.
—¿Y esos hombres —preguntó el conde de Santiago, señalando a Mendoza y a Martín—, no nos proporcionarán alguna molestia, si no a vos, al menos a mí?
—Suceda lo que suceda, esos marineros no nos molestarán a ninguno; os doy mi palabra de honor.
—Me basta; venid, caballero. Tal vez servirán de algo —añadió luego con su habitual acento burlón.
El capitán internóse en un bosquecillo de palmeras, lo atravesó seguido siempre del Corsario y de los dos marineros, y desembocó en una minúscula pradera cubierta de espesa hierba y rodeada por todas partes de árboles frondosos.
—He aquí un lugar magnífico para platicar libremente —dijo, volviéndose hacia el conde de Ventimiglia.
—Y también para matarse sin que nadie intervenga, ¿verdad, capitán? —preguntó el hijo del Corsario Rojo.
—En este sitio pueden solazarse dos personas sin correr el peligro de que nadie las moleste —replicó el capitán.
El conde de Ventimiglia cruzó los brazos y, mirando al conde de Santiago, iluminado por los rayos de la luna que en aquel momento se elevaba en el horizonte, le preguntó con voz breve:
—¿Qué deseáis ahora? Decídmelo pronto, porque tengo mucha prisa.
—¡Diantre! Corréis muy apresurado en busca de la muerte.
—Por lo visto os habéis olvidado de una cosa.
—¿Cuál?
—Que el catorce ha vencido al trece.
—¿Tratáis de asustarme?
—No por cierto; me han asegurado que sois valiente.
—Abreviemos, conde.
—¿Qué deseáis?
—Daros una buena estocada —contestó el capitán con ronco acento—. Cuando un rival se me atraviesa en el camino, o me hace sombra, lo envío a descansar en el cementerio de Santo Domingo.
—Sois terrible.
—Lo probaré en seguida; no escaparéis.
—¿Qué decís, capitán? ¿Huir yo ante vuestra espada? Soy caballero y militar, mi querido fanfarrón.
—¡Mil rayos! ¡Me estáis insultando! —gritó el conde de Santiago.
—Y vos a mí.
—¡Os mataré al primer asalto!
—O al vigésimo.
—¿Os burláis?
—Eso parece —respondió el hijo del Corsario Rojo, desnudando la espada y poniéndose rápidamente en guardia.
—¡Rayos y truenos!
—¡Truenos y rayos!
—¡Es demasiado, conde de Miranda!
—¡Qué luna tan espléndida! Nos batiremos admirablemente, sin necesidad de antorchas ni de fanales. Señor capitán de alabarderos, os aguar…
El conde de Santiago, a su vez, había desenvainado la larga espada; sin embargo, de pronto bajó el acero, diciendo:
—Os habéis hecho anunciar con el título de conde de Miranda —dijo—. ¿Lo sois de veras?
—Soy un caballero y eso basta.
—¿Español?
—Que yo sea o no español, es cosa que nada debe interesaros. Si tenéis empeño en saber mi nombre, lo encontraréis grabado en la hoja de mi espada. Y basta ya, capitán, siento prisa.
—También yo estoy impaciente por enviaros al cementerio —repuso el conde de Santiago con rabia.
Ambos pusiéronse en guardia, en tanto que Mendoza y Martín se alejaban un poco para dejar a los dos rivales la mayor libertad posible. El conde de Ventimiglia volvía las espaldas a la luna, que aparecía majestuosamente sobre una de las elevadas palmeras del jardín; el capitán, en cambio, estaba iluminado por completo.
Miráronse atentamente, con rabia extrema; luego el capitán, que parecía el más impaciente, a pesar de su edad, amenazó dos o tres veces para ver si el adversario se descubría o revelaba su juego.
El joven capitán de la Nueva Castilla no se movió. Permanecía firme como una roca, con la espada en línea y la mirada atenta.
—¡Diantre! —exclamó el alabardero—. Os considero una buena espada, pero ahora veremos si paráis esta estocada que parece fingida.
El señor de Ventimiglia no respondió. A juzgar por su calma, no hacía seguramente en aquella ocasión sus primeras armas.
—Derribaré ese muro de acero y de carne —dijo el capitán, que iba perdiendo la serenidad—. ¡He aquí una buena estocada! ¡Paradla…!
Y se tiró a fondo con la velocidad del rayo. El conde, con un movimiento rápido, desvió el acero del capitán.
—¡Rayos y truenos! ¡Qué brazo tan sólido, señor de Miranda! No esperaba semejante resistencia. El juego apenas ha comenzado y la luna no se ocultará hasta el alba.
El hijo del Corsario Rojo tampoco respondió.
Miraba con atención la punta de la espada del capitán, que el astro nocturno hacía centellear siniestramente.
—No sois cortés, conde —dijo el alabardero, poniéndose de nuevo en guardia—. Sabed que ahora los duelos se efectúan cambiando frases amables.
Una estocada, difícilmente parada en tercia, con solo un segundo de ventaja, fue la respuesta del conde de Ventimiglia.
—¡Diablo! —masculló el capitán—. Aquí no se debe charlar. Se arriesga una fosa en el cementerio.
Retrocedió un paso, tanteando antes el terreno con el pie izquierdo para no resbalar, luego se puso en guardia, diciendo:
—¡Os espero, conde!
El hijo del Corsario Rojo, desconfiando de aquel movimiento sospechoso, se abstuvo bien de atacar y permaneció firme, con la espada siempre en línea, dirigida al pecho del capitán.
—¿No comenzáis el asalto, conde?
—No tengo prisa.
—Hace medio minuto que os aguardo.
—Podéis aguardarme medio siglo, si os place.
—¡Ah! ¡Cuernos del diablo!
—¡Oh! ¡Vientre de una ballena!
—¡Siempre burlón!
Por tercera vez el conde de Ventimiglia permaneció callado. Con la rapidez de un relámpago irguióse, dio dos saltos y cayó sobre el adversario, asestándole un golpe en mitad del pecho.
Fue un verdadero milagro que el capitán español lograse parar aquella estocada; la casaca de seda verde con flores rojas quedó desgarrada.
—¡Demonio! Os tiráis, señor conde, y tratáis además de sorprenderme, en tanto que os dirijo palabras lisonjeras. Dos centímetros más y me alcanzáis. Otra vez tened en cuenta que hay que alargar un poco el brazo…
Un grito le cortó la frase. La espada del señor de Ventimiglia hundióse más de la mitad en el pecho del capitán.
—Ahí tenéis la respuesta a vuestro consejo —dijo el conde.
El capitán permaneció de pie, sujetando la espada del conde con la mano izquierda; luego cayó al suelo pesadamente, partiendo la hoja en dos mitades.
Cinco pulgadas de acero le habían penetrado en el pecho, a la altura de la cuarta costilla del lado izquierdo.
—¡Muerto! —exclamaron a la vez Mendoza y Martín, adelantándose.
El conde arrojó a tierra el trozo de espada que conservaba en la mano y se inclinó sobre el capitán, que se agitaba con los espasmos de una agonía atroz.
—Tal vez no estéis herido gravemente, caballero —le dijo—. Aún podremos salvaros.
—Creo que ya tengo lo necesario —contestó el capitán—. ¡Por Baco! ¡Vuestra mano es más lista que la mía! Moriré pronto y solo lo siento por una cosa.
—¿Cuál?
—Por no haber tenido tiempo de enviaros a bordo las mil cien piastras que me habéis ganado.
—No os preocupéis de eso; decidme: ¿qué podemos hacer por vos?
—Llamad a los criados de la marquesa de Montelimar. Al menos moriré bajo el techo de la mujer a quien amo y por la cual muero.
—Antes de eso, permitid que intente arrancaros el trozo de acero que tenéis clavado en el pecho.
—Me mataríais más pronto. No…, no…, los criados…, llamad… ,corred…
—¡Mendoza… Martín! Avisad a la gente del palacio.
Los dos marineros echaron a correr, en tanto que el conde de Ventimiglia, más conmovido de lo que pudiera suponerse, sostenía levantada la cabeza del herido, a fin de que la sangre no lo ahogase.
Apenas había transcurrido un minuto, cuando se vieron luces y hombres que avanzaban a través de los paseos.
—Señor conde —dijo el hijo del Corsario Rojo—, me veo obligado a abandonaros. No quiero que sepan que yo he sido quien os ha herido.
—Os lo agradezco —contestó el conde de Santiago con voz sofocada—. Si llego a curar, espero que me ofreceréis el desquite.
—Cuando queráis…
Incorporóse y se alejó rápidamente, dirigiéndose hacia la verja.
Mendoza y Martín, después de avisar a los criados de la marquesa, se marcharon también, saltando la verja de hierro.
Cuando los esclavos llegaron al prado, el capitán se había desmayado; pero entre las manos sujetaba fuertemente el trozo de acero.
—¡El capitán de alabarderos! —exclamó el mayordomo de la marquesa, que iba a la cabeza de la servidumbre—. ¡Es amigo de la señora! ¡Pronto, llevémoslo al palacio!
Cuatro esclavos levantaron con precaución al herido y lo condujeron a una habitación del piso bajo, acostándolo en una cama, en tanto que otro corría a buscar al médico de la familia.
La bella marquesa de Montelimar, vestida con un sencillo peinador de seda azul, bajó apresuradamente, preguntando al mayordomo con voz angustiada:
—¡Dios mío! ¿Qué ha sucedido, Pedro?
—Han herido gravemente…
—¿Al conde Miranda? —gritó la marquesa palideciendo.
—No, señora, al conde de Santiago.
—¿Al capitán de alabarderos?
—Precisamente.
—¿De un pistoletazo?
—De una estocada terrible; aún tiene clavada en el pecho la mitad de la espada.
—¿Un duelo?
—Eso parece.
—¿Y el adversario?
—Ha desaparecido, señora.
—¿Dónde se han batido?
—En vuestro jardín.
—Ese hombre era muy pendenciero y ha encontrado su merecido. ¿Quién puede haber vencido a la mejor espada del regimiento de Granada? ¿Quién?… No ha muerto, ¿verdad?
—Está desmayado; pero creo que no salvará la vida.
—Deja que lo vea.
El mayordomo se apartó a un lado y entró en la habitación, donde se encontraban varios esclavos ocupados en humedecer con vinagre los labios y la nariz del herido para hacerle volver en sí.
El capitán yacía en el lecho con los brazos abiertos, el rostro cadavérico y la frente contraída. De su entreabierta boca escapábase un silbido entrecortado.
Conservaba el trozo de acero clavado en el pecho, junto al corazón; ninguno de los presentes se atrevía a arrancárselo, por miedo a provocar una violenta hemorragia.
El jubón de seda con listas azules y rojas aparecía desgarrado en una extensión de varias pulgadas; pero en la camisa no se observaba ni una gota de sangre.
El mismo acero taponaba la herida.
—¡Desgraciado! —murmuró la marquesa con voz conmovida—. El adversario que le ha causado una herida tan terrible no puede ser de Santo Domingo, porque aquí todos temían a la espada de este hombre. ¿Has mandado venir al médico, Pedro?
—Sí, señora marquesa —contestó el mayordomo—. No tardará en llegar.
—Si no viene enseguida, este infortunado conde morirá.
—Ahí está; oigo entrar gente…
La puerta se abrió y un anciano, vestido todo de seda negra, seguido de un joven, cubierto por un traje igual, que llevaba en la mano una cajita, aparecieron en el umbral.
Eran el médico y su ayudante.
—Señor Escobedo —dijo la marquesa saliendo al encuentro del anciano—. Os recomiendo que cuidéis con gran interés a este caballero: es el conde de Santiago. Haced lo posible por librarlo de la muerte.
—¡Oh! ¡Es el terrible espadachín, marquesa! —respondió el médico—. Cuando se trata de heridas de acero, el asunto es siempre grave. ¡Veamos!…
Acercóse al lecho, en tanto que el ayudante abría la cajita que encerraba varios instrumentos quirúrgicos, y miró con atención al herido, qua aún seguía sin recobrar el sentido.
—Herida grave, ¿es verdad, señor Escobedo? —preguntó la marquesa.
—Una estocada terrible, señora —contestó el doctor, haciendo una mueca y meneando la cabeza—. Su adversario debe de tener un puño muy sólido.
—¿Esperáis salvarlo?
—No puedo daros una respuesta segura, marquesa. Retiraos todos y dejadme solo con mi ayudante… Hay que operar en seguida…
La marquesa, el mayordomo y los esclavos se apresuraron a salir.
—Una pinza fuerte, Mauricio —dijo el doctor cuando se quedaron solos, dirigiéndose a su ayudante.
—¿Intentáis extraer la hoja, doctor?
—No es posible dejársela clavada eternamente en el pecho.
—Pero ¿no expirará en seguida?
—Mucho me lo temo. La punta debe de haber interesado gravemente el pulmón…
En aquel momento el conde lanzó un profundo suspiro y levantó los brazos, apoyando las manos en el pedazo de espada que le salía del pecho.
—Va a volver en sí —dijo el médico, que se había inclinado sobre el herido.
—¿Por mucho tiempo o por poco? —preguntó el ayudante.
—No le doy una hora de vida —contestó el doctor en voz baja.
El capitán dejó escapar otro suspiro, más largo que el primero y que terminó en una especie de ronquido; luego alzó lentamente los párpados y fijó en el doctor una mirada turbia.
—Vos… —balbuceó.
—No habléis, caballero.
Una sonrisa contrajo los labios del conde.
—Soy… militar… —dijo con voz entrecortada—. Me muero…, ¿verdad?
El doctor movió la cabeza, sin responder.
—¿Cuántos minutos… me restan… de vida? Hablad…, quiero saberlo…
—Todavía podréis vivir un par de horas si no os extraigo el trozo de espada.
—¿Y extrayéndolo?… Decid…
—Pocos minutos tal vez, señor conde.
—Me bastarán… para tomar venganza… Oídme.
—Si habláis demasiado, os mataréis más pronto…
Otra sonrisa apareció en los descoloridos labios del capitán.
—Oídme… —repitió con suprema energía—. En la hoja de acero… hay grabado… un nombre…, el de mi adversario… Quiero… conocerlo… antes… de morir…
—Habría que arrancároslo del pecho.
El conde hizo una señal afirmativa.
—¿Lo queréis, pues? —preguntó el doctor.
—He… de morir… igualmente…
—Mauricio, las pinzas.
El ayudante le presentó dos tenacillas, un paquete de hilas y vendas, para contener en el acto la sangre que había de salir de la herida.
—Pronto… —murmuró el conde.
El médico sujetó el trozo de acero y lo extrajo, con pequeñas sacudidas del cuerpo.
El conde se mordió los labios para no gritar. Por la alteración del rostro y por el sudor viscoso que le cubría la frente, comprendíase cuánto sufría.
Afortunadamente, aquella operación dolorosísima no duró más que pocos segundos. De la herida brotó al punto un chorro de sangre, que el ayudante cortó con las hilas y las vendas.
—El nombre…, el nombre… —balbuceó el capitán, con voz apagada—, pronto…, muero…
El doctor limpió la hoja llena de sangre con una toalla, y en el acto vio aparecer, grabadas en el acero, varias letras bajo una pequeña corona de conde.
—Enrique de Ventimiglia —leyó.
El capitán, a pesar de la extrema debilidad y de los dolores que le atormentaban, incorporóse y exclamó con voz ronca:
—¡Ventimiglia!… El nombre de los corsarios…: el Rojo…, el Verde…, el Negro… ¡Un Ventimiglia!… ¡Traición!…
—¡Conde, os matáis! —gritó el médico.
—Escuchad…, escuchad… La fragata… que ayer fondeó… es corsaria…, la manda… ese hombre… vestido de rojo…; corred en busca… del gobernador…, advertídselo…, que la aborden… en seguida…, la ciudad está en peligro… Yo muero…, pero vengarán… mi muerte… ¡Ah!…
El capitán volvió a caer sobre las almohadas. Respiraba con dificultad y palidecía visiblemente.
La sangre se escapaba a través de las hilas y vendajes, enrojeciendo la camisa y el jubón.
De repente los labios del desgraciado se cubrieron de purpúrea espuma, luego bajó lentamente los párpados sobre los ojos ya apagados.
El capitán de alabarderos había muerto.
—Maestro —dijo el ayudante al médico, que aún conservaba en la mano el trozo de espada—. ¿Qué hacemos ahora?
—Iré a avisar al gobernador. Los Ventimiglia han sido los más tremendos corsarios del golfo de México. Algún hijo o algún pariente de ellos ha aparecido en estos mares. ¡Ay de nosotros si no lo apresan! No hablarás de esto a nadie, ni aun a la marquesa.
—Seré mudo, maestro.
—Correrás a participar al coronel del regimiento todo lo que ha sucedido, para que se lleven en una camilla a este pobre conde.
—¿Y vos?
—Voy en busca del gobernador.
Envolvió el acero en la toalla, luego abrió la puerta.
La marquesa de Montelimar, presa de visible emoción, aguardaba en la sala inmediata, acompañada del mayordomo y de la doncella.
—¿Cómo está, doctor? —preguntó.
—Ha muerto, marquesa. La herida era terrible.
—¿Y no ha dicho quién le ha matado?
—No ha podido hablar; seguramente habrá tenido un duelo, porque no llevaba la espada en su vaina.
—¿Y ahora?
—Ya he pensado en todo. Antes del alba se llevarán el cadáver del capitán al cuartel o a su casa. Si lo dejásemos aquí, los maliciosos forjarían historias desfavorables para vos.
—Eso es lo que temo.
—Buenas noches, marquesa. Yo me encargo de todo…
— III — La carrera de gallos
Al siguiente día, una multitud alegre, vestida con trajes variados y de múltiples colores, agolpábase en torno del soberbio palacio de Montelimar.
Veíanse oficiales del ejército, soldados, colonos, marineros y aldeanos, y no faltaban tampoco señoras y señoritas elegantísimas, con la graciosa mantilla y la alta peineta, aun cuando el espectáculo que iba a comenzar no debía de interesarles gran cosa.
Iba a celebrarse la carrera de gallos, ya anunciada por la marquesa al conde de Miranda, o mejor dicho, al conde de Ventimiglia.
Los colonos españoles han tenido siempre dos grandes pasiones: los toros y los gallos. Extraño contraste, entre una fiera enorme y temible y un pobre e inocente plumífero.
No les importaba gastar el dinero en adquirir buenos gallos, especialmente en los de pelea, y apostaban en este bárbaro juego sumas enormes.
Pero una de sus diversiones favoritas eran las carreras de gallos, inventadas acaso con el propósito de formar habilísimos jinetes, que hacían gran falta para dar caza a los bucaneros, los formidables aliados de los filibusteros, que amenazaban sin tregua a las ciudades del interior, en tanto que los otros se ocupaban de las marítimas.
El juego era sencillísimo; sin embargo, no dejaba de despertar vivo interés entre los numerosos espectadores, dispuestos siempre a apostar lo mismo un doblón que mil.
En un paseo recto abrían cuatro o cinco hoyos, y en ellos enterraban otros tantos gallos, de modo que solo asomasen la cabeza y el cuello, asegurando a los infelices animales con arena y con piedras, en forma tal, sin embargo, que no sufriesen mucho.
Los jinetes que tomaban parte en tan extraña diversión habían de pasar a galope tendido, inclinarse hasta tocar en tierra y cogerlos.
Ya puede comprenderse que la operación no resultaba fácil, porque exponía al jinete a una caída, acaso de funestas consecuencias, y saludada además por una carcajada estrepitosa de los espectadores.
Ordinariamente, el premio consistía en un beso, en la mano o en la mejilla, a la señora más bella que asistía al espectáculo, galantería española que los rudos yanquis del siglo xviii habían de imitar más tarde.
Catorce caballeros, montando todos pequeños y nerviosos potros andaluces, presentáronse para tomar parte en la fiesta y se alinearon ante el palacio de Montelimar.
Casi todos eran jóvenes, hijos de colonos, ansiosos de besar en la mejilla a la más bella viuda de Santo Domingo.
Entre todos descollaba el conde de Miranda, siempre vestido de rojo, elegantísimo, que montaba un corcel andaluz, negro y de ojos ardientes, adquirido aquella misma mañana sin reparar en el precio. Al ver aparecer a la marquesa en la escalinata de mármol del palacio, el conde levantóse el fieltro rojo adornado con larga pluma e inclinóse sobre el caballo.
La hermosa viuda contestó con una sonrisa y una ligera seña con la mano, luego se sentó en una especie de tribuna levantada ante el palacio, en compañía de su mayordomo y de las doncellas de la casa.
Cuatro gallos habían sido enterrados a distancia de veinte metros uno de otro. Las pobres aves hacían esfuerzos desesperados por librarse de tan incómoda prisión, alargando el cuello y cantando con toda la fuerza de sus pulmones; pero las piedras les sujetaban, impidiéndoles huir.
Los jueces de campo, dos viejos militares retirados, colocáronse junto a los jinetes para regular la carrera.
El público, cada vez más numeroso, apostaba en tanto con verdadero furor, y ya por simpatía, ya por su atrevida figura, apuntaba preferentemente por el hijo del Corsario Rojo.
¡Qué sorpresa tan terrible si hubieran sabido que jugaban por uno de sus enemigos más encarnizados, por uno de aquellos tremendos filibusteros que habían jurado la destrucción de las colonias españolas de la América Central!…
Los dos jueces de campo, después de examinar atentamente las monturas de los caballos, para evitar una desgracia, acercáronse al palco donde se encontraba la marquesa.
—¿Preparados? —preguntó uno de ellos.
—Preparados —respondieron al mismo tiempo los catorce jinetes, dirigiendo una mirada a la marquesa de Montelimar.
Los caballos, vivamente espoleados, dieron un salto, luego lanzáronse con ímpetu irrefrenable.
El hijo del Corsario Rojo colocóse en seguida a la cabeza del grupo, apoyando solamente el pie izquierdo en el estribo, para poderse inclinar con más facilidad hasta el suelo.
Su cabalgadura, un caballo cuidadosamente elegido, devoraba la distancia, dejando atrás a los adversarios.
Montaba el conde con tanta gallardía, que produjo verdadero entusiasmo entre los espectadores. Hombres y mujeres aplaudieron fragorosamente cuando pasó ante ellos inclinado sobre el cuello del corcel, haciendo ondear su larguísima pluma roja. El joven caballero llegó hasta el primer gallo con la velocidad del huracán, inclinóse hasta tocar en tierra, sujetándose con una mano al cuello del potro, y, ágil como un jinete árabe, cogió al primer volátil, arrancándolo del agujero y levantándolo triunfalmente.
Un grito de entusiasmo, salido de la multitud, saludó aquel golpe maestro. Hombres y mujeres agitaban pañuelos, bastones y sombrillas, como si asistiesen a una corrida de toros.
El conde estranguló el gallo y lo arrojó en medio de un grupo de mendigos; luego, al llegar al extremo de la pista, donde se levantaba una empalizada, revolvió el caballo sobre las piernas y emprendió de nuevo la carrera.
Los jinetes que le habían seguido llegaban en aquel momento, casi en grupo compacto; pero todos con las manos vacías. Ninguno había sido afortunado en la primera carrera, y los pobres gallos continuaban aprisionados.
—¡Qué malos jinetes! —murmuró el conde—. ¿Tendré yo que coger todos los volátiles? El trabajo sería enojoso, si la victoria no valiese un beso a la dama más hermosa de Santo Domingo.
Aflojó las bridas y reanudó la carrera, espoleando con el pie derecho a su cabalgadura y teniendo, como antes, libre el izquierdo, para poder inclinarse con más comodidad.
Como les llevaba a sus adversarios una ventaja de más de treinta metros y marchaba solo, en tanto que los demás galopaban en grupo, llegó en un instante junto al segundo gallo y lo sacó de tierra.
No fue grito, fue una verdadera aclamación frenética lo que escuchó el bravo caballero.
—¡Viva el conde rojo! —exclamaba la multitud, aplaudiendo locamente.
Los demás corredores tuvieron más fortuna: dos de ellos cogieron un gallo cada uno. La victoria, sin embargo era del conde, que había dado un golpe doble.
Bajó del caballo y se acercó a la marquesa, que lo contemplaba sonriendo, y le puso el gallo sobre las rodillas, diciéndole:
—Conservadlo como recuerdo mío; así, cuando haya partido, os acordaréis alguna vez de mí.
—¿Pensáis partir? —preguntó la bella viuda.
—Es probable que esta noche no me encuentre en Santo Domingo.
—Entonces os invito a comer conmigo, y luego ya sabéis la recompensa del vencedor.
—No evito nunca la compañía de una señora, sobre todo cuando es guapa y amable como vos.
—¡Ah, conde!…
Púsose en pie. Hizo con la mano una señal de despedida a los caballeros, que, descubiertos, estaban alineados ante el palco, y subió rápidamente la escalinata de mármol, en tanto que la multitud se dispersaba.
El conde de Ventimiglia la siguió, en unión del mayordomo y de las doncellas de la casa.
La marquesa le hizo atravesar varias salas elegantemente amuebladas, luego lo introdujo en el comedor, no muy amplio, con las paredes cubiertas de cuero rojo de Córdoba y el techo artesonado.
En el centro veíase la mesa, llena de bandejas y platos de oro, que contenían las frutas más variadas de los climas tropicales.
No había más que dos asientos, el uno junto al otro.
—Señor conde —dijo la marquesa—, os advierto que no tengo hoy invitados, así podremos charlar libremente, como dos buenos amigos.
—Os agradezco, señora, esta delicada atención.
—Además, tengo que haceros algunas preguntas.
—¿A mí? —exclamó el corsario con estupor.
—A vos —contestó la marquesa de Montelimar, en cuya hermosa frente se había dibujado una ligera arruga.
—¿Y qué diríais si os manifestase que también yo deseaba volver a veros antes de zarpar para haceros algunas preguntas?
La marquesa, a su vez, no pudo contener un gesto de asombro.
—¿A mí? —exclamó—. ¿Me conocíais, conde, antes de anclar en este puerto?
—No: únicamente había oído hablar de los Montelimar.
PRIMERA PARTE
— I — La marquesa de Montelimar
— II — Un duelo terrible
— III — La carrera de gallos
— IV — En busca del conde de Ventimiglia
— V — La fuga de la fragata
— VI — El bucanero
— VII — La caza humana
— VIII — A través del pantano
— IX — La villa de la marquesa de Montelimar
— X — El cabo Tiburón
— XI — La caza al Santa María
— XII — El secretario del marqués de Montelimar
SEGUNDA PARTE
— I — Dos filibusteros fanfarrones
— II — El conde de Alcalá
— III — La persecución
— IV — El ataque a Pueblo Viejo
— V — Audaces empresas de los filibusteros
— VI — La captura del marqués
— VII — La vuelta al océano Pacífico
— VIII — Terrible batalla naval
— IX — La reina del océano Pacífico
— X — El consejero de la Real Audiencia
— XI — La emboscada del Valiente
— XII — Otra idea del gascón
— XIII — La caza al conde de Ventimiglia
— XIV — La toma de Guayaquil
Conclusión
Hitos
Índice de contenido
Página de copyright
Portadilla