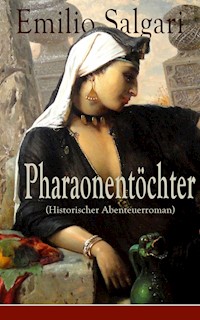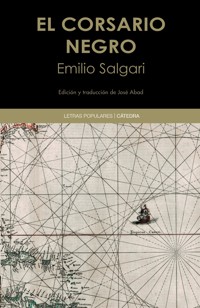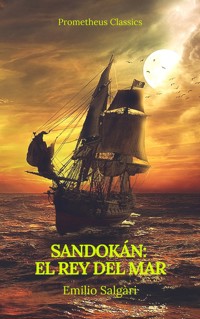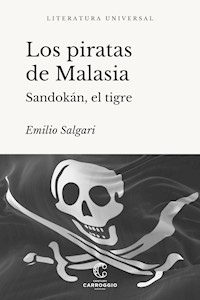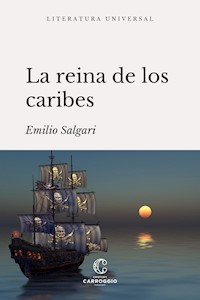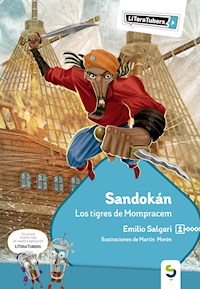Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Los piratas y los corsarios se enfrentan entre ellos para conseguir el oro proveniente de las colonias españolas de América. El Corsario Negro es una novela de aventuras del escritor italiano Emilio Salgari y la primera obra del ciclo Piratas del Caribe. La acción se desarrolla en el mar Caribe durante el siglo XVII, en los años posteriores a 1686, época de esplendor de la piratería. Emilio de Roccanera, señor de Ventimiglia, más conocido como el Corsario Negro, ha jurado una terrible venganza por la muerte de sus hermanos (el Corsario Rojo y el Corsario Verde) a manos del gobernador de Maracaibo, el flamenco Van Guld. Y en su cruzada personal, el destino pone en su camino los ojos grises de una mujer de innegable belleza que será su perdición...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Corsario Negro
Emilio Salgari
Título: El Corsario NegroOriginal: Il Corsaro Nero (1898)© De esta edición: Century CarroggioISBN: 978-84-7254-712-4 Maquetación: Javier BachsTraducción: Mercedes LloretIntroducción: Juan Leita
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida ni almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, o de fotocopia, grabación o de cualquier otro modo, sin el permiso expreso del editor.
Contenido
Los filibusteros de la Tortuga
Una audaz expedición
El prisionero
Un duelo entre cuatro paredes
El ahorcado
La situación de los filibusteros se agrava
Un duelo entre caballeros
Una fuga prodigiosa
Un juramento terrible
A bordo del “Rayo”
La duquesa flamenca
La primera llama
Misteriosa fascinación
Los huracanes de las antillas
El filibusterismo
En la Tortuga
La villa del Corsario Negro
El odio del Corsario Negro
El asalto de Maracaibo
Caza al gobernador de Maracaibo
En la selva virgen
El tremedal
El ataque del jaguar
Las desdichas de Carmaux
Los antropófagos de la selva virgen
La emboscada de los araucos
Entre las flechas y las garras
Los chupadores de sangre
La fuga del traidor
La carabela española
El asalto al cono
En manos de Wan Gula
La promesa de un gentilhombre castellano
El Olonés
La toma de Gibraltar
El juramento del Corsario Negro
Introducción
Se ha dicho, y es verdad, que la enorme importancia política y social de la televisión se pone de manifiesto sobre todo en el hecho de que, cuando actualmente se produce en algún país un golpe de estado, lo primero que ocupan las tropas insurrectas es el palacio o la sede del gobierno y los estudios centrales de la televisión. En un sentido análogo, podríamos decir que la importancia literaria de un autor por lo que se refiere a su impacto popular y a su facilidad asimilativa por parte del gran público ha de medirse sobre todo por la aceptación que obtienen sus obras en las versiones televisivas, una vez han asaltado impetuosamente el marco de la pequeña pantalla. La televisión es, en efecto, un buen crisol para poner a prueba la capacidad de influjo de un escritor sobre un público al mismo tiempo muy amplio y enormemente variado.
Sin ningún género de duda, el éxito de Emilio Salgari, ha resultado rotundo en este aspecto concreto: las adaptaciones televisivas de su extensa serie, denominada Los tigres de Mompracem, han conseguido fascinar a muy amplios sectores de diversos países.
La razón de ello estriba en que, como ha observado con gran acierto Elena Ceva Valla, «el dramatismo de las escenas», «la constante exaltación del valor y de la voluntad» y, principalmente, «la rapidez casi cinematográfica de la acción» constituyen unos elementos característicos de las obras de Salgari que no solo captan con vigorosa fuerza la fantasía de las mentes jóvenes, sino que son también magníficamente idóneos para todo aquello que exigen los buenos telefilmes de aventuras.
EL PROTAGONISTADESUS PROPIOS RELATOS
Emilio Salgari nació en Verona (Italia) el 22 de agosto de 1882, muy poco antes de que Julio Verne asombrara al mundo juvenil con la publicación de su primera gran novela de aventuras, titulada Cinco semanas en globo. Es importante resaltar este hecho en el mismo comienzo de la vida del escritor italiano, porque de una manera muy especial la influencia de Verne en la infancia y en la juventud del autor de Los piratas de Malasia constituyó realmente el factor más decisivo que, tras diversas y frustradas experiencias, lo encaminaría felizmente al campo de la literatura.
En efecto, el joven Salgari se sintió muy pronto atraído por dos polos que habían de magnetizar por entero su actividad humana: el mar y las letras. Enfrascado en la lectura de su autor preferido, brotaban a la vez en su interior las ansias de vivir y de correr maravillosas aventuras por las aguas de mares conocidos y desconocidos, así como el irrefrenable deseo de plasmar por escrito sus propias aspiraciones. Ante los ojos atónitos de aquel muchacho un tanto débil y enfermizo, aquellos dos elementos polarizadores aparecían prodigiosamente concentrados en las novelas del genial autor francés que, año tras año, iban publicándose y subyugando la imaginación de los adolescentes: Los hijos del capitán Grant, Veinte mil leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, Un capitán de quince años... Precisamente a esta misma edad, Salgari ya se imaginaba convertido en un sugestivo personaje de mar, capaz de atraer la pluma de los literatos por su popularidad irresistible y sus fantásticas hazañas.
Al principio y atendiendo a las posibilidades reales que le ofrecían su familia y su tierra natal, Salgari pensó que el periodismo podía satisfacer en gran parte sus ilusiones fundamentales: como periodista, no solo podía dedicarse a escribir, sino que quizá tendría también la oportunidad de viajar y de ver nuevas tierras, al ser enviado a algún lugar remoto para llevar a cabo un reportaje. De ahí que, durante su juventud, abordara con entusiasmo la prometedora y atractiva tarea del periodismo.
La fascinación del mar, sin embargo, y las ansias irreprimibles de aventura seguían ejerciendo su poderoso influjo en el ánimo de aquel joven italiano que no podía contentarse con el estrecho marco que le deparaba su circunstancia concreta. Así, impulsado finalmente por una opción resuelta y firmemente trazada, el futuro creador de grandes corsarios y de heroicos piratas decidió abandonar el hogar paterno para ingresar como estudiante en una escuela de náutica. Su punto de mira se concentraba ahora únicamente en la posibilidad, durante tanto tiempo acariciada, de embarcarse y de seguir los caminos invisibles de mil mares remotos.
Por espacio de algunos años, efectivamente, Salgari pudo llevar a término uno de sus sueños más queridos. Se había convertido de hecho en un hombre de mar y, lejos de los exiguos lazos patrios y familiares, podía contemplar con inmenso gozo las aguas inacabables de los océanos que lo transportaban a tierras nuevas y para él totalmente desconocidas. Sus condiciones físicas y psicológicas, no obstante, carecían de la suficiente fuerza para arrostrar con pleno éxito la dura empresa del marino y, al cabo de un tiempo, se vio obligado a tomar tierra de nuevo, doblegado por la enfermedad. Pero era joven todavía y, a sus veinticuatro años, podía pensar perfectamente en afrontar con denuedo otra empresa no menos ardua y atractiva: el quehacer literario desde siempre ambicionado.
Uno de los frutos más provechosos de sus viajes por el mar lo había constituido el hecho de que su imaginación había volado con más rapidez que el viento que rizaba y encrespaba las aguas que surcaban sus buques. Ante sus ojos juveniles no habían desfilado realmente más que mares interminables, tierras silenciosas y poblaciones dedicadas ante todo al trabajo y a la preocupación prosaica de su subsistencia. Sin embargo, de los ojos interiores de su fantasía exuberante habían surgido ya una infinidad de peripecias asombrosas y de personajes exóticos. Por esto Emilio Salgari podía ya emprender con fortuna su nueva tarea de novelista.
Con enorme sorpresa por parte del propio autor, las primeras obras de Salgari obtuvieron una rápida y resonante aceptación en los círculos de editores y lectores.
El campo de las letras se le abría, ciertamente, con mucha mayor prodigalidad que el difícil mundo de la marinería.
De improviso, en la creación de emocionantes y portentosos relatos el joven y apasionado lector de Julio Verme tenía la ocasión imprevista de verter por escrito sus más recónditos deseos de hazañas y de aventuras. Si se decidía a adentrarse definitivamente en el ámbito halagüeño de la literatura, podría convertirse en el protagonista imaginario de lo que en realidad había soñado y deseado. La decisión no requirió grandes reflexiones y desde entonces Salgari no habría ya de detenerse en una extensísima y constante producción literaria. Novelas como La favorita del Mahdí, Los pescadores de ballenas, La cimitarra de Buda, Capitán Tormenta, El león de Damasco alcanzaron un éxito inesperado no solamente en Italia, sino también en gran parte de Europa. Se traducían al francés, al alemán, al checo, al español y se vendían profusamente entre el público ávido de aventuras, hasta el punto de que la popularidad de Salgari llegó a ser muy notable.
Nuevos héroes y nuevas historias repletas de inusitadas proezas acudían a la mente del escritor, ocupado ya enteramente en su febril tarea creadora. Tenía que imaginar constantes incidencias y vibrantes figuras que captaran el interés de aquel gran público de lectores. En este afán continuo de propia superación y de producción ininterrumpida, Salgari iba a crear varios personajes que harían las delicias del mundo juvenil.
Fue en la novela titulada Le due tigri (Los dos tigres) donde el famoso autor italiano hizo aparecer por primera vez en acción al deslumbrante Sandokan, el Tigre de Malasia. Como observa muy atinadamente el crítico Quinto Veneri, la persona de este aventurero fascinante, que reaparece en otras obras incluso más emocionantes y acertadas, tales como Los piratas de Malasia y A la conquista de un imperio, «representa con bastante vigor el tipo del héroe audaz, afortunado y generoso, que persistirá, con fácil estilización, en casi todas las narraciones de aventuras escritas para los adolescentes en Italia (y en numerosas naciones del mundo).
La figura de Sandokan adquiere el relieve del pirata caballeresco, atrevido y constante tanto en los odios como en la amistad, siempre dispuesto a cualquier riesgo y también siempre confiado en su buena estrella.
En el último año del siglo XIX, apareció la igualmente célebre novela El Corsario Negro, otro de los sugestivos personajes creados por la imaginación inagotable de Emilio Salgari. Dos años más tarde, se publicó la continuación del relato con el título de La reina de los caribes. Según el juicio de Elena Ceva Valla, estas «dos narraciones figuran entre las mejores en la extensa obra del autor.
La fantasía de Salgari, no obstante, no se ciñó en modo alguno a un solo tipo de aventuras y de héroes concretos, sino que supo abarcar también otros terrenos distintos y no menos interesantes. Entre sus múltiples creaciones cabe citar, por ejemplo, Le meraviglie del duemilia (Las maravillas del año dos mil), una auténtica muestra precursora del género, actualmente tan en boga, de ciencia-ficción. Sus protagonistas duermen un sueño que dura cien años y se despiertan asombrados en medio de un mundo que en nada se parece a la época en que nacieron. La novela, conforme a la opinión de Quinto Veneri, «da cuerpo a un ingenuo sueño de civilización mecánica, tal como podría imaginarla un muchacho en los primeros años del siglo XX». A pesar de toda su ingenuidad, sin embargo, Las maravillas del año dos mil constituye un importante eslabón dentro de un género que había de triunfar muchos años más tarde con autores tan reconocidos y celebrados posteriormente como Ray Bradbury e Isaac Asimov.
La ingente producción literaria de Emilio Salgari podría hacer pensar que su situación económica fue más que rentable y que le permitió vivir con holgura. Lo cierto es, sin embargo, que nunca pudo saborear unos frutos más que merecidos y que, por el contrario, se vio inmerso en un mar de dificultades pecuniarias que lo obligaron a escribir sin cesar, acuciado por la imperiosa necesidad de salir adelante en la tarea que había emprendido. Veinticinco años de entera dedicación a la novela de aventuras no bastaron para proporcionarle un digno bienestar. Los editores lo acosaban con frenéticas demandas y, en cambio, muy escasamente remuneraban su constante y enorme esfuerzo. Varios críticos han dicho que su obra resulta atropellada y que no es ni mucho menos tan meditada y orgánica como la de su modelo preferido: Julio Verne. La verdad es, sin embargo, que la acusación aparece teñida de una terrible crueldad, si tenemos en cuenta las condiciones en que Salgari tuvo que producir sus relatos. No tenía materialmente tiempo para meditar ni para organizarse. Tenía que atropellarse ineludiblemente en una labor que no le concedía ninguna clase de respiro.
A las dificultades económicas se añadieron graves disgustos familiares que hicieron contraer a Salgari una neurastenia de carácter agudo. El futuro se le aparecía como un callejón sin salida y buscaba con afán un descanso definitivo para su situación y su psicología atormentadas.
Poco a poco, el suicidio se le ofreció como la única y terrible solución a sus graves problemas. El dramático y repulsivo acto lo llevó a cabo en Turín el 25 de abril de 1911, cuando no había cumplido todavía los cuarenta y nueve años de edad.
El nombre de Emilio Salgari, no obstante, quedó grabado para siempre en la ya larga lista de autores que han contribuido poderosamente a engrosar el número de títulos brillantes de novelas juveniles. Igual que Julio Verne, con sus fantásticos saltos a la luna y al fondo del mar, y que Mayne Reid, con sus aventuras entre los indios americanos en novelas como El jefe blanco y Los cazadores de cabelleras, Salgari supo cautivar también a su generación y persistir en el tiempo hasta nuestros días. El cine y la televisión, con sus frecuentes adaptaciones, lo han demostrado con creces.
LA ÉPOCA DE CORSARIOS, PIRATAS YFILIBUSTEROS
Con el fin de desarrollar la dinámica y trepidante acción de sus relatos, Emilio Salgari echó mano de aquellos períodos históricos en los cuales abundaron copiosamente los ataques y las actuaciones de la piratería. En El Corsario Negro y La reina de los caribes se nos presenta la época real del filibusterismo que, desde el siglo XVI hasta el XVIII, significó un grave problema para las colonias españolas de ultramar.
La palabra «filibustero» se cree que corresponde a una castellanización del término neerlandés «vrijbuiter», que se refiere a aquel que hace el botín libremente y por su cuenta. A diferencia de los corsarios, que procedían con objetivos políticos y gozaban de una patente de su gobierno, la denominación de «filibusteros» se aplicó específicamente a aquellos piratas que, tras la colonización española de América, se dedicaron a asaltar las naves que iban y venían desde España a las provincias ultramarinas y a saquear las costas americanas. Su refugio habitual eran las Pequeñas Antillas, ya que habían sido abandonadas y descuidadas por los colonizadores españoles. En ellas se instaló un gran número de aventureros franceses, ingleses y neerlandeses que, sin ser advertidos nunca por sus respectivos países, representaban un medio idóneo para ir minando la poderosa fuerza de España en el continente americano. Durante el siglo XVI, los filibusteros pusieron graves obstáculos al tráfico naval español, saliendo de improviso de su principal guarida situada en la isla de la Tortuga y más tarde desde Jamaica. El poder y el número de estos piratas llegaron a ser tan considerable, que consiguieron invadir y saquear ciudades tan importantes como Veracruz, Maracaibo, Puerto Cabello y Panamá. A lo largo del siglo XVII, la presencia de los filibusteros se hizo notar todavía más en el mar Caribe. Sin embargo, una vez iniciada la guerra de Sucesión en España a comienzos del siglo XVIII, el filibusterismo empezó a decaer sensiblemente hasta el punto de extinguirse casi por completo.
En medio de este ambiente y de esta circunstancia históricamente reales, Salgari situó la figura imaginaria del Corsario Negro, aprovechando incluso nombres y personajes verdaderos de la piratería, como por ejemplo Grammont, Laurent de Graff, Wan Horn y Morgan. En el capítulo undécimo de la novela La reina de los caribes se explican con bastante detalle y autenticidad las figuras y las proezas de varios de estos filibusteros.
Un proceso similar se sigue en la ambientación y estructuración históricas de Los piratas de Malasia y A la conquista de un imperio. Durante la primera mitad del siglo XIX, la piratería reapareció con especial fuerza en distintos focos de Extremo Oriente: India, China, Malasia. Se trataba de las rutas marítimas por donde pasaban sobre todo la seda y la plata. De esta manera, algunos de sus puntos claves se convirtieron en verdaderos nidos de piratas que permanecían al acecho de cualquier barco británico o neerlandés que cruzara los mares con fines puramente comerciales. El caso de Malasia fue especialmente notorio, hasta el extremo de que la Compañía de las Indias se vio obligada a enviar hombres que se dedicaran a combatir y a exterminar aquella nueva plaga de saboteadores marinos que asolaban de una forma tan impune los mares del Sur.
También algunos personajes reales de aquella época fueron aprovechados por la fértil imaginación de Salgari, muy probablemente para conferir veracidad y carácter historicista a sus relatos. En este sentido, sobresale ante todo la figura de sir James Brooke que aparece en Los piratas de Malasia. El poderoso enemigo de Sandokan en esta novela corresponde realmente al oficial británico del mismo nombre que, después de haber estado al servicio de la Compañía de las Indias y de luchar más adelante contra la piratería en los mares del Sur, recibió en 1841 el título de rajá de Sarawak por el hecho de haber ayudado al sultán de Brunei (Borneo) contra los dayaks. Al cabo de poco tiempo, Brooke consiguió independizarse del sultán y logró el reconocimiento de algunas grandes potencias mundiales, manteniendo de este modo la influencia inglesa en la isla, Durante su gobierno siguió luchando con eficacia contra los piratas que obstaculizaban el comercio británico y supo conservar la soberanía de Sarawak hasta entregarla a sus descendientes que, cuarenta años más tarde, la colocaron definitivamente bajo el protectorado imperial de Inglaterra.
Cabe destacar también en estas dos novelas la forma en que Salgari sabe recoger acertadamente todos aquellos elementos que otorgan a la narración una cualidad pintoresca y vivaz, propia de las tierras en las que hace desarrollar las vibrantes aventuras de los tigres de Mompracem. No solo los estranguladores de la diosa Kali aparecen con la terrible amenaza de un extraño fanatismo religioso, sino que también las más típicas costumbres de las religiones hindúes se describen furtivamente al paso de la acción: ritos bautismales, ceremonias de purificación, incineración de cadáveres junto a los ríos...
En general, en las obras de Salgari observamos a la perfección la gran capacidad del famoso escritor italiano para construir una serie de emocionantes peripecias en medio de unas épocas y de unas situaciones históricas que, desde luego, son de lo más aptas para sus propósitos.
UNA OBSERVACIÓNSOBRELA AUTENTICA HISTORIA
Algunos reparos serios hay que oponer, con todo, al intento más o menos historiográfico que configura ambientalmente las principales novelas de Emilio Salgari. Dejando aparte por ahora anacronismos de lenguaje e inexactitudes patentes por lo que respecta a numerosos detalles, es necesario fijarnos aquí en la clara decantación errónea que sufre el creador del Corsario Negro en su juicio sobre la colonización española de América.
Una mala solución editorial suele ser la de apañar los textos, de forma que en la versión propia de cada país se suavicen los términos y se corrijan disimuladamente muchos errores. El criterio seguido por nosotros, al contrario, es el de respetar al máximo la obra original, ofreciendo una traducción lo más fidedigna posible que no apañe ni disimule ningún aspecto concreto, aunque sea manifiestamente injusto o equivocado.
En el caso que ahora nos ocupa, el lector podrá advertir enseguida que Salgari toma una actitud de animadversión frente a todo lo español, haciéndose eco de la «leyenda negra» y adjetivando a los españoles con términos tan poco dignificadores como «crueles», «feroces» y «sanguinarios». La conquista de México por Hernán Cortés y la subsiguiente colonización española no fue más, según él, que una explotación horrenda de los indios y un sinfín de atrocidades perpetradas en los habitantes de aquel país.
Al mismo tiempo, cualquier acción bélica llevada a cabo por los españoles merece para el autor los calificativos de barbarie y de crueldad, no obstante su heroísmo. Y otro tanto sucede con la lucha de los ingleses contra la piratería malaya.
Lo primero que llama poderosamente la atención, sin embargo, en una lectura objetiva e imparcial es el hecho de que, si los protagonistas de los relatos proceden exactamente de la misma forma: asaltando navíos, incendiando poblaciones, arrasando ciudades, nunca son acreedores de un juicio igualmente duro y severo. Evidentemente, Salgari se acoge al ingenuo principio de la «moral del héroe», según el cual todo lo que hace está justificado, mientras que su enemigo siempre lleva a cuestas la mácula de la culpabilidad. Cabría esperarse, por lo menos, que los actos se juzgaran siempre por su bondad o su malicia intrínsecas, prescindiendo de quien los hace y de la simpatía o del afecto que sintamos por él.
En segundo lugar, resulta evidente que desde el punto de vista auténticamente histórico no se puede caer en la trampa de admitir de antemano una sola versión de los hechos, ya que correríamos el serio peligro de deformar la realidad y de aceptar como buena una explicación que dista mucho de lo verdadero. La «leyenda negra» no fue en modo alguno una versión objetiva e imparcial de la colonización española de América. Ha sido el prestigioso historiador cubano Manuel Moreno Fraginals quien ha escrito con gran precisión sobre este punto: «El anti españolismo tiene un origen lejano. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, constituyó la base de la historiografía al servicio de los imperios holandés e inglés que lucharon contra España y hoy es enormemente útil para el imperialismo norteamericano. En su etapa de desarrollo, se nutrió con los argumentos y la obra del padre Bartolomé de Las Casas.
Los apologistas del imperio inglés y del holandés hicieron de Bartolomé de Las Casas el prototipo del caballero medieval que recorría los campos de América. De este modo, los grandes justificadores de los dos imperios de las más bárbaras depredaciones que ha conocido la historia moderna, los perfeccionadores del tráfico de esclavos negros, indios y polinesios, los padres de la guerra del opio, traducen las obras del sacerdote español, las comentan, hacen múltiples ediciones y se erigen en los grandes jueces contra la colonización hispana».
Por último, es necesario reseñar que la historiografía objetiva e imparcial ha de ser muy consciente de los mitos que se crean para uso y abuso de una concepción determinada. El mismo historiador, Manuel Moreno Fraginals, ha hablado con profunda agudeza sobre este punto, referido ciertamente a la historia de Cuba, pero fácilmente transportable a otros casos, como es el del juicio de Salgari sobre piratas y españoles: «La historia escrita de Cuba desde 1763 hasta la actualidad es la historia de la lucha de los cubanos contra los españoles, la lucha de los liberales cubanos contra los reaccionarios españoles, la lucha de los cultos cubanos contra los ignorantes españoles, de los valientes cubanos contra los cobardes españoles.
Todo esto se escribía con una gran documentación, mientras que los españoles narraban los acontecimientos exactamente al revés, usando también gran acopio de fuentes.
Participar en España de la tesis cubana significaba ser defensor de la “leyenda negra”, ser antiespañol, ser antipatriota. Participar en Cuba de la tesis española era, antes, ser traidor, hoy, ser facha. ¿Se trata de relativismo histórico, como afirman los idealistas? No. Son simplemente dos mitos: el antiespañol y el proespañol, creados ambos con documentos previamente seleccionados por las clases dominantes de los respectivos países. Son verdades parciales que, expuestas parcialmente, constituyen una sola gran mentira. No expresan dos actitudes -y es muy importante tener esto en cuenta–, no son dos actitudes historiográficas -repetimos-, sino una sola actitud creadora de mitos por parte de ambas clases dominantes».
Paralelamente, Salgari cayó también en la trampa del mito antiespañol, al narrar la lucha de los buenos piratas contra los crueles españoles, la lucha de los piadosos filibusteros contra los desalmados españoles, de los caballerescos corsarios contra los sanguinarios españoles. Por esto hay que tener bien presente que Salgari echó mano en sus obras de verdades parciales y que no asumió en modo alguno una actitud historiográfica, sino que se acogió simplemente a un mito creado por parte de unas clases dominantes, como fueron entonces las del imperio holandés y las del imperio británico.
EL IMITADOR DE JULIO VERNE
Todos los críticos literarios están de acuerdo en señalar que las novelas de Emilio Salgari presentan muchas lagunas por lo que se refiere a varios aspectos concretos.
La misma Elena Ceva Valla ha observado que sus relatos están «llenos de errores y de incoherencias» y que «los motivos científicos y las digresiones didácticas, introducidas con profusión, imitando a Julio Verne, constituyen un elemento bastante superficial de semejanza entre la obra del escritor italiano y la más meditada y orgánica de su modelo».
Sin duda alguna, aquellos intentos que podríamos llamar «pedagógicos» en Salgari y que aparecen en numerosos fragmentos de sus obras adolecen de una falta de exactitud y de precisión. Sus extensas referencias botánicas, incorrectas o confusas, sus expresiones anacrónicas y sus supuestos antropológicos incomprobados justifican la crítica mencionada. No se sabe, por ejemplo, por qué se atribuye a la antigua tribu arawak, extendida desde la costa venezolana hasta Paraguay y el archipiélago de las Antillas, el calificativo de «antropófaga», siendo así que era más bien pacífica, dedicada al cultivo y a la caza. Igualmente resulta muy improbable que unos piratas y filibusteros del siglo XVII pudieran hablar con tanta naturalidad y conocimiento del Gulf Stream, cuando esta corriente cálida del Atlántico Norte no fue estudiada hasta el siglo XVIII por Franklin, luego por Maury y sobre todo por el norteamericano Pillsbury, entre 1885 y 1889. Por otra parte, las prolijas descripciones botánicas padecen científicamente de confusionismo entre géneros y especies, por no citar otros detalles. El joven lector, sin embargo, sabrá prescindir de todo ello y no tomar a Salgari como un profesor competente en estas materias, sino como un gran narrador de aventuras.
Juan Leita
EL CORSARIO NEGRO
Capítulo primero
LOS FILIBUSTEROS DE LA TORTUGA
Una voz recia, metálica, se alzó del mar y resonó amenazadoramente en las tinieblas:
—¡Eh, los de la canoa! ¡Deteneos, si no queréis que os hunda!
La pequeña embarcación, ocupada solo por dos hombres, que avanzaba fatigosamente sobre las olas de color de tinta, huyendo de la escarpada orilla que se delineaba apenas a lo lejos, como si de aquella parte temiese un grave peligro, se paró en seco. Los dos marineros retiraron al punto los remos y se levantaron como movidos por un resorte. Sus miradas inquietas se dirigían hacia delante, fijos los ojos en una gran sombra que parecía haber emergido repentinamente de las olas.
Rondaban ambos la cuarentena; sus facciones, enérgicas y angulosas, resaltaban enmarcadas por unas barbas pobladas y ásperas, que quizás no habían conocido el uso del peine y del cepillo.
Dos amplios sombreros de fieltro —agujereados por varios sitios y con las alas despedazadas— les cubrían la cabeza; camisas de franela rasgadas, descoloridas y sin mangas, abrigaban apenas sus robustos pechos, sujetándose en la cintura mediante fajas rojas —también en muy mal estado— que sostenían un par de aquellas grandes y pesadas pistolas usadas a finales del siglo XVI. Llevaban asimismo unos calzones andrajosos, y las piernas y los pies descalzos estaban sucios de un barro negruzco.
Aquellos dos hombres —a quienes se hubiera podido tomar por dos evadidos de alguna penitenciaría del golfo de México, de existir en aquel tiempo las que se fundaron más tarde en las Guayanas— viendo la gran sombra que se destacaba netamente sobre el fondo azul oscuro del horizonte, entre el centelleo de las estrellas, intercambiaron una mirada inquieta.
—Mira, Carmaux —dijo el que parecía más joven.Fíjate bien, tú que tienes mejor vista que yo. Nos va la vida en ello.
—Es un barco. Y lo tenemos a menos de tres tiros de pistola. Pero no sé decirte si viene de la Tortuga o de las colonias españolas.
—¿Serán amigos? Aunque… ¿Quién va a atreverse a llegar hasta aquí, bajo los mismísimos cañones de los fuertes, con el peligro de tropezar con alguna escuadra de guerra de las que escoltan a los galeones llenos de oro?
—En cualquier caso nos han visto, Stiller. No tenemos escapatoria. Si intentamos huir nos largarán un metrallazo que bastará para enviarnos al infierno.
La misma voz de antes, potente y sonora, tronó por segunda vez en las tinieblas, y su eco fue a perderse en lontananza, por las aguas del Golfo.
—¿Quién vive?
—El diablo —farfulló el que se llamaba Wan Stiller. Pero su compañero se subió al banco y, alzando la voz cuanto pudo, gritó:
—¿Quién es el guapo que quiere saberlo? Si tan curioso es, que se acerque y contestaremos sus preguntas a pistoletazos.
Esta fanfarronada, en lugar de irritar al que preguntaba desde el puente de la nave, pareció alegrarle, porque contestó:
—¡Venid acá, valientes! ¡Venid a dar un abrazo a los Hermanos de la Costa!
Los dos hombres de la canoa lanzaron un grito de alegría.
—¡Los Hermanos de la Costa! —exclamaron.
Luego, el que se llamaba Carmaux, añadió:
—¡Que la mar me trague si no he reconocido la voz que nos ha dado esta buena noticia!
—¿Quién crees tú que es? —preguntó su compañero, que había vuelto a tomar el remo, manejándolo vigorosamente.
—Solo un hombre, entre todos los valientes de la Tortuga, puede atreverse a llegar hasta debajo mismo de los fuertes españoles.
—¿Quién?
—¡El Corsario Negro!
—¡Truenos de Hamburgo!… ¡Él!… ¡Precisamente él!
—Y nosotros tendremos que darle la mala noticia —murmuró Carmaux con un suspiro. ¡La muerte de su hermano!
—Seguro que él confiaba en llegar a tiempo para librarlo con vida de los españoles, ¿verdad, amigo?
—Sí, Stiller.
—¡Y es el segundo que le cuelgan!…
—El segundo, sí. ¡Dos hermanos, y los dos ahorcados!
—Se vengará, Carmaux.
—Así lo creo; y nosotros estaremos con él. El día que vea estrangular al maldito gobernador de Maracaibo, será el más hermoso de mi vida. Venderé las dos esmeraldas que llevo cosidas a los pantalones y todo lo que saque por ellas lo gastaré con los amigos.
—Hemos llegado. ¿No te lo decía yo? ¡Es el navío del Corsario Negro!…
El barco, que poco antes no se distinguía bien a causa de la profunda oscuridad, se hallaba entonces a medio cable de distancia de la canoa. Era una embarcación rápida de las que empleaban los filibusteros de la Tortuga para dar caza a los grandes galeones españoles que llevaban a Europa los tesoros de América Central, de México y de las regiones ecuatoriales.
Buenos veleros, provistos de alta arboladura para poder aprovechar las más ligeras brisas, de casco estrecho, de proa y popa altísimas, como se usaban en aquella época, y formidablemente armados.
Doce bocas de fuego, doce carronadas, asomaban amenazadoras por las troneras a babor y a estribor, y en el puente más alto dos cañones de caza parecían dispuestos a barrer los puentes a metrallazos.
Los dos marineros de la canoa, ya bajo la borda del velero, cogieron el cable que les habían echado junto con una escala de cuerda y, tras asegurar su embarcación, retiraron los remos y subieron a cubierta con una agilidad sorprendente.
Dos hombres, provistos de arcabuces, apuntaron hacia ellos sus armas, mientras un tercero se acercaba proyectando sobre los recién llegados la luz de una linterna.
—¿Quiénes sois? —les preguntó.
—¡Por Belcebú! —exclamó Carmaux. ¿Es que no reconoces a los amigos?
—¡Que me parta un rayo si este no es el vasco Carmaux! —gritó el hombre de la linterna. ¡En la Tortuga se te daba por muerto! ¡Hola!… ¡Otro resucitado! ¿No eres tú el hamburgués, Wan Stiller?
—El mismo —contestó este.
—¿Así que también has escapado a la soga?
—¡Ajá! La muerte no me quería, y yo pensé que era mejor vivir unos años más.
—¿Y vuestro jefe?
—Silencio —dijo Carmaux.
—Puedes hablar: ¿ha muerto?
—¡Bandada de cuervos! ¿Habéis acabado de graznar? —gritó la voz metálica que había amenazado antes a los hombres de la canoa.
—¡Truenos de Hamburgo!… ¡El Corsario Negro!… —farfulló Stiller con un escalofrío.
Carmaux, alzando la voz, respondió:
—Aquí estamos, capitán.
Un hombre había bajado del puente de mando y se dirigía hacia ellos, con una mano apoyada en la culata de la pistola que le colgaba del cinto.
Iba completamente vestido de negro, con una elegancia desacostumbrada entre los filibusteros del gran golfo de México, hombres que se contentaban con un par de calzones y una camisa y que se cuidaban más de sus armas que de su indumentaria.
Llevaba una rica casaca de seda negra, adornada con encajes del mismo color y con vueltas de piel igualmente negra; calzones también de seda negra, ajustados con una ancha faja franjeada; altas botas de montar y un sombrero grande, de fieltro, adornado con una larga pluma negra que le descendía hasta los hombros.
El aspecto de aquel hombre tenía —como su vestido— algo de fúnebre, con el rostro pálido, casi marmóreo —que resaltaba extrañamente entre los negros encajes del cuello y las anchas alas del sombrero— rematado por una barba corta, negra, cortada a la nazarena y algo rizada.
Sus facciones, sin embargo, eran muy hermosas: nariz regular, boca pequeña de labios muy rojos, frente amplia, surcada por una ligera arruga que daba a su rostro un aire melancólico, ojos negros como carbones, de perfecto dibujo y largas pestañas, vivos y animados por un relámpago tal que en ciertos momentos debía de asustar a los más intrépidos aventureros del Golfo.
De alta estatura, delgado, su porte elegante, sus manos aristocráticas, evidenciaban a primera vista que era un hombre de alta condición social y, sobre todo, un hombre habituado al mando.
Los dos marineros de la canoa, al ver que se acercaba, intercambiaron una mirada algo inquieta, murmurando:
—¡El Corsario Negro!
—¿Quiénes sois y de dónde venís? —preguntó el Corsario, deteniéndose ante ellos, siempre con la mano derecha apoyada en la culata de la pistola.
—Somos dos filibusteros de la Tortuga, dos Hermanos de la Costa —respondió Carmaux.
—¿Y de dónde venís?
—De Maracaibo.
—¿Habéis podido escapar de los españoles?
—Sí, capitán.
—¿A qué embarcación pertenecíais?
—A la del Corsario Rojo.
El Corsario Negro se estremeció al oír aquellas palabras, luego permaneció un instante silencioso, mirando a los dos filibusteros con ojos llameantes.
—¡Al barco de mi hermano! —dijo luego, con voz temblorosa.
Cogió bruscamente a Carmaux por un brazo, y lo condujo hacia popa, llevándolo casi a rastras.
Llegado bajo el puente de mando, alzó la cabeza hacia un hombre que estaba en pie, como esperando órdenes, y le dijo:
—Navegaréis siempre en alta mar, señor Morgan; que todos los hombres permanezcan sobre las armas, que los artilleros tengan las mechas encendidas. Me advertiréis de cualquier cosa que suceda.
—Sí, capitán —contestó el otro. Ningún navío o chalupa se acercará sin que se os avise de ello.
El Corsario Negro bajó al camarote de popa, llevando aún a Carmaux por el brazo, y entró en un camarote pequeño, amueblado con mucha elegancia e iluminado por una lámpara dorada —aunque a bordo de los barcos piratas estaba prohibido tener luces encendidas después de las nueve de la noche. Indicando una silla, dijo brevemente:
—Ahora, habla.
—Estoy a vuestras órdenes, capitán.
En lugar de interrogarle, el Corsario, con los brazos cruzados sobre el pecho, se había puesto a mirarle fijamente. Estaba más pálido de lo habitual, casi lívido, y el pecho se le alzaba agitado por frecuentes suspiros.
Dos veces abrió los labios como para hablar y las dos volvió a cerrarlos, como si temiese hacer una pregunta cuya respuesta podía ser terrible.
Finalmente, haciendo un esfuerzo, preguntó con voz sorda:
—¿Le han matado, verdad?
—¿A quién?
—A mi hermano; al que llamaban el Corsario Rojo.
—Sí, capitán —contestó Carmaux, con un suspiro. Le han matado, igual que a vuestro otro hermano, el Corsario Verde.
Un grito ronco, que tenía algo de salvaje y al mismo tiempo de desgarrador, salió de los labios del capitán.
Carmaux le vio palidecer terriblemente y llevarse una mano al corazón; luego se dejó caer sobre una silla, escondiendo el rostro tras el ala del sombrero.
El Corsario permaneció en aquella postura algunos minutos, durante los cuales el marinero de la canoa le oyó sollozar; después se puso en pie de un salto, como si se avergonzase de aquella debilidad. La tremenda emoción que le poseyera había desaparecido por completo; su rostro estaba tranquilo, la frente serena; su lividez no era mayor que antes, pero en su mirada relampagueaba una luz tan tétrica que daba miedo. Dio un par de vueltas al camarote, como si quisiera tranquilizarse por completo antes de seguir el diálogo; luego volvió a sentarse, diciendo:
—Ya temía llegar demasiado tarde, ¡pero me queda la venganza! ¿Le han pasado por las armas?
—Le han ahorcado, señor.
—¿Estás seguro?
—Le he visto con mis propios ojos, colgando de la horca levantada en la plaza de Granada.
—¿Cuándo ha sido?
—Hoy mismo, después del mediodía.
—¿Ha muerto…?
—Como un valiente, señor. Él no podía morir de otro modo, incluso…
—Sigue.
—Ya le apretaba el lazo y aún tuvo ánimos para escupir a la cara al gobernador.
—¿A aquel perro de Wan Guld?
—Sí, al duque flamenco.
—¡Otra vez él! ¡Siempre él! ¿Tan ferozmente me odia? ¡Un hermano muerto a traición y otros dos ahorcados por él!
—Eran los dos corsarios más audaces del Golfo, señor; y es natural que los odiase.
—¡Pero me queda la venganza! —gritó el filibustero con voz terrible. No, no moriré sin haber exterminado a Wan Guld y a toda su familia y prendido fuego a la ciudad que gobierna. Maracaibo, tú me has sido fatal, y yo seré fatal para ti… ¡Aunque tenga que recurrir a todos los filibusteros de la Tortuga y a todos los bucaneros de Santo Domingo y de Cuba, no dejaré piedra sobre piedra! Ahora habla, amigo, cuéntalo todo, ¿Cómo os capturaron?
—No nos capturaron por la fuerza de las armas; nos sorprendieron a traición, cuando estábamos indefensos. Como sabéis, vuestro hermano se dirigía a Maracaibo para vengar la muerte del Corsario Verde, habiendo jurado, igual que vos, colgar al duque flamenco. Éramos ochenta, todos resueltos y preparados para cualquier acontecimiento, incluso para hacer frente a una escuadra, pero no contábamos con el mal tiempo.
»En la entrada del golfo de Maracaibo, un tremendo huracán nos sorprende, nos lanza a los bajos fondos y las olas enfurecidas hacen pedazos nuestro navío. Solo veintiséis, y después de infinitas fatigas, conseguimos llegar a la costa: todos en condiciones deplorables y desprovistos de armas, incapaces de oponer la menor resistencia.
»Vuestro hermano nos anima y nos guía lentamente a través de los pantanos, por miedo a que los españoles nos hayan descubierto y hayan empezado a seguirnos. Ya creemos encontrar un refugio seguro en la selva cuando caemos en una emboscada. Trescientos españoles se nos echan encima, nos encierran en un cerco de hierro, matan a los que oponen resistencia, y nos llevan presos a Maracaibo.
—¿Y mi hermano estaba entre vosotros?
—Sí, capitán. Aunque solo tenía un puñal, se defendió como un león, prefiriendo morir en el campo de batalla que en la horca; pero el flamenco le reconoció y, en lugar de hacerle matar de un tiro o de una estocada, quiso que le respetaran.
»Conducidos a Maracaibo, después de haber sido maltratados por todos los soldados e injuriados por la población, fuimos condenados a la horca. Sin embargo, ayer por la mañana, mi amigo Wan Stiller y yo, más afortunados que nuestros compañeros, conseguimos huir estrangulando a nuestro centinela.
»Desde la cabaña de un indio que nos dio refugio, asistimos a la muerte de vuestro hermano y de sus valientes filibusteros; luego, por la noche, ayudados por un africano, nos embarcamos en una canoa, decididos a atravesar el golfo de México y alcanzar la Tortuga. Esto es todo, capitán.
—¡Y mi hermano ha muerto! —dijo el Corsario con una calma terrible.
—Le he visto como os veo ahora a vos.
—¿Y estará aún colgado en la horca infame?
—Permanecerá en ella durante tres días.
—¿Y luego le echarán en cualquier vertedero?
—Así es, capitán.
El Corsario se había alzado bruscamente y se acercó al filibustero.
—¿Tú tienes miedo?
—Ni del diablo, capitán.
—Entonces, ¿no temes la muerte?
—No.
—¿Me seguirías?
—¿A dónde?
—A Maracaibo.
—¿Cuándo?
—Esta noche.
—¿Vamos a asaltar la ciudad?
—No, no somos bastantes ahora; pero más adelante Wan Guld recibirá noticias mías. Iremos allá nosotros dos y tu compañero.
—¿Solos? —preguntó Carmaux con estupor.
—Nosotros solos.
—Pero, ¿qué queréis hacer?
—Coger el cuerpo de mi hermano.
—¡Cuidado, capitán! Corréis peligro de que os apresen.
—¿Tú sabes quién es el Corsario Negro?
—¡Rayos y truenos! Es el filibustero más audaz de la Tortuga.
—Ve, pues, a esperarme en el puente y haz preparar una chalupa.
—No hace falta, capitán; tenemos nuestra canoa, una verdadera barca de carreras.
—¡Ve y de prisa!
Capítulo II
UNA AUDAZ EXPEDICIÓN
Carmaux se apresuró a obedecer, sabiendo que con el temible Corsario era peligroso titubear.
Stiller le esperaba ante la escotilla, en compañía del contramaestre y de algunos filibusteros que le interrogaban sobre el desgraciado fin del Corsario Rojo y de su tripulación, manifestando terribles propósitos de venganza contra los españoles de Maracaibo y, sobre todo, contra el gobernador. Cuando el hamburgués supo que debía preparar la canoa para volver a la costa —de la que se habían alejado a toda prisa y por puro milagro— no pudo esconder su estupor y sus recelos.
—¡Volver allí! —exclamó. Nos costará la piel, Carmaux.
—¡Bah!… Esta vez no iremos solos.
—¿Y quién nos acompañará?
—El Corsario Negro.
—En ese caso ya no tengo miedo. Ese diablo de hombre vale por cien filibusteros.
—Pero vendrá solo.
—No importa, Carmaux; con él no hay nada que temer. ¿Y volveremos a Maracaibo?
—Ya lo creo. Y muy valientes tendremos que ser para llevar la empresa a buen fin. Eh, contramaestre, haz echar en la canoa tres arcabuces, municiones, un par de sables de abordaje para nosotros dos, y algo para hincar el diente. Nunca se sabe lo que puede ocurrir ni cuándo regresaremos.
—Ya está todo —dijo el contramaestre. No me he olvidado ni del tabaco.
—Gracias, amigo. Eres la perla de los contramaestres.
—Aquí está —anunció en aquel momento Stiller.
El Corsario había aparecido en el puente. Llevaba todavía su fúnebre traje, pero había añadido una larga espada que le pendía del costado, y colgado al cinto un par de pistolones y uno de aquellos agudos puñales españoles llamados misericordias. Al brazo llevaba una amplia capa, negra como su traje.
Se acercó al hombre que estaba en el puente de mando, que debía de ser el segundo de a bordo, cambió con él unas palabras y luego dijo brevemente a los dos filibusteros:
—Vámonos.
—Estamos preparados —contestó Carmaux.
Descendieron los tres a la canoa, que habían situado debajo de la popa y estaba ya aprovisionada de armas y víveres. El Corsario se envolvió en su capa y se sentó a proa, mientras los filibusteros, manejando vigorosamente los remos, recomenzaban la fatigosa maniobra.
El barco pirata había apagado las luces de posición, y orientando las velas se puso a seguir a la canoa, dando bordadas para no adelantarla. Probablemente, el primer oficial quería escoltar a su capitán hasta muy cerca de la costa para protegerle en caso de una sorpresa.
El Corsario, medio tendido a proa, con la cabeza apoyada en un brazo, permanecía silencioso, pero su mirada, aguda como la de un águila, recorría atentamente el oscuro horizonte como si tratase de divisar la costa americana oculta en las tinieblas.
De vez en cuando volvía la cabeza hacia su barco, que le seguía manteniendo una distancia de siete u ocho cables, luego volvía a mirar hacia el Sur.
Stiller y Carmaux, entre tanto, remaban con brío, haciendo volar la veloz canoa sobre las negras olas. No parecían preocupados por el hecho de volver hacia aquella costa, habitada por sus implacables enemigos: tal era su confianza en la audacia y valor de aquel hombre, cuyo solo nombre bastaba para sembrar el terror en todas las ciudades marítimas del Golfo mexicano.
El mar interior de Maracaibo —liso como una balsa de aceite— permitía avanzar a la veloz embarcación sin cansar demasiado a los dos remeros. No habiendo en aquel lugar —encerrado entre dos cabos que lo protegen de los grandes oleajes del Golfo— costas abruptas, no hay mar de fondo, por lo que es raro que el agua se agite allá dentro.
Hacía una hora que remaban los dos filibusteros cuando el Corsario Negro —casi completamente inmóvil hasta entonces— se puso en pie de repente, como queriendo abarcar con la mirada un horizonte más amplio.
Una luz, que no se podía confundir con una estrella, brillaba a flor de agua, con intervalos de un minuto, en dirección Sudoeste.
—Maracaibo —dijo el Corsario con voz sombría que traicionaba una sorda furia.
—Sí —asintió Carmaux que se había vuelto.
—¿A qué distancia estamos?
—A unas tres millas, capitán.
—Entonces, llegaremos a media noche.
—Sí.
—¿Hay alguna embarcación de vigilancia?
—La de los aduaneros.
—Tenemos que evitarla.
—Conocemos un sitio en que podremos desembarcar tranquilamente, y esconder la canoa entre los mangles.
—Adelante.
—Una palabra, capitán.
—Habla.
—Sería mejor que vuestro barco no se acercara más.
—Ya ha virado y nos esperará en alta mar —contestó el Corsario.
Guardó silencio unos instantes, luego preguntó:
—¿Es cierto que hay una escuadra en el lago?
—Sí, capitán, la del almirante Toledo que vigila Maracaibo y Gibraltar (importante puerto comercial del lago de Maracaibo).
—¿Así que tienen miedo? No les faltan motivos porque el Olonés está en la Tortuga, y entre los dos les mandaremos a pique. Tengamos paciencia por unos días, y después Wan Guld sabrá de lo que somos capaces.
Se envolvió de nuevo en la capa, se caló el fieltro sobre los ojos, y volvió a sentarse, manteniendo la mirada fija en el punto luminoso que indicaba el faro del puerto.
La canoa reanudó la marcha; pero ya no dirigía la proa hacia la entrada de Maracaibo, tratando de evitar la embarcación de los aduaneros, quienes les hubieran detenido y apresado.
Media hora después, la costa del golfo se divisaba a la perfección, a una distancia de solo tres o cuatro cables. La playa descendía en suave declive, profusamente poblada de mangles que son unas plantas que crecen, por lo general, en la desembocadura de los cursos de agua y producen fiebres terribles, y son la causa del vómito negro, o sea de la temida fiebre amarilla.
Más allá, sobre el fondo estrellado, se destacaba una vegetación densa, de la que se alzaban enormes penachos de hojas, semejantes a plumas gigantescas.
Carmaux y Stiller habían disminuido la velocidad y se habían vuelto para ver la costa. Avanzaban con grandes precauciones, procurando no hacer ruido y mirando atentamente en todas direcciones, como si temiesen alguna sorpresa.
El Corsario Negro no se había movido, pero había colocado ante él los tres arcabuces embarcados por el contramaestre, para saludar con una descarga a la primera chalupa que osara acercarse.
Hacia la medianoche la barca encalló entre los mangles, ocultándose entre las plantas y las retorcidas raíces. El Corsario se puso en pie. Inspeccionó rápidamente la costa, después saltó a tierra con agilidad y ató la embarcación a una rama.
—Dejad los arcabuces —dijo a Stiller y Carmaux. ¿Tenéis las pistolas?
—Sí, capitán —contestó el hamburgués.
—¿Sabéis dónde estamos?
—A diez o doce millas de Maracaibo.
—¿La ciudad está situada detrás de este bosque?
—En su mismo lindero.
—¿Podremos entrar esta noche?
—Es imposible, capitán. El bosque es muy denso, y no podremos atravesarlo antes de mañana por la mañana.
—¿Así que tendremos que esperar a mañana por la noche?
—Si no os queréis arriesgar a entrar en Maracaibo de día, habrá que resignarse a esperar.
—Dejarnos ver de día en la ciudad sería una imprudencia —contestó el Corsario, como hablando para sí. Si tuviera aquí mi barco, dispuesto a apoyarnos y a recogernos, me atrevería; pero el Rayo navega ahora en aguas del golfo.
Permaneció algunos instantes inmóvil y silencioso, como hundido en graves pensamientos, luego prosiguió:
—¿Y encontraremos aún a mi hermano?
—Estará expuesto durante tres días en la plaza de Granada —respondió Carmaux. Ya os lo dije.
—Entonces, tenemos tiempo. ¿Tenéis algún amigo en Maracaibo?
—Sí, un africano; el que nos ofreció la canoa para huir. Vive en el lindero del bosque, en una cabaña aislada.
—¿No nos traicionará?
—Respondemos de él.
—En marcha.
Subieron el trozo de playa, Carmaux delante, el Corsario en medio y Wan Stiller a la cola, y se metieron entre la oscura maleza, caminando con cautela, el oído atento y las manos en las culatas de las pistolas, sabiendo que podían caer en cualquier momento en una emboscada.
La selva se alzaba ante ellos, tenebrosa como una inmensa caverna. Troncos de todas las formas y dimensiones imaginables subían a lo alto, sosteniendo hojas desmesuradas que no dejaban ni vislumbrar el cielo estrellado. Festones de lianas caían por todas partes, entrecruzándose de mil formas, subiendo y bajando de los troncos de las palmeras y corriendo de derecha a izquierda, mientras por el suelo se arrastraban, enroscadas unas con otras, raíces desmesuradas, que obstaculizaban mucho la marcha de los tres filibusteros, obligándoles a dar largos rodeos para encontrar un paso o a echar mano de los sables de abordaje para cortarlas.
Vagos resplandores —como grandes puntos luminosos— que proyectaban a intervalos verdaderos rayos de luz, corrían entre los miles y miles de troncos, danzando tan pronto a ras de suelo como en medio del follaje. Se apagaban bruscamente, luego volvían a encenderse y formaban auténticas ondas luminosas de una incomparable belleza, que tenían algo de fantástico.
Eran las grandes luciérnagas de América meridional, las Vaga lume,y despedían una luz tan viva que permitía leer la más menuda escritura a distancia de varios metros. Encerrando tres o cuatro en un vasito de cristal, se ilumina toda una habitación. Estaban también las Lampyris occidentalis,otros bellísimos insectos fosforescentes que se encuentran en grandes bandadas en los bosques de Guayana y de Ecuador.
Los tres hombres proseguían la marcha, siempre en el más profundo silencio y sin abandonar las precauciones, puesto que además de a los hombres temían a los habitantes de la selva, los sanguinarios jaguares y sobre todo las serpientes, en particular las jararacas, reptiles muy venenosos y difíciles de descubrir aun en pleno día porque tienen la piel del color de las hojas secas.
Habrían recorrido unas dos millas cuando Carmaux, que como mejor conocedor del terreno seguía yendo delante, se detuvo de golpe, preparando precipitadamente una de sus pistolas.
—¿Un jaguar o un hombre? —preguntó el Corsario sin inmutarse lo más mínimo.
—Puede haber sido un jaguar, pero también un espía —contestó Carmaux. En este país nunca es seguro llegar al día siguiente.
—¿Por dónde ha pasado?
—A unos veinte pasos de aquí.
El Corsario se inclinó y escuchó atentamente, conteniendo la respiración. Un ligero crujir de hojas llegó hasta él; no obstante era tan débil que solo un oído muy experto y agudo podía percibirlo.
—Puede ser un animal —dijo incorporándose. ¡Bah!… Nosotros no somos hombres que nos asustemos. Empuñad los sables y seguidme.
Dio la vuelta al tronco de un árbol enorme, que sobresalía entre las palmeras, y se detuvo en medio de un grupo de hojas, escudriñando las tinieblas.
El crujir de las hojas secas había cesado, pero llegó a su oído un tintineo metálico y poco después un golpe seco, como si alguien levantara el gatillo de un arcabuz.
—Quietos —murmuró con un soplo de voz, volviéndose hacia sus compañeros. Aquí hay alguien que nos espía y espera el momento oportuno para disparar sobre nosotros.
—¿Nos habrán visto desembarcar? —masculló Carmaux con inquietud. Estos españoles tienen espías en todas partes.
El Corsario había empuñado la espada con la mano derecha y con la izquierda una pistola, y trataba de abrirse paso entre las hojas sin producir el menor ruido. De repente, Carmaux y Stiller le vieron lanzarse hacia adelante y caer, de un solo salto, sobre una forma humana que se había alzado entre unas matas.
El asalto del Corsario fue tan repentino e impetuoso que el hombre emboscado cayó al suelo con las piernas en alto, alcanzado en pleno rostro por la cazoleta de la espada.
Carmaux y Stiller se precipitaron enseguida sobre él, y mientras el primero se apresuraba a recoger el arcabuz que el desconocido había dejado caer, sin tener tiempo de descargarlo sobre ellos, el otro le apuntaba con su pistola:
—Si te mueves, eres hombre muerto.
—Es uno de nuestros enemigos —dijo el Corsario que se había inclinado hacia él.
—Un soldado de aquel maldito Wan Guld —contestó Stiller. Pero, ¿qué hacía emboscado aquí? Me gustaría saberlo.
El español, que había quedado aturdido por el golpe del Corsario, empezaba a volver en sí y trataba de levantarse.
—¡Demonios! —balbuceó, con voz temblorosa. ¿Habré caído en manos del diablo?
—Lo has adivinado dijo Carmaux: —Os gusta llamarnos así a los filibusteros.
El español se estremeció tan violentamente que Carmaux lo notó.
—No tengas tanto miedo, por ahora —le dijo, riendo. Resérvalo para después, para cuando bailes en el vacío un fandango desacompasado, con un buen trozo de cuerda apretándote el cuello.
Luego, dirigiéndose hacia el Corsario, quien contemplaba en silencio al prisionero, le preguntó:
—¿Acabo con él de un pistoletazo?
—No —contestó el capitán.
—¿Preferís colgarlo de las ramas de este árbol?
—Tampoco.
—Quizás sea uno de los que han colgado a los Hermanos de la Costa y a vuestro hermano, capitán.
Aquel recuerdo hizo brillar un relámpago terrible pero fugaz en los ojos del Corsario.
—No quiero que muera —dijo con voz sorda. Así puede sernos de más utilidad que ahorcado.
—Entonces, atémosle —dijeron los dos filibusteros.
Se quitaron las fajas de lana roja que llevaban en la cintura y ataron fuertemente los brazos del prisionero, que no se atrevió a resistirse.
—Ahora, veamos quién eres —dijo Carmaux.
Encendió un trozo de mecha de cañón que tenía en el bolsillo y la acercó a la cara del español.
Aquel pobre diablo, caído en manos de los formidables corsarios de la Tortuga, era un hombre de treinta años escasos, alto y delgado como su compatriota Don Quijote, de rostro anguloso, barba rojiza y unos ojos grises dilatados por el espanto.
Vestía una casaca de piel amarilla, adornada con arabescos, y calzones cortos y anchos, a rayas negras y rojas. Calzaba botas altas de piel negra y en la cabeza llevaba un casco de acero, adornado con una vieja pluma casi pelada; de la cintura le colgaba una larga espada con una funda bastante mohosa.
—¡Por Belcebú! —exclamó Carmaux, riendo. Si el gobernador de Maracaibo tiene así a sus valientes, es que no los alimenta con capones; está más delgado que un arenque ahumado. Creo, capitán, que no vale la pena ahorcarle.
—No he dicho que se le ahorque —contestó el Corsario.
Después, tocando al prisionero con la punta de la espada, le dijo:
—Ahora habla, si es que aprecias tu piel.
—De todas formas estoy perdido —replicó el español. Nadie sale vivo de vuestras manos, y aunque os dijera lo que queréis saber, no estaría seguro de ver el nuevo día.
—¡Es bravo, el español! —observó Stiller.
—Y su respuesta le vale el perdón —añadió el Corsario. ¿Hablarás de una vez?
—No —contestó — el prisionero.
—Te he prometido la vida.
—¿Y quién va a creeros?
—¿Quién? Pero, ¿tú sabes quién soy?
—Un filibustero.
—Sí; pero que se llama el Corsario Negro.
—¡Por Nuestra Señora de Guadalupe! —exclamó el español, poniéndose lívido. ¡El Corsario Negro aquí! ¿Habéis venido para exterminarnos a todos y vengar a vuestro hermano?
—Sí, si no hablas —contestó el Corsario con voz sombría. Acabaré con todos, y en Maracaibo no quedará piedra sobre piedra.
—¡Por todos los santos!… ¡Vos aquí! —repitió el prisionero, que no se había repuesto de la sorpresa.
—¡Habla!
—Soy hombre muerto; así que es inútil.
—El Corsario Negro es un gentilhombre, entérate bien, y un gentilhombre no falta jamás a su palabra —replicó el capitán con voz solemne.
—Entonces, interrogadme.
Capítulo III
EL PRISIONERO
A una señal del capitán, Stiller y Carmaux habían levantado al prisionero, sentándolo al pie de un árbol sin desatarle las manos, aunque estaban seguros de que no cometería la locura de intentar la fuga.
El Corsario se sentó frente a él, sobre una enorme raíz que surgía del suelo como una gigantesca serpiente, mientras los dos filibusteros montaban la guardia, poco convencidos aún de que el prisionero estuviera solo.
—Dime —preguntó el Corsario, tras unos instantes de silencio—, ¿mi hermano está colgado en la plaza todavía?
—Sí —contestó el otro. El gobernador ha ordenado que lo tuvieran colgado tres días y tres noches, antes de echar el cadáver a la selva, para que sea pasto de las fieras.
—¿Será posible robar el cadáver?
—Quizás sí, porque de noche queda un solo centinela en la plaza de Granada. Los quince ahorcados ya no pueden huir…
—¡Quince! —exclamó el Corsario lóbregamente. ¿Así que Wan Guld no ha dejado ni uno?
—Ni uno.
—¿Y no teme la venganza de los filibusteros de la Tortuga?
—Maracaibo está bien provista de tropas y de cañones.
Una sonrisa despectiva afloró a los labios del Corsario.
—¿Y qué nos importan los cañones? —dijo. Nuestros sables de abordaje valen mucho más; ya lo visteis en el asalto de San Francisco de Campeche, en San Agustín de la Florida y en otros combates.
—Es cierto, pero Wan Guld se considera seguro en Maracaibo.
—¡Ah, sí! Pues ya lo veremos cuando me haya entrevistado con el Olonés.
—¡El Olonés! —exclamó el español, con un estremecimiento de terror.
El Corsario no pareció fijarse en el espanto del prisionero, y siguió, cambiando de tono:
—¿Qué hacías en este bosque?
—Vigilaba la playa.
—¿Solo? —Sí, solo.
—¿Temíais una sorpresa por nuestra parte?
—No lo niego, porque se había señalado la presencia de una nave sospechosa, que cruzaba el golfo.
—¿La mía?
—Si vos estáis aquí, debía serlo.
—¿Y el gobernador se habrá apresurado a fortificarse?
—Ha hecho más; ha enviado algunos leales a Gibraltar para advertir al almirante.
Esta vez fue el Corsario quien se estremeció, si no de miedo, por lo menos de inquietud.
—¡Ah! —exclamó, mientras se acentuaba su palidez. ¿Así que mi barco puede correr un grave peligro? —Luego, encogiéndose de hombros, añadió: —¡Bueno! Cuando las naves del almirante lleguen a Maracaibo, yo estaré a bordo del Rayo.
Se puso en pie de golpe, llamó con un silbido a los dos filibusteros que vigilaban entre los matorrales, y dijo brevemente:
—Vámonos.
—¿Y qué hacemos con este hombre? —preguntó Carmaux.
—Lo llevaremos con nosotros; vuestra vida responderá por la suya, si se os escapa.
—¡Truenos de Hamburgo! —exclamó Wan Stiller.Le llevaré por la cintura para que no le dé el antojo de salir por piernas.
Se pusieron en camino, en fila india: Carmaux primero y Stiller el último, tras el prisionero, para no perderlo de vista ni un solo instante.
Empezaba a amanecer. Las tinieblas huían rápidamente, rechazadas por la luz rosada que invadía el cielo y se extendía también bajo los árboles gigantes de la selva.
Los monos —tan numerosos en América meridional, y particularmente en Venezuela— despertaban, llenando la selva de gritos extraños.
En la cima de graciosas palmeras de tronco delgado y elegante o entre el verde follaje de los enormes Eriodendron, oen medio de las gruesas lianas que se enroscan en torno a los árboles o agarrados a las raíces aéreas de las aroideas, o en medio de las espléndidas bromelias de hermosas ramas cargadas de flores escarlata, se veían agitarse, como duendecillos, toda clase de cuadrúmanos.
Había allí una pequeña tribu de titís, los monos más graciosos y al mismo tiempo los más ágiles e inteligentes, aunque sean tan pequeños que pueden esconderse en un bolsillo; más allá había grupos de sajús rojos —un poco más grandes que las ardillas— con sus hermosas melenas que les hacen semejantes a leoncitos; luego una banda de monos araña, que son los monos más delgados que existen, con patas y brazos tan largos que los hacen semejantes a arañas de dimensiones enormes.
Tampoco faltaban las aves, que mezclaban sus gritos con los de los cuadrúmanos. Entre las grandes hojas de los pomponasse